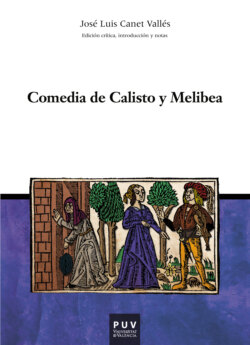Читать книгу Comedia de Calisto y Melibea - Josep Lluís Canet Vallés - Страница 7
ОглавлениеAutor/es y editor/es de la Comedia[16]
El tema de la autoría y si fueron uno o más autores es una polémica larga en la historia literaria, que ha vuelto a ponerse sobre la palestra en los tiempos actuales,[17] incluso con más profundidad, puesto que ya son algunos los que piensan que Fernando de Rojas probablemente no sea el autor.[18] Hace algunos años, Clara Louisa Penney[19] dudó que fuera un estudiante el autor de la Celestina y le extrañó que la biblioteca de Fernando de Rojas en La Puebla de Montalbán no contuviera ninguno de los libros manejados por el autor de la Comedia. Víctor Infantes,[20] al examinar los volúmenes de la biblioteca de Rojas, se pregunta «¿cómo es posible que el autor de la Celestina no tuviera más que un ejemplar de su propio texto, cuando en esas fechas su obra corría en multitud de ediciones, traducciones y continuaciones?». Efectivamente, es casi impensable que alguien que ha estado detrás de este proceso editorial tan complejo, como es el de la publicación en letras de molde de la Celestina, una obra que tuvo una repercusión inmediata en el mundo universitario y editorial, no se quede ningún ejemplar de la época salmantina (siquiera para corregir o ampliar la Comedia en Tragicomedia), y posea solo uno sevillano, que es el que sale con el nombre de Libro de Calixto (que posiblemente sea coincidente con el texto con colofón de Sevilla, Jacobo Cromberger, 1502, pero edición de 1518-9). Tampoco es obvio (si nos atenemos a la declaración de los versos finales de «Alonso de Proaza, corrector de la impresión, al lector» cuando «Desvela un secreto que el autor encubrió en los metros que puso al principio del libro»), que el «autor» (ese «bachiller Fernando de Royas») participe en la edición. ¿Quién, interviniendo en el proceso de impresión de su propio libro, al descubrir que un corrector desvela su nombre en las estrofas finales (en el caso de que quisiera permanecer anónimo) deja que se incluyan? Y si desea que se sepa su autoría, ¿cómo es posible que no firme su obra al inicio y deja que la posible ganancia editorial y fama le sean ajenos?Por tanto, debemos olvidar la intervención del «autor» (¿Rojas?) en el proceso o paso de la Comedia manuscrita a la impresa. E incluso, más diría yo, muy probablemente el autor de las estrofas de arte mayor en los prólogos y en el colofón sean de una misma persona, que enreda deliberadamente para borrar cualquier vestigio de la autoría. Creo que la declaración final de Alonso de Proaza es una falacia más de las utilizadas a lo largo de la Comedia. En este caso, quedan pocas interpretaciones: o el autor es ajeno completamente a la estampación de la obra, o estamos ante un juego retórico para ocultar realmente el nombre de los que realizaron la ampliación a 16 actos.
Remito, finalmente, al exhaustivo artículo de Joseph T. Snow: «La problemática autoría de Celestina», donde reexamina la opinión que tuvieron los contemporáneos sobre Fernando de Rojas (quienes nunca lo citan como posible autor de la Celestina), y si aparece nombrado es bastantes años después al retomar las palabras de los versos acrósticos de que «acabó» la obra.
Lo que no queda ya tan claro, después de lo hasta aquí analizado, es que Fernando de Rojas haya escrito la Comedia de Calisto y Melibea (aunque sean solo los 15 actos que continúan al primero, como reza en la carta de «El autor a un su amigo»), incluso la segunda reformulación en Tragicomedia; como mucho, es posible que haya participado en su versión definitiva, de ahí la frase aparecida en los acrósticos de que «acabó» la obra, es decir, le dio «la última mano», según ha detallado Joseph T. Snow. Lo que complica mucho más todo el proceso constructivo de la obra y su paso por la imprenta. Pero, entonces, ¿quién o quiénes intervinieron para que este texto tuviera la financiación económica suficiente para su publicación en diferentes ciudades españolas en tan poco tiempo?¿Quién (o quiénes), teniendo en su mano un más que probable éxito editorial, no quiso (o quisieron) que apareciera su nombre (o nombres) y deja (dejaron) que todo el beneficio y renombre pasara a otras manos?
Ottavio Di Camillo se hace la siguiente pregunta, «¿quién o quiénes depositaron por primera vez una versión manuscrita de la comedia en el taller de un impresor?» Pregunta casi imposible de responder por el momento, pues no tenemos datos fiables que puedan demostrar quién o quiénes realizaron el primer contrato de impresión. Hace ya algún tiempo pregunté a mis amigos Julián Martín Abad, Víctor Infantes y Jaime Moll si tenían conocimiento de algún convenio o acuerdo para la edición de la obra, y me contestaron que no. A todos ellos mi agradecimiento. Circunstancia curiosa, pues han quedado bastantes conciertos entre editores-libreros, autores e impresores, custodiados en diferentes protocolos notariales, pero en el caso de Celestina brillan por su ausencia. Hago un llamamiento aquí a que se realicen estas investigaciones, sobre todo las de rastrear en las ciudades de Burgos, Toledo, Salamanca y Sevilla los protocolos notariales para desempolvar, si es posible, algún compromiso de edición, lo que daría más luz a todo este rompecabezas que envuelve la impresión de la obra y lo que es más importante, desvelar a su/s posible/s autor/es y editor/es.
Ahora bien, por los datos que poseemos sobre esta época incunable y postincunable de la imprenta española, la edición de un texto es costosa, tanto por el precio del papel, como por el trabajo de los impresores, quienes no empiezan a componer un libro si no tienen las resmas depositadas y abonadas, y cobran según las imprimen.[21] Pienso que en la Historia de la imprenta el papel de los editores ha sido el menos estudiado,[22] y quizás sea esa la causa de grandes malentendidos al darle una gran responsabilidad a los autores cuando posiblemente no la tuvieron, al menos en este período de tiempo que llega hasta el segundo o tercer decenio del siglo xvI. Normalmente, los impresores no fueron los editores de las grandes obras, pues como en cualquier empresa se exponían a unas ventas desfavorables o al menos la inmovilización de una suma importante de dinero, por lo que se mantuvieron muchas veces al margen de la función editorial, a no ser mediante colaboraciones con libreros e instituciones, o imprimiendo obras menores de poco coste: libretas escolares para el aprendizaje de los niños, algunos pliegos sueltos, cartas para jugar y formularios de contratos civiles. Sin embargo, sí que hubo algunos impresores que al mismo tiempo fueron libreros, los cuales arriesgaron como editores, como se puede comprobar a través de los testamentos, en donde se detallan cientos de ejemplares existentes en sus almacenes.
Para realizar un proyecto como el de la Celestina, el editor o editores tuvieron que prever todo el proceso, es decir, contar con una cantidad de dinero suficiente, una red de distribución y un público potencial. Un libro en 4º con 146 hs. de 22 líneas, caso del Ordinarium de Mallorca, impreso en Valencia por Jofré en 1516, costó al librero Gabriel Fábregues, mallorquín, entre setenta y dos y noventa y nueve libras valencianas, según el precio del papel que haya usado, por los 500 ejemplares de la edición (para poder hacer algunas comparaciones, baste saber que un catedrático de la Universidad de Valencia venía a cobrar entre 15 y 35 libras al año,[23] dependiendo de la cátedra). Supongamos que la edición de la Comedia de Calisto y Melibea de Toledo de 1500, con 80 hojas de 32 líneas y una tirada de 1000 ejemplares pudiera valer aproximadamente entre 160-180 ducados de oro (trabajo de impresión mayor y más costoso por el número de líneas, que corresponderían a unos diez días de labor en la imprenta de Pedro Hagenbach, como ha aclarado Víctor Infantes). Es una fuerte suma para la época que nos ocupa, por lo que el inversor desearía sacar un beneficio en un tiempo prudencial. Primera pregunta, ¿un estudiante de derecho de Salamanca tiene la capacidad de invertir ese dinero por sí mismo?La respuesta es clara: no. Se me puede aducir que dicho estudiante podría haber contactado con algún librero y que este, viendo las posibilidades de una pronta ganancia, invirtiera el capital necesario y le diera una parte de los beneficios. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos estudiantes hemos visto en tiempos pasados y/o presentes que vayan a un librero o a un editor e inmediatamente tengan su obra publicada?Para que algo así ocurra tienen que coincidir algunas de estas premisas: a) que la obra ya sea muy conocida y aceptada por un público ávido de poseerla impresa; b) que el posible estudiante en cuestión tenga unos padrinos importantes, como algunos de los textos dirigidos y financiados por personalidades de la alta nobleza o la jerarquía eclesiástica; c) que la obra sea apoyada por un colectivo de profesores, que apuestan por usarla en su docencia; en dicho caso los libreros estarían encantados de poder invertir teniendo claro el público comprador. Otras posibilidades, como la comentada algunas veces de la necesidad de poner en el mercado novedades literarias de autores con cierto renombre para un pronto rédito editorial, no aparecerán hasta unos decenios más tarde en el mercado libresco, pero aun así, el bachiller Fernando de Rojas no era un autor de prestigio.
También podría suceder que coincidieran en el proyecto de edición una o varias de las premisas que he comentado anteriormente, y ese es mi parecer sobre la puesta en letra de molde del texto celestinesco. Pienso que la Comedia de Ca-listo y Melibea era conocida algunos años antes de su primera edición impresa. El Manuscrito de Palacio así lo demuestra. Falta confirmar si era una obra inacabada, como se indica en la carta de «El Autor a un su amigo», o era una obra completa. Después de investigar algún tiempo las comedias humanísticas,[24] creo que con unas pocas páginas más al texto conservado del «antiguo autor» se tenía configurada una obra completa. Tomemos como referente, por ejemplo, la Poliscena, atribuida durante cierto tiempo a Leonardo Bruni (aunque pertenece a Leonardo de la Serrata y fue escrita en 1433).[25] El parecido con la Celestina es bastante obvio (véase el apartado de esta introducción: «El género. La Comedia de Calisto y Melibea en la tradición de la comedia humanística»).
Pero lo que me interesa resaltar aquí es que la obra termina rápida y felizmente una vez desflorada Poliscena con el compromiso de unas bodas futuras. En esta comedia no se plantea su autor alargar «el proceso de su deleite destos amantes», puesto que una vez conseguido el placer se consideraba terminada la obra, como imponían los cánones poéticos y retóricos mediante un final feliz. Conforme ha ido evolucionado el texto de la Celestina se han alargado todos los procesos: primeramente añadiéndole una serie de actos y posiblemente un claro final triste en consonancia con su ejemplaridad: «compuesta en reprehensión de los locos enamorados» y «venieron los amantes y los que los ministraron en amargo y desastrado fin», para posteriormente prolongar el «proceso de su deleite», pero también modificando el sentido de la obra de acuerdo con una diferente filosofía moral que quieren explicitar sus autores.[26] Pero una primitiva Comedia de Calisto y Melibea podía haber circulado en el ámbito universitario con un tamaño mucho menor, de unas 30-35 páginas manuscritas, como tenía la Poliscena, en la que se describiría el proceso del enamoramiento y la consecución de la dama mediante la intervención de criados y/o medianeras, finalizando rápidamente una vez conseguido el placer sexual entre los enamorados (así sucede en la mayoría de las comedias humanísticas latinas). En el primer Acto conservado de la Celestina se dan todas estas propuestas de la tradición anterior: amor apasionado a primera vista; justificación por parte de galán del deseo imperioso de conseguir a la dama; petición de ayuda a sus criados, los cuales arguyen en su contra mostrándoles los peligros de dicha relación; ante la obstinación del galán por seguir en su empeño, buscan una medianera que allane el camino. Solo faltarían unas pocas páginas en las que veríamos desplegar las tretas de la alcahueta para convencer a Melibea y la cita entre los enamorados, terminando la obra rápidamente con algún final feliz.[27]
No estoy afirmando que si la Celestina tuvo vida propia como obra completa en los círculos universitarios fuera un texto idéntico a las comedias humanísticas en latín. Era similar en cuanto a técnica compositiva y en cuanto a «la historia toda junta», porque se utilizan los mismos conceptos de corrigendo mores a los jóvenes y presenta un caso similar de enamoramiento puramente sexuado, pero, bajo mi punto de vista, invierte muchos componentes retóricos y poéticos. Es la crisis de la enseñanza medieval y por tanto la búsqueda de nuevos modelos y propuestas. En la Comedia hay un claro afán de ridiculizar la inserción indiscriminada de autoridades y de la lógica y dialéctica escolástica, como intentaré demostrar en los siguientes apartados, pero también de las rígidas normas de las gramáticas y poéticas al uso, al menos en el Auto Iº, que es donde más se evidencia.[28]
Si este fuera el caso, se entendería mucho mejor que un editor tomara en cargo la publicación del texto, puesto que ya tiene datos fiables de su aceptación por un público determinado, capaz de agotar al menos una edición. Pero no solucionaría la primera ampliación a 16 autos y mucho menos la segunda reestructuración en Tragicomedia, ni tampoco que salieran cuatro ediciones de la Comedia en el plazo de un año, más o menos (una en Salamanca —perdida—, otra en Toledo, e inmediatamente otras dos en Sevilla y Burgos —o al contrario—). Algo más tuvo que ocurrir en este período que va de 1500 a 1502 para que al menos estuvieran en el mercado cuatro ediciones. ¿Podemos pensar en el estado actual de los estudios sobre la imprenta española que un estudiante convenza casi simultáneamente a varios impresores o libreros, estando distantes entre sí (Salamanca, Burgos, Toledo y Sevilla), para que publiquen su texto casi simultáneamente?¿Un estudiante de Salamanca iría a Burgos o a Sevilla para hacer contratos de impresión, incluso habiéndosele aceptado la edición de su manuscrito en la propia ciudad?O, ¿quién podía en aquellas fechas controlar el comercio del libro en Medina del Campo (capaces de distribuir y reimprimir textos procedentes de Salamanca, Alcalá, Vallado-lid, Sevilla y Toledo)?[29]
A partir de los estudios realizados por grandes especialistas en la Celestina, aparecidos en y entre las diferentes conmemoraciones de su quinto centenario en 1999 para la Comedia y para la Tragicomedia en 2002, estamos en condiciones de aventurar nuevas hipótesis. Ottavio Di Camillo,[30] al analizar la carta dedicatoria de «El autor a un su amigo», puso de relieve la incomparable erudición de su autor en un texto tan breve, de apenas página y media, donde por lo menos había unos quince cultismos y neologismos, algunos de los cuales afloraban por primera vez en un texto literario castellano (que le alejaría, bajo mi modesta opinión, de un simple estudiante de derecho). También, en el mismo año de 2001, Pedro M. Cátedra apuntaba certeramente:
No estoy seguro —¿lo está alguien?— de los primeros pasos de la difusión de la Celestina. Sí es, a mi parecer y al de muchos, clara la diferencia entre la Comedia y la Tragicomedia, que quedan separadas por cambios de calado doctrinal en el terreno erotológico y en el terreno formal, cambios que, desde mi punto de vista, se explican por la diferencia entre los espacios para los que una y otra han sido concebidas. La metamorfosis en este caso es doblemente textual y doctrinal o ideológica, como se quiera, e implica una primera difusión controlada en ambientes ‘universitarios’, habría que decir mejor ‘estudiantiles’, que tenían su propia producción literaria de entretenimiento en su propio mundo escolar e intelectual. No voy a volver ahora a lo que ya expuse en mi viejo libro Amor y pedagogía[31] (El énfasis es mío).
Anteriormente, en su libro Amor y pedagogía[32] y en el prólogo a Tratados de amor,[33] había relacionado el texto celestinesco con los «tratados de amores», de larga tradición escolar-universitaria, en los que late en el fondo la pedagogía del amor, que podemos rastrear perfectamente en la Historia de dos amantes, Euríalo y Lucrecia de Eneas Silvio Piccolomini (publicada un poco antes de las ediciones de la Comedia)[34] o en los ejemplos que se incluyen en el Tratado de cómo al hombre es necesario amar. Estando de acuerdo con todos estos vínculos, lo que más me interesa destacar es que Pedro M. Cátedra al comentar la carta de «El autor a un su amigo» advierte que las interpretaciones que hace del manuscrito del Auto Iº, que dice tener delante, «Su lectura solitaria no es la de un lector cualquiera, sino la de un experto universitario avezado al análisis literario de textos clásicos: aprecia «su primor», su «sotil artificio», su «fuerte y claro metal», su «modo y manera de labor», su «estilo elegante» (p. 41). Para Pedro M. Cátedra, «quien escribe el prólogo enreda conscientemente» e «incluso en el caso de que la carta y los versos acrósticos no sean del mismo autor de la Comedia, quien ha pergeñado un tal artificio está encerrando esta obra en un mapa intelectual limitado por los mojones académicos» (p. 44).
Al parecer, pues, la Celestina nació y se desarrolló en el ambiente universitario. Pero no tenemos datos de que el texto fuera usado por los profesores en su docencia en la Universidad de Salamanca o en otras universidades, al menos que yo conozca.[35] Pero sí los suficientes datos para pensar que así fue en algunos momentos.
El estudio realizado por Nieves Baranda[36] sobre el ejemplar zaragozano de 1507 pone de manifiesto que ha sido manejado por diferentes manos, las cuales han anotado en sus márgenes un modelo de lectura particular, lo que nos da un valor añadido al libro en sí. Las marginalia existentes en latín son fundamentalmente de sentencias, ya sean o no de fuentes conocidas; otras amplían el significado. Las glosas castellanas comentan moralmente la acción o señalan aspectos informativos de posible uso posterior; también expresan la reacción íntima del lector ante el texto. Existen otras glosas mudas con el uso de mano, línea vertical con non, etc., que son marcas para casos de interés del propio lector. Pero para lo que quiero demostrar, me sirvo de las reflexiones finales de la autora de este excelente trabajo:
La anotación marginal era, pues, una técnica de trabajo intelectual que se aprendía durante la etapa de estudiante y cuyo dominio independiente se lograba solo en los cursos avanzados. Por tanto el anotador de Celestina, que conoce y practica con soltura el arte de la anotación, tenía que ser un hombre culto que había recibido formación universitaria, lo que coincide con la seguridad en el ductus de la letra, el dominio del latín o el carácter de sus glosas. Las marginalia no son escolares, sino propias de un lector maduro e independiente en sus juicios y conocimientos… (p. 297)
Pocos años después tendremos otro testimonio sobre esta acción erudita de glosar el texto con la Celestina comentada, que ratifica esa recepción de la obra y ese modo particular de lectura estudiantil y ¿por qué no?de algunos profesores que la anotaban para sus clases. Modo de lectura, al decir de Nieves Baranda, «que la crítica suponía, pero de la que no teníamos constancia directa» (p. 305). Para la autora, como para también Pedro M. Cátedra, es llamativa la atracción que Celestina parece ejercer sobre los hombres de leyes: su autor, según dice el prólogo, el aragonés anotador del ejemplar zaragozano de 1507, el autor de la Celestina comentada y muchos otros datos que poseemos en la actualidad sobre la recepción de la obra a lo largo del XVI.[37] Pero para lo que viene al caso, «la lectura anotada, al menos entre el inicio de la imprenta y finales del siglo XVI, se reserva casi con exclusividad para el acto de estudio, por más que no dejemos de encontrar esporádicamente —y no en los comienzos de la centuria— libros anotados de otras materias» (p. 307).
Otro aspecto que me ha llamado la atención en la descripción del ejemplar zaragozano es, como indica la profesora Baranda, «el desgaste y suciedad de portada y hoja final», que refleja que el texto de Celestina se usó de forma independiente antes de proceder a encuadernarse con la Estoria del noble caballero el conde Fernán González con la muerte de los sietes infantes de Lara [Toledo, 1511], la Égloga trovada de Juan del Encina [Sevilla, 1510-1516] y las Lecciones de Job en caso de amores [Burgos, 1516].[38] Este uso del ejemplar suelto es típico de los estudiantes, que compran las ediciones sin pagar a los libreros la encuadernación en un intento de abaratar el costo (muchas veces la encuadernación superaba el precio del libro). Así podríamos explicarnos también la falta de portada, hoja/s preliminar/es y el colofón de la edición de Burgos y del otro ejemplar conservado de la edición zaragozana de 1507 existente en la Real Academia de la Historia, puesto que el uso continuo del libro hace que estas páginas sean las más castigadas y se ensucien más, rompiéndose muchas veces y perdiéndose con el paso de los años. ¿Quién no se acuerda de sus textos de estudiante, aquellos más usados y utilizados en los que siempre la portada quedaba suelta y al final acababa desapareciendo del volumen, por mucho que la pegáramos?Y una vez el libro mutilado, usado, con anotaciones, es muy difícil de vender en un mercado de segunda mano e incluso pasar a la biblioteca particular, ya siendo más mayor, con una nueva encuadernación. Esta podría ser la razón de que muchos ejemplares conservados de la Celestina sean únicos, asimilándose a las cartillas escolares, que tuvieron una amplísima tirada en estos períodos y nos quedan escasísimas muestras.[39] Solo la encuadernación en épocas posteriores nos ha permitido conservar esta trayectoria celestinesca. Y es que la Celestina, aunque la considere un libro escolar, no llegó a entrar en los conventos ni en las bibliotecas nobiliarias. Una de las causas podría ser que no se aceptó este modelo de enseñanza por la mayoría de las órdenes religiosas, al menos en las primeras décadas del XVI. La nobleza tenía sus propios gustos literarios, más en consonancia con la tradición del XV y en libros más costosos, tanto por sus grabados como por su excelente edición y encuadernación, seleccionando aquellos ejemplares que entraban en sus bibliotecas. La mayoría del patrimonio bibliográfico español procede de estos dos grupos sociales, de ahí la escasez de muchos textos que fueron profusamente editados y leídos, caso de los pliegos de cordel, obritas literarias menores (como máximo tres pliegos), y cómo no, la mayoría de las cartillas y textos escolares.
Así pues, por lo que conocemos hasta el momento, la Celestina nació en el seno de la universidad y posiblemente buscó el editor (o editores) al estudiantado como potencial comprador, si bien en pocos años este texto ampliaría enormemente su público receptor, convirtiéndose en un canon literario y cultural. Pero todavía no queda claro el editor o editores del libro, como tampoco su autoría. Aunque para mí no fue un alumno de derecho, así sin más, el que está detrás de la Comedia ni de la Tragicomedia, sino que en su proceso evolutivo intervinieron diferentes manos, e incluso más diría yo, diferentes profesores universitarios y alguna que otra instancia política y/o religiosa.[40]
Retomo de nuevo las palabras de Ottavio Di Camillo cuando comenta el ambiente romano de principios del xvI donde se tradujo por primera vez la Tragicomedia: «En este contexto sería deseable saber más del traductor Alfonso Ordóñez que, dicho sea de paso, comparte con el corrector Proaza la particularidad de ser la única persona documentada que, de acuerdo con la evidencia interna del paratexto, ha dejado constancia de su relación directa con el texto de La Celestina…»[41]
Recojo aquí parte de otro trabajo mío sobre Alonso de Proaza.[42] De su formación como intelectual conocemos lo que él mismo nos dice, que ha sido en «bonis litteris iniciatus»,[43] lo que le llevará a trabajar como corrector y editor de textos y logrará la cátedra de retórica en el Estudi General de Valencia durante los años 1504 a 1507.[44] También sabemos que fue secretario del obispo de Tarazona y Canciller de Valencia, D. Guillén Ramón de Moncada, uno de los grandes defensores de la doctrina de Ramón Llull y potenciador de la entrada de sus textos en las universidades, generando para ello cátedras propias.[45] Conocemos, además, de sus contactos con otros insignes lulistas nacionales, caso del propio Cardenal Cisneros, a quien le dedica la edición de Llull, Ars inventiva veritatis en 1515, o de Nicolás Pax, otro insigne filósofo y humanista lulista.
Poco intuimos de su etapa anterior a su estancia en Salamanca, cuando incluiría los versos finales a la Celestina de ¿1500?, si bien podemos seguir algunos de sus pasos posteriores gracias al trabajo de corrector en diferentes imprentas. Esta función siempre tuvo lugar en aquellas ciudades con universidades (o escuelas municipales y obispales) y una potente infraestructura en talleres de impresión (Salamanca, Valencia, y posiblemente Sevilla y Zaragoza).
Alonso de Proaza fue el corrector de la edición de las Sergas de Esplandián de Rodríguez de Montalvo (Sevilla, Cromberger, 1510), la más antigua que conocemos, pero que probablemente sea una reimpresión de otra anterior, puesto que en dicha fecha estaba Proaza en la ciudad de Valencia. También, como en la Celestina, Proaza incluye seis octavas de arte mayor al final de la obra. Será en el período valenciano cuando su participación en el mundo editorial se haga más manifiesta con la impresión de las obras de Ramón Llull[46] y, por supuesto, con las reediciones de la Celestina, estampadas por Jofré en 1514 y 1518. Pero tanto los versos finales de las Sergas de Esplandián como los de la Celestina parece que sobrepasan los simples comentarios de los correctores de imprenta de su época, asemejándose más a poemas laudatorios de un amigo del autor o de un «intérprete» que de una «epístola al lector» de los correctores, en la que cualquier supervisor de la impresión declararía la imposibilidad de subsanar todas las erratas, pidiendo que el lector sea benévolo ante los posibles yerros debidos a la falta de diligencia suya o los causados por la impericia de los operarios, etc.,[47] cosa que Proaza ni tan siquiera nombra. ¿Proaza es únicamente corrector de imprenta o su función se amplía a la de editor?MacPheeters esclareció este cometido realizado por Proaza en la ciudad de Valencia.
Alonso de Proaza, en su etapa valenciana, fue el editor de las obras filosóficas de Ramón Llull, las cuales se utilizaron en la enseñanza de la cátedra de lógica; pero tengo que añadir además que se imprimieron a instancia de los grupos lulistas y de grandes personalidades religiosas: el Cardenal Cisneros y el Obispo de Tarazona. Editó en Valencia durante este período la Oratio luculenta de laudibus Valentie impresa por Leonardo Hutz en 1505; las obras de Ramón Llull: Disputationem quam dicunt Remondi christiani & Homerij sarraceni, estampada por Jofré en 1510; De nova logica, Costilla 1512; Ars inventiva veritatis, por Diego de Gumiel en 1515 y dedicada al Cardenal Cisneros. Otro profesor universitario, en este caso de poética, Alonso Ordóñes (¿el posible autor de la traducción al italiano de Celestina?), publicó la Gramática de Nebrija y algunas obras de Pedro Mártir de Anglería. Otra vez volvemos a encontrar relaciones claras entre los personajes que realmente intervinieron en la Celestina y su función editorial universitaria.
Alonso de Proaza era un intelectual de indudable prestigio en su tiempo, discípulo de Jaime Janer, quien tenía privilegio, expedido por Fernando el Católico en Sevilla en 1500, de enseñar en Valencia la doctrina luliana, e intervino en la edición del Ars metaphysicalis en 1506 por Leonardo Hutz y reeditada en 1512, así como del Tractatus de ordine naturae en el mismo año. Mantuvo además una fluida correspondencia con Nicolás Pax, otro insigne filósofo y humanista. En Valencia, pues, existe un grupo luliano importante, algunas veces relacionado con la corriente nominalista procedente de la Universidad de París (a partir de la reforma del Estudi General realizado en los años 1513-14), pero también en estrecha colaboración con los propulsores de la renovación de la Iglesia y sus órdenes, caso del Obispo de Tarazona y el propio Cisneros.
¿Y si fuera Alonso de Proaza realmente el editor de la Comedia en 16 Actos y posteriormente de la Tragicomedia?[48] Lanzo la siguiente hipótesis de trabajo: posiblemente existió una Comedia de Calisto y Melibea breve circulando en la última década del siglo xv; dicha comedia tuvo una cierta difusión, pero se re-formula, alargándola y cambiando su intencionalidad, transformándola en consonancia con los nuevos tiempos y adaptándola a las nuevas corrientes filosóficas (aspectos que trataré posteriormente); una obra en definitiva que rompía moldes y modelos educativos anteriores,[49] de ahí su aceptación por un grupo de profesores y el rechazo por otro más arraigado al Escolasticismo. Cabe también resaltar que es coincidente su ampliación con el primer intento de reforma de la Universidad de Salamanca.
Si se quiere presionar en el mundo docente, solo hace falta tener poderes fácticos que apoyen una determinada opción para que las imprentas se pongan a trabajar y lleguen los suficientes textos para invadir el mercado en breve espacio de tiempo, contando, eso sí, con un número de profesores que participen de dicha opción. Y eso parece que está fuera de toda duda por el número de ejemplares puestos en circulación entre uno y dos años (de 2000 a 5000, aceptando tiradas entre 500 y 1500 ejemplares).
Pienso, pues, que la Celestina fue una propuesta intelectual en la que participaron diversos profesores e intelectuales de su tiempo, pero además algún que otro poder fáctico capaz de aportar el primer capital y renombre para esta invasión de textos a lo largo de la geografía nacional. Quizás sea esta una de las razones por las que no han aparecido datos sobre contratos de impresión ni documentos que nos den más información sobre la evolución de esta obra en las imprentas españolas. También bajo este punto de vista queda en un segundo plano la autoría. Según el estado actual de mis estudios sobre la universidad española[50] y las corrientes intelectuales, me atrevo a aventurar que posiblemente esté detrás de esta actuación conjunta el Cardenal Cisneros, quien intentó por todos los medios realizar la primera gran reforma de la enseñanza en España. Así entenderíamos la actuación de Proaza (amigo del Cardenal, de Jai-me Janer y de Nicolás Pax, secretario familiar de Guillén Ramón de Moncada, así como de muchos intelectuales nominalistas y humanistas) en las diferentes versiones de la Comedia y Tragicomedia. Por ejemplo, si sabemos que Alonso de Proaza está en Valencia en 1505, ¿por qué no salió en dichos años una edición valenciana y tuvo que esperar hasta 1514?La edición de la Celestina de 1514 es simultánea en Valencia con el triunfo parcial del nominalismo y la dotación de nuevas cátedras en Teología: Escoto, Súmulas y Cuestiones (escotismo, tomismo y nominalismo), y el incremento de las cátedras en la Facultad de Artes, duplicándose la oratoria, que impartía Juan Partenio, en oratoria y poesía, que regentarán a partir de 1516 Miguel García y Alonso Ordóñez, quien publicaría en 1518 la Gramática de Nebrija (por el mismo impresor de La Celestina) y el Poemata de Pedro Mártir de Anglería en 1520.
Con lo hasta aquí expuesto no quiero afirmar rotundamente que sea Alonso de Proaza el autor de la Celestina, pero sí que tuvo mucho que ver con la evolución del texto celestinesco[51] como portaestandarte de un movimiento que propugnaba cambios en la educación, que cuestionaba la lógica escolástica, la filosofía moral estoica y peripatética, y el uso abusivo de las auctoritates en la construcción del discurso, de ahí las continuas justificaciones prologales y finales necesarias para un público intelectual al que intentaron convencer, y creo que convencieron, por la cantidad de ediciones que salieron de las prensas españolas.
[16] Desarrollo en este apartado parte de mi artículo: «Celestina, ‘sic et non’. ¿Libro escolar-universitario?», Celestinesca 31 (2007), pp. 23-58.
[17] Véase, por ejemplo, el amplio capítulo «Algunas objeciones a la autoría de Rojas e igualdades vistas por otros» de Emilio de Miguel Martínez en «La Celestina» de Rojas, Madrid, Gredos, 1996, pp. 248-300, donde rebate a aquellos que plantean una múltiple autoría, siendo hoy en día un claro defensor de un único autor: Rojas. Véase también a Fernando Cantalapiedra Erostarbe, TragiComedia de Calisto y Melibea. V Centenario: 1499-1999. Edición crítica, con un estudio sobre la Autoría y la «Floresta celestinesca», Kassel, Edition Reichenberger, 2000, sobre todo el primer volumen, donde defiende un autor anónimo para los doce primeros actos y Rojas los nueve restantes, y contrasta las diferentes propuestas de Emilio de Miguel y de James R. Stamm. Recientemente, José Antonio Bernaldo de Quirós, siguiendo a García Valdecasas, plantea que Rojas encontró una primitiva Comedia en XIV actos y él solo añadió dos a la Comedia, posteriormente el Tractado de Centurio y otras interpolaciones, en «Comentarios a la hipótesis de García Valdecasas sobre la gestación de La Celestina», Espéculo 30 (2005), «Sobre el papel de Rojas en la elaboración de La Celestina», Lemir 12 (2008), pp. 325-339, y «La Celestina desde el punto de vista escénico: Consecuencias para la atribución de la autoría», Lemir 13 (2009), pp. 97-108. Para Antonio Sánchez y Remedios Prieto, Rojas refundió una comedia humanística completa que luego cambió dándole un final trágico; también indican que Rojas no es el autor de la Carta de los prolegómenos («Sobre la ‘composición’ de La Celestina y su anónimo ‘auctor’», Celestinesca 33 (2009), pp. 143-171). Un amplio resumen de las diferentes posturas sobre uno o dos autores en Nicasio Salvador Miguel, «La autoría de La Celestina y la fama de Rojas», Epos 7 (1991), pp. 275-290, quien se decanta por dos autores. Aspectos sobre la biografía y la autoría de Rojas los ha completado posteriormente Nicasio Salvador en: «La Celestina en su V centenario (14991500/1999-2000)», en El mundo como contienda. Estudios sobre «La Celestina», ed. de Pilar Carrasco, Anejo XXXI de Analecta Malacitana, Málaga, Universidad de Málaga, 2000, pp. 15-27 y «La identidad de Fernando de Rojas», en La Celestina, V centenario (1499-1999): Actas del congreso internacional Salamanca, Talavera de la Reina, Toledo, La Puebla de Montalbán, 27 de septiembre - 1 de octubre de 1999, coord. por Felipe Blas Pedraza Jiménez, Gemma Gómez Rubio, Rafael González Cañal, 2001, pp. 23-48. Propone Gofredo Valle de Ricote [pseudónimo de Govert Westerveld] como posibles autores de Celestina a Juan Ramírez de Lucena, Luis de Lucena y Juan del Encina, en Los tres autores de ‘La Celestina’: El judeoconverso Juan Ramírez de Lucena, sus hijos Fernando de Rojas (Lucena) y Juan del Encina (alias Bartolomé Torres Naharro y Francisco Delicado), Blanca, Academia de Estudios Humanísticos de Blanca, 2005. Sobre los posibles autores del primer Acto citados en la Tragicomedia: Mena y Cota, véase a Miguel Ángel Pérez Priego, «Mena y Cota: los otros autores de La Celestina», en La Celestina. V Centenario (1499-1999), ed. cit., pp. 147-164. Creo que aún es válida la opinión de Marcelino Menéndez y Pelayo cuando afirma que: «En absoluto rigor crítico la cuestión del primer acto es insoluble, y a quien se atenga estrictamente a las palabras del bachiller ha de ser muy difícil refutarle» y «con la excepción acaso de Lorenzo Palmyreno en sus Hypotiposes clarissimorum virorum, todo el siglo XVI creyó en la veracidad de las palabras de Rojas y aceptó la Celestina como obra de dos autores» (Orígenes de la novela, III, NBAE, 14, Madrid, Casa Editorial Bailly-Baillière, 1910, XIX y XXIII); aunque mi opinión es que Rojas (al menos el Fernando de Rojas de la Puebla de Montalbán que se ha propuesto como el «bachiller»), no fue el autor de la ampliación a XVI actos ni tampoco a XXI de la Tragicomedia, como intentaré demostrar a lo largo de este apartado.
[18] Vid. el artículo de Joseph T. Snow, «La problemática autoría de Celestina», Incipit XXV-XXVI (2005-2006), pp. 537-561, donde defiende con eficientes argumentos la dificultad de aceptar la autoría de Rojas.
[19] The book Called «Celestina» in the Library of the Hispanic Society of America, New York, The Hispanic Society of America, 1954, pp. 8-9.
[20] «Los libros ‘traydos y viejos y algunos rotos’ que tuvo el bachiller Fernando de Rojas, nombrado autor de la obra llamada Celestina», Bulletin Hispanique 100 (1998), pp. 1-51, la cita en p. 34.
[21] Por ejemplo, en 1516 Jofré realiza un contrato de impresión para el Ordinarium… sedis Maioricensis, del que deberá hacer una tirada de 500 volúmenes y le será pagado a 24 sueldos la resma. Un precio excepcional, si se considera que para la tirada de pequeñas gramáticas de uso ordinario, caso de las Pastranas, se le pagaba a 11 sueldos la resma. Vid. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, Edicios Alfons el Magnànim, 1987, t. I, p. 103.
[22] Puede leerse un somero planteamiento de la función editorial en Jaime Moll, «El impresor, el editor y el librero», en Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-1914, bajo la dirección de Víctor Infantes, François Lopez y Jean-François Botrel, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 77-84.
[23] Vid. José Teixidor y Trilles O.P., Estudios de Valencia [Historia de la Universidad hasta 1616], ed. de Laureano Robles, Valencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 1976, los capítulos I-VII de Provisiones de Cátedras correspondientes a los años 1500-1520.
[24] Vid. mis trabajos sobre el tema: De la comedia humanística al teatro representable, Valencia, UNED, Univ. de Sevilla y Univ. de València, col. Textos Teatrales Hispánicos del siglo XVI, 1993; La Comedia Thebayda, ed. de José Luis Canet, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca (Textos recuperados: 21), 2003; «La comedia humanística española y la filosofía moral», en Los albores del teatro español. Actas de las XVII Jornadas de teatro clásico, Almagro, julio de 1994, ed. de Felipe B. Pedraza y Rafael González, Almagro, 1995, pp. 175-187; pero sobre todo, «Humanismo cristiano, trasfondo de las primitivas comedias», en Relación entre los teatros español e italiano: siglos XV-XX, ed. de Irene Romera y Josep Lluís Sirera, Valencia, Servei de Publicacions Universitat de València, Col. Parnaseo, 2007, pp. 15-28.
[25] Pruebas concluyentes para la identificación de su autor proporcionan Enzo Cecchini, «Introducción» a la Chrysis de E. S. Piccolomini, Firenze, 1968, nota 13, pp. XVI-XVII, y Giorgio Nonni, «Contributi allo studio della commedia umanistica: la Poliscena», en Atti e Memorie. Arcadia 6 (1975-1976), pp. 393-451.
[26] No es el momento de profundizar en este tema, baste, por ejemplo, las sagaces investigaciones realizadas por Alan D. Deyermond, quien plantea que Rojas, siendo un católico observante en la redacción de la Comedia, pasa a ser mucho más fervoroso y religioso en la ampliación a Tragicomedia («Fernando de Rojas from 1499 to 1502: Born-Again Christian?», Celestinesca 25 (2001), pp. 3-20).
[27] La posibilidad de que circuló una Comedia completa con final feliz la proponen Antonio Sánchez y Remedios Prieto en diversos trabajos («Fernando de Rojas acabó la Comedia de Calisto y Melibea», Revista de Literatura LI (1989), pp. 21-54; Fernando de Rojas y «La Celestina», Barcelona, Teide, 1991; «Sobre la ‘composición’ de La Celestina y su anónimo ‘auctor’», Celestinesca 33 (2009), pp. 143-171). Llegan a esta conclusión al comprobar diferentes escenarios en la obra, así como dos caracteres distintos para Melibea, que revelarían «los vestigios de esa comedia humanística que quedan en el texto de la Celestina que nos ha llegado impresa, sobre todo en su primera versión en 16 autos».
[28] Sobre la burla de formulaciones silogísticas de la dialéctica escolástica, de la retórica tradicional y de ciertos presupuestos estoicos en el Primer auto de Celestina; véase Ottavio Di Camillo, «Ética humanística y libertinaje», en Humanismo y literatura en tiempos de Juan del Encina, ed. de Javier Guijarro Ceballos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, pp. 69-82; publicado posteriormente bajo el título: «Ética humanística y libertinaje en La Celestina», en Estudios sobre «Celestina», ed. de Santiago López-Ríos, Madrid, Ediciones Istmo S.A., 2001, pp. 579-598.
[29] Vid. Manuel Peña Díez, «El comercio, la circulación y la geografía del libro», en Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-1914, dir. F. López, V. Infantes y J.-F. Brotel, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 85-91.
[30] «La péñola, la imprenta y la doladera. Tres formas de cultura humanística en la Carta ‘El autor a un su amigo’ de La Celestina», en Silva. Estudia philologica in honorem Isaías Lerner, ed. de Isabel Lozano-Renieblas & Juan Carlos Mercado, Madrid, Castalia, 2001, pp. 101-126.
[31] Pedro M. Cátedra, «Lectura, polifonía y género en la Celestina y su entorno», en Celestina. La comedia de Calixto y Melibea, locos enamorados, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, pp. 37-38 (el artículo en pp. 33-58).
[32] Amor y pedagogía en la Edad Media (Estudios de doctrina amorosa y práctica literaria), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989.
[33] Tratados de amor en torno a la ‘Celestina’, estudio de Pedro M. Cátedra, ed. de Pedro M. Cátedra, Miguel M. García-Bermejo, Consuelo Gonzalo García, Inés Ravasini y Juan Valero Moreno, Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2000.
[34] Para Bienvenido Morros, el «antiguo autor» y Rojas fueron lectores de la Historia Duobus Amantibus de Piccolomini, dotando este último a la obra de un marco epistolar (carta de «El autor a un su amigo») que daría a Celestina la forma de un remedium amoris («La Celestina como remedium amoris», Hispanic Review 72 (2004), pp. 7799). Para Eukene Lacarra, tanto los preliminares como la actuación de los personajes Calisto y Melibea a la luz de las teorías filosófico-morales y médicas de la época, corresponden a una reprobatio amoris («Enfermedad y concupiscencia: los amores de Calisto y Melibea», La Celestina. v Centenario (1499-1999). Actas del Congreso Internacional (Salamanca, Talavera de la Reina, Toledo, La Puebla de Montalbán, 17 de septiembre a 1 de octubre de 1999), ed. de Felipe B. Pedraza, Rafael González y Gema Gómez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 193-215).
[35] Dorothy S. Severin piensa que los primeros lectores de la Celestina fueron atraídos por el didactismo de la obra («Del manuscrito a la imprenta en la época de los Reyes Católicos», en Literatura y conocimiento medieval. Actas de las VIII Jornadas Medievales, ed. de L. Von der Walde et al. (Publicaciones de Medievalia 29, UNAM/UAM/ Colegio de México, 2003, pp. 33-48); algo similar había planteado Germán Orduña en «El didactismo implícito y explícito de La Celestina», en La Celestina. V Centenario (1499-1999) ). Actas del Congreso Internacional (Salamanca, Talavera de la Reina, Toledo, La Puebla de Montalbán, 17 de septiembre a 1 de octubre de 1999), ed. de Felipe B. Pedraza, Rafael González y Gema Gómez, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 217-227.
[36] Nieves Baranda, «Leyendo ‘fontezicas de filosophía’. Marginalia a un ejemplar de la Tragicomedia de Ca-listo y Melibea (Zaragoza, 1507)», en Actas del Simposio Internacional «1502-2002»: Five Hundred Years of Fernando de Rojas’ «Tragicomedia de Calisto y Melibea» (18-19 de octubre de 2002, Departamento de Español y Portugués, Indiana University, Bloomington), ed. de Juan Carlos Conde, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2007, pp. 269-309.
[37] Son imprescindibles para la recepción de la Celestina los estudios de Maxime Chevalier, «La Celestina según sus lectores», en Lectura y lectores en la España del siglo XVII, Madrid, Turner, 1976, pp. 138-166; Marcel Bataillon, «La librería del estudiante Morlanes», en Homenaje a don Agustín Millares Carlo, Madrid, Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, pp. 329-347; Joseph T. Snow, «Hacia una historia de la recepción de Celestina: 1499-1822», Celestinesca 21.1-2 (1997), pp. 115-172 y «Recepción de Celestina, 1499-1600», Celestinesca 31.1-2 (1999), pp. 123-157; «Los estudios celestinescos 1999-2099», en «La Celestina». v Centenario (1499-1999). Actas del Congreso Internacional, ed. de Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal y Gema Gómez Rubio, Cuenca, Universidad Castilla-La Mancha, 2001, pp. 121-132; «Historia de la recepción de Celestina: 1499-1822. II (1499-1600)», Celestinesca 25 (2001), pp. 199-282; «Historia de la recepción de Celestina: 1499-1822. III (1601- 1800)», Celestinesca 26 (2002), pp. 53-121; Carmen Parrilla, «Para la historia de la recepción de Celestina: ecos y menciones en textos poéticos del siglo XVI», en «De ninguna cosa es alegre posesión sin compañía». Estudios celestinescos y medievales en honor del profesor Joseph Thomas Snow, coord. Devid Paolini, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2010, vol. I, pp. 272- 290.
[38] Julián Martín Abad, «Otro volumen facticio de raros impresos españoles del siglo XVI (con La Celestina de 1507)», Pliegos de Bibliofilia 4.4 (1998), pp. 5-19.
[39] Vid. Víctor Infantes, «De la cartilla al libro», Bulletin hispanique 97.1 (1995), pp. 33-66 y De las primeras letras. Cartillas españolas para enseñar a leer de los siglos XV y XVI. Preliminar y edición facsímil de 34 obras, Salamanca Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, sobre todo el estudio preliminar, cap. 7: «Las ediciones citadas y perdidas», pp. 53-67.
[40] Sugiere Ottavio Di Camillo: «De la génesis y difusión temprana de La Celestina, hasta hace muy pocos años no se sabía casi nada. En general, los estudiosos de la obra, han preferido pasar por alto este problema capital y aceptar, en cambio, la idea de un joven autor, estudiante de Salamanca, que dedica una vacaciones de quince días en la primavera de 1499 a escribir o continuar la obra, que, en seguida, se la envía a Fadrique de Basilea, quien, al recibirla, la imprime sin demora», en «Pesquisas indiciarias sobre el incunable acéfalo de la Comedia de Burgos», art. cit., p. 77.
[41] «Hacia el origen de la Tragicomedia: huellas de la princeps en la traducción al italiano de Alfonso Ordóñez», en Actas del Simposio Internacional «1502-2002»: Five Hundred Years of Fernando de Rojas’ Tragicomedia de Ca-listo y Melibea»: (18-19 de octubre de 2002, Departamento de Español y Portugués, Indiana University, Bloomington), ed. de Juan Carlos Conde, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2007, p. 125.
[42] José Luis Canet, «Alonso de Proaza», en Tragicomedia de Calisto y Melibea (Valencia, Juan Jofré, 1514). Estudios y edición paleográfica y facsimilar, dir. Nicasio Salvador, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, pp. 31-38.
[43] Al inicio de la Oratio luculenta de laudibus Valentiae (1505). Algunos de los datos aquí aportados proceden de D. W. MacPheeters, El humanista español Alonso de Proaza, Madrid, Castalia, 1961.
[44] Datos ofrecidos por Borrull a González Posada y utilizados por D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, t. III, Madrid, Ed. Bailly/Baillière, 1910, p. VI.
[45] Francisco Ortí y Figuerola, Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad de Valencia, Madrid, 1730, p. 143.
[46] Vid. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, Edicios Alfons el Magnànim, 1987, t. I, pp. 127-128 y 167.
[47] Vid., por ejemplo, las epístolas al lector del gran corrector de la imprenta valenciana, Juan de Molina en El libro del esforçado cavallero Arderique, de Juan de Viñao, 1517-18, f. 108a. Vid., además, José Simón Díaz, El libro español antiguo: Análisis de su estructura, Kassel, Ed. Reichenberger, 1983, pp. 114-115.
[48] Ottavio Di Camillo también cree en la posibilidad de que Proaza sea el editor de la obra, «The Burgos comedia in the printed tradition of La Celestina: a Reassessment», en «La Celestina» 1499-1999. Selected Papers from the International Congress in Commemoration of the Quincentennial Anniversary of La Celestina (New York, November 17-19, 1999), ed. de O. Di Camillo & J. O’Neill, New York, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 2005, pp. 235-323, sobre todo las págs. 276-77.
[49] Vid. Ottavio Di Camillo, «Ética humanística y libertinaje», art. cit. pp. 579-598.
[50] «La universidad en la época de Melchor Cano», en Melchor Cano y Luisa Sigea, dos figuras del Renacimiento español, coord. Miguel Ángel Pérez Priego, Cuenca, Excmo. Ayuntamiento de Tarancón, 2008, pp. 23-40 y «Libros escolares-universitarios salidos de las prensas valencianas entre 1473-1525», en «Litterae Humaniores» del Renacimiento a la Ilustración. Homenaje al profesor José María Estellés, Anejo 69 de la revista Quaderns de Filologia, Valencia, Universitat de València, 2009, pp. 169-194.
[51] Sobre el papel de Proaza en la evolución del texto, vid. Keith Whinnom, The textual history and authorship of ‘Celestina’, ed. de Jeremy Lawrance, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 52, London, Queen Mary-Univ. of London, 2007, sobre todo las págs. 2-21.