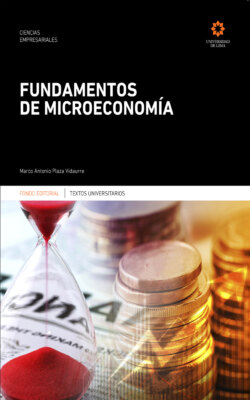Читать книгу Fundamentos de microeconomía - Marco Antonio Plaza Vidaurre - Страница 11
Оглавление| Capítulo1 | La teoría del consumidor y el intercambio directo |
INTRODUCCIÓN
Adam Smith (1997) manifestó algo muy importante: “El consumo es la finalidad exclusiva de la producción, y únicamente se deberá fomentar el interés de los productores cuando ello coadyuve a promover el del consumidor” (p. 588). Esta expresión sigue vigente en nuestros días. Cualquier industria siempre produce bienes que acabarán siendo comprados. Algunos bienes son finales, ya no son transformados y son adquiridos por los consumidores; otros bienes son intermedios, se utilizan como insumos en los procesos productivos, pero formarán parte de la cadena de producción que finalmente acabará en un bien final cuando el consumidor los use para satisfacer una necesidad. Cuando las personas consumen alimentos, lo hacen para evitar el hambre que causa la escasez de estos; necesitamos de bienes y servicios para dar fin a una situación de malestar. El consumo nos da utilidad y esta varía en intensidad a medida que vamos consumiendo un bien. Normalmente tenemos un ingreso monetario, definimos las prioridades en las actividades que nos permitirán satisfacer nuestras necesidades y luego actuamos comprando y consumiendo.
En este capítulo, investigamos la valorización de los bienes y servicios que da lugar al principio de la utilidad marginal, explicado por economistas del siglo XIX. Este principio cambió para siempre la ciencia económica ya que nos explica que el valor de los bienes depende de la utilidad que da su consumo, lo que significa que el valor de las cosas no se define en la fábrica, sino en el mercado, dada la subjetividad de los individuos. El principio de la utilidad marginal destronó la teoría del valor trabajo, que explica que el valor de los bienes depende de los costos de producción, siendo el trabajo el principal costo. Lo paradójico es que la teoría antes mencionada fue planteada por el economista liberal Adam Smith en el siglo XVIII y utilizada por el marxismo en el siglo XIX para fundamentar la teoría de la plusvalía que fue el sustento económico para promover el comunismo.
1. LA LEY DE LA UTILIDAD MARGINAL DECRECIENTE EN EL CONSUMO DE UN BIEN: LA LEY DE GOSSEN
Cuando consumimos cualquier bien, por ejemplo, agua, asumiendo que tenemos mucha sed, el grado de satisfacción de la necesidad, el que llamaremos a partir de ahora utilidad, aumenta hasta un máximo nivel y de allí en adelante se mantiene, aunque puede disminuir y ocasionar un malestar si seguimos bebiendo agua. Sin embargo, a medida que el consumo aumenta, las variaciones de la utilidad son cada vez menores hasta que prácticamente se vuelven insignificantes. Si bebemos agua, la utilidad total aumenta, lo que significa que la necesidad se está satisfaciendo, pero cada trago adicional que tomamos nos da una utilidad cada vez menor. En esto consiste la ley de la utilidad marginal del consumidor, conocida como la ley de Gossen, que podemos definirla de la siguiente manera: cuando consumimos un bien, la satisfacción de la necesidad aumenta en términos totales, pero es decreciente en término marginales; en otras palabras, el entusiasmo por el consumo va disminuyendo a medida que consumimos más de un bien hasta llegar a un punto en que un consumo adicional es irrelevante, al que podemos definir como punto de saturación.
Esta ley se cumple en todo tipo de consumo y está siempre relacionada con un tiempo determinado. Veamos el caso de la alimentación diaria: una persona desayuna, almuerza y cena todos los días. Supongamos que desayuna a las 8 a. m., almuerza a la 1 p. m. y cena a las 7 p. m. Asumimos que no come nada entre dichas horas. Sin embargo, cada una de estas actividades tiene un rango de duración hasta que el individuo nuevamente tiene hambre. Incluso el caso es más complejo para cada tipo de alimento. El típico almuerzo está compuesto por una entrada, un segundo y un postre; en cada uno de estos se llega a un punto de saturación relativo, en el sentido de que nadie come solamente entrada ni los otros alimentos. La persona se satisface de comer entrada y sigue teniendo hambre, pero no le provoca comer más de esta; igual sucede con el segundo. Ahora bien, si come mucho, quizá no le provoca ningún dulce como postre. Luego, la ley de la utilidad marginal en el caso de la alimentación no solamente se aplica a la necesidad como un todo, sino que esta puede ser compartimentada. Igual sucede con otras actividades que dan placer a las personas, como ver televisión, escuchar un tipo de música o conversar de un tema específico. En cada una de las actividades se cumple la ley de la utilidad marginal porque siempre existirá un nivel de saturación del uso de un bien o de su respectivo consumo. Los economistas han desarrollado un gráfico que explica esta ley de manera que visualmente podamos comprender más este concepto.
Figura 1. La utilidad del consumidor
Elaboración propia
En la figura 1 tenemos la evolución de la utilidad del consumidor cada vez que aumenta el consumo de un bien, al que denominamos X. En el eje vertical se tiene la variable utilidad total que es acumulativa, y en el horizontal, la cantidad del bien mencionado. La curva aumenta de manera decreciente volviéndose más plana a medida que se consume más X, es decir, los cambios en la utilidad son menores cada vez que se incrementa en una unidad el consumo de X. Observamos dos triángulos pequeños que se forman cuando aumenta el consumo de X y dos catetos verticales: a y b. El cateto a es más grande que el b. Esto refleja el 'cambio' en la utilidad. La pendiente de la curva también disminuye a medida que se consume más X. Si se sigue aumentando el consumo de X, la pendiente tiende a ser horizontal, por tanto no hay cambio en la utilidad total y la utilidad marginal se convierte en cero.
Podemos también representar este comportamiento en una tabla. Por ejemplo, la primera unidad de X arroja 50 de utilidad, la segunda solo 30 que sumada a la primera da un total de 80, la tercera unidad contribuye con 20 y el total es 100, así hasta que la sexta unidad no contribuye con nada a la utilidad y, por tanto, la utilidad total se estanca.
Tabla 1
La utilidad marginal
| Consumo del bien X | Utilidad total | Utilidad marginal |
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 30 |
| 3 | 100 | 20 |
| 4 | 110 | 10 |
| 5 | 105 | 5 |
| 6 | 105 | 0 |
Elaboración propia
En este ejemplo, una persona consume determinado bien hasta que sacia su necesidad o llega al punto de saturación. Podemos concluir entonces que cuando se consume un bien, la utilidad total aumenta, pero de manera decreciente, y que los valores marginales de utilidad disminuyen hasta convertirse en cero.
2. LA LEY DE LA UTILIDAD MARGINAL DE MENGER
Carl Menger, fundador de la escuela austriaca de economía, en su obra Principios de la economía política (1871/1996) desarrolló una teoría del valor completamente diferente a la vigente en aquella época, la teoría del valor trabajo, seguida por economistas clásicos, como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, entre otros, mediante la cual los bienes se valoraban según el trabajo utilizado en la producción de un bien, es decir, el costo definía el valor o el precio de los bienes.
Menger define el valor de la siguiente manera:
Por consiguiente, valor es la significación que unos concretos bienes o cantidades parciales de bienes adquieren para nosotros, cuando somos conscientes de que dependemos de ellos para la satisfacción de nuestras necesidades. Por tanto, aquel fenómeno vital que llamamos valor de los bienes, brota de la misma fuente que el carácter económico de estos últimos, es decir, de la antes descrita relación entre necesidad y masa de bienes disponibles. (pp. 103-104)
También:
El valor de los bienes se fundamenta en la relación de los bienes con nuestras necesidades, no en los bienes mismos. Así pues, el valor no es algo inherente a los bienes, no es una cualidad intrínseca de los mismos, ni menos aún una cosa autónoma. (p. 108)
En estas citas podemos ver cómo la apreciación de una persona respecto al placer que le brinda el consumo de un bien es el meollo de la valorización, que en términos concretos, se convierte en un valor monetario o precio. Como bien dice el autor, es el carácter económico lo que diferencia la valorización de los bienes, y esta, indudablemente, es subjetiva, en el sentido que cada individuo percibe de manera diferente. En síntesis, el valor económico de las cosas no una cualidad intrínseca de estas.
En cuanto la utilidad, la define de la siguiente forma: “Utilidad es la capacidad que tiene una cosa de servir para satisfacer las necesidades humanas…” (p. 107).
Menger utiliza un modelo numérico para explicar el principio de la utilidad marginal y la teoría del intercambio. A continuación, tenemos una tabla de valoraciones de una serie de bienes denominados con números romanos del I al X, y cada uno tiene un diferente grado de utilidad marginal que se hace menor. Siguiendo el ejemplo de Menger, el primer bien es el más necesario de toda la estructura de consumo de la persona; sea este el agua. Analicemos cómo el individuo puede ir cambiando de un bien a otro.
Tabla 2
Las preferencias de un consumidor
Fuente: Menger (1996)
Supongamos que el agua se consume en vasos al día, y el primer vaso le da una satisfacción de 10; el segundo, 9 y así sucesivamente. Pero el tercer vaso, que le produce una utilidad marginal de 8, lo puede cambiar por el bien III que es carne de res; dividimos este bien en 50 gramos por consumo. La tercera ración de carne le daría una utilidad marginal de 6 y de ahí pasaría al bien IV que podrían ser frutas. Al consumir la cuarta fruta, que le da una utilidad marginal de 4, pasa al bien VI que es el cigarrillo; y así puede seguir estableciendo una serie de prioridades sobre la base de la utilidad marginal que le da al individuo el consumo de diferentes bienes.
En síntesis, al aumentar el consumo de un producto, la persona evalúa la utilidad marginal y la compara con la que le daría otro bien que sigue en la lista de prioridades. También, se observa que mientras más se tiene de un bien, la valoración marginal es menor. Finalmente, en la tabla se puede observar que la utilidad marginal disminuye en dos dimensiones, horizontal y vertical. En la primera está la prioridad de los bienes para el consumidor, y en la segunda, la valoración marginal a medida que se poseen una mayor cantidad de bienes, vale decir, la utilidad marginal que se perdería si el consumidor se deshace de este bien.
3. LA PARADOJA DEL AGUA Y LOS DIAMANTES
La paradoja del agua y los diamantes es tan antigua como la ciencia económica. La solución responde a la pregunta que se formularon los economistas clásicos: ¿por qué damos más valor y estamos dispuestos a pagar más por un bien que no es necesario para la vida y, sin embargo, pagamos mucho menos por un bien que necesitamos para vivir? Esta paradoja se relaciona con la de los diamantes, o el oro y el agua, que los clásicos trataron de explicar durante muchos años. Los clásicos diferenciaban el valor de uso y el valor de cambio sin considerar la marginalidad decreciente en la utilidad, pues no contaban con la teoría de la utilidad marginal; valoraban las cosas en función del esfuerzo laboral, y se inspiraban en la teoría del valor trabajo desarrollada por Adam Smith (1997):
El precio real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirla, son las penas y fatigas que su adquisición supone. Lo que realmente vale para el que ya la ha adquirido y desea disponer de ella, o cambiarla por otros bienes, son las penas y fatigas que lo librarán, y que podrá imponer a otros individuos […]. El trabajo fue, pues, el precio primitivo, la moneda originaria que sirvió para pagar y comprar todas las cosas. (p. 31)
En esta línea continuaron los economistas clásicos David Ricardo (1985) y John Stuart Mill (1996), entre otros, cuyas teorías del valor nos explican que el precio de un bien es formado sobre la base del costo de producción.
Menger (1996), Jevons (1998) y Walras (1987) invirtieron la valoración de las cosas, planteando en sus escritos la innovadora teoría de la utilidad marginal, lo cual originó una revolución en la ciencia económica, que, en términos generales, consiste en dos aspectos: los costos no influyen en el precio de un bien, sino que este es definido por los consumidores con base en la utilidad marginal, y la valoración de los insumos depende del valor del bien final. Tomemos como ejemplo una mesa fabricada con caoba, que, como se sabe, es una madera muy resistente al paso del tiempo, por no decir, eterna. A continuación, definimos algunos atributos de una mesa de caoba: primero, la duración de la mesa e imposibilidad de deterioro; segundo, la distinción que nos da entre nuestros conocidos poseer una mesa de caoba por su elevado precio; tercero, este tipo de mesas son vendidas en tiendas de reconocido prestigio. Y el ebanista que hace la mesa ¿qué piensa de la caoba? Este sabe que en el mercado se paga un buen precio por esta mesa y estará dispuesto a pagar por la madera. ¿Y el vendedor de la caoba? Percibe que la mesa es valorada en el mercado, por tanto, ofrece este insumo a un mayor precio. El ebanista estará dispuesto a pagar un buen precio por la caoba siempre y cuando al vender la mesa obtenga una rentabilidad. Por tanto, la valorización de la caoba depende de la valorización de la mesa. El precio de la caoba no influye en el precio de la mesa, sino al revés: el precio de la mesa es la que predomina en el precio de la caoba. En resumen, la mesa de caoba no es cara por el precio de esta madera, sino que la caoba es cara porque el bien final es valorado por las personas que conocen de los atributos de los muebles fabricados con esta madera.
Retornando a la paradoja, Menger señala lo siguiente:
Si nos preguntamos, por ejemplo, a qué se debe que una libra de agua potable no tenga para nosotros, en circunstancias normales, apenas ningún valor, mientras que de ordinario, concedemos un valor elevado a la más pequeña parte de una libra de oro o diamantes, obtendremos la respuesta a partir de la siguiente reflexión: Los diamantes y el oro son tan escasos que la totalidad de las cantidades de los primeros en poder de los hombres pueden guardarse en una caja […]. En cambio, el agua potable abunda tanto que apenas cabe imaginar un depósito lo suficientemente grande para almacenarla en su totalidad. (p. 125)
Sin embargo, Menger explica que si el agua se vuelve muy escasa, a tal extremo de que peligra la vida de las personas, adquiere un gran valor, a diferencia del oro que en términos relativos se volvería muy barato respecto al agua. Por ejemplo, si una persona no tiene agua, pero posee una gran cantidad de joyas, la utilidad marginal del agua aumenta mucho y, en términos relativos, se hace mayor que la utilidad marginal de las joyas lo que significa que la percepción de las personas es que hay abundancia de joyas, pero escasez de agua y la vida está en peligro. En consecuencia, será capaz de entregar todas sus joyas por agua. Pero si la situación vuelve a la normalidad, los productores de agua potable, al haber mucho de este producto, tendrán que venderlo a su precio original y vuelve a ser muy barato. Por ejemplo, si la persona usa el agua para subsistir, la valorará más que si la usa para llenar la piscina de su casa. Sobre esa base, la cantidad que se tiene de un bien y el orden de prioridad en la satisfacción de las necesidades, las personas valoran los bienes según el uso menos importante que les dé. Esta paradoja sigue vigente en todo tipo de bienes, pues constantemente valoramos los bienes que consumimos en función de la cantidad que tenemos y en qué medida satisfacen nuestras necesidades.
4. EL INTERCAMBIO DIRECTO
El intercambio directo al que nos referimos en el acápite anterior es el trueque y es el fundamento para comprender el intercambio indirecto donde se utiliza el dinero, que investigaremos en el siguiente capítulo. Sin embargo, es importante resaltar que la explicación del intercambio directo o el trueque tiene un objetivo didáctico, que es exponer los principios fundamentales de todo intercambio entre individuos donde la valoración marginal es pieza clave.
Menger explica que para que se dé normalmente y sin coerciones un libre intercambio entre dos personas, se deben cumplir tres condiciones: ambas personas deben tener los bienes necesarios para el intercambio, y la valorización marginal debe ser diferente; deben estar conscientes de ambas situaciones antes planteadas, y, por último, deberán tener cierta capacidad de acción para el intercambio (p. 160).
Menger usa un modelo aritmético para explicar el caso de dos personas que intercambian animales y cómo en este proceso se van formando las utilidades marginales de cada bien y los criterios que favorecen estas operaciones, destacándose que, en determinado momento, luego de una serie de intercambios, desaparece el incentivo para continuar con estos.
El modelo consiste en que dos personas, A y B, poseen caballos y vacas para su supervivencia, cada una necesita de ambos animales y transan para intercambiarlos con base en la valoración subjetiva, es decir, la utilidad marginal. En la tabla 3, A tiene 6 caballos y una vaca, y B posee lo contrario. El individuo A valora el primer caballo en 50 de utilidad marginal, el segundo con 40 de utilidad marginal y así hasta llegar al sexto caballo, el cual no contribuye a la utilidad total y por tanto la utilidad marginal es cero. En cambio, como tiene una sola vaca, la utilidad marginal es 50. Menger en su ejemplo nos explica que el primer caballo es para la producción de alimentos; el segundo, para mejorar la tierra de otra finca y contar con más alimentos; el tercero, para trasladar cosas de un lado a otro; el cuarto, para diversión; el quinto, para la reserva, y el último no contribuye a la utilidad dado que no tiene función alguna.
Tabla 3
Momento 1
Fuente: Menger (1996)
En la tabla 4 (momento 2), tenemos el primer intercambio, donde A se deprende de un caballo, que en este caso tiene 0 de utilidad marginal, y recibe una vaca, cuya valoración marginal es de 40. B entrega una vaca por un caballo que lo valora con 40 (utilidad marginal). Ambas personas ganan 40 de utilidad marginal.
Tabla 4
Momento 2
Fuente: Menger (1996)
En la tabla 5 (momento 3), se observa el segundo intercambio. A entrega el quinto caballo que lo valora marginalmente en 10 y recibe una vaca a cambio, a la que valora marginalmente en 30, luego gana 20 en utilidad marginal neta. Lo mismo para B.
Tabla 5
Momento 3
Fuente: Menger (1996)
En la tabla 6 (momento 4), se observa el tercer intercambio. A entrega el cuarto caballo, al que valora con 20 de utilidad marginal, pero recibe solo 20 de utilidad marginal. Este sería el punto de quiebre, dado que, si entrega un caballo más, perdería 30 y recibiría a cambio una vaca que le daría 20 de utilidad marginal.
Tabla 6
Momento 4
Fuente: Menger (1996)
Vemos así que se llegó a un límite donde ya no existe ningún incentivo para seguir intercambiando bienes. Luego deducimos una importante ley económica: todo intercambio entre individuos libre de toda injerencia beneficia a los actores, siendo el requisito indispensable que lo que entrega A tiene que valer menos de lo que recibe y lo mismo para B, por tanto, en todo intercambio la valoración de bienes es desigual en sentido contrario para los individuos. En términos de utilidad marginal, A entrega un bien siempre y cuando la utilidad marginal que deja de tener es menor que la utilidad marginal del bien recibido. Debe tomarse en cuenta que cuando A se desprende de un bien, la utilidad marginal aumenta y cuando recibe un bien más, la utilidad marginal disminuye.
Menger explica:
Resumiendo, todo lo dicho, podría expresarse el resultado de nuestras reflexiones anteriores de la siguiente manera: el principio que induce a los hombres al intercambio no es otro sino aquel que guía toda su actividad económica en general, esto es, el deseo de satisfacer sus necesidades de la manera más perfecta posible. El placer que experimentan en el intercambio económico de bienes es aquel sentimiento general de alegría derivado de cualquier suceso a través del cual sus necesidades quedan menos satisfechas que si no se hubiera producido este evento. (p. 160)
En esta cita, Menger nos dice que el intercambio es una actividad fundamental para que las personas puedan lograr sus fines relacionados a la satisfacción de sus necesidades. Podríamos agregar a este comentario que en el intercambio ambas partes tienen una diferente valoración de los bienes, como vimos anteriormente. Se podría decir que este es el meollo del intercambio.
5. EL INTERCAMBIO, LA DIVISIÓN DEL TRABAJO Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS
Rothbard (2011) explica la relación entre el intercambio, la división del trabajo y la productividad y se sustenta en que el intercambio beneficia siempre a las partes involucradas. Si dos productores tienen la posibilidad de intercambiar bienes, estarán incentivados a especializarse de tal manera de sacar ventaja tanto en la producción como en el intercambio. Justamente la especialización es la que da lugar a la división del trabajo, que consiste en que las personas se concentran más en las actividades que son más productivas y le rinden más beneficios económicos.
En adición, este autor señala tres condiciones para que los productores se especialicen: “a) diferencias en la aptitud y rendimiento de los factores naturales; b) diferencias en los bienes de capital y de consumo duraderos dados; c) diferencias en las habilidades y en la conveniencia de los distintos tipos de trabajo” (p. 93). En tal sentido, el individuo se concentrará en la producción de ciertos bienes donde predomina el valor de cambio a diferencia del valor de uso; el primero se refiere al valor que recibirá cuando intercambia el bien, y el segundo se relaciona con el valor que tiene el bien cuando lo usa. Luego en todo intercambio y desde una perspectiva individual, el bien que se entrega se valora menos que el bien que se recibe, o, dicho de otra manera, el valor de cambio supera el valor de uso.
Rothbard señala dos ejemplos: el de una persona que vende sus vinos y cómo valora un adulto los juguetes que utilizaba de niño y que aún conserva. En el primer ejemplo, el vino deja de tener preferencia para el bebedor y prefiere deshacerse de este, pues ya no desea tomarlo; en el segundo ejemplo, un adulto no valorará los juguetes de su niñez como sí lo hizo de niño (p. 87-88); pero podría haber una excepción, dado que una persona puede valorar mucho un artículo que le trae muchos recuerdos, quizá un regalo de sus padres o de un abuelo. En este caso, la utilidad de poseer estos artículos es mayor que la utilidad que se tendría con los bienes que se pueden adquirir con el dinero producto de la venta de los primeros. Veamos otro ejemplo: un abuelo le regala a su nieto una moneda muy antigua que ya no circula, pero que valora mucho aun sabiendo que como metal no tiene ningún valor; sin embargo, en el mercado de antigüedades, esta moneda tiene un buen precio justamente por ser una reliquia; luego el nieto ve la moneda de manera diferente, pues siente que es una oportunidad de obtener algo de dinero y se verá tentado a venderla como una antigüedad. Se observa pues que el valor de intercambio superaría al valor de uso para el nieto.
En cuanto a la división del trabajo, Ropke (2007) destaca cinco ventajas: primero, las personas se pueden dedicar a una actividad de acuerdo a sus aptitudes; segundo, la producción se puede orientar de acuerdo a las ventajas de los factores naturales; tercero, desarrolla experiencia en los trabajadores; cuarto, aprendizaje de nuevos trabajos en menor tiempo, y, finalmente, las inversiones se orientan donde son más eficientes y productivas, lo que significa que la división del trabajo orienta a los factores productivos, la mano de obra y los bienes de capital (pp. 54-56).
Ropke plantea una ventaja adicional que consiste en que la división del trabajo no solo es horizontal sino también vertical. La integración horizontal consiste en que diferentes empresas intercambian bienes y servicios, mientras que en la integración vertical se presenta una relación entre las diferentes etapas de la producción, desde el bien de consumo hasta las etapas más alejadas donde solo se utiliza la mano de obra y la tierra. Cabe destacar que el término integración no se refiere a que una sola empresa lleve a cabo toda la producción, sino a una sinergia de esfuerzos sin que las partes involucradas necesariamente coordinen directamente.
La principal ventaja de la división del trabajo, según Ropke, es que aumenta la productividad de la mano de obra. Al respecto, señala:
Apreciar el desenvolvimiento de la división del trabajo como principio fundamental del progreso cultural corresponde a los sociólogos e historiadores de la economía. A nosotros sólo nos interesa el significado económico de la división del trabajo, el cual se nos manifiesta del modo más vigoroso en el hecho de aumentar enormemente la productividad del trabajo humano1. (p. 54)
Rothbard hace referencia al principio de las ventajas comparativas explicadas por los economistas clásicos David Ricardo y John Stuart Mill en sus textos de economía política, diferenciándose de las ventajas absolutas de Adam Smith, que consisten en que un país para ser exportador debe ser más productivo en todos los bienes que desea exportar. Las ventajas comparativas divulgadas por Ricardo y Mill, en cambio, se refieren a que no es necesario que un país sea más productivo en todos los bienes que se desea exportar y llegan al sorprendente argumento que un país puede ser exportador aun siendo menos productivo en los bienes que tiene como objetivo exportar.
Veamos dos ejemplos conceptuales2:
a) Supongamos que en un país se piensa producir computadoras y espárragos para exportar. Luego los recursos se utilizan en la producción de ambos bienes y se tendrá una cantidad de cada uno de estos: 1000 unidades y 200 toneladas, respectivamente. Si todos los recursos se orientan solo a producir espárragos, se pueden producir 400 toneladas y exportar 200 toneladas. Con el ingreso obtenido, como consecuencia de las ventas en el extranjero, se pueden importar 1300 computadoras. Luego con la especialización en la producción de espárragos la economía dispone de una mayor cantidad de ambos bienes. Por tanto, la especialización conduce a la eficiencia en el uso de los recursos.
b) El gerente de una empresa es experto en gestión y también en el uso de la hoja de cálculo para hacer cálculos financieros y elaborar indicadores de gestión, y supera con creces al analista encargado de elaborar los reportes sobre estos temas. En este caso, no le conviene a la empresa que el gerente desarrolle las dos funciones porque no sería tan eficiente como gerente. Lo recomendable es que se dedique a la gestión empresarial y deje la elaboración de los estados financieros al analista aun cuando este último no es tan diestro con la hoja de cálculo. El esfuerzo del gerente en la gestión dará más frutos si se dedica a su función y si deja la otra actividad a un especialista, aunque sea menos productivo.
PREGUNTAS
1. Explique la ley de Gossen en relación con el consumo de bienes, la utilidad total y la utilidad marginal. Plantee un ejemplo.
2. ¿Qué es la utilidad total y la utilidad marginal? Plantee un ejemplo.
3. Explique la ley de la utilidad marginal de Menger. Plantee un ejemplo.
4. ¿Por qué el oro es más caro que el agua?
5. ¿Cuál es la teoría del valor de los economistas clásicos? ¿En qué se diferencia de la teoría de Menger?
6. ¿Qué es un intercambio directo? ¿Quiénes se benefician? Plantee un ejemplo.
7. ¿Qué es la división del trabajo?
8. ¿Qué son las ventajas comparativas?
9. Plantee un ejemplo sobre cómo intercambia una persona un bien con otra persona. Utilice el principio de la utilidad marginal.
10. ¿Por qué se dice que un intercambio económico no es un juego de suma cero? (investigar en la Internet)
CASO DE ESTUDIO
El comercio y el manejo transversal del territorio y sus recursos. La cultura Caral. Lima 3
La Civilización Caral se formó en el Área Norcentral del Perú, antes que en cualquier otro lugar de los Andes y de América. El desarrollo de las poblaciones de esta área fue precoz en comparación con otras que habitaban en el continente. Su datación solo es similar a los focos civilizatorios más antiguos del Viejo Mundo: cuando en Egipto se construía la antigua pirámide de Sakara o, posteriormente, las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, en el valle de Giza, o cuando se ocupaban las ciudades sumerias de Mesopotamia o crecían los mercados en la India, por esos tiempos, entre 3000 y 2500 a. C., ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales de Caral, y en sus plazas se realizaban periódicas congregaciones con fines económicos, sociales y religiosos.
Pero, mientras las civilizaciones del viejo continente intercambiaron entre sí bienes, conocimientos y experiencias, las sociedades de Caral y del Área Norcentral avanzaron al estadio civilizatorio precozmente, pues las otras poblaciones del Perú y de América quedaban en un estadio menor de desarrollo.
El Área Norcentral comprendió el espacio entre los ríos Santa y Chillón, el callejón de Huaylas, Conchucos, la puna de Junín y las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga; incluye regiones de costa, sierra y selva andina. En esa extensión de, aproximadamente, 400 por 300 Km hubo un manejo transversal del territorio y sus recursos.
En la cuenca de Supe, y en las zonas bajo su influencia, una economía complementaria, pesquero-agraria, articulada por el comercio, sustentó al sistema social, promovió la especialización laboral, la interacción interregional, la acumulación de riqueza y el desarrollo. El intercambio de anchovetas secas y mariscos (choros y machas) por productos agrícolas, industriales o alimenticios (algodón, mate, frijol, achira, zapallo, camote, etc.), iniciaba la cadena de comercio que, si bien se extendió a las otras regiones, enriqueció a los conductores de las poblaciones costeñas.
Los pobladores de Supe vivieron en asentamientos nucleados, de diversa extensión y complejidad, distribuidos por secciones del valle; en cada uno de ellos construyeron estructuras arquitectónicas, residenciales y públicas. Algunos asentamientos contienen impresionantes edificios monumentales, como en la denominada “zona capital de Caral”, que congregó a ocho centros poblados, entre ellos a la ciudad más extensa y compleja de la época, cuidadosamente planificada, con edificios piramidales, grandes plazas y varias agrupaciones residenciales.
Los asentamientos eran conducidos por sus respectivas autoridades, pero se hallaban bajo el gobierno del “Huno” o señor de la cuenca.
Un sistema social jerarquizado dividía a la población en estratos con diferencias marcadas, que se expresaban en el tipo de ocupación laboral, en el acceso desigual a los bienes producidos y en el modo de vida.
La producción de conocimientos por parte de los especialistas (en matemáticas, geometría, astronomía, biología, etc.) fue aplicada en el diseño urbano; la construcción arquitectónica; la elaboración del calendario y la predicción del clima; el acondicionamiento de los campos de cultivo y la implementación de un sistema de riego; el mejoramiento de las especies agrícolas; la administración pública, etc. Los avances científicos y tecnológicos fomentaron cambios en beneficio, principalmente, de los gobernantes y del estrato social al que ellos pertenecían.
La medición del movimiento de los astros fue plasmada en la construcción de grandes geoglifos y alineamientos de piedras, que antecedieron en más de tres mil años a los trazados en la Pampas de Nasca.
La información fue registrada mediante cuerdas y nudos; con la civilización se inició el uso del quipu que perduró hasta el Imperio Inca, más de cuatro mil años después de Caral.
La religión fue el instrumento usado por la clase gobernante para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. A través de la religión, las autoridades ejercieron, simultáneamente, el control, justificaron sus privilegios, mantuvieron el orden y garantizaron la reproducción del sistema social.
Los pobladores participaban periódicamente en actividades colectivas de producción, que se combinaban con otras, sociales, económicas y religiosas. Así, el tejido de la estructura social fue mantenido y reforzado en eventos periódicos, donde los trabajos eran asociados con el dictado de disposiciones y regulaciones, con ferias o mercados y en un marco festivo, ceremonias, ritos, música, danzas, comidas y bebidas.
La práctica musical fue también colectiva; han sido recuperados conjuntos de instrumentos musicales: 32 flautas traversas, 38 cornetas y 4 antaras.
Una economía agrícola-pesquera, articulada por el intercambio, sustentó el desarrollo de la Civilización Caral. Los pobladores del litoral pescaron y recolectaron diversas especies marinas, principalmente anchoveta, choros y machas; los agricultores del valle produjeron algodón, mates y especies alimenticias como achira, frijol, camote, zapallo, calabaza, papa, maní, palta, ají, pacae, guayaba, maíz, etc.
El manejo transversal del territorio y sus recursos potenció la economía de los pobladores del valle de Supe. Favorecidos por la ubicación central de la cuenca de Supe y su corta extensión entre el litoral y el altiplano (espacio articulador), los pobladores se desplazaron hacia otras regiones y valles del área. El comercio local e interregional permitió el flujo de recursos agrícolas y marinos, así como el intercambio de otros bienes, conocimientos y elementos culturales.
El cambio de anchovetas secas y moluscos (choros y machas) por algodón y otros productos agrícolas, industriales o alimenticios (mate, algodón, frijol, achira, zapallo, camote, etc.), inició la cadena del comercio, que se extendió a las otras regiones. Algunos productos fueron intercambiados a grandes distancias, como el Spondylus de las playas del Ecuador. A Caral llegaron lloque, cactus, perico cordillerano y cóndor de los andes, así como congompe, achiote, tútumo y huarumo de la selva. Este sistema económico también se evidencia en el Áspero, donde se han recuperado numerosos artículos elaborados con materiales exóticos, provenientes de la sierra (palos cavadores de lloque), de la selva (congompe) y de la costa ecuatorial (cuentas de “mullu” o Spondylus).
CASO DE INVESTIGACIÓN
La cultura preínca Caral fue estudiada por la antropóloga peruana Ruth Shady Solís en los últimos años; en sus estudios se descartó la hipótesis de que esta civilización se haya desarrollado por medio de la guerra y muy por el contrario, esta cultura creció y se expandió porque practicó el comercio con la costa, que se encontraba a 26 km; intercambiaban algodón por pescado y alimentos en general. El intercambio fue con los pescadores de la costa y los agricultores de Caral, que vendían las redes para pescar. Caral se convirtió en un centro comercial desarrollado que tuvo intercambios con las poblaciones de la selva, la sierra e incluso de Quito.
Elaborar un resumen de la investigación de la antropóloga Shady respecto a la economía desarrollada por la cultura Caral, y su relación comercial con otras culturas, en un ensayo no mayor de 2000 palabras. Señalar las fuentes.