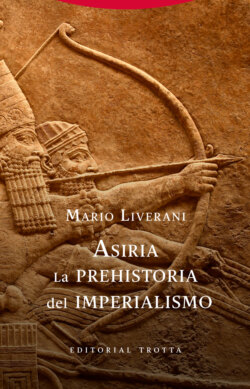Читать книгу Asiria. La prehistoria del imperialismo - Mario Liverani - Страница 12
3 GUERRA SANTA Y JUSTA
Оглавлениеnapḫar mātāte lā magerūt Aššur ana bêli u šuknuši
(«para dominar y someter todos los países que no obedecen a Asur»)
Después de haber estudiado los aspectos comunicativos (cómo se manifiesta la orden divina), hay que repasar el aspecto ejecutivo (cómo se ejecuta el mandato). Ya de la definición de «mandato» resulta evidente que el imperio universal se realiza fundamentalmente mediante la acción bélica: una guerra victoriosa o, al menos, una amenaza militar de tal calibre que desaconseje cualquier resistencia y obtenga la rendición «espontánea» (o, mejor, forzada). Por lo tanto, la guerra, en cuanto instrumento de realización de la voluntad divina, es una actividad no solo lícita, sino meritoria.
Pero hay que hacer alguna aclaración (aunque sea breve) sobre los conceptos de «guerra santa» y «guerra justa»1. En la tradición occidental —del Renacimiento a la Ilustración— la diferencia se va aclarando progresivamente: la guerra santa está motivada por el factor religioso, es decir, como instrumento de afirmación de la única fe verdadera, mientras que la guerra justa se motiva como instrumento extremo para poner fin a mayores violencias y opresiones (la guerra defensiva, el socorro a las víctimas, la intervención humanitaria, la salvaguarda de los civiles). Ambos conceptos de «guerra santa» y «guerra justa» se contraponen en el actual lenguaje político y de los medios con connotaciones profundas que implican un juicio de condena o de justificación, e inevitablemente configuran una oposición entre dos mundos culturales (Oriente y Occidente). La expresión «guerra santa» evoca valores negativos de fanatismo, de xenofobia, de fundamentalismo religioso, que se atribuyen al mundo islámico, aunque estuvieron presentes en el mundo occidental únicamente en una fase (la de las cruzadas) ya superada —por lo tanto, valores de un retrasado nivel cultural, preilustrada, por decir así—. El concepto de «guerra justa», término del derecho internacional, evoca valores positivos de legalidad, de orden, de equidad, atribuidos al mundo occidental políticamente laico. La fuerte y persistente incomprensión que todavía separa ambos mundos, a pesar de unos contactos de comunicación global de intensidad sin precedentes, resulta trasparente en la contraria recepción de ambos términos por parte de los dos mundos. En el mundo islámico el término yihad (que se traduce a las lenguas occidentales como «guerra santa») mantiene intacta toda la carga positiva del obligado cumplimiento religioso. Por el contrario, el concepto de «guerra justa», utilizado en Occidente en sentido positivo, difícilmente se libra de una recepción en el mundo no occidental en sentido sarcástico de máxima injusticia, unilateral y de mero pretexto2. Más aún, si la «guerra santa» es también justa para quien la ejerce, aunque tremendamente injusta para quien la sufre, la «guerra justa» no es nunca santa para nadie, es incluso de difícil aceptación para quien la ejerce, en cuanto operación de todos modos violenta, que se presta a manipulaciones político-ideológicas o simplemente a prejuicios culturales.
Pero en el Antiguo Oriente, e incluso en gran parte de la historia anterior a la modernidad, ambos conceptos, lejos de ser antagónicos o contrapuestos, estaban unificados. No hay, no puede haber una guerra santa que no sea justa; no puede haber una guerra justa que no sea santa3. En nuestra apreciación cínica, quien vence tiene razón (es decir, encuentra el modo de imponer a posteriori su razón), pero en el Antiguo Oriente, que confiaba en la religión, la cadena causal es la opuesta: quien tiene razón, vence. El imperio central, que siempre vence, demuestra cumplir la orden divina.
Un problema concomitante es el de definir cuál es la instancia cualificada para juzgar la «santidad» o la «legalidad» de una guerra, y sobre qué principios se basa. La respuesta es fácil en el caso de la «guerra santa»: quien la ejerce es él mismo la suprema autoridad, quien garantiza que la acción ejecutada era correcta. Por el contrario, la «guerra justa» exige la existencia de un tribunal superior (y «tercero», respecto a los contendientes), posiblemente de nivel internacional, y dotado de autoridad y poder suficiente para hacerse respetar. No por casualidad la constitución de instancias internacionales se ha consolidado al mismo tiempo que el nacimiento de una legalidad laica. Pero esto interesa únicamente a la modernidad, mientras que en el Oriente Antiguo (y no solo en él) a lo sumo existe la demostración a posteriori de que la guerra ha sido «santa y justa», según la concepción de la guerra como ordalía: ya que es Dios quien decide el resultado de la guerra; como Dios es justo, es decir, da la victoria a quien tiene razón y la derrota a quien no la tiene, el resultado mismo de la confrontación demuestra que el vencedor tenía razón4. Con una diferencia o, al menos, un pequeño matiz de acento: en época preaxial* Dios combate por nosotros y con nosotros, mientras que en época posaxial nosotros combatimos por Dios. Otra diferencia: que las razones del vencedor sean justas se demuestra automáticamente en la «guerra santa», mientras que en el ámbito de la «guerra justa» el vencedor deberá encontrar las pruebas jurídicas con mayor o menor facilidad, gracias a la fuerza político-legal que se le atribuya por la victoria. Nunca se ha visto que un vencedor haya admitido haber actuado injustamente.
Históricamente la «guerra santa» ha adquirido una importancia particular tanto en el ámbito islámico (la yihad)5 como en el cristiano (la cruzada)6. Ambos son de origen veterotestamentario7 y, dado que el papel jugado por la divinidad en la determinación de la acción humana (la del rey, en concreto) es sustancialmente análoga tanto en Israel como en los países circundantes, resulta más que evidente el papel principal desempeñado por Asiria, en cuanto potencia hegemónica e imperialista en los siglos IX-VII a.C. (cuando los conceptos veterotestamentarios comenzaron a formarse), en la formulación del paradigma de la «guerra santa»; evidencia, ya propuesta por Labat8, y que culmina con varias intervenciones específicas más recientes9.
Se debe precisar, con todo, que yihad y cruzada, aunque a menudo considerados en oposición recíproca10, no son conceptos idénticos, en particular respecto a sus implicaciones imperialistas respectivas; la evidente afinidad y la línea continua de transmisión parecen plausibles entre la expansión asiria y la yihad, con la mediación del Antiguo Testamento, mientras que en el caso de la cruzada son distintas11. Para el islam, la guerra santa es parte constitutiva de la ideología religiosa desde el comienzo, mientras que para la Iglesia, la cruzada es más bien una excepción del «pacifismo» fundamental. El papa convoca/promueve una cruzada, pero no va en ella, no la guía él; los beneficios territoriales no recaen en la Iglesia. Los feudales hacen la cruzada y luego se reparten las conquistas, como pequeños y efímeros reinos/feudos del Levante. En sustancia, el islam conquista y ambiciona conquistar el mundo entero; el papado quiere reconquistar («liberar») los santos lugares. Las premisas básicas de esta diversidad son múltiples: de carácter ideológico (en el islam no existe diferencia entre Estado e Iglesia), geográfico (el califato se expansiona en continuidad territorial; la cruzada apunta a metas lejanas), político (la yihad es compacta; los cruzados se dividen las conquistas). En sustancia, la «guerra santa» islámica es más imperialista que la cristiana y constituye la base ideológica para una política de expansión militar12. Sus características distintivas se encuentran ya en Asiria, cuya expansión se parece más a la yihad que a la cruzada. Fuera del área del Próximo Oriente, se pueden traer a la memoria las motivaciones religiosas de la misión imperialista de los aztecas, que debían procurarse prisioneros en dosis masivas (algo así como 15 000 al año) para nutrir a los dioses con el corazón y la sangre de los prisioneros sacrificados, para evitar que el cosmos cayera en el caos13.
Volviendo a Asiria, ya hemos ofrecido en el capítulo 1 una selección de textos significativos y no hace falta insistir en ello. Pero sí es necesario precisar cuáles son los modos de la intervención divina, partiendo de tres expresiones recurrentes como premisa de la acción real: ina tukulti dAššur, «por confirmación de Asur» (también la forma verbal takālu, «confiar»), ina qibīt dAššur, «por orden de Asur» (o también la forma intensiva de ma’āru, «ordenar») y ina emūqi dAššur, «con la fuerza (que me ha concedido) Asur». Las tres expresiones, aunque de idéntica estructura formal y uso intercambiable, aluden a distintos momentos de la intervención divina. En principio, la expresión ina tukulti dAššur, que hace referencia a la respuesta oracular de confirmación y ánimo (annu kēnu), se recibía antes de la salida y está colocada al comienzo de cada campaña. A veces, además de Asur, se mencionan también Shamash y Adad, en cuanto divinidades específicas de la adivinación. La expresión ina qibīt dAššur, que es al mismo tiempo más genérica (en el sentido de que toda la acción sucede por orden de dios) y más operativa, se utiliza también en el transcurso de la campaña para subrayar los momentos cruciales (sobre todo, las batallas). La expresión ina emūqi dAššur se refiere a los instrumentos de la acción y de la victoria: el «cetro» o «arma» los concede dios al rey en el momento de la entronización, también dios entrega al rey las tropas y, a veces, la «fuerza» misma es la de dios, a veces, la del rey. En cierta medida es análoga la expresión ina rēṣūte dAššur, «con la ayuda de Asur», con la que entramos en el problema de la activa participación de dios en la batalla. Es cierto que en todas las «guerras santas» son los fieles quienes combaten por su Dios, afirmando su fe en él (este es un aspecto prominente en la guerra santa después de la edad axial, como la yihad islámica o las cruzadas cristianas), pero también es verdad lo contrario, que es dios quien combate con sus tropas, colocándose en cabeza para conducir el asalto —las tropas, por sí solas, sin la presencia divina, no podrían vencer—. Asiria vence porque sus adversarios o no tienen dioses (que podrían/deberían tener) o han sido abandonados por sus dioses o se trata de dioses menores, totalmente ineficaces frente a Asur.
Ya hemos indicado (cap. 1) en qué medida resulta decisiva y recurrente la contraposición entre los asirios y sus enemigos precisamente respecto a los términos técnicos de los que hemos partido: tukultu, emūqu, rēṣūtu. Los enemigos ponen su confianza en la ayuda recíproca o en su número o en obstáculos naturales, mientras que los asirios confían en su dios. Los enemigos, ayudándose mutuamente y contando cada uno con las «fuerzas» del otro, en realidad no aumentan su potencial (siendo la suma igual a los sumandos). La reciprocidad de la ayuda es un concepto paradójico, en el sentido de que quien debería ofrecer ayuda tiene, a su vez, necesidades. La superioridad numérica no es decisiva, ya que no tiene en cuenta el factor invisible de la divinidad. Asur ayuda a los asirios, mientras que los dioses enemigos abandonan a sus fieles. Cito algún otro texto en el que la acción del rey asirio y la contraposición entre asirios y enemigos se juegan en un cruce entre confianza, asistencia, fuerza:
Con la suprema fuerza (emūqu) de Asur, mi señor, con el asentimiento seguro (annu kēnu) de Shamash, el héroe, y con la seguridad (tukultu) de los grandes dioses —con quienes he dominado correctamente las cuatro partes del mundo y nunca he tenido un rival en la batalla o un igual en la guerra— Asur me ordenó (ma’āru D) y yo marché contra los países de Nari y sus reyes lejanos, por las orillas del mar Superior en occidente, que no conocen la sumisión (Tiglat-pileser I, RIMA 2, n. 87.1: iv 43-52).
Por orden (qibītu) de Asur, Shamash y Adad, los dioses que me dan seguridad (ilāni tiklīya), reuní tropas y carros, etc. [sigue la narración de la expedición] (Asurbanipal II, RIMA 2, n. 101.1: i 194; ibid., en ii 65 con rēṣūtu en lugar de qibītu).
(Los enemigos) confiaron en la ayuda recíproca (ana rēṣūte aḫāmiš ittaklū), se desplegaron y vinieron contra mí a luchar. Pero yo, con la fuerza (emūqu) suprema del estandarte divino (urigallu) que va delante de mí y con las sanguinarias armas que Asur, mi señor, me había dado, combatí contra ellos y los derroté (Salmanasar III en RIMA 3, n. 102.1: 56’-58’).
Para salvar la vida, Sapalulme de Patina unió a sus tropas (ana emūqēšu alqā) a PN (reyes del norte de Siria). Pero yo, por orden (qibītu) de Asur, mi señor, dispersé sus fuerzas, asedié y conquisté la ciudad... (ibid., n. 102.2: i 52-II 2).
Adad-idri de Damasco e Irhuleni de Hama, junto a doce reyes de hititas y de la orilla del mar, confiaron en sus fuerzas recíprocas (ana emūqē aḫāmiš ittaklū) y vinieron contra mí a dar batalla. Pero yo, por orden (qibītu) de Asur, mi gran señor, combatí contra ellos y los derroté (ibid., n. 102.14: 59-64 y paralelos).
Marduk-apal-iddina de Bit-Yakini, rey de Caldea, raza de asesinos, copia de un malvado demonio, uno que no teme la palabra (zikru) del señor de los dioses, confió en la masa de las aguas del mar, rompió el juramento (adû) de los grandes dioses e interrumpió el pago del tributo. Se dirigió buscando ayuda (reṣūtu) al elamita Humbanigash y tras haber provocado la rebelión de multitud de suteos, gente del desierto, preparó la batalla... Pero yo, por orden (qibītu) de Asur, señor de los dioses, y de Marduk, mi gran señor, [...] con el asentimiento (tukultu) de Nabu y Marduk (lo derroté). (Sargón II, Prunk 121-125, en ISKh, 225-226 y 350; cf. también Ann 255-265 y Stier 30-32).
Pero ¿es verdaderamente invisible la presencia divina o cómo puede ser percibida? Para ser eficaz, se debe notar de algún modo: por los asirios para darles ánimo, por los enemigos para desalentarlos, para reducirlos a la desesperación. La presencia divina se concreta y se hace visible de dos modos: en primer lugar está el estandarte divino, que tiene la doble naturaleza de símbolo de la unidad operativa del ejército (en cierto modo, como las banderas de épocas posteriores) y de representación de dios, materialización de su presencia en el campo de batalla (como la cruz para los ejércitos cristianos o la media luna para los islámicos), con la evidente función de alentar el espíritu de los combatientes. Existen numerosas menciones textuales del emblema (urigallu, término que va precedido del determinativo divino; o también šurinnu)14 o del arma (kakku)15, y dos rituales babilonios enumeran todos los emblemas que dios da al rey en el momento de su entronización: cetro, corona, arco, vara, piedra16. Existen numerosas figuras del estandarte17; en los bajorrelieves de las paredes aparece, a veces, el mismo dios, dentro de un sol alado, que lanza sus flechas desde lo alto del cielo18, como demostración de que dios marcha al frente del ejército y combate personalmente. Solo que el urigallu era materialmente visible, alguien lo llevaba (como una bandera), mientras que el dios que combate por encima de las tropas es un modo de hacer visible lo que se imaginaba. De todos modos, los combatientes asirios sabían que el emblema era la personificación de dios y, ciertamente, encontraban coraje.
Otro modo de hacerse visible la presencia divina es el llamado «halo aterrador», una aureola luminosa que brota de la cabeza de dios o del rey. La terminología empleada es variada19: pulḫu o puluḫtu etimológicamente es un «terror», melammu (usado a menudo en endíadis con pulḫu) significa «luminosidad», rašubbatu es algo que «golpea», namrirrū o namurratu es algo «brillante», que emana divinidad (dioses o demonios), sea del rey o de templos, y que produce miedo (incluso, pánico) y sumisión. Este «resplandor aterrador» lo heredará el ambiente iránico (el xvarenah20, recuérdese el Sol invicto del mitraísmo) y, de ahí, pasará, por un lado, a la india kushana y posteriormente budista, por otro, al mundo helenístico, romano (la aureola del emperador) y cristiano, con la aureola luminosa que rodea la cabeza no solo de Dios, sino también de los apóstoles y santos.
Volviendo a Asiria, el halo terrorífico no era algo que pudiera ser percibido físicamente. Cierto, a nivel psicológico, una persona que fuera introducida a la presencia de un rey o de una figura divina, debía experimentar un fuerte sentimiento de sometimiento (si fuera asirio, fiel) o de miedo (si extranjero, infiel/enemigo). Pero en las inscripciones reales neoasirias el halo terrorífico actúa normalmente «de lejos», no en contacto; más aún, tiene el efecto de producir sometimiento antes de la llegada del ejército asirio. En todo caso, sería más realista el pánico producido —siempre «de lejos»— al ver acercarse desplegado al ejército asirio (como en la quinta campaña de Senaquerib: RINAP 3/1, n. 17: iv 52-54 y paralelos). Podemos afirmar que el terror lo produce la aureola o las armas, siendo la aureola una especie de metáfora o de anticipación de las armas. Una estadística aplicada a los textos de Salmanasar III21 muestra que, acerca de quién produce terror, el halo proviene prevalentemente de dios, más que del rey (14 a 7), mientras que las armas son casi siempre del rey (26 a 1). Por lo tanto, el sujeto ideal (dios) actúa como instrumento metafórico; el sujeto concreto (el rey) actúa como instrumento físico. Quien queda aterrorizado es el rey enemigo (diez veces por el halo, contra diez por las armas) o la población (casi siempre por las armas: veintinua a cuatro, como si no fuera capaz de percibir el halo luminoso). Efectos de la aureola luminosa respecto al rey enemigo son la sumisión y el pago de tributo (tras el contacto con los asirios) o la fuga (antes del contacto, con el suicidio como caso extremo de «fuga»), mientras que para la población parece que no queda otra solución que la huida. Efectos de las armas del rey asirio son en la mayoría de los casos la fuga, mientras que la población puede decidir también, antes de que sea demasiado tarde, la rebelión contra el propio rey que la está llevando a la ruina.
Volviendo al problema del que hemos partido, no hay duda de que la expansión imperial asiria se trata de una «guerra santa». Para que fuera considerada (por parte de los mismos asirios) también justa, debía recibir algún tipo de sanción de carácter legal22. Sobre todo, era importante una preparación ritual: se conocen rituales de guerra babilonios (conocidos también en Asiria)23 y, por lo demás, la práctica es muy anterior: piénsese en los rituales de guerra de los hititas.
En efecto, como veremos en el capítulo 13, el motivo de la acción bélica asume a menudo la forma de una sanción obligatoria por una culpa de tipo legal, es decir, la ruptura de un juramento. Hay que recordar que en la praxis jurídica el testimonio bajo juramento se consideraba la prueba suprema, superior incluso a las pruebas «materiales» o documentarias24. Naturalmente, el juramento asume su valor por el hecho de ser pronunciado en nombre de los dioses, que se convierten en garantes; por tanto, siempre se vuelve sobre la base sagrada de la acción. Todos los pactos o tratados que nos han llegado en forma escrita, concluyen con las listas de maldiciones y castigos con las que los dioses, testigos del juramento, castigarán a los transgresores. A nivel de vida cotidiana y de comunidad local, un transgresor es castigado por la autoridad judicial; pero a nivel político, mucho más en las grandes relaciones entre estados, debe intervenir necesariamente la divinidad, bien sea directamente (con castigos naturales, como epidemias, inundaciones o carestías), bien sea apoyando la acción guerrera del rey «justo» contra el «culpable».
* En otro lugar, el mismo autor recoge el concepto de K. Jaspers y escribe: «El siglo VI a.C. es un siglo de cambio no solo para Israel, sino para gran parte del mundo antiguo. Es la llamada ‘edad axial’, caracterizada por la aparición de una serie de innovadores (símbolos personificados de tendencias generales en sus respectivas comunidades): Confucio en China (550-480), Buda en India (560-480), Zoroastro en Irán (finales del siglo VII), los filósofos y los ‘científicos’ jónicos en Grecia... en Israel los profetas ‘éticos’ (Ezequiel y el segundo Isaías)...» (M. Liverani, Oltre la Bibbia, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 223) [N. del t.].