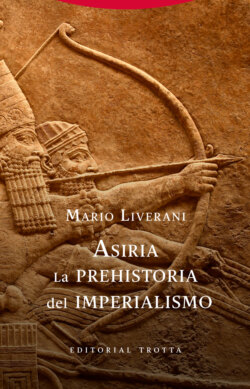Читать книгу Asiria. La prehistoria del imperialismo - Mario Liverani - Страница 13
4 EXPLORAR PARA CONQUISTAR
Оглавлениеurḫē pašqūte šadē dannūte ša ina šarrāni abbēya manman lā ētiqu
(«caminos difíciles, montañas intransitables, que ninguno de los reyes, mis antepasados, había atravesado»)
Obtenido el consentimiento divino, el rey se lanza a la conquista del mundo. Pero, antes de la conquista, para extender a la periferia los beneficios de la civilización, se debe conocer la franja externa del mundo, hay que explorarla, es necesario abrir las vías para alcanzar la meta. Los grandes «descubrimientos geográficos» europeos de los siglos XV y XVI constituyen un ejemplo grandioso de cómo la exploración geográfica preanuncia la conquista imperial. Dicha conexión ya había sido mencionada respecto a otras fases históricas, como, por ejemplo, el imperio romano1; pero Asiria presenta ya el mismo paradigma. Aplicado al conocimiento geográfico, la jactancia de los héroes pioneros (del protos euretès, dirían los griegos) se concretiza en tres expresiones recurrentes en los anales asirios: el alarde de haber abierto una nueva vía, de haber alcanzado regiones o pueblos hasta entonces desconocidos, de haber sometido reinos y regiones nunca sometidos anteriormente.
De los tres motivos de orgullo, el primero es con mucho el que más aparece y el que más directamente hace referencia a la fase de exploración, del «descubrimiento». Dado el «mapa mental» mesopotámico (la llanura baja de aluvión entre el Tigris y el Éufrates, rodeada de tierras altas montañosas o desiertas)2, resulta obvio que la mayor parte de las nuevas vías abiertas y recorridas por el rey asirio sean senderos de montaña, infranqueables por su propia naturaleza —prescindiendo de su mayor o menor lejanía de la capital asiria—. Como sucede siempre en el caso de «descubrimientos geográficos», se da por descontado que el conocimiento de esas vías o de esos lugares estaba en manos —siempre lo había estado— de los habitantes locales (fueran «indígenas», «salvajes» o «bárbaros») y hay que considerarlo ideológicamente irrelevante. En las inscripciones asirias, la jactancia de ser los primeros se expresa a veces en forma genérica «nadie había nunca...»; otras veces, más correctamente, se restringe a los precedentes reyes asirios: «Ninguno de los reyes, mis predecesores» o algo parecido.
El tema se puede resumir de la siguiente manera: el rey asirio, obediente al mandamiento divino y gracias a sus heroicas capacidades (y también a su supremacía tecnológica), consigue atravesar vías tan arduas que parecen imposibles de recorrer y, efectivamente, nunca habían sido recorridas por reyes precedentes. Obviamente, en el centro del país, ya civilizado y densamente habitado, sometido desde hace tiempo a la autoridad regia asiria, los caminos son conocidos (cf. cap. 20), fáciles y bien equipados, y hasta el trazado resulta llano y adecuado por la actuación del hombre. Pero en la periferia las condiciones son contrarias: el terreno es impracticable, difícil de atravesar, con cuestas empinadas hacia arriba y hacia abajo, la población local, aunque escasa, resulta hostil, los animales son salvajes y feroces, la vegetación es densa hasta oscurecer el sol. El mandamiento divino se cumplirá cuando también el espacio externo pueda asumir la misma configuración del interno, pero para conseguir este resultado, es necesario explorar, abrir vías a través de montañas inaccesibles, hasta llegar al fin del mundo, a la orilla del Océano.
Una vez llegado a su meta final, a partir de la cual ya no hay más espacio que recorrer, llegado, pues, a la orilla del mar externo (o a sus presuntas estribaciones, los grandes lagos más allá de las montañas) o a otros elementos de carácter «liminar» (una montaña elevada, la fuente de un gran río), el rey procede a dos acciones simbólicas: lava las armas en el mar, que se pueden volver a utilizar, pero que tienen que limpiarse de la sangre de los enemigos, y ofrece sacrificios a los dioses en acción de gracias por la ayuda que ha permitido la gran empresa de llegar al final del mundo3.
En las inscripciones conmemorativas, el tema del «camino difícil» encuentra una ubicación funcional en la secuencia narrativa de la campaña típica4: tras el consentimiento divino, la leva de las tropas y de los útiles de la guerra, el rey debe atravesar el espacio exterior, abrir la vía difícil para llegar al lugar del combate o de la rendición del enemigo. Por eso, la mención del tema es muy frecuente y no falta en las representaciones gráficas.
El tema tiene sus modelos literarios, sobre todo en las figuras del mítico Gilgames y del heroico Sargón. De Gilgames se dice que «abrió pasos de montaña, excavó pozos al pie de las montañas, atravesó (incluso) el inmenso Océano, hasta el lugar de donde se alza el sol» (Gilgameš, Tab. I: i 36-38), y él mismo afirma: «He vagado, he recorrido todas las tierras, he cruzado montañas difíciles, he atravesado todos los mares» (Gilgameš, Tab. X: v 25-27). El llamado «mapamundi babilonio» (del siglo VII) se refiere a los distritos más allá del Océano, habitados por animales extraños, como tierras «que nadie conoce» (Horowitz, 1998, 23-25, Rev. 26’-27’).
En cuanto a las leyendas de Sargón de Acadia, el motivo del camino difícil, de las montañas insuperables, está presente sobre todo en el Rey de la batalla (de época paleobabilónica, pero muy conocido en ambiente neoasirio), refiriéndose al recorrido desde Mesopotamia a la Anatolia Central. Se vuelve a encontrar también en textos neobabilónicos, como la Leyenda de Sargón, en la que se hace explícita su función de modelo para ser imitado por los futuros reyes:
Con picos de bronce me abrí camino a través de montañas difíciles. Ascendí altas montañas, atravesé montañas bajas... Cualquier rey me sucederá... ¡que se abra camino con picos de bronce a través de montañas difíciles! ¡Que escale altas montañas! ¡Que atraviese montañas bajas! (Leyenda de Sargón: 15-17, en Goodnick Westenholz, 1997, 40-43).
Además de en los textos literarios, sobre este punto existe también una tradición bastante antigua en las inscripciones reales mesopotámicas: podemos pensar en famosos ejemplos, como el alarde de Yahdun-Lim por ser el primer rey de Mari en alcanzar el Mediterráneo (RIME 4, n. 6.8.2: 34-40) o de Naram-Sin de Acadia por ser el primero en llegar y destruir Ebla (RIME 2, n. 1.4.26) o Talhat (ibid., n. 1.4.25).
En las inscripciones reales asirias el tema de la apertura de «vías difíciles», normalmente asociado al orgullo de la «prioridad heroica», es muy frecuente5 y aquí podemos citar una selección de ejemplos. El motivo comienza a aparecer ya en época medioasiria con Tukulti-Ninurta I:
Imponentes montañas y dificilísimas cordilleras, cuyos senderos ningún otro rey había conocido, atravesé frecuentemente a causa de mi excepcional poderío. Practiqué pasos a través de las montañas con picos de bronce y ensanché sus impracticables senderos (RIMA 1, 272: 40-45).
Al mismo Tukulti-Ninurta I se refiere con toda probabilidad la carta de Tudhaliya IV al visir asirio Babu-aha-iddina6 en el momento de la entronización del nuevo rey, que había manifestado la voluntad de llevar a cabo una expedición «heroica» contra un país extranjero para ganar fama. El rey hitita aconseja dirigir el ardor del joven rey en otra dirección que no sea la del otro lado del Éufrates, hacia territorio, si no hitita, muy cercano a él. Lo curioso es que, después, el joven y ardoroso Tukulti-Ninurta efectuará su primera campaña precisamente en esa dirección, jactándose de haber capturado «28 800 hititas»7. El temor de Tudhaliya era, por lo tanto, bien fundado, pero su intervención diplomática no surtió efecto.
El tema del camino difícil está también atestiguado con Tiglat-pileser I:
Vías difíciles, pasos peligrosos, cuyo interior ningún rey había conocido antes, senderos bloqueados y regiones inaccesibles, yo conseguí atravesar. En los montes GN1-16, dieciséis montañas imponentes, cuando el terreno era apto, abrí camino (marchando) sobre carros, cuando era demasiado difícil (lo abrí) con picos de bronce. Talé árboles de montaña, construí puentes para el paso de carros y crucé el Éufrates (RIMA 2, 21: iv 53-71).
Con Asur-bel-kala, que también se jacta de lo mismo (RIMA 2, 91: i 11’-18’), encontramos la primera figuración explícita del motivo en el Obelisco Blanco (Fig. 1)8.
Tras el intervalo de los siglos XI-X, la exploración de la periferia se retoma de nuevo —durante la llamada Reconquista— con Adad-nirari II:
Reuní carros y soldados y marché a través de caminos difíciles y montañas escarpadas, impracticables para el paso de carros y tropas, por donde ninguno de los reyes que me precedieron había penetrado y por donde ni siquiera las aves del cielo volaban (RIMA 2, n. 99.2: 82-84).
Y posteriormente con Tukulti-Ninurta:
Saliendo del paso de Kirriuri, entré en las montañas Urrubnu e Ishrun, poderosos montes en los que ninguno de los reyes que me precedieron había combatido... Marché por terrenos difíciles e impracticables, por donde ninguno de los reyes que me precedieron había transitado, pero yo pasé y penetré (RIMA 2, n. 100.5: 30-34)
siempre con la misma fraseología de origen medioasirio. Con Asurbanipal II culmina la reconquista y se completa; ahora el motivo se usa raramente:
Marché hasta el monte Etinu sobre tierras escarpadas, impracticables para carros y tropa, al que ninguno de los reyes que me precedieron se había acercado nunca (RIMA 2, n. 101.1: ii 62-63).
Solo con Salmanasar III se aventura el ejército asirio por la periferia montañosa que nunca había sido controlada en serio por los reyes del imperio medioasirio9 —si bien el estilo de la narración continúa siendo breve y repetitivo—:
(El rey) que ha visto regiones internas y difíciles, que ha recorrido montañas en todas las tierras altas... que abre (nuevos) caminos en la altura y en la llanura... que avanza constantemente por senderos difíciles a través de montes y mares... (RIMA 3, n. 101.2: i 6-10).
Caminos difíciles y montañas escarpadas, que se yerguen verticales contra el cielo como filos de espada, que ninguno de los reyes, mis antepasados, había atravesado nunca, desmantelé con picos de bronce e hice pasar a la caballería ante la infantería (RIMA 3, n. 101.1: 19-22).
Fig. 1: El camino difícil a través de las montañas en el Obelisco Blanco de Asur-Bel-kala (Museo Británico, Londres).
Solo con ocasión de la narración de la octava campaña de Sargón II, descrita con mucho detalle en su Carta a Asur, es cuando el tema se enriquece con mayores detalles, especialmente al atravesar las montañas armenias:
Entre los montes GN1-4, altas montañas, imponentes cordilleras, cuestas dificilísimas, por donde no pueden pasar carros e infantes, en donde existen enormes cascadas cuyo fragor se escucha como un trueno a una milla de distancia, (montañas) recubiertas por toda clase de árboles, densos como cañaverales, lo mejor de los árboles frutales y viñedos, que solo el acercarse a sus barrancos ya produce miedo, adonde ningún rey había entrado nunca, a cuyo interior ningún príncipe antes de mí se había asomado nunca. Yo abatí sus enormes troncos, excavé sus difíciles cuestas con picos de bronce y construí una vía estrecha para que mi ejército la recorriera, una especie de paso por donde podía cruzar la infantería en fila india. Cargué mi carro a hombros (de los soldados), mientras que yo, a caballo, me coloqué en cabeza de las tropas, y los jinetes me seguían en fila india para atravesar ese barranco (TCL III: 324-332).
Con Sargón II se completa prácticamente la expansión del imperio, respecto a la ecúmene conocida entonces: del mar Inferior (golfo Pérsico) al mar Superior (Mediterráneo); incluso alardea de la conquista, aunque efímera, de Dilmun (Baréin) y de Chipre, como signo no solo de haber alcanzado, sino atravesado el Océano. Los «lados largos» del mapa mental los constituyen las montañas de los montes Zagros al noreste y el desierto sirio-árabe al sudoeste, tierras de población tan escasa que se pueden ignorar. Se podía pensar que ahora cesaría el tema de las nuevas tierras y de la apertura de caminos impracticables. Sin embargo, con Senaquerib el motivo sigue muy vivo, aunque aplicado a regiones estrechamente ligadas a Asiria, desde los Zagros centrales al Judi Dagh sobre el Tigris, encima de Asiria:
Caminos nunca (antes) transitados, senderos fatigosos a causa de las abruptas montañas: antes de mí, ninguno de los reyes que me precedieron había penetrado nunca. Al pie de los montes Anara y Uppa, montañas imponentes, puse el campamento (se entiende: coloqué la mayor parte del ejército). Yo mismo, sobre silla portátil, con mis valerosas tropas selectas, entré en sus estrechos barrancos con mucha dificultad y escalé con fatiga las cimas de aquellas difíciles montañas (RINAP 3/1, n. 22: iv 15-23).
Con Senaquerib encontramos de nuevo representaciones iconográficas del cruce de la periferia montañosa10. Un toque de humanidad, característico de Senaquerib, es el cansancio que sobreviene al rey al final de la cuesta, con frases que repiten el modelo literario del ya mencionado Rey de la batalla, en donde, sin embargo, quienes se cansan son solo los soldados, mientras que el rey resulta infatigable. Este es el texto de Senaquerib:
Con mis infatigables tropas selectas, yo tomé la cabeza. En mi silla portátil atravesé los barrancos y desfiladeros de esas difíciles montañas. Donde era difícil (avanzar) sobre la silla, avancé a pie, como una cabra montés. Y, cuando mis rodillas cedían y se cansaban, me senté sobre una roca de la montaña y bebí agua fresca de mi odre para aplacar la sed (RINAP 3/2, n. 46: 39-41; cf. también n. 149: 1-9).
Este es el texto del Rey de la batalla:
Señor, el camino que quieres recorrer es un camino muy difícil, un recorrido penoso. La vía a través de Purushanda, que quieres recorrer, es una vía que desaconsejo; ¡se trata de un asunto de siete horas dobles! ¿Cuándo nos podremos sentar? ¿Podremos descansar un momento, cuando nuestras piernas no tengan más fuerzas, nuestras rodillas no puedan caminar más por aquellos senderos? (Goodnick Westenholz, 1997, 110-115: 8-12).
La contraposición entre las tropas, humanamente susceptibles de cansancio, y el rey, incansable, se expresa bien en un texto de Tiglatpileser III:
Marché día y noche durante siete leguas (horas dobles), no permití un descanso a las tropas asirias, no les di agua para beber, no planté campamento ni vivac para el cansancio de mis soldados. Combatí contra ellos (los enemigos), los vencí y saqueé el campamento (RINAP 1, n. 35: i 27-31).
Finalmente, con Asarhadón y Asurbanipal el horizonte de las zonas periféricas por explorar se amplía verdaderamente, y a las cadenas montañosas se añaden los desiertos de piedra o arena de Arabia. Asarhadón avanza a lo largo de la costa desértica del golfo Pérsico hasta casi el actual Qatar:
La tierra de Bazu, un distrito de ubicación remota, tierra árida olvidada, terreno salino, lugar seco, durante 120 leguas (horas dobles) de terreno arenoso, de rocas y piedra, más de 20 lenguas de serpientes y escorpiones que infestan el terreno como hormigas, superé el monte Hasu, una montaña de piedra saggilmud, lo superé y seguí avanzando. En ese distrito, adonde desde tiempos remotos ninguno de los reyes que me precedieron había nunca llegado, por orden de Asur, yo entré victorioso (RINAP 4, n. 1: iv 53-61; n. 2: iii 9-20; n. 3: iii 13’-21’; n. 4: ii 25’-35’).
Pues bien, Asurbanipal persigue a los árabes por el desierto sudoriental de Siria:
(Mis tropas) recorrieron vías remotas, escalaron altas montañas, penetraron en densas selvas, entre enormes árboles y zarzas por un sendero del bosque, hasta el interior de un desierto, lugar de sed y de hambre, en donde no existen ni aves del cielo, ni onagros o gacelas. Continué mi persecución por una distancia de 100 (horas dobles) de Nínive (Prisma A: viii 81-91 en BIWA, 64-65 y 247; cf. también Carta a Asur: iii 19-34, en BIWA, 79).
He insistido sobre el motivo del «camino difícil» porque es el más característico de las inscripciones reales asirias y, también, porque es el que privilegia el aspecto geográfico, el acceso, el descubrimiento. Pero, obviamente, el motivo de la prioridad se aplica también a episodios en los que el acento se pone en el aspecto militar (la conquista) o político (la sumisión) y no tanto en el aspecto geográfico. La conquista de un país al que nunca se había llegado antes es tema frecuente. Cito solo algún caso:
Desde Zamru tomé conmigo (solo) caballería y tropa ligera, y marché hasta la ciudad de Ata, hombre de Arzizu, adonde ninguno de los reyes, mis padres, había llegado nunca (Asurbanipal II, RIMA 2, n. 101.1: ii 72-73; cf. también n. 101.17: iii 62-65).
A Marduk-apal-iddina de Bit-Yakini, un rey del país del mar, que nunca se había presentado ante ningún rey, predecesor mío, ni había besado los pies, le sobrecogió el terror del resplandor de Asur, mi señor, y se presentó ante mí en mi ciudad de Shapiya a besarme los pies (Tiglat-pileser III, RINAP 1, n. 47: 26-27).
Las tribus de Tamudi, Ibadidi, Marsimanu y Hayapa, árabes remotos, habitantes del desierto, que no (re)conocen vigilante ni sobreintendente, que nunca habían llevado tributo a ningún rey: con el arma de Asur, mi señor, los vencí y al resto lo deporté a Samaria (Sargón II, ISKh, 110 y 320: 120-123).
En mi segunda campaña Asur, mi señor, me aseguró y yo me dirigí al país de los casitas y de los yashubigaleos, enemigos feroces que desde siempre nunca se habían sometido a los reyes, mis antepasados... [sigue la conquista] (Senaquerib, RINAP 3/1, n. 3: i 20 y n. 22: i 65-68).
El país de Patusharri, distrito al lado del desierto salado, en mitad de las tierras de los lejanos medos, al límite con el monte Bikni, la montaña de lapislázuli, sobre cuyo suelo ninguno de los reyes, mis padres, había caminado... [sigue la sumisión] (Asarhadón, RINAP 4, n. 1: iv 46-48 y paralelos).
Caminé sobre las espaldas de la gente de Hilakku (Cilicia), montañeses que viven sobre montañas inaccesibles, junto a Tabal (Capadocia), cautivos hititas que confiaban en sus elevadas montañas y que, desde días lejanos, no se habían sometido al yugo (asirio)... (ibid., RINAP 4, n. 1: iii 47-51 y paralelos).
Y lo mismo es válido para el ordenamiento político:
Aunque desde los tiempos de los reyes, mis padres, ningún gobernador de Suhu hubiera venido a Asiria, Ili-ibni, gobernador de Suhu trajo a Nínive a mi presencia su tributo de oro y plata para salvar su vida (Asurbanipal II, RIMA 1, n. 101.1: i 100-101).
Yo, Tiglat-pileser (III), rey de Asiria, conquisté con mi mano todas las tierras desde el levante al ocaso del sol, e instalé gobernadores en puestos adonde los carros de los reyes, mis antecesores, nunca habían llegado (RINAP 1, n. 35: ii 18’-21’).
Algunas veces no es el rey asirio quien al mando de su ejército va a descubrir y someter nuevas regiones, sino que son gentes desconocidas, quienes se presentan por sí mismas; aunque el mérito es siempre asirio, es la fama de las extraordinarias victorias y conquistas del rey asirio la que se ha difundido por el mundo, hasta la periferia más lejana. Los textos mencionan tanto el «nombre» (šumu), es decir, la fama conseguida con las victorias, como el resplandor terrorífico (puluḫtu y similares, cf. cap. 3) que emana de la cabeza del rey para simbolizar cómo su poderío genera una mezcla de respeto y terror, incluso a gran distancia.
Así, Tiglat-pileser III, victorioso por todo el Levante, recibe el homenaje y los regalos de lejanos jefes árabes, no se sabe si llenos de admiración o de preocupación:
Las gentes de Massa, Teima y Saba, Hayapa y Badanu y Hatte, y las de Idiba’il, que se encuentran en los confines de las tierras occidentales, que nadie había conocido antes, cuya sede es remota, tuvieron conocimiento del poderío de mi realeza y de mis acciones heroicas, e invocaron mi señorío trayendo a mi presencia como tributo oro y plata, camellos y todo tipo de especias, y me besaron los pies (Tiglat-pileser III, RINAP 1, n. 42: 27’-33’; n. 44: 8’-16’; n. 47: Rev. 3’-6’).
(Un jefe árabe) que nunca se había sometido a los reyes, mis predecesores, y a quienes nunca había mandado un mensaje, tuvo conocimiento de mis conquistas en Siria (Hatti). El terrorífico resplandor de Asur, mi señor, lo sobrecogió y lo redujo a la desesperación. Envió sus mensajeros a Kalhu (Nimrud) para rendirme homenaje (Tiglat-pileser III, RINAP 1, n. 48: 20’-22’ y n. 49: Rev. 23-25).
Sargón II, que había conquistado las tierras entre el mar Inferior y el mar Superior, y que había vencido también sobre Babilonia, el centro del mundo en el mapa mental mesopotámico, una vez convertido en «Rey de Asiria y Babilonia» recibe el tributo de dos reyes de islas «transoceánicas» de Baréin y de Chipre, en los dos extremos opuestos del mundo:
Uperi, rey de Dilmun, que vive como un pez a 30 (horas dobles) de distancia en medio del mar del sol Levante, oyó del poderío de Asur, Nabu y Marduk, y envió sus dones. Y siete reyes de Ya, distrito de Yadnana, cuyas sedes lejanas se encuentran a siete jornadas de camino en medio al mar del sol poniente, y el nombre de cuyos países ninguno de los reyes, mis antecesores, de Asiria o de Babilonia, había jamás escuchado: estos oyeron desde lejos, en medio al mar, las empresas que yo había realizado en Caldea y en Siria, y se rompieron sus corazones, les invadió el terror, y me trajeron a Babilonia oro, plata, muebles de marfil y de boj, productos artesanales, y me besaron los pies (Prunk 144-148, en ISKh, 232-233 y 352; también Anales 393-395, en ISKh, 175-176 y 337).
Incluso el rey de Meluhha (término literario para Nubia), que estaba «en un lugar inaccesible, a distancia (lejana)» y cuyos predecesores «desde lejanos tiempos hasta hoy nunca habían enviado correos a mis padres para informarse de su salud», finalmente, sobrecogido por el resplandor terrorífico del rey asirio, restituye a los refugiados políticos (Prunk 109-112, en ISKh, 221-222 y 348-349).
Parece que estamos escuchando las Res Gestae de Augusto11, que llega a la extrema periferia del norte (los cimbros, 6,4) y del sur (Napata en Nubia, Marib en Arabia Felix: 26, 5) y que recibe embajadas de reyes nunca conocidos: «A menudo me han enviado embajadas reyes de la India, jamás vistas antes de ahora por ningún general romano» (31, 1). Por lo demás, el conocimiento adquirido de países anteriormente desconocidos era ya un tópico en Egipto12, pero allí se prefiere atribuir la ignorancia a los países extranjeros «que no conocen Egipto», quizás porque no sería aceptable tal ignorancia en el rey-dios.
Volviendo a la serie asiria, Asarhadón insiste, sobre todo, en la sumisión de los medos, sin poder afirmar que nunca habían sido sometidos (en efecto, Senaquerib ya había presumido de ello pocos años antes: RINAP 3/1 n. 3: i 33; n. 34: 86-88), pero indicando que ellos nunca habían venido a Asiria:
PN1-3, jefes de GN1-3, medos cuya tierra es lejana, y que nunca habían cruzado la frontera asiria, ni recorrido su territorio en tiempos de los reyes, mis padres: el terror de Asur, mi señor, les sobrecogió y trajeron a Nínive, ciudad de mi señorío, grandes asnos cargados de bloques de lapislázuli de sus montañas, y besaron mis pies (RINAP 4, n. 1: iv 32-39 y paralelos).
La anomalía se condensa en las líneas siguientes, en las que el pacto jurado se define como kitru en vez de adû (para ver el significado bien diferente, cf. cap. 13); pero todo se explica, pues las autoridades medas se dirigen a la capital asiria para acompañar a los soldados que deben actuar como cuerpo de guardia del príncipe heredero13.
Finalmente, Asurbanipal recibe la sumisión tanto de los árabes como de los restantes reinos de Siria y Anatolia:
Natnu, rey de Nabayate, cuya sede está lejos y que nunca había enviado un mensajero a los reyes, mis padres, para transmitirles sus saludos, ahora había tenido noticia de la potencia de Asur y de Marduk... y envió su mensajero a traerme sus saludos y a besarme los pies, y rogó a mi realeza que estableciera un pacto de paz y sumisión (Cil. B: viii 51-60, en BIWA, 116 y 245).
Yakinlu, rey de Arwad, que habita en medio del mar, y que nunca se había sometido a los reyes, mis padres, se sometió a mi yugo... Mugalu, rey de Tabal, que había dirigido a los reyes, mis padres, palabras hostiles... Sandasharme de Hilakku, que nunca se había sometido a los reyes, mis padres, y no había llevado nunca su yugo... (Cil. A ii 63-80, en BIWA, 29 y 216-217; cf. también LET: 28-37, en SACT n. 20).
Pero el contacto más clamoroso es, sin duda, el que ocurre (aunque sea de modo indirecto) con Gige, rey de Lidia, evidentemente preocupado por el avance asirio. Al referir el episodio, la narración asiria subraya la novedad del contacto, provocado por un sueño revelador, pero como el acento se pone fundamentalmente en el lenguaje incomprensible que obstaculiza el contacto, lo trataré en el capítulo 25.
Se dan diferencias y semejanzas respecto a las exploraciones geográficas del comienzo de la era moderna14. Similar es la secuencia lógica y operativa de apertura de nuevas vías, conquista militar, sumisión política. Pero bien distinta es la escala del fenómeno y la personalidad de quién es el artífice. Al comienzo de la época moderna, los exploradores eran marineros, enviados por sus reyes a islas y continentes transoceánicos. En Asiria era el mismo rey quien ejecutaba la exploración (toda sobre tierra) o, al menos, a quien se atribuía su realización, y la realiza a la cabeza de su ejército, de modo que conocimiento y conquista se unen de modo más estrecho y explícito. Pero en esta presentación autocrática se da una evidente exageración: por textos de archivo (cartas) recogemos indicios de que las nuevas vías, que había que abrir a base de picos, en realidad ya eran conocidas y habían sido recorridas por mercaderes y, ciertamente, por exploradores enviados a preparar el terreno para el paso de un ejército de miles de soldados (mas, obviamente, el fastidioso matalotaje), que no podría haber tenido éxito sin una adecuada preparación (volveré sobre el tema en el capítulo 29).
Finalmente, algo hay que decir sobre el concepto asirio de «frontera», ya que en primer lugar la exploración y luego la conquista empujan hacia adelante el límite entre cosmos y caos, operación que —hemos visto— era el núcleo sustancial de la «miṣión imperial» asiria. El término miṣru (cf. el AD M/2 s.v.) tiene la doble valencia de «confín» (en sentido estático) y de «frontera» (en sentido dinámico). En el uso legal corriente, el confín es estable, no se debe mover, se señala con «mojones» (kudurru), delimita la propiedad, terrenos agrícolas15. Son corrientes las prohibiciones de moverlo (miṣirša ul ussaḫḫa/kudurraša ul uttakkar, «su confín no se moverá, su mojón no se cambiará») y las maldiciones contra quien lo hiciera (ša miṣra innû, kudurra unakkaru, «quien cambie el confín, mueva el mojón», o ša miṣra u kudurrašu ušannû, «quien modifique el confín y su mojón»). Por el contrario, en el uso ideológico que está en la base de las inscripciones reales, el confín debe ser continuamente empujado hacia adelante, «ensanchado» (verbo ruppušu), y solo podrá marcarse con mojones cuando haya alcanzado su colocación extrema/óptima al final del mundo. Resultan epítetos reales corrientes los siguientes: murappiš miṣri u kudurri («que ensancha de los confines y mojones»), murappiš miṣri māt Aššur («que ensancha el confín de Asiria»), también con mušarbû, «que agranda», al lugar de murappiš, «que ensancha», o también la metáfora del «cetro de justicia, que ensancha el confín» (ḫaṭṭu išartu murappišat miṣri) o incluso alardes del tipo miṣir mātīya urappiš, «ensanché el confín de mi tierra», y parecidos. También se usa el verbo turru en el sentido de «recuperar», que no solo se aplica a la reconquista de territorios perdidos, sino también a nuevas anexiones: GN ana miṣriya/ana miṣir māt Aššur utir, «tal país, recuperé para mi confín/al confín de Asiria» —en el sentido de que toda adquisición es ya una recuperación, respecto a la teórica y perenne posesión de todo el mundo por parte de Asur y de su rey delegado—.
La oposición entre los dos valores, estático y dinámico, es solo aparente: mirándolos atentamente, los confines internos del cosmos, el reino justo garantizado por dios, son y tienen que ser estables, inamovibles, mientras que únicamente el límite externo del cosmos confinante con su periferia debe ser trasladable lo más adelante posible. Nótese que el rey asirio asume también la función de establecer y garantizar los confines de sus reinos «vasallos»: este es el caso del confín establecido por Adadnirari III y por su turtānu, (jefe del Ejército) Shamshi-ilu entre el reino de Hama y el de Arpad (RIMA 2, n. 104.2), o entre Kummuh y Arpad (ibid., n. 104.3) o el que recordaba Shamshi-ilu a Kummuh en tiempo de Salmanasar IV (ibid., n. 105.1).
En la era del bronce tardío, en un clima de coexistencia más o menos pacífica o competitiva entre estados «hermanos», el confín marcaba fundamentalmente una cuenca de impuestos, jurisdicción y de responsabilidad16. Para definir con precisión las confines entre estados, hay que consultar, sobre todo, los tratados hititas con Shunashura de Kizzuwatna y con Ulmi-Teshub de Tarhuntasha (se encuentran en WAW 7, n. 2, 60-64 y n. 18B, 2-4). Pero reinos especialmente agresivos, como el Egipto de los Tutmosis o Ramsés, así como el Reino Medio asirio se jactan de su política expansionista17. La «misión» específica de ensanchar los confines para reducir al orden el caos por medio de la conquista y sumisión está muy presente en Egipto durante el Nuevo Reino18, con expresiones como «conquistar el confín» (in drw) y, sobre todo, «ensanchar las fronteras» (swsḫ t3šw)19, que hemos visto como modelo aceptable para la análoga expresión asiria.
En comparación, la frontera dinámica (no una línea de demarcación, sino una orientación de expansión) se ha hecho famosa en el Oeste americano: un concepto iniciado con Turner (1893) y retomado por numerosos autores20 que se puede aplicar también al avance zarista por el norte de Asia hasta el Pacífico y más allá21. Para el mundo antiguo tenemos el óptimo estudio de Whittaker (1989) sobre la frontera del imperio romano, en la doble acepción de la frontera como línea o zona, y como fija pero progresiva (propagatio imperii). Para Roma es claro que la frontera extrema/ideal debe coincidir con elementos naturales, representaciones del final del mundo: el océano, grandes ríos, enormes cordilleras (cf. Tácito, Anales, 1.9); precisamente como Asiria, que establece sus fronteras naturales primero en el Éufrates, después en el Mediterráneo, en los montes Zagros, en el desierto árabe. Incluso, podríamos decir, como todos los grandes imperios territoriales. El concepto mismo de «frontera natural» es una convención ideológica, en el fondo un sustituto de la frontera final que resulta difícilmente alcanzable. Piénsese en la expansión de la Rusia zarista, que consideraba como confines «naturales» el océano Pacífico, pero que resulta superado con la anexión de Alaska, y el río Amur, que en realidad es el límite de otro imperio, el chino.
La frontera se puede materializar en una muralla o en una línea de fortalezas o en nada (solo mediante mojones simbólicos). La Gran Muralla china22 o ciertos trazos del limes romano, como el Muro de Adriano en Escocia23, carentes de un obstáculo natural, no tienen precedentes y siguen siendo tan imponentes como raros. Más a menudo se ponen una serie de fortalezas, puestos de control, como sucede en el limes romano en África o en Asia y, posteriormente, en el imperio bizantino24; esta solución se encuentra ya presente en el mundo antiguo: podemos pensar en el «muro del príncipe» en Egipto o en el «muro anti-Martu» de la tercera dinastía de Ur, que se denominan «muros», pero que debían ser (si nos atenemos a documentos, como las misceláneas de los escribas para Egipto o la correspondencia real de Ur III), más bien, una serie de fortalezas o puestos de control fortificados25. No tenemos datos de que Asiria hubiera adoptado esta solución (pero, sobre este punto, cf. el cap. 18), disponiendo de fortalezas dispersas en las provincias, aunque no señalaban una línea de confín26.
Obviamente, una frontera «lineal», precisa, marcada y segura, es apta en regiones pobladas, con ciudades y pueblos sobre los que hay que determinar si están «dentro» o «fuera»; mientras que una frontera «profunda», es decir, una amplia franja, bajo control borroso del centro hacia la periferia, es aplicable a zonas semidesérticas, como la árida estepa o las montañas, tierras marcadas por la difícil relación entre el imperio sedentario y sus vecinos nómadas. Baste considerar el caso de la frontera asiática central de China27 para comprender cómo, ni siquiera la erección de una Gran Muralla logre modificar el carácter de frontera como franja borrosa e interactiva (para el bien y para el mal) entre nómadas y sedentarios.
Finalmente, la aplicabilidad práctica de un control sobre el mundo entero cambia con el tiempo. En el mundo antiguo, con una ecúmene restringida, se puede realmente pensar en poder conquistar «toda» la tierra (conocida), aunque su extensión sea pequeña: por lo tanto, fuerte ideología, actuación compacta, pero restringida. En este sentido, Asiria se acerca realmente al control de su mapa mental, dejando fuera solo zonas (montañas o desiertos) razonablemente consideradas irrelevantes. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, del imperio aqueménida o del chino o del romano. Cierto, a medida que la ecúmene se amplía, sobre todo a partir de los grandes «descubrimientos geográficos» que señalan el comienzo de la modernidad, ningún imperio puede ocuparla toda por muy poderoso que sea, y es necesario coexistir, tratar, aceptar convenios: por lo tanto, ideología flexible, acción amplia pero discontinua, hegemonía más que conquista.