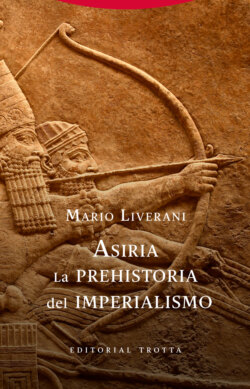Читать книгу Asiria. La prehistoria del imperialismo - Mario Liverani - Страница 8
Introducción IMPERIALISMO: EL HECHO Y LA IDEOLOGÍA
ОглавлениеEl principio que inspira el presente trabajo es el de reconstruir la ideología imperial asiria o, al menos, mi visión de ella.
Si hubiera elaborado este ensayo hace veinte años, lo habría concluido en uno o dos años, limitándome a la documentación asiria que ya me resultaba familiar por precedentes investigaciones. Pero hoy, no me parece posible tratar de un imperio o, mejor, de un imperialismo, sin insertarlo en un marco comparativo más amplio, aunque incompleto, que tenga en cuenta la larga serie de libros, artículos, convenios y proyectos de investigación de los últimos decenios. Así se ha alargado (diría que duplicado) su tiempo de elaboración y han aumentado los riesgos de equívocos o inexactitudes al tratar de períodos históricos diferentes y alejados de mi competencia.
Los objetivos, por tanto, de este trabajo son dos. El más obvio es el de ofrecer mi visión de la ideología imperialista asiria. El otro, en cambio, es de carácter comparativo y, por su parte, pretende dos cosas: la primera consiste en deducir de la comparación una gama más completa de ideas y problemáticas, de parecidos y divergencias, que ayuden a aclarar y a articular mejor el caso asirio; la segunda es la de mostrar cómo el caso asirio puede contribuir a una mejor comprensión del fenómeno histórico general —con la particularidad, no despreciable, de que este caso antecede diacrónicamente a otros muchos imperios sucesivos—. No nos mueve ningún deseo de establecer ingenuos «primados»; a lo sumo, el de investigar la «formas simples» del imperialismo, formas que Asiria presenta de modo mucho más directo y explícito que las complejas y sofisticadas ideologías sucesivas.
Parece necesario comenzar aclarando qué se entiende por «imperio», sea cual fuere la base real sobre la que se parte, para proceder posteriormente al análisis del imperialismo, es decir, de la ideología imperial. Siempre se ha discutido la definición1 y aquí puedo limitarme a presentar dos definiciones de tipo tradicional. La primera es la de John Gilissen2: «Un estado soberano, un territorio suficientemente grande, con grupos sociales diferenciados en su interior, una cierta duración, la concentración de poder en manos de una única autoridad, generalmente monocrática, la tendencia a la hegemonía e incluso a la universalización». La segunda es de Michael Doyle3: «Imperio es una relación formal o informal, mediante la cual un estado controla efectivamente la soberanía de otra sociedad política, o la dependencia económica, social o cultural. Imperialismo es sencillamente el proceso para establecer o mantener un imperio». La primera incluye, mientras que la segunda omite, algo que a mi parecer es un requisito esencial, es decir, el principio ideológico, la «misión imperial»: imperialismo como misión de someter o, al menos, hegemonizar todo el mundo conocido4.
Por desgracia, cuando se trata de establecer la base real, la «lista» de los imperios, prevalecen dos tendencias opuestas (una que amplía, otra que restringe), pero ambas superficiales. En el ámbito de los estudios sobre el Antiguo Oriente domina un punto de vista acrítico que aplica el término «imperio» a cualquier entidad estatal, aunque sea de dimensiones simplemente regionales, y carente de voluntad expansionista, hegemónica y dominadora que debería caracterizar un imperio. Evidentemente el investigador encuentra mayor motivación si el objeto de su trabajo se define como imperio y no como un estado cualquiera o una ciudad-estado. También el público se siente más impulsado a leer un libro que lleve por título (pongamos un ejemplo entre muchos posibles) «El imperio hitita», que uno titulado «El estado hitita». Así se ha propagado la costumbre de etiquetar como «imperios» a todas las grandes formaciones estatales, algunas muy anteriores a Asiria: el imperio de Acad5, el neosumerio de Ur III6, los imperios (muy efímeros) de Shamshi-Adad y de Hammurabi7 o el neobabilónico8; fuera de Mesopotamia, el imperio de Ebla9, el hitita10, y, sobre todo, el imperio egipcio del Nuevo Reino11. También se cierne la idea de definir como imperio la expansión protohistórica de Uruk12. En obras de conjunto, Nicholas Postgrade considera imperios a Acad, Ur III, el reino paleobabilonio, el hitita, el neoasirio, neobabilónico; análoga resulta la acepción amplia de Szlechter13.
La obra reciente, publicada por Gehler y Rollinger14 adopta un criterio de inclusión máxima, aunque dejando a los autores individuales valorar como imperio o no el caso que tratan. El hecho de que el debate actual nazca y se centre en el tiempo contemporáneo, tiene como consecuencia un uso excesivamente amplio del concepto, pues actualmente no existen ya verdaderos imperios de tipo tradicional (militaristas, territoriales, expansionistas, tendencialmente universales); y, si existen, se los tacha de reprobables. En cierto sentido se ha invertido el recorrido que había llevado al término imperium de significar «poder/autoridad» a designar una «gran formación territorial»15, y ha vuelto a significar «poder» en sus distintas acepciones: imperio informal, hegemonía (que era la traducción griega de imperium), imperio comercial, financiero, etc. Se trata de un poder mundial, que no domina territorialmente todo el mundo (ni lo pretende), pero que alcanza varias regiones del mundo con su influencia e intereses.
La ampliación del concepto no se limita solo a su uso acrítico respecto al Antiguo Oriente: también en el ámbito de los estudios comparativos o generalistas (sobre todo de orientación antropológica) van ganando terreno conceptualizaciones difuminadas respecto a las viejas definiciones rigurosas y, por lo tanto, acepciones más bien amplias y vagas de «imperio», que incluyen formaciones estatales de extensión limitada o de estructuras muy débiles, como los «imperios-sombra» de los nómadas16, formaciones estatales del África subsahariana, anteriores a la época colonial17, ciudades-estado ambiciosas como Cartago o Atenas18, ciertamente imperialistas según los criterios modernos, pero no con los criterios de la época.
Por el contrario, la característica más notable de la historiografía del siglo XX consiste en sostener que el imperialismo es un fenómeno limitado a la modernidad.
Piénsese en Hannah Arendt19 quien, al analizar el imperialismo como fase preparatoria del totalitarismo, lo considera un fenómeno moderno, basado en el nacimiento de la burguesía y del comercio financiero, y no considera para nada, pues no le parecen pertinentes, todos los imperios de la antigüedad (incluido el romano, de donde procede la palabra). La postura de Arendt, que defiende la exclusiva modernidad del imperialismo, hunde sus raíces en las obras —muy diferentes entre sí— de Hobson, Lenin y de Schumpeter20 y, de hecho, es aceptada por la mayor parte de los historiadores de la modernidad, convencidos de que la transformación que hizo época en torno al 1500, constituya una especie de «año cero», que permite prescindir de fenómenos precedentes, en cuanto inadecuados o irrelevantes21. Más aún, Wolfgang Momsen se mantiene todavía en la tradición (básicamente alemana), según la cual el «nuevo imperialismo» comienza únicamente el 1870 y dura hasta 1918, excluyendo totalmente el imperialismo protomoderno (por no mencionar el antiguo) e incluso el contemporáneo22. Se admite que en todo período histórico existe un imperialismo genérico, pero no merece la pena retrotraerse más allá del imperio romano, cuya existencia es obvia también entre los modernistas. En un nivel de difusión más generalista, resulta notable que todas las enciclopedias de la segunda mitad del siglo pasado, si tienen la voz «imperialismo», lo tratan como un fenómeno exclusivamente moderno. No creo que se pretenda afirmar que en épocas anteriores a la modernidad no hayan existido imperios, sino que se trataba, por así decirlo, de imperios sin imperialismo, sin una teoría orgánica, inconscientes, carentes de ideología imperial.
Samuel N. Eisenstadt se coloca fuera de la acentuación moderna y «capitalista», en su importante obra sociológica, en la que compara el sistema político de los imperios23. Su trabajo se basa en un catálogo de gran profundidad diacrónica y amplitud espacial, como conviene a un tratado comparativo de «historia universal». Sin embargo, Eisenstadt parece excluir de su análisis las formaciones estatales anteriores a Asiria y, de hecho, no la nombra (¡aunque incluye al Egipto de los faraones!).
Por lo demás, no faltan tampoco posturas restrictivas entre quienes se dedican a la Antigüedad clásica (no oriental). Por mucho que el imperio romano sea obviamente un imperio24, Momigliano se suma en tal modo a la tesis modernista (citando a Hobson y Lenin), que le resulta oportuno refutar a Musti25: el imperialismo como «tendencia al dominio con explotación» está ciertamente presente en el caso de Roma; pero, naturalmente, no podemos pedir a Musti que retroceda en el tiempo hasta Asiria. En estas y en tantas otras posturas historiográficas inciden, sobre todo, principios metodológicos (el subrayado de la innovación de la modernidad, una cierta intolerancia respecto a fenómenos precedentes, considerados excesivamente simples para ser analizados); pero creo que se deba también a una buena dosis de carencia y de retraso en el conocimiento de las civilizaciones anteriores a la época clásica.
Dos tendencias (que buscan un mismo fin) caracterizan también a la historiografía moderna respecto a los imperios. Por un lado, se sigue ofreciendo una valoración positiva de los imperialismos occidentales modernos: si en la época colonial se subrayaba la idea de «misión civilizadora», en la época posterior al colonialismo se recurre a justificaciones como imperialismo defensivo, imperialismo no consciente o «distraído» (absent-minded imperialism)26, aplicada no por casualidad por estudiosos británicos a su propio imperialismo27, pero también al modelo típico de imperio, el romano. Sobrevuela de diversas maneras la idea de que los imperios occidentales (diferentes de los despóticos imperios orientales) nacieron de modo «distraído» o «con resistencia», sin pretenderlo directamente, dejándose llevar por la necesidad de defensa o de prácticas comerciales28. Baste citar un par de frases de Tenney Frank: «La aparente paradoja que llevó a Roma a adueñarse del mundo entero, mientras permanecía en buena medida fiel a la regla sacrosanta que prohibía guerras de agresión [...] Accidentes específicos que condujeron involuntariamente a la nación de guerra en guerra hasta encontrarse, con gran sorpresa por su parte, gobernando el entero Mediterráneo»29.
Prescindiendo de lo que a mi juicio supone una profunda ingenuidad y una minusvaloración de las estrategias políticas, la sustancia resulta irrelevante: todos los imperialismos —sean conscientes o inconscientes— han practicado conquistas y masacres por su propio interés político y económico. Que hayan establecido excusas (también Asiria las busca con su «imperialismo defensivo»), es algo que pertenece al nivel ideológico y propagandístico, pero que no se pueden transferir al nivel operativo. Esto mismo vale también para la contraposición entre «paz interna» y «guerra externa»30, o para la conquista imperial como difusión de la paz31, justificación sobre la que volveré más adelante.
Respecto al método, la postura tradicional tendía a hacer coincidir celebración y realidad, y a considerar únicamente el punto de vista (y el papel activo) del imperio, valorándolo positivamente. Las nuevas tendencias prestan una mayor atención al papel de la periferia, de los pueblos sometidos, a su visión de los acontecimientos, a la fluidez de las fronteras, al hecho de que el imperialismo produce más daño que progreso y, por lo tanto, lo valoran negativamente. Véanse las observaciones de Mattingly32, que se oponen tanto a los estudios tradicionales de inspiración imperialista y colonial como a los contemporáneos de tendencia antiimperialista. De este modo el mismo imperio romano, que en época victoriana y colonial fue modelo admirado y alabado (como difusor de civilización), hoy puede ser acusado de todos los males, y el mismo Mattingly33 insiste en el carácter cruel y destructivo del imperio romano, que produjo millones de víctimas.
Volvamos a la postura tradicional. La otra cara de la medalla de la justificación de los imperios occidentales es la connotación negativa de los orientales, calificados de «despóticos». Desde la fase moderna inicial hasta mediados del siglo XX, los estudios se centraban prevalentemente en Europa, mientras que los imperios no europeos (islámicos y asiáticos, en general) se estudiaban aparte (por los «orientalistas»), interesaban poco, no entraban en la discusión sobre el imperialismo, ni en la comparación. Como consecuencia de la descolonización (mediado el siglo XX) y de la posterior globalización (final del siglo XX) llegó, por fin, la fase global de carácter comparativo. Si los imperios (orientales) han vuelto a estar de moda, lo son como «imperios del mal», mientras que a los imperios occidentales modernos se los sigue justificando como no-imperios y, a lo sumo, como exportadores de democracia. Sea como fuere, ahora que los «imperios del mal», orientales y despóticos, han vuelto a ponerse de moda (piénsese en el nuevo califato del Isis), podemos precisar nuestro proyecto como una revalorización de Asiria, al menos como prototipo de los «imperios del mal»34.
Finalmente, en los últimos decenios se han multiplicado los proyectos de estudios comparativos, como los de Peter Bang (Tributary Empires Compared, Copenhague), Walter Scheidel (Ancient Chinese and Mediterranean Empires, Stanford), Phiroze Vasunia (Network on Ancient and Modern Imperialism, Londres), Gizewski (Römische und alte chinesische Geschichte in Vergleich) y Kurt Raaflaub (The Ancient World: Comparative Histories, Cambridge). Tanto Scheidel como Bang35 ofrecen visiones panorámicas útiles. El material comparativo a disposición es hoy extraordinariamente abundante y se analiza críticamente.
Pero, como ya insinuaba más arriba, creo que se deba poner en primer plano la «misión imperial». En este sentido, creo que es correcto definir un imperio como una formación político-territorial que se asigna a sí misma el programa —el objetivo, si queremos— de ensanchar continuamente las propias fronteras, de someter (por conquista directa o mediante control indirecto) al resto del mundo, hasta hacer coincidir su propia extensión con la de la entera ecúmene. Un imperio total se convierte en un proyecto (tal vez, no en una actuación) más realista, cuanto más limitado sea el mapa mental del mundo conocido, es decir, cuando el territorio imperial pueda efectivamente albergar la ambición de incluir todas las tierras conocidas, habitadas y civiles, aunque rodeadas obviamente por una periferia residual de carácter inferior e ideológicamente despreciable. Los «imperios» modernos, en el marco de un conocimiento real del mundo entero, no pueden soñar con una completa realización de semejante proyecto, aunque numerosos aspectos del mismo forman todavía parte de la ideología imperial —desviando el énfasis del control territorial al económico (especialmente comercial)—.
El principio de una «misión» es evidentemente algo ideológico. No creo que se puedan aplicar parámetros concretos para valorar su realización universal, por ejemplo, un determinado porcentaje de territorio efectivamente controlado respecto a la totalidad del mundo (la ecúmene de la época), o un mínimo porcentaje de población sometida o de bienes materiales controlados, etc. La «misión» es un proyecto ideal, basado en una teoría política (a veces, teológica), y se articula en principios generales. Estos cambian con el tiempo, oscilando principalmente entre un fundamento religioso (obediencia a una orden divina, difusión de la fe verdadera) o uno civil (difusión de la civilización, la técnica, la educación, la sanidad, etc.), aunque conservando relación con el sistema político y los niveles de educación. Como hemos afirmado respecto al mapa mental, también la justificación ideológica cambia con el paso del tiempo, permaneciendo inmutable el principio cosmológico: extender a la periferia los beneficios del estado central, completar la creación (habrían dicho los antiguos), realizar el fin de la historia (dicen los modernos). Normalmente la motivación ideológica tiende a ennoblecer y justificar los intereses materiales de la expansión imperial: intereses de poder y, sobre todo, de beneficios económicos, bajo forma de tributo para los imperios antiguos, o de privilegios comerciales para los modernos (o financieros para los contemporáneos).
La permanencia de los principios generales, aunque con variaciones según los contextos históricos, nos conduce a reformular nuestro problema en los siguientes términos: ¿Sigue siendo hoy Asiria un «prototipo» creíble de imperio, en el sentido de que ya entonces se formularon ciertas «formas simples» de la ideología imperial? Para responder (positiva o negativamente) a esta cuestión, es necesario recorrer tales «formas simples», principios básicos de la ideología imperial, y constatar si —y en qué medida— tales principios coinciden (total o parcialmente) con los de imperios sucesivos, incluso modernos; si —y en qué medida— las obvias diferencias se pueden explicar apelando a las condiciones históricas cambiantes, es decir, que se deban al contexto y no al modelo.
A este propósito, casi no hace falta recordar brevemente al menos cinco diferencias fundamentales: 1) la expansión imperial asiria, como generalmente la de todos los imperios antiguos, se realizó por tierra, mientras que la expansión territorial europea moderna tuvo lugar al otro lado del mar; 2) en la antigüedad se realizó en régimen de monopolio, mientras que la expansión europea moderna sucedió en medio de notable competencia (entre Portugal y España, entre Inglaterra y Holanda, entre Francia e Inglaterra o Inglaterra y España, etc.); 3) en la antigüedad no se buscaba tierra que poblar o colonizar (en un mundo en el que la tierra era mucho más abundante que la población), sino, en todo caso, importar mano de obra; 4) la expansión no se servía (al menos generalmente) de una superioridad técnica en armas y medios de transporte, elementos que, por el contrario, determinaron el rápido éxito europeo en América y África; 5) el aspecto económico consistía en tributos (y pretendía su adquisición) y no era de tipo comercial (buscando la exportación o la conquista de mercados). Se trata de diferencias de gran importancia —y podríamos añadir muchas más—, pero todas pertenecen al ámbito operativo y de las condiciones materiales. Si se pudiera establecer una comparación (no homogeneidad) en el ámbito ideológico, esta asumiría una gran importancia, por contradecir las enormes diferencias históricas.
Me gustaría también añadir que, aunque sea verdad que las finalidades concretas de los imperios son económicas y de poder, es también verdad que las justificaciones ideológicas no son una cobertura, sino que forman parte de su esencia: todos los pueblos/estados que han intentado expandirse buscaban finalidades prácticas, pero solo los que estaban dotados de una ideología fuerte (religiosa, militar o de otro tipo) han conseguido realmente expandirse.
En este ensayo pretendo, por lo tanto, delinear los principios ideales del imperialismo asirio, añadiendo algunos detalles comparativos, pero sin pretender realizar un estudio que ponga al mismo nivel todos los imperios, desde el asirio a la actual hegemonía norteamericana o al califato contemporáneo, objetivo que exigiría más espacio que el de una simple monografía y que, de todos modos, supera mi capacidad y, quizás, no únicamente la mía. Una especie de «revalorización» del papel de Asiria es necesaria, pues su importancia, como la de otros imperios orientales prerromanos, ha sido a menudo minusvalorada o ignorada36. Me limito aquí a recordar que la reseña de Morris y Scheidel (2009) incluye a Asiria, pero no a Egipto, ni a Acad; mientras que Garnsey y Whittaker (1978) incluyen a Egipto, ¡pero no a Asiria! A las quejas de los asiriólogos se unen, así, las de los egiptólogos y también las de los estudiosos de Irán37.
En este proyecto no soy realmente «una voz que clama en el desierto». Existen varias obras que incluyen a Asiria en sus modelos38. Hay también obras centradas en el Oriente Antiguo, que fijan su atención en Asiria39. Y existen obras específicamente dedicadas a Asiria, que utilizan detalles comparativos de modo explícito40 o a modo de ejemplo41. Pero en mi opinión falta una obra que pretenda centrarse en la definición de la ideología imperial asiria (de su «misión» imperial) como fenómeno que contiene (in nuce) el núcleo de muchos aspectos y principios de desarrollos ulteriores.
Finalmente, aunque todavía está por demostrarse la utilidad de la comparación para atraer la atención de los históricos generalistas (estudiosos de época clásica o moderna, de China o América) sobre el caso asirio, me parece más fácil de lograr el efecto opuesto: llamar la atención de los «asiriólogos» sobre la utilidad de conocer otros imperios, sus mecanismos operativos y concepciones teóricas, para una mejor y más seria comprensión de los principios teóricos (teológicos, si se quiere) del imperialismo asirio y de los instrumentos de realización de la ideología política asiria. A mí, personalmente, me ha ayudado.
A un nivel más concreto, anticipo que, respecto a Asiria, doy por supuesto el conocimiento de las grandes líneas del desarrollo histórico de su imperio (se pueden encontrar en manuales como en mi Antico Oriente [caps. 28 y 29] o en Liverani, 2011b); respecto al paralelismo con imperios modernos me limitaré a detalles o alusiones, con alguna referencia bibliográfica, confiando que la tesis general pueda emerger en el conjunto con suficiente claridad y convicción. Soy consciente de que existen otros muchos —muchísimos— estudios dignos de atención, además de los que he consultado y utilizado; pero he tenido que poner un punto final a mi trabajo: como decían los antiguos, ars longa vita brevis. Es verdad que la duración de la vida se ha duplicado respecto a la antigüedad, pero el «arte» (medido banalmente de acuerdo con la documentación primaria y secundaria disponible) se ha multiplicado por mil.
Por lo que respecta a la documentación asiria, he analizado sistemáticamente las inscripciones reales, expresión de la ideología imperial; por el contrario, las fuentes de los archivos de palacio (cartas, textos legales, administrativos, etc.) los menciono de modo selectivo, con la intención principal de contraponer la visión ideológica frente a la realidad fáctica. Incluso la documentación iconográfica la utilizo a modo de ejemplo. Los textos se citan según la edición estándar más reciente (RIMA/RINAP y SAA), en donde se podrán encontrar menciones de ediciones anteriores o de estudios concretos. La literatura secundaria se cita en la medida en que toca el análisis de la ideología imperial (dejando aparte, por lo tanto, la referente a la reconstrucción de los hechos). Las citas bibliográficas se encuentran en las notas, aunque he preferido mantener en el texto las citas de las fuentes primarias. A menudo he usado las siglas GN y PN en sustitución de nombres de lugares o de personas, cuando no eran relevantes. Las fechas, si no se advierte lo contrario, se entienden anteriores a Cristo.