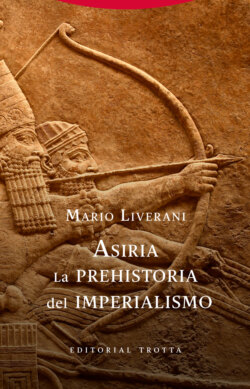Читать книгу Asiria. La prehistoria del imperialismo - Mario Liverani - Страница 14
5 LA PERIFERIA FUNCIONAL
ОглавлениеArbāya ruqūti ašibūt midbari ša aklu u šāpiru lā idū
(«Árabes remotos, habitantes del desierto, que no conocen vigilante o administrador»)
Debemos comenzar por el «mapa mental» del mundo, tal y como era concebido en la antigua Mesopotamia, y todavía válido en época neoasiria1. Antes de nada, el hecho de una llanura baja de aluvión rodeada de montañas y desiertos genera una neta distinción entre el interior del país (llano, con agua, urbanizado, civil, unificado, «nuestro») y la periferia (montañosa, salvaje, con escasa población y culturalmente retrasado, hostil y ajeno). En lengua sumeria la diferencia es también terminológica entre el interior del país (kalam) y los países periféricos (kur.kur), singular el primero y plural el segundo2. En acadio se usa un solo término, pero se distingue el país interior como singular (mātu) y los externos como plural (mātāte). Nótese que el término kur = mātu, en singular y unido a un topónimo significa genéricamente «país, región», pero significa también «montaña», especialmente si se usa en plural (šadē).
Para poner un poco de orden en la periferia, el mapa mental la subdivide en cuatro cuadrantes, orientados según los puntos cardinales, que al surgir la posición central de Aca y posteriormente de Babilonia, se denominan de acuerdo con las entidades geopolíticas más importantes, según su definición literaria tradicional: Subartu para el norte, Sumer para el sur, Elam para oriente, Amurru para occidente3. Abro un breve paréntesis para señalar una carta (SAA 8, n. 60: 4) en la que un intérprete de presagios astrales explica al rey asirio «nosotros somos Subartu» (por lo tanto, el presagio «Subartu devorará a los nómadas ahlamu» es favorable), con un tinte de sorpresa (pero ¿no somos el centro?), obviamente superada por el prestigio de la tradición babilónica.
Al tener la periferia 4 partes, se consigue el dominio universal únicamente si se conquistan más o menos simbólicamente los cuatro sectores. Así, Senaquerib4 adopta el título de «rey de las cuatro partes del mundo» tras haber realizado incursiones por los cuatro puntos cardinales; mientras Asarhadón organiza sus expediciones victoriosas no en orden cronológico (como siempre se había hecho antes), sino en orden geográfico: occidente, norte, sur, este5. Uno sigue el orden geográfico al efectuar realmente sus campañas; el otro al contarlas; pero para ambos lo importante es haber vencido en las cuatro direcciones.
Otro modo de hacer alusión al dominio universal es referir que se ha alcanzado (al menos, en dos puntos opuestos) el Océano que todo lo rodea, es decir, «de mar a mar»6. Pero los mesopotámicos, habitantes de un valle que desciende de noroeste a sudeste, distiguen un «mar Inferior» (tâmtu šaplītu, el golfo Pérsico) y un «mar Superior» (tâmtu elītu, el Mediterráneo), por supuesto sin ponerse el problema (nuestro, no suyo) de cómo podría un mar circular ser más alto por una parte y más bajo por otra. Finalmente, el dominio universal se puede definir simplemente «del levante del sol al poniente del sol» (ištu ṣit šamši adi ereb šamši), como corresponde a la idea de un mundo plano (con el sol que de noche vuelve al punto de partida), mientras que el orgullo de Carlos V —«en mi reino nunca se pone el sol»— se adapta a un mundo esférico en rotación.
Adviértase que la división del mundo en cuatro partes (o en cinco, si se incluye el núcleo central7) tiene distintos paralelos, sobre todo en China con el «imperio del centro», rodeado por los «cuatro mares» (¡aunque no exista mar ni al norte, ni al oeste!) y con el mundo exterior dividido en cuatro polos8; pero también en el imperio inca denominado Tawantinsuyu, «País de los cuatro cuadrantes»9; excepcionalmente también en Egipto, «señor de las cinco orillas» (nb psšty)10. Por lo demás, en China ya desde los tiempos del primer emperador se afirma la teoría de las cinco zonas concéntricas (o mejor, rectángulos insertos uno en el otro)11, con distintas caracterizaciones, según la distancia al centro: la primera zona es la sede del dominio imperial, la segunda la de los señores feudales, la tercera es pacífica y sometida, la cuarta es bárbara (con vasallos externos), la quinta es salvaje y agreste. Nada de esto se da en Asiria, que se contenta con la simple contraposición entre mundo interior y exterior. Volviendo a China12, es típica la extensión de una retícula 3 x 3 (9 lotes, de los que el central tiene el pozo), proveniente de la agricultura, identificando el mundo entero con las 9 provincias del imperio; en el mundo islámico, por el contrario, prevalece el esquema 2 x 2 x 2 (8 lotes)13.
Sea como sea, la periferia formará parte del reino central a pleno título solo tras la conquista y la instauración del orden imperial, como veremos adelante (caps. 15 y 18). Pero, ya antes de tal normalización final, en el momento de establecer contacto y conocimiento con el cosmos central, la periferia adquiere características y funciones concretas que se pueden esquematizar en tres aspectos: la periferia vacía, la periferia extraña, la periferia disponible. Las inscripciones asirias no hacen sino repetir y reelaborar estereotipos bastante antiguos, testimoniados desde la mitad del tercer milenio y transmitidos a través de la escuela, la literatura y las antiguas inscripciones reales que han sobrevivido al tiempo. Será conveniente, por tanto, referirse —cuando sea el caso— a esta tradición de escribas y literaria que caracteriza dos milenios de cultura mesopotámica. También porque los cambios en las condiciones históricas y, sobre todo, porque con la ampliación mental del mundo obligan a que determinados estereotipos muy comprensibles, pero pertenecientes al mundo sumerio-acadio del tercer milenio, resulten menos normales, cuando nos referimos a la ecúmene asiria de los siglos VIII-VII.
En particular, la idea de que la periferia sea una zona de escasa población, si no carente de ella, se adapta bien al mapa «centrado en Mesopotamia»: un país central en el eje fluvial del Tigris y del Éufrates, bien regado y cultivado, urbanizado y densamente poblado (hasta con peligro de superpoblación, si no fuera porque las catástrofes periódicas equilibran las cosas), y rodeado, en la parte izquierda, por la cordillera Tauro de Armenia y los Zagros, aguas abajo de los pantanos del golfo Pérsico, y en la parte derecha, por el desierto sirio-árabe14. El ya mencionado «mapamundi» babilonio del siglo VII es una prueba evidente de la persistencia de este mapa con un único centro.
Pero cuando el rey asirio, al frente de su ejército, se aventura por las escarpadas vías de la periferia montañosa, resulta que esta, imaginada con población escasa, carente de estructuras políticas y técnicamente retrasada, aparece rebosante de ciudades, de gente belicosa, de reyes y de riquezas. Tomemos como ejemplo los Anales de Tiglat-pileser I (modelo para generaciones de escribas futuros), en donde se subraya la mención de los jefes enemigos como reyes a todos los efectos para mayor gloria del rey victorioso («tantos enemigos, tanto honor», como se suele decir después de Julio César); hasta el elenco detallado de 23 reyes de Nairi (RIMA 2, n. 87.1: iv 71-83), aliados contra el rey asirio (cf. cap. 11 sobre el tema de «uno contra muchos»). Es necesario, por el contrario, leer entre líneas para caer en la cuenta de que a los pueblos de los que no se menciona un rey —por lo tanto, se trata de una organización tribal o un chiefdom («caudillaje»)— se los califica de modo estereotipado como «obstinados y rebeldes» (šapṣūte la māgiri: RIMA 2, n. 87.1: ii 89, iii 88-89, v. 35, etc.), como si se tratara de una cualidad natural, pues ni siquiera se someten a uno de ellos y, por lo tanto, están menos dispuestos a obedecer a un rey extranjero. Es típica la definición de los gutis, término arcaico y literario que en el III milenio indicaba un pueblo concreto, pero que ahora designa todos los pueblos de las montañas, de los que se afirma que son muchos y que son malos:
Los gutis, cuyo número, como las estrellas del cielo, nadie conoce, expertos en matar, se rebelaron contra mí, me atacaron y realizaron actos hostiles (Salmanasar I, RIMA 1, n. 77.1: 88-92).
Análogas y más detalladas son otras definiciones de los montañeses, y esto vale incluso para los habitantes de Uluba, situados junto a la llanura asiria:
La gente de Uluba, que vive frente a Asiria, ideó acciones criminales. Gente que nunca había soportado el yugo de los reyes que me precedieron, mis padres, y que nunca habían mostrado su acatamiento..., esos nómadas («Aḫlamu») que no traen regalos, ni (re)conocen [autoridad], presuntuosos, giraban como cabras por las montañas: estos tramaron acciones criminales, se dirigieron contra Asiria en tono agresivo, y realizaron [actos hostiles] (Tiglat-pileser III, RINAP 1, n. 37: 16-22).
Lo mismo vale respecto a los «lejanos medos»:
El país de Bail-ili, un distrito de Media al confín con Ellipi, y los países de GN1-11, distritos remotos en territorio de los nómadas orientales («los árabes del Levante»), distritos poderosos de Media, que habían repudiado el yugo de Asur y deambulaban como ladrones por montañas y desiertos... (Sargón II, Anales 184-190, en ISKh, 121-122 y 323).
Análogo al estereotipo de los habitantes de las montañas, pero no idéntico, es el de los nómadas del desierto sirio-árabe (más rebeldes pero no menos humanos):
las gentes de Tamudi, Ibadidi, Marsimanu, Hayapa. Árabes lejanos, habitantes del desierto, que no reconocen gobernador o administrador, que nunca habían llevado tributos a ningún rey... (Sargon II, Anales 120-122, en ISKh, 110 y 320).
Cuando, posteriormente, se intensificaron las relaciones con Elam, con la costa mediterránea y, sobre todo, con Egipto, resultará más evidente que la periferia ni está «vacía», ni retrasada tecnológicamente, ni desprovista de una adecuada estructura política; pero nunca se llegará a otorgar una dignidad similar a otros «centros del mundo» similares al mesopotámico y dotados a su vez (especialmente Egipto) de una visión centralista análoga. Las ciudades costeras de Levante tienen también algo de extraño, pero tienen palacios y riquezas, tienen rey y dioses:
Los reyes que habitan junto al mar, cuya defensa es el mismo mar y sus murallas las olas, que levantan barcas como si fueran caballos... Estos reyes que siempre habían ignorado a los reyes mis predecesores, que habían respondido siempre con palabras hostiles, fueron entregados a mis manos por orden de Asur, mi señor. Yo destruí sus murallas de dura piedra como si fueron vasos de loza, y di sus cadáveres en pasto a los buitres. Llevé a Asiria sus riquezas acumuladas. Añadí a sus dioses, en quienes habían confiado, a mi botín. Conduje como ovejas y cabras a sus ricos habitantes (Asarhadón, RINAP 4, n. 1: iv 82-v 9).
También en sus representaciones icónicas15 se revela una clara conciencia de la diversidad étnica, evidente por los vestidos y peinados, que evocan más bien una curiosidad exótica que estereotipos denigrantes. En los textos, por el contrario, persiste la idea de que el mundo periférico es diverso y extraño y sus habitantes inferiores y perversos16. Viene a la memoria la caracterización que, siglos después, Ibn Khaldun hará de los sedentarios, perezosos y no guerreros, y de los beduinos, activos y belicosos17. Con una particularidad, sin embargo, de los estereotipos mesopotámicos respecto a estereotipos análogos del mundo egipcio o griego, por citar los más cercanos en el tiempo y en el espacio. Es famosa la definición que Heródoto da de la diversidad egipcia, basada en la oposición: «Los egipcios... han adoptado usos y costumbres contrarios a los de los demás hombres» (y sigue la lista detallada, II, 5-36). Muy probablemente se trata de la asunción griega (por «inversión») del etnocentrismo absoluto de los egipcios, para quienes los extranjeros son quienes hacen todo al revés18.
Por el contrario, los estereotipos mesopotámicos se basan en la ausencia en la periferia de determinados rasgos culturales e institucionales que caracterizan el mundo central. Varias definiciones de los nómadas occidentales de Siria (los martus de las fuentes sumerias, los amurrus de las acadias) se transmiten en el tiempo de forma bastante persistente.
Desde las más antiguas composiciones sapienciales (a partir de las Instrucciones de Shuruppak)19, nómadas y montañeses «no comen grano como los hombres, no edifican casas como los hombres, no construyen ciudades como los hombres» (los hombres son los verdaderos, los civilizados). En la misma línea van las definiciones de época neosumeria, como en La maldición de Acad20, o en el mito del matrimonio de Martu, y en otros textos de la época21. Acerca de los nómadas martus de la estepa siria se dice:
«Martu de la montaña, que desconoce la cebada»; «Martu, fuerza de la tempestad, que nunca ha conocido la ciudad»; «que mora en tiendas»; «Martu, que no conoce casa, ni ciudad, fantasma que vive en montaña»; «Martu, gente que excava trufas en los montes, que nunca dobla la rodilla, come carne cruda, durante toda la vida no tiene casa y, cuando muere, no tiene tumba»; «Martu, gente destructora, con instintos de perro, de lobo».
Sobre los nómadas de las montañas Zagros (gutis y lulubitas, términos étnicamente precisos durante el tercer milenio, pero que después han seguido como etiquetas genéricas para indicar montañeses) se dice:
No se les puede clasificar como pueblo, ni computar como pertenecientes al país (interior). Gutis, gente que no conoce relaciones, con instintos humanos, «inteligencia de perro, aspecto de mono»; «monos que descienden de las montañas»; «dragones de las montañas»; «gente con cuerpos de murciélago, hombres con cara de cuervo»; «Gutis, capaces de (provocar) lamentos, a quienes no se les ha enseñado el temor de dios, que no saben ejecutar correctamente ritos ni prescripciones»; «que no consagran sacerdotisas en los templos, cuyo pueblo es numeroso como la hierba, su descendencia vasta, que habita en tiendas, no conoce templos, que se acoplan como animales, que no saben ofrecer harina... profana el nombre de dios y come lo que no está permitido».
Posiblemente el término más preciso para denominar a los montañeses del norte sea el de umman-manda, que en época tardía (especialmente neobabilónica) se aplicará —por asonancia— a los medos, pero que originalmente, por una etimología popular, se entendía como «¿hombres, gentes? (ummānu) quién sabe, quizás (minde)». El poema de Naram-Sin trata explícitamente de la duda sobre su naturaleza: el rey acadio, para despejar la duda, manda un soldado a explorar con la orden de pinchar a uno: si sale sangre, son humanos; si no, son espíritus malvados22.
Ateniéndonos a testimonios asirios, debemos empezar recordando que el comienzo de la «lista real asiria» (sección que asciende a la época de Shamshi-Adad I o, mejor, a sus más inmediatos sucesores, ca. 1780) sostiene que los primeros reyes asirios eran «habitantes de tiendas» (āšibūt kultāri). Lo hace —en mi opinión— para justificar que, a falta de inscripciones de fundación propias de palacios con material de construcción duro, el escriba no está en grado de precisar la duración de los reinados. Pero está implícita la idea de que la costumbre que «hoy» caracteriza a los nómadas, un tiempo caracterizaba también a los asirios, según una visión evolucionista que ha hecho célebre Tucídides («los griegos vivían en un tiempo como los bárbaros viven ahora»), pero de la que ya se conservan diversos testimonios en la literatura sumerio-acadia (en el ciclo de Aratta se alude a la humanidad primigenia, carente de elementos de civilización). Ahora bien, en época imperial el epíteto «habitantes de tiendas» se aplica a menudo y exclusivamente a los nómadas sirios (suteos y amorreos, cf. los textos de Sargón y de Asurbanipal, citados en CAD K, 601). Tiendas aparte, resulta evidente (aunque raramente se explicite) que los extranjeros «periféricos» se caracterizan por la falta de instituciones sociopolíticas típicas del mundo civilizado y jerarquizado, la realeza en primer lugar, o también por su (presunta) carencia de competencia técnica.
Pero esta periferia escasamente poblada y extraña o retrasada (en cuanto a costumbres e instituciones) es una reserva de recursos materiales que no se encuentran en el aluvión central. Mientras que la doble partición islámica en dār al-Islam y dār al-ḥarb («mundo de la paz»/«mundo de la guerra») se establece en función de la guerra santa23, la partición mesopotámica originalmente era en función de la adquisición de materias primas, aunque posteriormente en época del imperio se incorpora la connotación imperialista en sentido político-militar. Toda la ideología imperial neoasiria24 se basa en la contraposición estática entre centro y periferia, que a la vez es dinámica, de expansión del centro sobre la periferia.
Desde las primeras inscripciones sumerio-acadias, a mediados del III milenio, y continuamente en el curso de los siglos, los reinantes mesopotámicos han presumido del acopio, mediante comercio o tributo, de madera y piedras hacia el país central para la construcción de templos y palacios. Tradicionalmente, cada tipo de árbol de talla alta o cada tipo de piedra (dura o para la construcción) va unido a una montaña concreta. Poseemos diversos elencos, como el contenido en la llamada «Letanía lipšur», bien conocida en época neoasiria:
| El monte Hamanu: | monte del cedro; |
| El monte Sirara: | monte del cedro; |
| El monte Labnanu: | monte del ciprés; |
| El monte Adilur: | monte del ciprés; |
| El monte Dibar: | monte del pistacho; |
| El monte Shesheg: | monte de la encina: |
| ... ... | |
| El monte Aralu; | monte del oro; |
| El monte Zarha: | monte del estaño; |
| El monte Dapara: | monte del lapislázuli; |
| El monte Meluhha: | monte de la cornalina; |
| El monte Magan: | monte del cobre25. |
De listas parecidas provienen algunas citas insertas en las inscripciones reales asirias del tipo «El monte Ammanana, montaña del boj» (RINAP 1, n. 13:6) o el fragmento de los Anales de Sargón II (por desgracia, en mal estado) que enumera las montañas de las que provienen piedras y metales para la construcción de la nueva capital (Anales 222-232, en ISKh, 128-130 y 325). Estas listas recuerdan el tratado chino (época de los Han occidentales), llamado Shang jing26, que enumera todas las montañas con sus productos típicos (metales, piedras, flora y fauna).
Un célebre texto de Gudea, el ensi (gobernador) de Lagash (hacia el 2100) y constructor del templo de Eninnu para el dios de la ciudad Ningirsu, indica cómo la llegada de madera y piedras de las montañas periféricas se debía tanto a iniciativas comerciales del país central, sea a cesiones espontáneas de los países periféricos. Muestra también qué útil resultaba la presencia de cursos de agua que descienden de las montañas hasta llegar a la llanura baja de Sumer, hasta la ciudad y al templo, situado en el centro del mundo, de un mundo que en otro lugar he definido como «con forma de embudo», para indicar que su estructura servía para centralizar las materias primas provenientes de las más remotas montañas:
Los elamitas vinieron de Elam a través de él, los susanitas vinieron de Susa a través de él, los de Magan y Meluhha (descendiendo) de sus montañas transportaron madera, y para construir el templo de Ningirse, se unieron a Gudea en la ciudad de Girsu. (Ningirsu) encargó a Ninzaga, que llevó a Gudea, para el constructor del templo, cobre como si fuera un montón de grano. (Ningirsu) encargó a Ninsikila, que llevó al príncipe que construye el Eninnu troncos de ḫalub, de ébano y de «madera del mar». El señor Ningirsu abrió el camino para Gudea hasta las impenetrables montañas del cedro. Su gran hacha abatió cedros... Hizo llegar al puerto puro de Kasurra troncos de cedro de la tierra de los cedros, troncos de ciprés del país de los cipreses, troncos de enebro del país de los enebros, grandes abetos y plátanos, grandes troncos a cada cual más grande. El señor Ningirse abrió camino hacia Gudea hasta las impenetrables montañas de las piedras y cargó grandes piedras en forma de losas. Gudea procuró a Ningirsu asfalto y yeso del país de Magda, y lo transportó en naves del tipo ḫanna y nalua como si fueran la cosecha de cebada que las barcas llevan desde los campos... (Cil. A: xv 6-xvi 12, en RIME 3/1).
Un panorama parecido se vuelve a encontrar en el mito de «Enki y Ninhursag», referido a Dilmun, centro ideal del mundo, al que llegan bienes de todas las periferias27.
Si la conquista imperial, como debiera, tenía que igualar el centro y la periferia, ¿se podría temer que la función específica de la periferia como fuente de materias primas se agotara? En el fondo, la estructura diversificada del mundo, tal y como los dioses la habían organizado inicialmente, tenía una excelente razón de ser. Nada que temer: el rey asirio siempre puede descubrir, por inspiración divina, recursos nunca utilizados antes en una periferia que sigue siendo tal, aunque sea interna, tal vez a pocas millas de distancia de la capital central (como las canteras de Baltaya) y bien comunicada por medio del Tigris, de acuerdo con el antiguo principio de la funcionalidad fluvial. He aquí de qué se gloría Senaquerib:
Para que la construcción de mi palacio pudiera llegar a buen fin y mi obra completada, Asur e Ishtar, que aman mi sacerdocio y me nombraron (rey), me revelaron un sitio, en donde grandes troncos de cedro crecen desde tiempos antiguos, altos y densos en lo recóndito de la cordillera de Sirara. En las montañas de Ammananu me dieron a conocer una cantera de alabastro, material que en tiempos de los reyes, mis padres, costaba demasiado, incluso para el pomo de una espada. En Kapridargila, en el confín de Til-Barsip, apareció en cantidad nunca vista una cantera de mármol, brecha necesaria para fabricar vasos de burzigallu. Y muy cerca de Nínive, en el territorio de Baltaya, por voluntad divina, se descubrió caliza en abundancia, con la que se podían crear colosos con forma de toros y otro tipo de estatuas, con extremidades de alabastro de pieza única, de proporciones perfectas que se yerguen sobre sus pedestales, y esfinges de alabastro de forma exquisita, cuyos cuerpos refulgen a la luz del día, y magníficas lastras de conglomerado de brecha. Esculpí (todo ello) en las montañas y los transporté a Nínive para construir mi palacio (RINAP 3/1, 19-140, n. 17: vi 45-75)28.
Fig. 2: El transporte a Nínive de los toros alados colosales en un relieve de Senaquerib.
Resulta evidente el motivo de la periferia funcional: los troncos y las piedras estaban allí desde tiempo inmemorial, como esperando, pero inútiles, pues no habían sido utilizados hasta que se descubrieron en el imperio. Los relieves esculpidos en el palacio de Nínive (Fig. 2) muestran que el transporte de los grandes genios alados de piedra no habría sido posible sin la capacidad técnica de los asirios. Para aprovechar mejor los recursos de materias primas, no basta con conquistar la periferia; hace falta también utilizar el desarrollo organizativo y técnico que es monopolio del imperio central.
Baste aquí citar un par de textos para mostrar algo que resulta común a todos los imperios: la asociación de motivos ideológicos y de lucro en la conquista de las tierras periféricas. El primero se refiere al Nuevo Mundo: «Algunos europeos devotos y cultos estaban convencidos de que la misión del Viejo Mundo consistiera en difundir el cristianismo entre los habitantes de otras tierras, misión que definían con gusto como ‘civilización’. Otros, más realistas, pensaban que la modalidad extraeuropea existiese para beneficio de Europa y afirmaban... que el único defecto de las Américas, por lo demás dotadas de todos los bienes divinos, era el alto número de nativos ociosos e indeseables»29. El segundo texto se refiere a la expansión zarista por Siberia, motivada sobre «un potente sentido de misión universal, de haber sido elegidos para servir como agentes para llevar la salvación y acrecentado el bienestar a otras partes del mundo»30, expansión llevada a efecto posteriormente mediante la colonización de regiones casi desiertas y salvajes, introduciendo la agricultura, el comercio y la civilización, que hicieran productivos los recursos disponibles, pero no puestos en valor precedentemente, y, sobre todo, en busca del provecho económico (en este caso, el comercio de pieles).