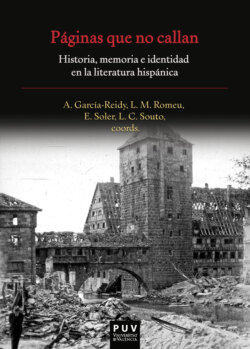Читать книгу Páginas que no callan - AA.VV - Страница 10
LA NUEVA NOVELA DE LA GUERRA CIVIL COMO RESPUESTA REIVINDICATORIA AL PASADO SILENCIADO
ОглавлениеDesafíos para el diálogo histórico intergeneracional en la España democrática
Marta Kobiela-Kwaśniewska Universidad de Silesia en Katowice
Las dos palabras clave del tema presentado son historia y memoria, dos términos mutuamente relacionados y complementarios, reunidos bajo un rótulo común de memoria histórica que en los últimos años se ha convertido en una palabra de moda en el espacio mediático y literario español, con referencia al pasado cercano, cuyos límites temporales marcan los hechos sucedidos entre la guerra, la posguerra, la transición y la postransición. En este debate público encontramos posturas muy divergentes. No faltan los que critican la ausencia de memoria, la necesidad de recuperarla en la España de hoy, de deshacerse de la amnesia histórica1 (Vázquez Montalbán, Ramoneda), pero también abundan otros, en cambio, que son partidarios del olvido concebido como una operación catártica de la memoria colectiva (Álvarez Junco), o los que se muestran neutros y proponen el equilibrio entre memoria y olvido. Ante este fenómeno, de cara paradójica –recuperar u olvidar el pasado infame–, muchos, como los ya mencionados Montalbán o Ramoneda, comparten la opinión de que vivimos tiempos de crisis de la memoria, hecho que se vincula y se explica con el alarmante desconocimiento de la reciente historia del país por parte de la sociedad española y, en particular, la más joven, echando la culpa a la defectuosa metodología de la enseñanza de historia como asignatura y a la tendencia de las editoriales de incluir el mayor número posible de temas en los manuales, proporcionando así una visión más simplificada y superficial de historia en general, cuestión que bien aborda en su artículo Rafael Valls Montés (s.a.: s.p.), indicando también la compleja naturaleza del problema. Por estas razones muchos de nosotros nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Olvidar o asumir el pasado infame? o ¿cómo hacer frente a la desmemoria colectiva en los tiempos cuando el diálogo histórico intergeneracional se puede librar de opiniones a priori formuladas con evidentes fines doctrinales y políticos?, asumiendo así el poliperspectivismo y la subjetividad valorativa hacia la historia del país que sigue siendo más triste y que hasta ahora divide a la opinión pública. El diálogo histórico intergeneracional en la España democrática se inicia, entre otros, a través de la literatura que recupera el tema de la Guerra Civil y lo reescribe en términos de hechos, experiencias o acciones que reconstruyen, reinterpretan y razonan los mismos lectores en el acto de lectura, lectores que quieren conocer la historia y la pueden estudiar de forma más individual y afiliativa.
Evocando el término de memoria colectiva, estamos ante una entidad simbólica representativa de una comunidad, como advierte José F. Colmeiro:
La memoria colectiva es un capital social intangible. Sólo en el nivel simbólico se puede hablar de una memoria colectiva, como el conjunto de tradiciones, creencias, rituales y mitos que poseen los miembros pertenecientes a un determinado grupo social y que determinan su adscripción al mismo (2005: 15).
La función principal de la memoria colectiva, según Halbwachs (Colmeiro, 2005: 16), es «unir pasado con presente, individuo con grupo social, de tal manera que logra producir el sentido de continuidad histórica y la identificación del individuo con la comunidad». La constatación que hace Colmeiro (2005: 16) de que «el pasado es reconstruido por la memoria básicamente de acuerdo a los intereses, creencias y problemas del presente» nos explica la actitud que adoptaron los dirigentes del país al iniciar la Transición sistémica de construir el presente olvidando o silenciando el pasado. Así, el olvido del pasado concebido como un paso indispensable hacia la España democrática y el estado de bienestar llevó a la desmemoria histórica del pueblo español, sacrificando la verdad histórica y los intentos de explicarla, comprenderla y asumirla.
En los textos críticos muy a menudo se confunde memoria colectiva con memoria histórica; esta última constituye una parte de la memoria colectiva y se caracteriza por una conceptualización crítica de acontecimientos históricos. Simbólicamente, la memoria colectiva en el ámbito español que abarca el tiempo entre la posguerra y el posdesencanto de fin del siglo xx se esquematiza en tres tiempos (Colmeiro, 2005: 18-19): el primero, el tiempo de silencio y olvido legislado del franquismo; el segundo, el tiempo de la transición del franquismo a la democracia con la memoria testimonial residual y la amnesia, con el famoso pacto de olvido, con los sucesivos intentos de recuperar la memoria histórica acompañados con un desencanto; y el último periodo, en el que se observa la crisis de la memoria. Es incuestionable que ambas memorias están vinculadas entre sí de tal forma que no puede haber una sin la otra.
Las memorias históricas individuales, con las que se teje la textura de novelas dedicadas a la Guerra Civil española o al pasado inmediato, son unas piezas sueltas de ese gran mosaico de memoria colectiva, memorias individuales, frecuentemente de protagonismo anónimo, a las que se intenta reivindicar y rescatar del olvido por medio de la nueva narrativa de la Guerra Civil.
A lo largo del siglo xx el motivo de la lucha fratricida ha sido un foco temático de muchas obras literarias sobre el que se edificaba una historia oficial de España conforme a la ideología vigente del franquismo y, posteriormente, de la Transición. Su objetivo ha sido la búsqueda de la verdad histórica objetiva con un rigor científico y no la minuciosa introspección en las fuerzas motrices de los sublevados y un verdadero juicio de los responsables de la tragedia nacional, ni mucho menos la reivindicación de las víctimas al recuperar sus memorias olvidadas, que por aquel entonces no han sido puestas en el discurso público oficial; más bien se ha intentado configurar la cuestión de memoria histórica como una decisión consciente de «echar al olvido» el pasado para que no determinara el futuro. Por lo menos así la defiende Santos Juliá (2004: 50) cuestionando la intencionalidad deliberada del pacto de olvido o de silencio. Al respecto no podemos decir que en aquel tiempo no se estudiaba el pasado o se obstaculizaba su conocimiento, pero en la práctica se construyó una barrera aséptica entre el presente y el pasado, como la define Sebastiaan Faber, que «no sólo hacía caso omiso de las relaciones filiativas –los españoles del presente se negaban a reconocerse como hijos de– [...] sino que al mismo tiempo impedía cualquier tipo de relación afiliativa –la posibilidad de identificarse o solidarizarse con los españoles del pasado en virtud de ideas o vivencias compartidas» (2011: 104).
Esa actitud fue resultado de una cautela política nacida del temor a no repetir la violencia del pasado y que a toda costa quería mantener la seguridad y garantizar el porvenir de la naciente democracia. Entonces, ¿a qué se debe el cambio de perspectiva en el tratamiento del tema por parte de los escritores del tercer milenio y los mismos españoles? ¿Esa vuelta al manantial que sigue dando nuevas vidas literarias? Sin vacilar, podemos decir que se debe al rechazo del miedo y al creciente interés afiliativo de las recientes generaciones con sus predecesores, hecho que confirma Almudena Grandes (2006: s.p.) diciendo: «Somos la primera generación de españoles, en mucho tiempo, que no tiene miedo y por eso hemos sido también los primeros que se han atrevido a mirar hacia atrás sin sentir el pánico de convertirse en estatuas de sal». Parece que con el comienzo del nuevo milenio también se inicia una nueva etapa del diálogo con la historia que pone al descubierto todas las vivencias y testimonios tan cuidadosamente atesorados en las memorias del pueblo español a los que quieren sacar del olvido escritores recuperacionistas.
Los textos que forman parte de la corriente denominada una nueva novela de la Guerra Civil2 (Mainer, 2006: 157-158) aspiran a guardar una relación con el pasado infame más indagadora, más personal y más ética, sin precedentes. Como advierte Sebastiaan Faber, estas obras «comparten, en grandes líneas, una actitud nueva ante el pasado: consideran sus dimensiones éticas desde un punto de vista individual, como un problema que afecta a las relaciones personales entre generaciones presentes y pasadas, y como un desafío que exige un esfuerzo de voluntad por parte de aquéllas» (2011: 102). Podemos añadir que también se diferencian de la postura anterior por el hecho de que se alejan de la neutralidad valorativa, de la objetividad tan predilectamente forzada por la Transición en favor de exigir justicia, en el afán de recuperar la memoria perdida.
En otras palabras, la nueva narrativa recuperatoria responde a la necesidad de otro tipo de historia, no tan objetiva, sino que reclame una historia personalizada, vivida por personas concretas, testigos, víctimas con quienes nos podemos identificar. Y lo podemos experimentar con los protagonistas de las novelas seleccionadas a propósito de este análisis: el miliciano republicano Antonio Miralles y sus muertos compañeros de guerra o los «amigos del bosque» del relato real Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas; también con los protagonistas de la novela El lápiz del carpintero (1998), de Manuel Rivas, el doctor Da Barca y el Pintor asesinado, trasuntos del doctor Paco Comesaña y el pintor Camilo Díaz Baliño respectivamente, o con las mujeres republicanas encarceladas en la madrileña prisión de Ventas de la novela La voz dormida (2002), de Dulce Chacón. En las novelas de Cercas y Rivas no solo se privilegia la figura del testigo, sino que se hace cómplices de los hechos evocados a los lectores por medio de la incorporación de la figura de un joven entrevistador que, al llevar un diálogo intergeneracional, descubre una verdad histórica que no le deja indiferente. Así es el caso del periodista-narrador-personaje Javier Cercas de Soldados de Salamina y el periodista Carlos Sousa de El lápiz del carpintero. Ese interés identitario por la gente del pasado se muestra más evidente en la obra de Cercas al arrancar la acción poco después de la muerte del padre biológico del narrador, hecho que despierta su interés por la historia con un intento de afiliación fracasado con el escritor y falangista Rafael Sánchez Mazas y con otro recuperado con el miliciano republicano Miralles o la «gente del bosque», testigos todavía vivos.
La novela o el relato real Soldados de Salamina (2001) es uno de los libros más vendidos en lengua castellana de los últimos años, también galardonado con varios premios literarios y traducido a más de veinte lenguas.3 La novela sorprende al lector en muchos aspectos; en primer lugar, se nota su naturaleza híbrida en cuanto a su estructura genérica, aquí coinciden varias tendencias y géneros literarios de la narrativa española actual, por ejemplo, el thriller, la novela histórica, la metaficción y el documental. En la primera parte del libro, titulada Los amigos del bosque, Cercas personaje se refiere en un modo metanarrativo a la génesis del libro, desde la entrevista con el hijo de Sánchez Mazas, el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, hasta la posterior reconstrucción de hechos en los testimonios dados por los «amigos del bosque». Al avanzar la lectura crece nuestro conocimiento de lo sucedido aquel invierno, el 30 de enero de 1939, pero este no crece en una forma lineal; el lector, tras el narrador Cercas, también se convierte en un detective, asumiendo o descartando algunos detalles de su investigación, colocando esas piezas de historia en su sitio, al mismo tiempo experimentando la sensación de que la novela se hace ante sus ojos en el proceso de gestación de la propia obra por parte del personaje-narrador Cercas. Otro elemento que deja estupefacto al lector es el giro que se da en la acción. A lo largo de dos tercios de la novela se le involucra al lector en una especie de investigación, llena de incógnitas, sobre el ideólogo falangista Sánchez Mazas, para después desviar y sustituir su protagonismo por el del soldado republicano que no le delató. Así se ofrece al lector la perspectiva indagadora en conocer los motivos del miliciano, de otorgarle un estatus del verdadero héroe no solo por la dimensión humana que mostró al perdonar la vida a su enemigo, sino por el valor simbólico de su condición: la de ser veterano de todas las guerras. En las últimas páginas del libro se hace la revelación del sentido de la obra y de la historia humana: el verdadero heroísmo no tiene el nombre de Mazas o Miralles (aunque podemos cuestionarlo, pero la definición de héroe proporcionada por Miralles no comprende a los héroes vivos) u otros, sino que es anónimo, y aunque ese soldado anónimo salva la civilización, enseguida es olvidado por ella. Es incuestionable que en la obra de Javier Cercas el protagonismo central lo tienen los soldados anónimos, olvidados, como los de Salamina, a quienes rinde homenaje y hace «que no estén del todo muertos» (Cercas, 2008: 201).
La novela La voz dormida (2002) de Dulce Chacón, difiere de la novela de Cercas en cuanto a que no introduce el proceso de investigación y recuperación del pasado dentro del marco de la trama. Al leer esta novela no encontramos a un narrador protagonista que descubra ningún escándalo histórico (por ejemplo, la inventada historia del fusilamiento de Mazas en el Collell) desde la perspectiva actual, es decir, la de la España del fin de segundo milenio, sino que las historias de las presas republicanas en la posguerra nos las cuenta un narrador omnisciente, el rasgo que comparte esta obra con la novela de Rivas. Pero también La voz dormida se inscribe en la misma tendencia afiliativa que representan las novelas de Cercas y Rivas. Con esta última se nota un símil en el paratexto donde se hallan varios agradecimientos a los que ayudaron a reconstruir las historias y memorias de los protagonistas-víctimas de represalias franquistas en un acto de homenaje a los olvidados. En el caso de Dulce Chacón ese acto afiliativo cobra una significación también simbólica: la escritora-descendiente de una familia conservadora rinde homenaje a los del otro bando. Dulce Chacón también escribe la novela Cielos de barro (2000), con la que inicia su denuncia de la situación de los republicanos en la España franquista, donde aborda el tema de la memoria y de la mujer, pero es en La voz dormida donde se marca de una manera excepcional su compromiso con las mujeres republicanas represaliadas y la memoria histórica. Los motivos para su postura recuperatoria hacia las heroínas y sus memorias, y no hacia las de los varones héroes, resultan del hecho de que el protagonismo femenino verdaderamente no se ha conocido y también se ha sometido al olvido, como sus protagonistas. Inma Chacón, la hermana de Dulce, explica así los motivos que despertaron el interés de su hermana por recuperar el heroísmo femenino en la guerra y la posguerra:
Siempre se habla del silencio, del olvido. Y una de las grandes olvidadas es la mujer. La mujer perdió doblemente la guerra: perdió la guerra y la posguerra. Perdió los derechos conquistados durante la República, que fueron muchos, y fue sometida a una doble construcción del olvido. La mujer debía renunciar a lo que fue y a lo que pudo haber sido. [...] Es necesario que la historia contemple su presencia [...] en la batalla contra el fascismo. La memoria colectiva debe construirse también con el dolor de las mujeres. [...] Yo quiero rendir homenaje a estas mujeres que perdieron la guerra y posguerra. Recoger sus voces, que han sido condenadas al silencio, y hablar de las protagonistas que lucharon por un mundo mejor. Por eso escribí una novela, La voz dormida, construida a partir de testimonios orales. [...] Es justo. Y es preciso que no caigamos en creer que existe el olvido: existe el silencio; pero el olvido no: el olvido nunca (Chacón, 2009: 320-321).
Así, Dulce Chacón reclama la memoria olvidada con el despertar de las voces dormidas, esas voces que permanecieron calladas durante más de sesenta años. Muchos historiadores consideran La voz dormida como un fenómeno social que levantó interés para recuperar la memoria y llegó a los corazones de muchos.4 No es una simple novela de ficción, es más: es una historia de ficción tejida con muchas historias reales, en las que sus protagonistas todavía hablaban en voz baja paralizadas por el miedo fantasma. La voz dormida es la voz de gente como Tomasa, que no quiso contar que todos sus familiares habían muerto asesinados, «la voz dormida al lado de la boca» (Chacón, 2008: 238).
La novela El lápiz del carpintero (1998), de Manuel Rivas, no es unánimemente considerada como novela histórica. Por ejemplo, Aníbal C. Malvar la define como «excesivamente maniquea» (1998: 9), o José Luis Losa, quien es sobrino de Paco Comesaña, en cuya vida está basada la novela, «ve en la obra ciertas desviaciones de la realidad con respecto al carácter reaccionario de la familia del protagonista» (Regueiro Salgado, 2003: 109). Tampoco la considera histórica Manuel Rivas, negando tal carácter a su novela, que aunque trata de la guerra, no es histórica, sino que es una historia contada desde la perspectiva de nuestros tiempos. Otros críticos subrayan el carácter testimonial de la obra, su importante papel de recuperación de figuras fundamentales de la intelectualidad gallega, o el objetivo revelador respecto al pasado del país, manteniendo así su valor histórico, aunque contaminado con elementos ficcionales. Rivas trata la Guerra Civil a partir de temas y personajes republicanos y de la represión que hubo en su país. En este aspecto la obra de Rivas se parece a la de Dulce Chacón. En ambos casos aparece una resistencia de las víctimas desde la cárcel. Volviendo al atributo maniqueo de esta obra, también damos a conocer la idea principal de Rivas de elegir la Guerra Civil para el tema de su novela, a la cual trata como «la metáfora de todas las guerras» y con la que también pretende desarrollar la idea del bien y del mal como valores absolutos de su novela. Según Celia Torres Bouzas:
El mal aparece instalado en la sociedad como un orden, como un sistema que afecta a cada rincón de la vida y transforma la mirada humana y el modo de ver e intervenir en el paisaje, el bien, representado en el lápiz, aparece poseyendo al guarda Herbal y conserva la mirada de belleza y de bondad frente al feísmo y la crueldad (1998: s. p.).
Manuel Rivas reproduce lo que fue la historia de España, mitifica a los perdedores de la guerra y envilece a los que la ganaron. Por eso el protagonista, que encarna el bien, el doctor Da Barca, está construido como un personaje sin grietas, sin defecto, que presenta el bien en el estado más puro, representando la cara más amable de la izquierda española, como dice Montserrat Iglesias Berzal (2002: 871): «un izquierdismo humano, incluso humanista, comprometido con la cultura, con el espíritu, con el amor y, sobre todo, con el pueblo doliente». Este personaje revolucionario, un internacionalista que no revela ninguna filiación exacta a la gran familia política, aunque con su postura pertenece a esa mitad de España que ha perdido la guerra, reúne los datos históricos y ficticios que le atribuyó Manuel Rivas, más inclinándose a estos últimos, ya que:
Los hechos históricos trufan pero no construyen el discurso literario. No hay ni cronología detallada ni inserción de personajes reales, a excepción de los intelectuales galleguistas citados como los compañeros de prisión del doctor Da Barca. Puede que el pintor y el doctor Da Barca fueran personajes históricos (Camilo Díaz Baliño y Francisco Comesaña, respectivamente), pero se les ha recreado tanto que su única vida para el lector se limita a la de criaturas de ficción (Iglesias Berzal, 2002: 873).
Resumiendo, El lápiz del carpintero no se considera un documento válido para entrar en una disputa enfocada en la explicación de los motivos de la Guerra Civil, pero desmiente la historia dando a conocer las verdaderas actitudes de ambos bandos y revela una determinada apropiación mítica de la contienda fratricida desde nuestros tiempos. Así recupera la memoria de los perdedores, lo que ha sido una intención principal de Rivas, confirmada en la siguiente cita:
O voda vixiada é anécdota de arranque da narración; o móbil, que non se perda a lembranza de tantos e tantos caídos polo simple feito de pensar distinto dos sublevados en xullo de 1936. Esa lembranza que O lapis do carpinteiro personifica no supervivente doutor Daniel da Barca e no pintor. E alí están, por simple referencia aparentemente pasiva, os tamén pintores coruñeses Francisco Miguel e Luis Huici (tamén xastre) e os alcaldes de Santiago, Ánxel Casal, ou do Ferrol, Ánxel Quintanilla. Todos eles foron paseados nas primeiras semanas do triunfo da sublevación fascista, algúns deles cunha crueldade –a amputación das mans a Huici– que Rivas lembra por simple restitución á súa memoria (Ventura, 1998: 301).
El fenómeno de la memoria está marcado por dos operaciones semióticas destacables, la de fijar y la de olvidar. Cuando evocamos el pasado, todos los hechos se someten al control del recuerdo y de la memoria, que los selecciona y cohesiona, porque estos sucesos quedan despojados de su tiempo originario. La memoria, muy a menudo, fija el pasado en función de un presente, donde quedan atrapados los protagonistas y sus acciones. Por eso valen las palabras de Manuel Rivas de que «el escritor es un depositario de memorias, de memorias del pasado y de memorias contemporáneas, de experiencias que tú recompones» (Rivas, 2001: 270) y la literatura supone «una venganza ante la historia, toda vez que la reinventa y reescribe como finalidad última» (Rivas, 2000: 79).
El precio del pacto de silencio es muy alto: el olvido, por eso los escritores recuperacionistas como Chacón, Cercas, Rivas u otros rescatan historias y memorias olvidadas de los héroes republicanos no solo para reconstruir la intrahistoria, sino también para reclamar justicia. Con todo lo dicho podemos concluir que la nueva novela sobre la Guerra Civil rompe el silencio histórico pactado y llena de sentido el sacrificio de las víctimas de una guerra que termina mal y es la más triste de todas las guerras, si recurrimos a las palabras de Cercas. Nos parece un hecho ineludible ofrecer memorias alternativas a paradigmas oficialmente correctos para llegar a conocer el pasado con la finalidad de «honrar a los muertos de crímenes políticos, devolverles su dignidad y hacer nuestros sus reclamos de justicia» (Viñas, 2008: s.p.), como advierte Ángel Viñas en su artículo titulado «El miedo al conocimiento histórico»5 y, sobre todo, para mantener vivo ese diálogo histórico intergeneracional.