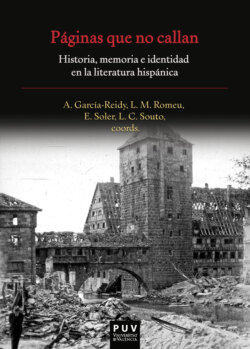Читать книгу Páginas que no callan - AA.VV - Страница 8
LA REPRESENTACIÓN DEL OLVIDO HISTÓRICO: LAGUNAS DISCURSIVAS
ОглавлениеHipótesis de interpretación del exilio español de 1939
Valeria De Marco Investigadora del CNPq Universidad de São Paulo
«¿No ves que cuando siembras el silencio
preparas la cosecha del olvido?»
JOSÉ BERGAMÍN
El tema puede parecer algo raro para un comentario sobre las relaciones entre literatura e historia en un encuentro de hispanistas que se realiza en España, en un momento en que la sociedad demanda un trabajo de construcción de la memoria histórica, para utilizar el nombre de la ley de 2007, una labor de conocer la narrativa de los vencidos en la Guerra Civil y en la guerra ideológica que la siguió.
A la caída de regímenes autoritarios, la literatura y la historia, por la naturaleza misma de sus ámbitos de escritura y de lectura, suelen responder a esa demanda social. En España, en las últimas tres décadas, ha habido una gran producción de novelas dedicadas a explorar el campo temático de la Guerra Civil y de la convivencia entre vencidos y vencedores, plasmando la lógica que se mantuvo y en parte se mantiene en la sociedad de considerar los valores del bando vencedor como superiores a los de los perdedores, representando las dos Españas que siguieron existiendo, una altisonante y la otra silenciada. Una de las estrategias de la guerra ideológica para garantizar la hegemonía del bando vencedor fue el uso de varios expedientes destinados a promocionar el olvido histórico. Entre ellos, en el campo cultural fueron de suma importancia la censura y el estímulo a la producción de bienes culturales que defendían el régimen y el control de la educación a través de la formación de maestros y la elaboración de materiales didácticos. La coerción fue eficaz, pero más eficaces todavía fueron las diferentes formas de narrar el pasado y analizarlo.
Esa memoria de los vencidos la construyeron los exiliados de modo continuo, plural y, se podría incluso decir, de modo sistemático; pero también varios escritores que no habían participado en la guerra1 y que escribieron sus obras durante el franquismo contribuyen a una reconstrucción de la memoria social. En el caso de los que se quedaron en la península, hay que considerar tanto la tensa lucha entre el texto literario y la actuación de la censura como la autocensura que ella generó. Dicha tensión llevó a gran parte de los escritores dedicados a las formas narrativas y al teatro o a los directores cinematográficos a buscar estrategias discursivas que les permitiesen plasmar las relaciones sociales de la época en la cual les tocó vivir. Como analizó Neuschäfer (1994), el proceso dio como resultado una renovación del lenguaje con la introducción de técnicas de composición ya exploradas en otros contextos literarios. Estas lograron transmitirnos cómo el régimen impuso el silencio sobre la historia del bando derrotado y también, de manera oblicua, nos revelaron algunos episodios del terror practicado por los vencedores. Piénsese, por ejemplo, en el clásico cuento «Patio de armas» de Aldecoa (1995), en el cual el niño Gamarra, si bien tiene que formar fila con sus compañeros de colegio e ir al velatorio de un soldado del bando nacional, solo se entera de la muerte del padre republicano de otro colega porque oye en casa algo del cuchicheo de su propia familia. El silencio del narrador entre las escenas que contraponen el espacio público al privado nos indica que los alumnos no traducen solamente del francés al castellano una explicación de un juego, sino también la ocupación alemana del patio de la escuela al lenguaje de los niños. Podemos evocar aquella Barcelona en ruinas por la cual circula la huérfana Andrea (Laforet, 1989), que ni siquiera menciona los nombres de sus padres, a los cuales se refiere la tía como gente tolerante, que nada imponía a la hija. Considérese cómo, omitiendo expresiones usadas para identificar a los vencidos, se sugiere la existencia de una fosa común en Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes,2 o la actividad de los maquis apoyados por la madre de la protagonista de Retahílas (Martín Gaite, 1984). Cabe también recordar cómo Luis Martín Santos indica la derrota del ideario humanista, eje de los proyectos culturales de la II República, cuando la miseria radical de aquellos días de Tiempo de silencio se le revela al protagonista en la sirena desdibujada en la pared de su celda y en su propia frase repetida una y otra vez: «No pensar. No pensar. No pensar. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. No pensar. No pensar tanto. Quedarse quieto» (1979: 177).
Los exiliados construyeron una inmensa biblioteca sobre la Guerra Civil, la derrota del campo republicano –que se prolongó en las décadas de exilio– e incluso sobre la vida de los vencidos en la península. Esa biblioteca todavía es poco conocida en el mundo de los hispanistas que no se dedican a la literatura del siglo xx y bastante desconocida entre estudiosos de otras tradiciones literarias. Como la censura impidió durante un largo periodo del franquismo que se leyera esa producción, en su momento en España, a excepción de algunos poetas, también ha contribuido a que el mercado editorial no le haya dado, después de la muerte de Franco, la atención que se merece. El acceso a las obras de los refugiados mejoró y sigue mejorando lentamente gracias al trabajo de especialistas que, si bien les abre espacio en la crítica y en las historias literarias, no siempre ayuda a que se extienda su público lector. Pero a nosotros, como profesores, nos corresponde el compromiso ético de contribuir a la ampliación del conocimiento de esa escritura de la memoria social de España y de nuestra «era de la catástrofe» (Hobsbawn, 1995: 21), pues su fuerte clave de lectura es la capacidad de contraponerse a la que es hegemónica en España y en varios de los países que se involucraron en su historia, tanto en la Guerra Civil como después, con el apoyo o con gran tolerancia con el régimen franquista. Basta preguntarse si la sociedad francesa sabe algo sobre los campos de concentración en los cuales mantuvieron a los refugiados españoles o sobre la redada de la policía francesa en la ciudad de París, en 1941, que internó a mujeres, viejos y niños, en su mayoría españoles, en el Velódromo de Invierno.
Entre los exiliados, el autor que escribió la más compleja y completa, por plural, memoria de la Guerra Civil, de sus inmediatas consecuencias, de los desastres que ocurrieron en otras sociedades y países con el fin de situar la contienda española en el escenario internacional, fue Max Aub. El laberinto mágico, con sus seis novelas y cerca de cuarenta relatos, narra la guerra, el éxodo de los vencidos, las atrocidades de los campos franceses y las tensiones vividas por los refugiados. En otros textos se dedicó a plasmar también el desastre de Europa, especialmente en el teatro, en San Juan, Morir por cerrar los ojos, El rapto de Europa, De un tiempo a esta parte, su teatro mayor, o en su teatro menor, en obras breves, como El último piso y A la deriva. La complejidad y la densidad de su obra derivan de la estrategia de explorar la contraposición de voces que, si es habitual en el teatro, no lo es en la novela, pues se trata de utilizar de modo consistente y coherente una contraposición de perspectivas, de interpretaciones de los hechos del enredo. El lector escucha muchas historias de vida y perspectivas respecto a lo vivido que se confrontan en diálogos múltiples y, a veces, se pierde, pues tiene dificultad para identificar el personaje que toma la palabra, como si entrase en un laberinto de voces.
Existe un consenso en la crítica respecto a considerar el retablo constituido por El laberinto como construcción de la memoria del desastre español y, se podría decir, del desastre europeo de las décadas de 1930 y 1940 si consideramos sus derivaciones en el teatro.3 Los textos de Aub nacen de su compromiso ético de testimoniar, de transmitir su vivencia de la barbarie, como él mismo afirmó en su célebre frase «No tengo derecho a callar lo que vi para escribir lo que imagino» (1998: 123). Pero cabe preguntarnos si esa dicotomía se aplica a su producción a partir de la Guerra Civil, incluso porque los textos que iba escribiendo y que, a su parecer, pertenecían al proyecto de El laberinto se barajaban en su mesa con otros que se atribuyen a su fértil imaginación y a su talento para armar enredos que ponen en tela de juicio las convenciones estéticas vigentes. Las dos últimas novelas de El laberinto Aub las escribe en la década de 1960 y se publican una –Campo francés– en 1965 y la otra –Campo de los almendros– en 1968. Considérese que mientras tanto también publicó Jusep Torres Campalans (1958), Antología traducida (1963), Juego de cartas (1964) y la segunda edición de Luis Álvarez Petreña (1965). Pienso que cabe una pregunta más y, para formularla, evoco un verso de Carlos Drummond de Andrade, un gran poeta brasileño: «Tenho apenas duas mãos e um sentimento do mundo» (1967: 101). ¿A qué sentimiento del mundo responden esas obras? Propongo leerlas como sucesivas u obsesivas búsquedas de formas de representar el olvido histórico, de construir una memoria del olvido histórico.
El olvido histórico es el tema principal de La gallina ciega, recurrente en los diarios de Aub, que fueron publicados en los noventa por Manuel Aznar, y también aparece en otros textos. Pero en dos de sus relatos publicados después de Jusep Torres Campalans, ese tema es el núcleo del enredo: «El cementerio de Djelfa», que circuló en 1963 en Ínsula, con cortes de la censura, y «El remate», que Aub quiso publicar como remate del proyecto de El laberinto y para ello sacó un número extraordinario de Sala de Espera, su revista de un solo autor, que estaba cerrada desde diciembre de 1951. En ambos textos un refugiado de la Guerra Civil, muchos años después, asume la enunciación y sitúa la escritura en el exilio. Para construirlos el autor movilizó estrategias muy diferentes, pero en ambos el enredo articula algunos sucesos que ocurren veinte años después del final de la contienda.
«El cementerio de Djelfa» se presenta como la transcripción de una carta de Pardiñas, que había compartido con su destinatario el internamiento en el campo de concentración de Djelfa, adonde, como se sabe, el gobierno francés había traslado a los refugiados españoles durante la II Guerra Mundial. El destinario, cuya identidad no conocemos, transcribe la carta y asume la autoría del relato. Según el narrador Pardiñas, ellos se habían separado en 1945, el compañero de alambradas le había mandado unas líneas después de su llegada a México y desde entonces se había interrumpido el contacto entre ellos. Pardiñas se encuentra en el campo de Djelfa, adonde había vuelto como prisionero por su participación en la lucha por la liberación de Argelia, y escribe la carta unas horas antes de que le lleven a fusilar. En la parte de la carta que transcribe su destinatario (pues este nos deja ver que no la copia íntegramente) Pardiñas relata de modo breve y discontinuo su vida en la ciudad de Djelfa, donde se había quedado después del final de la contienda mundial, pues en España no le volverían a dar su puesto de maestro y su gente ya no le interesaba; en Djelfa había formado familia y trabajado con un musulmán en la producción de ataúdes. Lo que le importa a Pardiñas en la carta es, frente a la muerte, evocar la experiencia compartida con su compañero de alambradas, contarle lo que está pasando en el presente, indicando que en aquella experiencia estaba el sentido de su vida. La carta es balance de vida frente a la muerte, es reflexión, testamento y memoria. Pero, ¿cómo escribe Pardiñas su memoria? Escribe atormentado por su miedo a que, veinte años después, ya nadie, incluso su excompañero y actual destinatario de la carta, se acuerde de él ni de nadie. Por eso, después del encabezado de la carta, donde está la fecha de 8 de marzo de 1961, confiesa su miedo en la primera frase:
No te acordarás de Pardiñas. O tal vez sí, aunque lo creo difícil. La última vez que nos vimos fue en 1945, cuando salisteis, casi los últimos para Argel. Luego me escribiste desde Casablanca, al año siguiente, una tarjeta de Veracruz. Después, nada. No tiene nada de particular. Hasta diré que me parece natural. ¿Cómo ibas a suponer que yo seguía en Djelfa? (Aub, 2006: 416).
La evocación del pasado o la memoria de Pardiñas se escribe con la repetición de una pregunta –¿Te acuerdas de...?–, a la cual sigue una breve noticia del personaje evocado para situar su participación en la Guerra Civil y su paso por el campo de Djelfa, para ofrecer datos a su interlocutor que le permitan recordar.
¿Te acuerdas de aquel judío que no quería trabajar los sábados? [...] (sin saberlo: fue Barbena el que pagó el pato, ¿te acuerdas?) (2006: 417).
¿No te acuerdas de Bernardo Bernal de Barruecos? Las tres B como le llamábamos en chunga (2006: 417).
¿Te acuerdas de los que lloraban porque no sabían cantar? (2006: 418)
Y ahora te voy a contar pura y sencillamente lo que motiva estas líneas, porque ahora sí te debes acordar de mí. Pardiñas, ¡hombre! el del labio partido (2006: 420).
Pardiñas quería contar que, después de un enfrentamiento entre el ejército regular y los que luchaban por la independencia de Argelia en que murieron muchas personas, vino el problema de dónde enterrarlas. El capitán pregunta por una esquina del cementerio y le contestan:
–Españoles.
Ya sabes cuáles, los que murieron aquí –en el campo– hace ¡ya! veinte años. También, si te acuerdas, les pusimos sus tablitas y sus nombres.
–Ya están bien podridos. ¿Quién se acuerda de eso? Me los apilan o los echan por encima de la barda. Y en el hoyo me amontonan a esos perros (por indígenas) (2006: 421).
Después de afirmar que era eso lo que quería contar, Pardiñas da algunos nombres y señas de aquellos españoles y sigue:
Tenía razón el capitán: ¿quién se acuerda de ellos?, ¿quién les va a agradecer que murieran aquí, en los confines del Atlas sahariano, por defender la libertad española? Nadie, absolutamente nadie. Claro, más murieron en Alemania. Pero no los vi. Tal como pasó te lo cuento por contárselo a alguien [...] La verdad: aquellos criaron gusanos cerca de veinte años (2006: 422).
Pardiñas da testimonio del olvido histórico y transmite su indignación respecto a la falta de reconocimiento social de la importancia de los españoles que perdieron la vida luchando por ideales humanistas. Cuando el destinatario transcribe la carta se muestra cómplice solidario, pues continúa registrando la memoria de Pardiñas cuando revela que en el campo todos le llamaban la Liebre. Pero la distancia le da una perspectiva más dura, que se nota en las dos formas que elige para que lo veamos como autor del relato. Una es su gesto de incluir dos breves notas a pie de página. La primera, junto a la fecha de la carta, tiene el objetivo de indicar cómo la recibió, utilizando una frase impersonal: «Se recibió el 17 de mayo, manchado y desgarrado el sobre, con una nota de la Administración de Correos de México (no. 5) que decía: “Se recibió así”» (2006: 416). La segunda nota, también de manera objetiva e impersonal, da al lector una información que no tenía Pardiñas sobre el destino de Herrera: «Murió en el frente. Frente al Rin, los días últimos de la guerra» (2006: 416). Y este distanciamiento que quiere demostrar, mimetizando la indiferencia social frente a la traumática historia pasada, es más cruel en el paréntesis que el autor inserta en el texto de Pardiñas, para desvelar la subjetividad de su perspectiva:
La verdad fue algo distinta:
–Caven ahí –dijo el suboficial.
–Está lleno de huesos.
–Tírenlos donde les dé la gana. Caven y entierren a estos hijos de puta.
Por lo visto le dio vergüenza escribirlo con tanta sencillez. Los hombres siempre dan vueltas a las cosas (2006: 422).
La intervención del autor certifica no solo que la memoria de los derrotados solo se escribe si ellos se encargan de la tarea, sino que circula entre ellos y no en la sociedad de la cual forma parte. Esta los destina al olvido e indiferencia.
El segundo relato que tiene como núcleo la producción del olvido histórico es «El remate». Remigio es un escritor que se había exiliado a México, donde para sobrevivir, al no poder ejercer como abogado, ayudaba a un amigo, daba clases en la facultad de Derecho, conferencias, escribía para la prensa y publicaba libros, entre ellos una novela, Juan Escudero. Va a Europa a ver a su familia, que sigue en España y había quedado con su hijo, ya con 27 años, cerca de la frontera. Antes de ir a verle fue a visitar a un amigo, Morales, que se había refugiado en Francia y que antes de la guerra había sido escritor y periodista, pero abandonó el oficio Vive en Cahors, donde formó familia con una francesa y da clases de matemáticas. Remigio pasó allí un día y al siguiente fue a Perpiñán a ver a su hijo. Volvió con los ojos hinchados. Como el hijo extrañó al padre, Remigio entra en el tema del olvido: «ni sabe quiénes fuimos» (2006: 393). Y usa una frase que surge muchas veces en los diarios de Aub: «nos han borrado del mapa» (2006: 393), constatación que le permite comentar el desconocimiento de su obra. Luego, una noche, en casa de un librero, Remigio se enfrenta a un joven profesor de literatura española a quien había oído hablar mal de Azorín:
¿Por qué no se calla, jovenzuelo? No sabe nada. [...] No sólo le envenenaron sino que se tragó el veneno a gusto. Lo poco que sabe lo aprendió mal y tarde. Todavía le falta nacer, joven. ¿Habla mal de Azorín? ¿Lo ha leído? No me diga que sí. Usted solo lee el abc. [...] No tiene usted toda la culpa, sino nosotros que no supimos ganar la guerra (2006: 400-401).
La estrategia de Aub es explorar la contraposición entre el exiliado y los jóvenes que se formaron en la España de Franco. Su hijo le parece un extraño incluso en la manera de hablar el castellano, y ese joven un tipo despreciable, ya que se presume experto en la literatura española y juzga a sus escritores a partir de los valores ortodoxos del régimen. Para rematar el cuadro del poder ideológico conquistado por los vencedores de la Guerra Civil y que ha moldeado a esos jóvenes, Aub transcribe en el relato partes del artículo de fondo del abc de 9 de marzo de 1961 que Remigio da a Morales esa misma noche, pues había comprado el periódico en la frontera:
Hoy hace 10 años rendía el alma, en su casa de Gambogaz, don Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. La Milicia perdía uno de sus príncipes más esclarecidos; la Patria a un hijo que la sirviera con entregado amor; Sevilla lloraba a su padre.
Sí, a su padre. Muy pocas veces, en el lento caminar de los siglos, puede una ciudad convertirse en deudora absoluta de un solo hombre. Sin la menor hipérbole, atenido exclusivamente a la excelsa coyuntura histórica que le tuvo de protagonista. Queipo de Llano no tiene otro antecedente que Fernando III de Castilla y de León, el Santo Rey. Éste redimió a la ciudad de su esclavitud islámica; aquél la salvó de la dominación marxista. Uno y otro fueron brazos de la Providencia para incorporar a Sevilla al destino de España eterna (2006: 398-399).
Así, el relato enseña al lector el discurso hegemónico. Con una retórica grandilocuente y pasional, se narra la historia del país en la clave de una lucha del bien contra el mal, desde tiempos ancestrales, para insistir en la demonización de los vencidos que siempre han traído desde fuera el desorden. Pero como el artículo del abc le lleva a Morales, en contra de su voluntad, a recordar su vivencia de la guerra en Sevilla, el relato registra el discurso sobre ese episodio de la guerra escrito por los derrotados. Pero este se lee en pequeños círculos, entre exiliados, y no entra en la península para contraponerse al de los vencedores, que es transmitido por los maestros y por los medios masivos de comunicación.
Es muy probable que esa percepción de que el olvido histórico se iba forjando por un discurso elaborado institucionalmente por los vencedores haya atormentado a Aub durante los años que siguieron a la clara formación de los dos bloques de poder que protagonizaron el escenario de la guerra fría, es decir, desde los años en que los exiliados pierden la ilusión de un retorno colectivo, de «un trabajo de todos por la reconquista de España» (2000: s/n), en palabras de Aub en la nota que abre Sala de Espera, y tienen que enfrentarse al horizonte político dicotómico –capitalismo vs. comunismo–, dicotomía que Aub interpretó como «falso dilema» (2002: 89), pero que le costó la pérdida de muchos amigos. Y mientras seguía trabajando en el proyecto de terminar El laberinto mágico, como testimonio y memoria de la guerra, ensayaba formas literarias para plasmar la vivencia de ese exilio forzado tan característico de su época y que iba para largo, como indican sus palabras en la nota del tercer volumen de Sala de Espera, escrita en diciembre de 1951 al anunciar el cierre de la revista, pues sus cuadernillos «Llevaban camino de convertirse en “Sala de Estar”» (2000: s/n). En algunas anotaciones de sus diarios podemos seguir cómo se entrelaza esa percepción de que el escenario político internacional consolidaba el aislamiento de los refugiados, les dictaba una sentencia de seguir viviendo en el exilio hasta la muerte de Franco, ya que este iba consiguiendo apoyo de las supuestas democracias y liquidando la oposición interna. A causa de la angustia que le provocaba no llegar al lector español y de esa coyuntura de no saber cuándo podría volver a España, le asalta el miedo a la muerte. Sus notas se refieren a diferentes ámbitos de la subjetividad y transitan de la estricta intimidad del cuerpo a una perspectiva de interpretación del contexto político. El 10 de julio de 1954, Aub escribió:
Primer toque de queda. Dulce irse. Morir a gusto. Me desmayo y se asustan los demás. Lo siento por ellos; por mí, exclusivamente por no haber publicado lo inédito –escrito o no–. Ni modo. Tal vez la idea de convertir la Historia de Alicante en tragedia sea por prisa (1998: 248).
El 10 de septiembre de ese mismo año, Aub anotó:
La razón de mi –de nuestro– anticomunismo está en las antípodas del norteamericano. Lo que obsesiona a estos es la solución social, la desaparición del capitalismo privado –y esto es lo que a nosotros nos parece bien, lo que a los norteamericanos les tiene sin cuidado (digo los norteamericanos para entendernos rápidamente, es decir, los fascistas, los partidarios –hoy– de McCarthy)–: lo que les tiene sin cuidado es el aherrojamiento de las palabras, la censura, porque ellos son partidarios de lo mismo, ya que –en lo posible– lo practican e imponen. Así que de su anticomunismo no queda nada que no sea, para nosotros, sino repulsión.
Hacer un estudio con todo detalle acerca de un autor y sus obras –todo inexistente–. Biografía, estilística, asuntos, todo ello inventado (1998: 249).
En esas circunstancias de la vida de Aub se le ocurre la idea de utilizar en la composición de sus textos el recurso del apócrifo,4 que es vértebra de Jusep Torres Campalans, de Antología traducida, de Juego de cartas y de las reescrituras y ediciones de Luis Álvarez Petreña. Siguiendo al autor en la intimidad de su diario, se encuentra el 9 de agosto de 1955 la creación del personaje: «Nace Jusep Torres Campalans» (1998: 266), y un plan de la novela que sufrió algunas alteraciones en el proceso de ejecución. El pintor y su obra son concebidos en el momento en que se consuma la derrota definitiva de la utopía entrevista en la España de la II República, como se lee en la nota del 15 de diciembre de 1955:
Anoche ingresó España en la onu. La urss votó a favor, y Yugoslavia también (mientras despedíamos a su embajador, que proclamaba su odio a Franco). México se abstuvo: «Dios le bendiga». Ganó Franco, hasta que se le revienten las entrañas. «Somos unos perdidos». ¿Por qué no reconocerlo? Lo hemos perdido todo, menos la vida. Es decir, no hemos perdido nada: todo queda por hacer. Hasta que nos borren del mapa; no falta mucho. ¿De qué sirve la verdad? (1998: 268).
Acosado por el miedo a la muerte y por la derrota de la «verdad» histórica, Aub pone en práctica la estrategia del apócrifo en ese momento en que tiene prisa para terminar el retablo de El laberinto y también, como dice él, lo que no está escrito. Así, durante más de una década Aub estuvo trabajando en el proyecto del retablo de la Guerra Civil y sus consecuencias, y en ese proyecto supuestamente motivado por la imaginación, dándole vueltas a sus apócrifos y experimentando ese recurso literario tan relevante en el siglo xx en diferentes autores de diferentes tradiciones literarias, como analizó Juan Oleza (2012) en sus escritos sobre Aub, o máscaras, para Antonio Carreño (1996), que cobran existencia en «la retórica de la otredad» (2001: 32), como propone Arcadio López Casanova cuando examina Antología traducida.
Una clave para describir e interpretar esa retórica de la otredad parece ser que la singularidad de la obra de Aub está en su talento para crear y explorar reiteradamente lagunas discursivas. Las historias de vida o las biografías del otro solo se pueden escribir si autor y lector pueden aceptar el pacto de convivir con lagunas, con ese espacio de tiempo que no dejó rastro, pero que sí es continuo. Una continuidad que se crea con movimientos de sucesión y alternancia entre periodos de la vida del personaje, de los cuales se conocen sus pasos y otros en los que no hay posibilidad de encontrar ninguna referencia a él. En esa línea de continua discontinuidad, la presencia de la casualidad, y no de la causalidad, juega un papel importante para construir el enredo, pues ella da a las lagunas la característica de elemento constituyente de las historias de vidas.
Si nos atenemos a la fecha de publicación, el primer otro creado por Aub es Jusep Torres Campalans, esa novela de estructura cubista, como la describen todos los críticos y como se propuso hacerla su autor. El lector no está obligado a seguir la linealidad del libro, a leer una tras otra las diferentes secciones que integran el índice de la obra: «Prólogo indispensable, Agradecimientos, Anales, Biografía, Cuaderno verde, Las conversaciones de San Cristóbal y Catálogo» (1999a: s/n). Se la puede leer salteando sus partes, se puede solamente ver o detenerse en las telas y dibujos del pintor. Ya en el prólogo, algunos elementos nos ayudan a comprender esa relación entre apócrifo y lagunas discursivas como estrategias de representación del olvido. El narrador, como la obra se presenta como biografía, asume su nombre civil para ejercer la función de biógrafo, adopta la frase coloquial e irónica y relata la casualidad que le pone frente a frente con Don Jusep:
En 1955, fui invitado a dar una conferencia en Tuxla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. «Mejor aquí –dije– que en parte alguna de México, está bien celebrar los trescientos cincuenta años de la primera parte del Quijote». [...] Una noche, en la librería de la Plaza, hablando con un joven poeta de la localidad, fui presentado a un hombre, alto, de color, seco al que llaman «Don Jusepe» (1999a: 17).
A esas dos casualidades se añaden otras que le proporcionan al conferenciante algunas informaciones sobre ese catalán que hace cuarenta años que vive retirado entre los nativos y que «No quiere hablar del pasado» (1999: 18). Cabe subrayar que el narrador accede a ellas a través de encuentros y conversaciones casuales con personas con las cuales trató el pintor, es decir, con productores de testimonios orales que dan al biógrafo la posibilidad de recuperar documentos de la vida europea de Don Jusep que, casualmente, Jean Cassou guardaba entre sus papeles: un cuaderno de notas del pintor y el catálogo de la exposición de su obra en Londres, exposición impedida por los bombardeos nazis. Nótese que los datos necesarios para la construcción de la historia de Campalans no se encuentran en archivos, es decir, no están en espacios institucionales de la memoria social. Reconstruir su trayectoria exige métodos que entonces no tenían legitimidad en la escritura historiográfica: recoger testimonios orales, transcribirlos, editarlos y complementarlos con documentación conservada en esferas de la vida privada, método que a partir de los sesenta se extendió para contar la historia de los marginados o excluidos de la sociedad.
Así se suman en el prólogo las diferentes casualidades y se revela cómo ellas llevan al autor a documentos, testimonios, fotos, telas y dibujos que entran en la composición del libro. El honesto biógrafo, figurándose un hombre común, en la primera frase de los agradecimientos da énfasis a las dificultades que afrontó para realizar su trabajo: «he tenido que reconstruir esta historia como un rompecabezas» (1999a: 29). De esa larga trayectoria resultó el libro tal cual se nos presenta. Es decir: el autor de la biografía mantiene la estructura en distintas partes para respetar el estatuto de cada material –documentos, testimonios, entrevistas– y transportar al libro cierto carácter serio y culto, carácter que se acentúa a través de la incorporación al texto de las notas explicativas y de los comentarios críticos que se publicaron sobre la obra del biografiado, expedientes que dan verosimilitud al texto y su adscripción a dos formas literarias: biografía y novela. Cabrá al lector elegir en cuál categoría prefiere homologarlo. A su vez, todavía en el prólogo, el autor evalúa el resultado de su trabajo, explicitando los criterios que utilizó para dar a la obra su formato de secuencia de partes heterogéneas: «Es decir, descomposición, apariencia del biografiado desde distintos puntos de vista; tal vez, sin buscarlo, a la manera de un cuadro cubista» (1999a: 20).
Pero ese cuadro cubista no es aprehensible en una mirada. El lector tiene que seguir una secuencia de fragmentos de los que el único que tiene una escritura continua es el que se titula «biografía». El cuaderno verde de Campalans es una secuencia de notas; en todas las demás partes hay remisión a notas bibliográficas y a comentarios críticos; están las reproducciones de cuadros y dibujos que «se colocan donde ofrecen mejor luz» (1999a: 20) y, por fin, el catálogo no corresponde a la secuencia de las imágenes. La obra es un collage de fragmentos. Así, la descomposición del biografiado, que sin duda es una puesta en escena de la radical crisis del yo, como entiende Oleza (2012), se construye con un discurso que deja y explora lagunas; lagunas que se sitúan entre las diferentes partes y dentro de cada una de las partes. Esa escritura conlleva su contrapartida en el acto de lectura: entrar en un laberinto de fragmentos, donde no se encuentra el discurso continuo, completo, coherente y jerarquizado del discurso biográfico. El lector se enfrenta al desafío de intentar rellenar lagunas o a preguntarse por el sentido que está en la raíz del texto. Y su raíz es también una laguna, una laguna de memoria del narrador que tal vez la obra quiso reparar, ya que Aub confiesa que se acordó, después de concluir el libro, de que, en 1937, en una comida en París, había oído el nombre de Campalans y que alguien le había dicho entonces: «Desapareció sin rastro. Tenía talento» (1999a: 30).
La biografía relata la formación y la desaparición de un artista; de un pintor que, por católico y anarquista, creyó que la solidaridad podría regir el mundo. El comienzo de la I Guerra Mundial derrotó su utopía, como confiesa a Alfonso Reyes, cuando lo buscó en París para pedir un visado a México:
¿En qué mundo hemos venido a vivir? ... ¿Dónde quedaron tantas promesas? ¿Dónde ha quedado la hombría de los trabajadores? Nos han engañado a todos. ¿Quiénes? Nosotros mismos armamos el teatro. Nosotros mismos lo preparamos. ¡Nadie podría forzarles a luchar unos contra otros! ¿Cómo suponer –hace quince, ocho días– que un obrero alemán disparara contra un obrero francés? Eso creíamos a pies juntillas (1999a: 190).
Pero a diferencia de Aub, que se agarró a la escritura para sobrevivir a la derrota, para dejar constancia de su utopía, Campalans, su otro, elige el silencio. Frente a la sinrazón del mundo el arte ya no tiene sentido:
Dejé de pintar. Sí: dejé de pintar. ¿Por qué? ¿Por qué se deja de hacer una cosa? Por voluntad o por desgana. Por voluntad lo hice [...] Pintaba para salvarme, como espero salvar mi alma por el día, que está cercano, de mi muerte. Salvarme en la tierra presuponía hacerlo entre los hombres que, no me cabía duda, serían cada día mejores. Cuando me di cuenta de mi equivocación, renuncié (1999a: 316).
Al mismo tiempo que escribe Campalans, Aub iba elaborando el proyecto de Antología traducida, convivencia entre las dos obras que no se explicita si tenemos en cuenta solamente el año de publicación, ya que esta se editó en 1963, pero que se confirma en anotaciones de Aub que están en documentos que se conservan en la Fundación Max Aub (F.M.A. A.D.V. Caja 2/MS. 7 –Notas varias– tres tragedias y una sola verdadera). En ese manuscrito, entre los días 6 de noviembre y 26 de diciembre, se encuentran anotaciones sobre la actividad de traducción que, reelaboradas, integran la nota preliminar en la cual Aub nos presenta la obra. En el referido manuscrito también se encuentran nombres de algunos poetas, algún dato biográfico de algunos de ellos y versos que aparecen en la antología. En nota al pie de página de la edición de Antología traducida preparada para Las obras completas del autor que va publicando la Biblioteca Valenciana, Eleanor Londero (2001: 168) afirma que Aub se habría valido del libro de Adolfo Federico Shack (Poesía y arte de los árabes en España y en Sicilia) en la traducción de Valera, citado por Aub en la nota preliminar, para elegir nombres y datos de poetas y luego combinarlos a su manera.
En la presentación del libro, Aub se pregunta sobre la calidad de los poetas, contando brevemente dos episodios de su vida: un tío suyo alemán observará que el niño Max no tenía percepción del ritmo y que Joaquín Díez Canedo, después de leer sus Poemas cotidianos, le había aconsejado dejar la poesía. Los dos recuerdos vienen a cuento para justificar su decisión de fijarse en poetas menores «semiborrados de la memoria» (2001: 167) y se puso a «traducir estos poemas segundones». Los apócrifos le permiten al autor seleccionar/crear poemas escritos desde la Edad Antigua (el primero es un anónimo que Aub indica ser de la época de Amenofis IV) hasta algunos del siglo xx, sin considerar ningún tipo de frontera. La obra recoge una pluralidad de voces o de «otros». ¿Qué hay en común entre ellos? Como observa Arcadio López Casanova en su estudio preparado para la edición de las obras completas, hay determinadas recurrencias: «se trata, siempre, de enamorados, desposeídos o desarraigados, perseguidos, heterodoxos, incansables viajeros, libertarios, soñadores o víctimas a menudo, asimismo de muertes violentas o de dramáticas soluciones suicidas» (2001: 35). Entre los segundones también está Aub, con un poema, y una pequeña biografía en la cual el escritor es desautorizado, ya que «Lo único que consta es que escribió muchas películas mexicanas carentes de interés. Nadie le conoce. Sus fotografías son evidentes trucos» (2001: 244). Nótese que, en su escueta biografía, Aub toma prestados algunos rasgos de Campalans, pero aquí para aludir a semejanzas existentes entre ambos. Ese modo irónico y oblicuo de figurarse en el mundo de los segundones también está presente en otros poemas apócrifos que plasman la vida o la situación de Aub, caso por ejemplo de un poeta y algunos de sus versos que se encuentran en sus diarios en noviembre del 1954. Se trata de «Yojanan Ben Ezra Ibin Al-Zakkai (1540?). Sefardita de Salónica, escribió en hebreo, a fines del siglo xv» (2001: 206), cuyo poema se titula «Imitación de Yehuda Halevi»:
Y tú estás ahí, Tranquilamente sentado, Leyendo
Lo que los demás escribieron, Estás ahí, esperando
Que caiga el día
A como vaya cayendo, leyendo
Como si lo que lees, lo hubieses pensado tú mismo, Sin acobardarte
De tu patria miserable, Miento:
Me consta, lo sé, pero la apartas violentamente, Quieres vivir en el olvido
De la muerte.
Sí es así, y te has olvidado de España,
¿Por qué no te mueres?
¿Por qué, de una vez,
No te mueres de tu muerte atrasada?
No basta jamás el recuerdo de la amada (2001: 206-207).
Seguramente aquí las lagunas discursivas provocan menos incomodidad que las que fracturan la continuidad de la biografía de Campalans, pero no por eso dejan de cumplir la misma función, ya que la obra no solo figura que su objetivo es rellenar lagunas del discurso historiográfico, sino que cada poeta y su obra se presentan al lector con una biografía escueta, porque no se han podido rescatar más datos del territorio del olvido histórico. De ese modo, al incluirse en la obra, Aub crea su filiación a una historia literaria específica: la de los olvidados. Su antología se presenta como un locus de interlocución frente a las formas usuales de sistematizaciones historiográficas ya que rompe la máscara de enciclopédica fiable y completa de los manuales de historia, de las antologías y de los libros de textos que van construyendo una línea de los ortodoxos, de los que no han sido desterrados, borrando del mapa aquellos que cruzan fronteras o no creen en ellas.
Aub vuelve a incursionar en el campo de la novela para explorar lagunas discursivas como procedimiento de representación de historias de vida en el año 1965, cuando resucita su personaje escritor Luis Álvarez Petreña. La obra que publicó con el mismo título en 1934 era un enfrentamiento hiriente a los jóvenes escritores de vanguardia, a la obra de arte que expulsaba de su lenguaje todo tipo de referencialidad, al autor ensimismado y que tenía pánico de transformarse en popular. Petreña, un autor fracasado en el arte y en el amor, había desaparecido, dejando su diario, que nos llega con dos cartas de Laura que se adjuntan al texto y un apéndice con unos poemas. Es decir, la novela se presentó en aquel momento estructurada con el recurso al artificio clásico del manuscrito que llega a alguien que se transforma en autor cuando lo edita. En 1965, Aub retoma la obra del 34, pero cambia la novela porque le añade una segunda parte con tres textos. El primero es «Leonor» (1999b: 115-166), un relato de Petreña anteriormente publicado en el número 20 de Sala de Espera, con una nota firmada por M. M. en la que este cuenta cómo le llegó el manuscrito y cómo Alfonso Reyes le certificó que Petreña no era un seudónimo; se trataba de un escritor nacido en 1887 y muerto en 1931, que había publicado en España un par de libros de versos y una novela. El segundo es «Tibio» (1999b: 167-173), un monólogo de una mujer desesperada frente a la indiferencia de Carlos, publicado en el tercer número de Sala de Espera, pero que se incorpora a la novela precedido de una presentación del texto al lector (1999b: 167-169), firmada por Max Aub, en la cual este comenta la circulación del relato y su recepción crítica, certificada por un proyecto de doctorado de un norteamericano que había ido a México para visitarle. El tercero es la «Nota final» (1999b: 174-175), que recoge dos informaciones. Una la envía, a través de una carta de un supuesto secretario, Camilo José Cela, quien informa a Aub de que, tras algunas investigaciones, llegaron a concluir que un cuerpo enterrado como el de un desconocido era el de Petreña. La segunda información que nos transmite Aub es la que le llegó de don Rafael Méndez Bolio, quien le comunica que Miguel Mendizábal –el ingeniero exiliado que le dejara el manuscrito de «Leonor»– murió en Yucatán y le asegura que se trataba de un señor honesto y que nunca se supo de su interés por las letras.
La descripción de las modificaciones introducidas por Aub en 1965 en la novela del año 34 pone de relieve que estas operaron un proceso de desautorización del autor, ya que denuncian la falibilidad del artificio clásico de un manuscrito de un autor entregado a otro para que este lo publicase y sobre todo porque la multiplicación de apócrifos mimetiza un tránsito incierto de cuerpos, textos, ediciones, escritores y sus críticos. Se pone en tela de juicio la autoridad de los elementos constitutivos del sistema literario institucional que se revelan contaminados por tanta incertidumbre. Se debe considerar también que ese tránsito de textos capturados en la reescritura de la novela publicada en 1965 tiene un lastre en el destino de obras de algunos escritores muertos o expulsados de España por el bando vencedor en la Guerra Civil. El caso más conocido es el del manuscrito de Poeta en Nueva York, de Lorca. Pero también a Aub le pasó lo mismo con el manuscrito de Campo cerrado, que pudo recuperar en México. Así, cuando Aub publica «Tibio» y «Leonor» en Sala de Espera y luego traslada ambos textos a la historia de Petreña, no solo corroe las instituciones literarias entonces consideradas legítimas, sino que, introduciéndolos, revela la existencia de lagunas discursivas que, si bien se puede en parte rellenarlas, ellas nos dicen que otras pueden aparecer. En esa medida y en ese contexto, las lagunas discursivas sirven de advertencia para la escritura crítica e historiográfica. Aub sugiere que sistematizar la literatura escrita por los desterrados exige estar atento a rastros y lagunas.5 Así, se puede leer la novela como la contracara del tema del relato «El remate».
En todos estos textos estructurados en torno al uso de apócrifos, el olvido histórico se inscribe en la obra por la presencia de esas lagunas y tienen en común un rasgo más: la existencia del proceso de olvido se nos comunica a través de una escritura de un exiliado, del esfuerzo de un exiliado que sitúa su locus de enunciación también en el exilio. Algunos de esos rasgos o posibilidades de rellenar lagunas son diluidos en Juego de cartas. Vale la pena observar que Aub anota en su diario, el 9 de mayo de 1963, el origen de la concepción de esa obra. Sería una cruel sátira, como Petreña, Campalans o los poetas de Antología traducida, a la nueva ola estética del nouveau roman: «Para darles “en la mera torre” a los del Nouveau Roman escribir Juego de cartas, cincuenta y dos cartas impresas en naipes. Se barajan, se reparten, se leen, cada vez otra historia, según el azar» (2003: 242).
Pero el 30 de junio del mismo año acusa que ya había hecho su baraja y se muestra algo decepcionado porque ya no la considera original:
Leo hoy en L’Express del 28, entre los libros recomendados para las vacaciones, «Composition No 1, por Mar Saporta. Un roman dont chaque page est autonome et qu’on peut battre como un jeu des cartes...». Echa abajo mi Juego de cartas, que escribí hace un par de meses pensando imprimirlo en auténticas barajas para ser regaladas a mis amigos por navidad. Las ideas son del tiempo.
No hay nada que hacer. Ahora bien, ¿mi noveletta tiene interés, juego aparte? No lo sé, la escribí en vista de la impresión, del juego. Si es algo más, bueno va. Si no, no pasa de tiempo perdido (2003: 243).
La radicalidad extrema de Aub en esa obra para explorar lagunas discusivas lleva a que la clasificación de novela se le atribuya de modo reticente. Como bien observó Soldevila Durante, ella «anticipa, como pocos textos de Aub, esa actitud “postmoderna” que consiste en dinamitar la obra literaria tradicional. En ese caso, el género epistolar» (1999: 135). La historia de Máximo Ballesteros solo se cuenta a través de la intervención del azar como demiurgo y ella puede ser enteramente reformulada cada vez que se reparten las cartas. Algunos datos de su personaje –Máximo Ballesteros– se repiten: huérfano, se casó con Carmen, le gustan las mujeres, solo tuvo una hija y fuera del matrimonio. No se sabe si murió del corazón o se suicidó. Estamos frente a lagunas que no podemos rellenar. Quedan rastros de autoría: rastros de Aub, cuyo nombre se estampa en la portada de una caja, y de Campalans, el pintor que en algún momento en algún lugar del planeta pudo diseñar los naipes de esa baraja. En las cartas hay una pluralidad de voces y todas usan un registro coloquial del lenguaje. Pero esa prosa íntima no alcanza a revelar la intimidad de los que escriben cartas, ni del destinatario, ni del personaje cuya muerte motiva la escritura. Aquí, apócrifo y lagunas discursivas, montadas según la arbitrariedad del juego, aluden a los límites de la escritura, a la imposibilidad de escribir una historia de vida, una biografía de un muerto y, por si fuera poco, a la imposibilidad de identificar el locus de la enunciación. ¿Dónde andarán los olvidados o los que fueron borrados del mapa? Y esa obsesión de Aub de luchar contra el olvido histórico tal vez pudiéramos interpretarla como el arduo trabajo de transportar al territorio literario la vida de los refugiados españoles del 39 destinados a integrar o desintegrase en antologías de existencias de la historia de la infamia (Foucault, 2006).