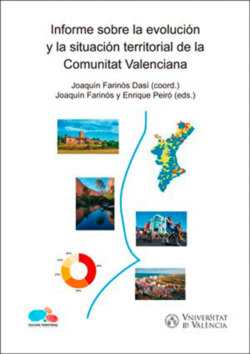Читать книгу Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana - AA.VV - Страница 6
ОглавлениеPresentación
Uno de los elementos fundamentales para el buen gobierno del territorio y una adecuada participación pública es poder llegar a consensuar un mínimo común entendimiento de los hechos y tendencias que se producen en el espacio en el que se vive sobre los que se pretende actuar.
Esta necesaria inteligencia territorial, entendida como parte del ‘capital’ territorial (o recurso social) disponible, permite establecer un punto de vista compartido en el diagnóstico de cuál es la situación de partida y las posibles perspectivas a partir de las que poder negociar y decidir las alternativas de futuro. Contribuye a una mejor cultura territorial entre la sociedad civil; también a facilitar la toma de decisiones (tanto a través de la legislación como de los instrumentos operativos mediante los que poder diseñar y desarrollar las políticas, en este caso las territoriales). En última instancia permite poder avanzar mejor hacia el diseño de un modelo de desarrollo, y de su forma territorial, que resulte más eficiente, justo, sostenible y participativo.
Es la labor que han venido desarrollando habitualmente los observatorios territoriales, de diferente naturaleza y con diversos objetivos y ambiciones posibles: de señalización (observación y estudio), de evaluación o de prospectiva. El presente informe, desarrollado desde la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana, trata de responder a esta necesidad; en estos momentos tratando de cumplir con el objetivo de señalización, como primer paso necesario que pudiera conducir, en un futuro, a cualquiera de los otros dos referidos.
Han sido diversos los trabajos e informes, desarrollados desde la academia o formando parte de una abundante literatura gris, en algunos casos de exclusivo uso interno de las administraciones responsables, que han abordado alguna de las cuestiones que se presentan en este documento que hemos titulado “INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA”. Un título no por poco inusual menos elocuente, y necesario. Especialmente en el caso de la Comunitat Valenciana (CV) donde, hasta no hace mucho, ha sido difícil encontrar un punto de consenso básico sobre la situación y las verdaderas necesidades, así como de los posibles efectos, si no directamente impactos, esperables de las decisiones adoptadas en materia territorial. Su ambición es la de poder contribuir a normalizar la situación, y a hacer posibles las vías de avance y de solución a los conflictos territoriales existentes, presentando evidencias poco discutibles que contribuyan a poder fijar un punto de partida de consensos mínimos entre los distintos intereses presentes en nuestro territorio; para ciudadanos, expertos, técnicos y tomadores de decisiones. No pretende decir lo que se debe hacer; tan solo reflejar algunos de los hechos y tendencias, algunos como oportunidades otros como amenazas, y sus posibles causas (epistemológicas en unos casos, estructurales o sistémicas en otros), para que sean reconocidas, discutidas y tomadas en cuenta por quienes corresponda, en sus distintos niveles de compromiso y responsabilidad.
El informe consta, además de esta presentación, de nueve capítulos en los que se abordan distintas cuestiones que nos han parecido necesarias, sin perjuicio de que puedan y deban ampliarse en sucesivas ediciones que pudieran llevarse a cabo en un futuro. Nueve capítulos, algunos de ellos extensos y complejos en su estructura y contenidos, lo que prácticamente les convierte en informes temáticos en sí mismos. Estos, además, recogen un importante aparato gráfico, en especial cartografías (más de un centenar de figuras, gráficos y cuadros, tal y como se observa en el índice que recoge los mismos), que contribuyen a dotarle, también, y de forma intencionada, de cierto carácter de Atlas Territorial de la Comunitat Valenciana.
El primero de los nueve capítulos, a modo de marco introductorio, se centra en la cuestión normativa. En él, su autor hace un repaso de la producción legislativa en materia territorial (desde la europea a la estatal y valenciana) que ha tenido su influencia y ha marcado el desarrollo final de la legislación que ha acabado rigiendo el ámbito autonómico. No se trata únicamente, a pesar del interés que sin duda pueda tener para especialistas, de marcar de forma descriptiva esta evolución y de presentar cuál resulta a día de hoy el marco jurídico vigente, sus posibilidades y limitaciones. También, y sobre todo, de poder llegar a hacer explícitos los cambios de modelo, de las sucesivas formas de hacer que los distintos marcos legislativos permiten o imponen; de cómo y hasta qué punto se puede afrontar el problema de la irreversibilidad de algunas de las actuaciones y sus efectos, sobre el territorio y sobre derechos adquiridos. Es una cuestión principal y en cierto modo estratégica, no solo desde un enfoque politológico o de técnica administrativa, sino también, o al menos debiera serlo, social o de interés y sentido común (de fronética y autoridad, más que de tecnicismos y de ejercicio del poder). Una cuestión muy relevante que debiera ayudar, en un futuro, a evitar el habitual recurso al ‘stop and go’, a la sustitución de un marco existente por su opuesto, en un eterno movimiento del péndulo, sin acabar por centrar una base común a partir de la que producir progresos de tipo incremental. Esta ha sido la situación hasta el momento, lo que ha conducido a cada vez mayores complicaciones, no solo a la hora de lograr acuerdos sino también desde el punto de vista técnico. Por ejemplo a la hora de introducir cada vez más matices y procedimientos (evaluaciones, informes de salud y de género, mecanismos de coordinación, nuevas formas de monitorio y gestión…) que acaban por afectar la racionalidad y eficacia en los procesos de decisión y en los de implementación de los instrumentos de acción territorial y urbanística. Estos parecen no poder escapar de tener que enfrentarse, como prueba de fuego ineludible inicial, a todo un arsenal de alegaciones y recursos ante los tribunales correspondientes. El nuevo marco internacional de los ODS, los acuerdos y Directivas sobre el Cambio Climático, las nuevas agendas urbanas (Habitat III, europea, española) y el recuperado objetivo del desarrollo sostenible, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, representan un nuevo escenario de oportunidades que poder aprovechar en este sentido.
El segundo capítulo nos traslada del marco jurídico al natural, al espacio o medio físico, donde aquel aplica. Y lo hace centrando su atención en los espacios naturales y en sus figuras de protección de acuerdo con las distintas legislaciones aplicables (Directivas de la UE, legislación del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana); pero también, de forma menos regulada y más innovadora, en las nuevas formas de gestión de estos espacios: los acuerdos de Custodia del Territorio. La política de medio ambiente y de protección de la biodiversidad ha sido la última barrera a la hora de preservar el suelo no urbanizable (protegido primero por ley, más tarde mediante acuerdos voluntarios) donde aplica la Ordenación del Territorio (OT), en la que la medioambiental llegaba a convertirse en el momento de desarrollar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), de acuerdo con sus contenidos verdaderos Planes Especiales de OT aplicados a espacios protegidos (de hecho en Cataluña siguen conservando esta denominación de Planes Especiales). Es en estos momentos que se plantea la opción de encontrar nuevas oportunidades de relación y coordinación entre las políticas de conservación, la territorial y la urbanística. Fundamentalmente a partir de las figuras de espacios de transición y áreas de influencia socioeconómica, que permiten introducir un enfoque ecosistémico de carácter más territorial-integral, menos proteccionista y más abierto a una gestión prudente y creativa, con la participación de los propietarios del suelo, públicos y privados. La disyuntiva entre la norma, lo protegido por ley, y lo pactado mediante acuerdos (entre lo normativo o lo más estratégico) pueden, también en materia de medio ambiente, ir de la mano, en un proceso no solo tecnocrático o impositivo (de arriba abajo) sino también incremental, haciendo que el acuerdo y costumbre pueda devenir en ley. Estos planteamientos también se recogen en los capítulos cuatro y cinco destinados al paisaje y al concepto de infraestructura verde, como se comenta un poco más adelante.
El tercero de los capítulos se ocupa de la relación de este medio físico con las actividades del sector primario, en espacios de carácter rural. Unos espacios que se enfrentan a importantes retos como los de su propio mantenimiento (aquejados de importantes problemas como el declive demográfico y el despoblamiento), pero también del reconocimiento de su propia naturaleza (cada vez más en relación, o muy influidos, por los intereses y formas de hacer urbanas) y, en consecuencia, de las posibles nuevas relaciones urbano-rurales que puedan llegar a establecer. Tanto para lo uno como para lo otro se han venido diseñando una serie de programas de actuación y de instrumentos de ordenación de estos espacios, que se recogen y analizan en sus páginas. Desde los que presentan una orientación más ‘urbanocéntrica’ (la propia Estrategia Territorial Valenciana, el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana o alguna de las extintas ATE), a otros con un enfoque más territorializado y ajustado a sus propias características (como los ejes estratégicos y medidas de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural; los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 y 2014-2020; la Agenda Valenciana Antidespoblamiento o el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social). Representan ejemplos que permiten concluir acerca de la necesidad de avanzar en el reforzamiento y consolidación de los enfoques territoriales, de carácter integral y no solo sectorial, para estos espacios rurales. Algo que bien podría hacerse desde sus respectivos futuros planes de OT (como por ejemplo los de las distintas áreas funcionales de la ETCV en las que se integraran), tomando en consideración y como punto de partida para su preparación los avances ya producidos en las iniciativas citadas, permitiéndoles jugar así un papel más protagonista en su diseño. Ya ha sucedido en otras Comunidades Autónomas (CCAA), como por ejemplo con el inicio de la redacción de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario de Canarias, cuya elaboración ha correspondido a la Consejería con competencias en la materia, con efectos vinculantes sobre el planeamiento urbanístico municipal, como instrumento regional de OT que es.
Como decíamos, los capítulos cuarto y quinto se enmarcan en lo que sería una evolución o ampliación, desde el punto de vista de la planificación territorial, de la consideración de los espacios con valor (no únicamente ambiental sino ahora también cultural y paisajístico). Bien sea desde una perspectiva regulativa (mediante figuras de protección) o no, evolucionando en este segundo caso al concepto de Infraestructura Verde (IV). En el contexto valenciano esta se caracteriza por una interpretación muy específica y distintiva (con mayor potencial) respecto de la que se emplea a nivel español y de la UE. En ambos capítulos se plantea la conveniencia de mantener ambos conceptos, de paisaje y de IV, y sus técnicas asociadas, como enfoques e instrumentos útiles y con bondades no desdeñables para la ordenación territorial y urbanística. A pesar del uso banal que haya podido hacerse de ellos en algunos casos. Ello acabó por alimentar dudas y recelos que los relegaron a una posición marginal, especialmente en lo referente al paisaje (a pesar de su prolijo desarrollo previo), en la reciente LOTUP de 2014 y sus modificaciones posteriores (vid. capítulo 4). Una situación distinta es la que vive el concepto e idea de IV, hacia el que ha evolucionado el paisaje. Como se decía, con una interpretación más generosa que incorpora elementos físicos y humanos, de paisajes en espacios abiertos, transformados y no, los espacios públicos y comunitarios, también en la ciudad consolidada. Por tanto, incorporando una perspectiva multiescalar, lo que le permite convertirse en elemento de referencia para los instrumentos de ordenación territorial (que la emplean como matriz territorial que mantener y respetar en sus propuestas) pero también los urbanísticos. En el segundo caso no solo en la planificación estructurante sino también en la pormenorizada. En lo funcional provee de servicios ecológicos que mejoran la calidad de vida en el nuevo derecho a la ciudad que reclaman las nuevas agendas urbanas; en lo morfológico corredores que esponjan la ciudad compacta con un sentido más policéntrico e interconectado entre las distintas partes o sectores de la ciudad. En el capítulo quinto puede encontrarse una interesante aproximación a sus fundamentos epistemológicos, en su primer bloque, como también, en el segundo, ejemplos de aplicación práctica a lo largo del territorio valenciano a partir de distintos tipos de instrumentos, con objetivos y escalas de aplicación también diversos.
El sexto capítulo presenta una revisión del conjunto de instrumentos de planificación territorial y urbanística, partiendo de sus necesarias relaciones y coordinación tanto con la matriz física (ya tratado en capítulos anteriores) como con la planificación del desarrollo económico regional (las relaciones entre economía y territorio que se tratarán en el octavo capítulo). El foco se pone especialmente en la evolución de los usos del suelo y de los instrumentos de planificación territorial y urbanística asociados. Presenta, por una parte, la actualización e interpretación de los cambios y la evolución seguida por los instrumentos y figuras de planeamiento urbanístico local, y del marco legal en el que tuvieron tanto su origen como su aprobación final. Se hace a partir de un análisis del comportamiento del conjunto de municipios de la CV, explotando los datos disponibles en el sistema de información territorial que han sido facilitados por el Servicio de Coordinación Urbanística y Territorial de la Conselleria. En segundo lugar, se presenta el análisis y la valoración, a partir del inventario y seguimiento de su evolución, así como la identificación de los espacios más recurrentes en los que se han venido centrando, de los instrumentos de carácter subregional de OT, desde la primera ley valenciana en la materia de 1989, aprobados y no; tanto los de carácter integral, muy escasos, como sectoriales, los habituales y mucho más frecuentes. A partir de ello, el capítulo se cierra con un diagnóstico sobre el estado tanto del suelo urbano (y su calificación como de uso residencial o para actividades económicas) como del no urbanizable (de régimen común y el protegido) y sus relaciones; incluidos los posibles cambios y re-clasificación de acuerdo con la naturaleza de los instrumentos de planificación y gestión que los faciliten (de acuerdo con la evolución reciente de la legislación territorial y urbanística valenciana) en cada uno de los ámbitos recurrentes. También sobre algunos de los retos y tendencias que reclaman una mayor atención en el futuro inmediato: la revisión de la ETCV, completar el mapa de instrumentos subregionales del conjunto de 15 áreas funcionales que aquella establece y, en ese caso, cuál debe ser el alcance de sus determinaciones y la forma en que poder llevarlos a cabo contando, en un sentido de abajo arriba, con el propio asociacionismo municipal (cuestión que se aborda ampliamente en el capítulo nueve que cierra este informe).
En el siguiente séptimo capítulo se aborda una de las cuestiones clave tanto desde el punto de vista de la articulación territorial y del desarrollo económico regional como de la conformación de nuevas funcionalidades, con el consiguiente impacto sobre los posibles usos del suelo y, por tanto, sobre su precio de mercado. Nos referimos a las infraestructuras de transporte y, más específicamente, a la red viaria. El autor realiza un diagnóstico tanto de la conectividad (mediante la elaboración de los índices de dotaciones de la red viaria, calculados a nivel de las 15 Áreas Funcionales definidas por la ETCV), de accesibilidad (viaria en el interior de la CV, tomando como referencia la accesibilidad por vehículo privado y público al lugar de trabajo y al centro regional más próximo, o a los centros de polaridad en vehículo privado –se presentan las respectivas cartografías a nivel municipal del conjunto de municipios de la CV–) y de la movilidad en las áreas urbanas (flujos intermunicipales y movimientos en vehículo privado, taxi, transporte público, a pie y en bicicleta, en el ámbito metropolitano y en la ciudad central). El capítulo finaliza con el apartado de conclusiones, tras haber realizado previamente una revisión a los contenidos y propuestas que en materia de movilidad y transportes públicos e infraestructuras de transporte terrestres (red viaria, ferroviaria e itinerarios no motorizados) presentan los últimos documentos y planes previstos (en especial el programa UNEIX, que a falta de otras determinaciones más explícitas en el Plan de Movilidad Metropolitano de Valencia ha acabado por constituirse como la única referencia para los futuros PATs). Si antaño los principales problemas se relacionaban con los déficits en las redes viarias y ferroviarias (de acuerdo con el análisis realizado tanto la red viaria de elevadas prestaciones como la red secundaria presentan unos niveles de dotación que arrojan valores cercanos a la media estatal, aunque por debajo de lo que le correspondería según población y PIB; algo que podrá mejorar con la prevista eliminación del peaje y permeabilización de la AP-7, con los futuros anillos ferroviarios y el corredor mediterráneo), ahora son otros. Lo son la congestión y la gestión de las redes (especialmente en los espacios litorales y metropolitanos), la movilidad urbana e interurbana, la intermodalidad y la progresiva sustitución del motor a explosión por el vehículo eléctrico (en proximidad) y por el ferrocarril en la movilidad de personas y sobre todo de mercancías a media y larga distancia. En cuanto a la accesibilidad, los principales problemas de las áreas rurales interiores se encuentran relacionados no tanto con la dotación de carreteras (suficiente según se ha comentado) sino con la existencia de un eficiente servicio de transporte, que se ve claramente dificultado por la inexistencia de nodos polarizadores de carácter intermedio en estas áreas, algo que cabe relacionar con el problema de despoblamiento ya referido en el tercero de los capítulos.
El capítulo octavo se ocupa de una cuestión fundamental, y uno de los principales retos pendientes en materia de la práctica de la ordenación del territorio, como es la de la relación que puede, y debe, establecerse entre la planificación física de usos del suelo y de la del desarrollo económico regional. Ello obliga a repensar la planificación territorial, más allá de la simple clasificación del suelo para facilitar la instalación de actividades productivas y de los centros logísticos y de distribución de las mercancías, o de los proyectos estratégicos de interés económico regional (en sus distintas denominaciones); algo que ha sido abordado de forma mucho más habitual y frecuente en la bibliografía. Aquí el enfoque es distinto. Los autores, ambos economistas regionales y especialistas en el estudio de los mercados locales de empleo, plantean la opción de una mayor integración económica del resto territorio valenciano (tanto de distritos industriales como de áreas de industrialización) con las áreas metropolitanas (AAMM) a la hora de poder estimular el crecimiento económico de nuestro territorio. Lo justifican desde el punto de vista de la proximidad organizada y la innovación social que de ella puede derivarse. Las inversiones en infraestructuras y la mejora de la accesibilidad, antes mencionada, mejoran la proximidad (en términos de distancia-tiempo) y estimulan la movilidad (de empresas, inversiones y mano de obra); sin embargo, apuntan los autores, no son suficientes para intensificar la integración territorial. Hace falta que se produzca un acercamiento también en términos organizativos, tecnológicos, sociales, institucionales, culturales y de valores (proximidad organizada) entre estos diferentes tipos de clúster. Las grandes ciudades y áreas metropolitanas albergan una gran diversidad sectorial y potencial de cambio de estas relaciones entre actores, de ahí su papel protagónico en las opciones del desarrollo territorial.
El capítulo noveno, que cierra el informe, presenta un diagnóstico completo de las diferentes iniciativas de cooperación intermunicipal, en sus distintas formas y regulaciones: instrumentos jurídicos (creados desde el gobierno regional –caso por ejemplo de las AAMM y comarcas–, entidades intermunicipales de carácter voluntario –caso entre otros de mancomunidades y consorcios–, otras iniciativas que no suponen la creación de una nueva entidad ‘ad hoc’ –por ejemplo las redes de municipios o los convenios interadministrativos–) e instrumentos para la planificación del desarrollo territorial (tales como los instrumentos de OT y ambiental o los planes estratégicos; los programas de dinamización económica –como los pactos territoriales por el empleo o de dinamización turística–; programas europeos de desarrollo y gobernanza –como las EDUSI y los Grupos de Acción Local asociados a la iniciativa LEADER–; o de las redes para la sostenibilidad y la solidaridad internacional – AL21, Pactos de las Alcaldía o el Fondo Valenciano para la Solidaridad–). Las cartografías de todas estas iniciativas vienen a reflejar cuál es la intensidad de cooperación que presenta cada municipio, a título individual, pero también cuáles son los espacios más consolidados o recurrentes a nivel intermunicipal. Resulta una información de gran interés en el momento de considerar como posible la definición de nuevos espacios de ordenación, en sentido de abajo a arriba, que poder incardinar en los ya previstos espacios de ordenación de arriba abajo (las 15 áreas funcionales) en un hipotético desarrollo futuro de PATs subregionales que cubrieran la totalidad del territorio valenciano. El autor sostiene la conveniencia de contar con un potente nivel intermedio subregional, que permita gestionar de manera más eficiente las competencias municipales que requieren mayores economías de escala, así como las competencias autonómicas delegadas. Iniciativas como la propuesta de Ley de Mancomunidades (que antes quiso ser de Comarcas), el programa AVALEM Territori, la nueva Llei de l’Horta o el consorcio de la Autoritat de Transport Metropolità de València son ejemplos que apuntan en esta dirección: un nuevo enfoque más integrado, territorial, que permita avanzar en una visión de conjunto más coherente, que pueda ser llevada a cabo después desde los respectivos niveles y departamentos sectoriales.
Este enfoque territorial permite dotar de la necesaria coherencia a las políticas públicas, con que poder hacer frente a la descoordinación propia de la departamentalización de los fondos y las actuaciones. El liderazgo recae especialmente en el Gobierno de la Generalitat, a quien corresponde mayormente, aunque no solo, liderar este proceso. A través de una adecuada política de Ordenación del Territorial, entendida como algo más que normas de control del urbanismo y de los usos del suelo. Una política que, por este motivo, debe ser considerada como de primer nivel, como una verdadera cuestión de Estado, no residual o coyuntural, como ha sucedido hasta la fecha. Por tanto, fuera de los vaivenes de cada ciclo electoral, con el fin de poder dotar de la necesaria coherencia a las políticas territoriales o con impacto territorial a través de la negociación y el acuerdo entre los diferentes intereses colectivos y responsabilidades presentes en el territorio.
En todos y cada uno de estos nueve capítulos el/la lector/a encontrará, para cada uno de los principales apartados en los que quedan estructurados, unos cuadros-resumen con los principales argumentos, ideas y conclusiones a las que llegan sus autores/as; lo que, junto con el importante aparato gráfico y abundante cartografía, le permitirá una más fácil interpretación de los principales hechos y tendencias, así como su localización y plasmación territorial. Desde la Cátedra de Cultura Territorial esperamos que resulten de su interés y que, en caso de que animen a promover nuevos argumentos, réplicas, comentarios y propuestas que puedan mejorar o a ampliar los contenidos de esta edición, puedan hacerlos llegar a través de la siguiente dirección de correo electrónico: <catedractv@gmail.com>.
Joaquín Farinós Dasí
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València
Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana