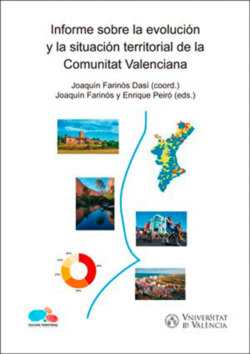Читать книгу Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana - AA.VV - Страница 9
ОглавлениеANEXO I. Orientación de la legislación y la planificación territorial
1. Este trabajo constituye un resumen de parte de mi tesis doctoral, titulada “Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana”, dirigida por el Prof. Dr. D. Juan CLIMENT BARBERÁ, y defendida el 10 de febrero de 2016 ante el Tribunal formado por los Doctores D. Fernando ROMERO SAURA, Presidente, y los Vocales D. Santiago GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ y Dña. Catalina ESCUIN PALOP, siendo calificada como “Excelente cum laude”. Para este texto se han realizado las necesarias adaptaciones y actualizaciones.
2. Ya en los comienzos de los años sesenta del pasado siglo, Gabriel ALOMAR, uno de los autores de la Ley del Suelo de 1956, explicaba que el urbanismo, superando los límites de su etimología, había pasado a llamarse con más o menos propiedad “planeamiento ecológico”, entre otros términos. Cit in SERRANO GUIRADO (1963).
3. Aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015 (con entrada en vigor en enero de 2016), con 17 objetivos de alcance mundial y de aplicación universal, entre los que se incluye la adopción de medidas urgentes para cuidar el medio ambiente, combatir el cambio climático y sus efectos, y proteger los océanos y los ecosistemas terrestres.
4. La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 recuerda que la ordenación del territorio persigue entre sus objetivos la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Debe tenerse en cuenta que un territorio no puede reproducirse en otro lugar.
5. Ello no implica que se llegue a posiciones como la mantenida por MARTÍN MATEO (1991), que llegó a estimar que la ordenación del territorio es una técnica ambiental, que la implementa en el territorio. Y ello porque, como apunta MENÉNDEZ REXACH (1992), aunque tanto la función ordenación del territorio como la función protección del medio ambiente tengan por finalidad la calidad de vida, lo que determina que se solapen en muchos aspectos, ello no significa que sean coincidentes.
6. La idea de la sostenibilidad ambiental fue plenamente incorporada en la Ley estatal 8/2007, de 20 de junio, de Suelo (hoy TR aprobado por RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). Si bien, ya el TR de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 encomendaba a los Planes Directores Territoriales de Coordinación (PDTC) la adopción de medidas de protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico (artículo 8.2.c).
7. SSTC 77/1984, de 3 de julio; 149/1991, de 4 de julio; 36/1994, de 10 de febrero; 28/1997, de 13 de febrero; 149/1998, de 2 de julio y 306/2000, de 12 de diciembre.
8. La STC 199/1996, de 3 de diciembre, declaró que el derecho a un medio ambiente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada en la sociedad industrial y urbanizada de nuestros días (…) sin embargo, no puede ignorarse que el artículo 45 CE enuncia un principio rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional (SSTC 32/1983, de 28 de abril; 149/1991, de 4 de julio y 102/1995, de 26 de junio). No obstante lo anterior, conviene tener presente lo declarado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre el derecho a gozar de un medio ambiente digno y su conexión con los derechos fundamentales en su ya famosa sentencia López Ostra contra España, de 9 de diciembre de 1994.
9. De acuerdo con el informe Bruntland de 1987 de Naciones Unidas, es aquél que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
10. En el ámbito de la CEMAT, hemos de destacar especialmente el documento Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente Europeo (12 sesión de la CEMAT, celebrada en Hannover, el 7 y 8 de septiembre de 2000), cuyos principios pueden encontrarse recogidos en algunas leyes autonómicas de ordenación del territorio. Al margen de los documentos referidos específicamente al tema de la ordenación del territorio, hemos de realizar también una obligada cita de dos convenios: la Carta Europea de Autonomía Local de 1985, y el Convenio Europeo de Paisaje del año 2000, al que nos referiremos más adelante. En relación a la cuestión de la dimensión europea de la ordenación del territorio, resulta fundamental la consulta de la obra de HILDENBRAND (1996b). Asimismo, la obra de PAREJO NAVAJAS (2004).
11. La política de cohesión está en buena parte inspirada en la teoría clásica francesa de los polos de desarrollo, de honda tradición también en la experiencia histórica española. La evidente dimensión territorial de la tradicional Política Regional Europea, posteriormente denominada de “Cohesión Económica y Social” ha hecho que haya sido rebautizada tras el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como política de “Cohesión Económica, Social y Territorial”. Esta competencia habilita a la UE a desarrollar acciones encaminadas a reforzar la cohesión en su triple vertiente económica, social y territorial, con el fin de paliar los desequilibrios existentes dentro del territorio de la Unión y de promover un desarrollo armonioso del conjunto del mismo. Sin duda es la principal o única competencia comunitaria en la que basar una clara intervención de la UE en materia de ordenación del territorio.
12. Asimismo, entre las principales competencias sectoriales comunitarias con incidencia territorial, debemos añadir también las normas sobre competencia (directamente relacionadas con el funcionamiento del mercado interior y con la determinación de zonas susceptibles de recibir ayudas públicas); la competencia sobre las redes transeuropeas en los sectores de transporte, de las telecomunicaciones y de la energía; la política de investigación y desarrollo tecnológico (I+D); y las actividades de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Podemos encontrar también reguladas en el Derecho comunitario otras materias y regulaciones con incidencia en el territorio, como, por ejemplo, la Directiva INSPIRE, con el propósito de hacer disponible información geográfica relevante, concertada y de calidad a fin de permitir la formulación, implementación, monitorización y evaluación de las distintas políticas con incidencia territorial de la Unión. Igualmente, la Directiva 2012/18/UE, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO III).
13. En la Unión Europea la protección del medio ambiente ha pasado por tres etapas o hitos fundamentales. Por una primera, de políticas comunitarias que inciden de modo indirecto en la protección del medio ambiente de los Estados miembros (normas sobre política agrícola común, transportes, o energía), regulando algunos aspectos de su protección. Una segunda, cuyo hito lo marca el Acta Única Europea (1986), donde el medio ambiente pasa a ser una competencia de la Unión Europea, lo que permite a ésta dictar normas que inciden directamente en el medio ambiente. Una tercera, la actual, en la que la Unión Europea se habría decidido a proteger el medio ambiente mediante la planificación urbanística de los Estados miembros. TRAYTER (2013).
14. Hemos de citar obligatoriamente la Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad, de 27 de mayo de 1994 (Carta de Aalborg), fruto de la primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Podemos citar también la Carta de Xàtiva, de mayo de 2000, que aglutina la Diputación provincial de Valencia. Ésta ha desarrollado una red de entidades locales adheridas denominada Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat, que desarrolla diversas iniciativas. Partiendo de los contenidos de la Carta de Aalborg, han surgido y se han elaborado una serie de iniciativas, estudios y documentos. Hemos de destacar principalmente la Carta de Leipzig de 2007 sobre Ciudades Europeas Sostenibles. También hemos de destacar, entre otros documentos, la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia temática para el Medio Ambiente Urbano y el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (European Reference Framework for Sustainable Cities: RFSC) incluido en la Declaración de Toledo, esta última aprobada por los Ministros responsables de desarrollo urbano de los entonces 27 Estados miembros de la Unión Europea el 22 de junio de 2010. Por otra parte, no cabe olvidar que desde la competencia en materia de medio ambiente, la Unión está incidiendo de forma progresiva en el tratamiento de la regulación de las zonas urbanas, por medio de normas sobre tratamiento de aguas residuales y residuos, movilidad sostenible, contaminación acústica y atmosférica.
15. O el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, presentado en 1993 por el entonces Presidente de la Comisión Jacques Delors.
16. Ésta se centró en los desafíos derivados, principalmente, del cambio climático y las energías limpias, los transportes sostenibles, la producción y el consumo sostenibles, la conservación y gestión de los recursos naturales, salud pública, demografía, pobreza y migraciones. Por otra parte, en la reunión informal de ministros responsables de ordenación del territorio celebrada en 1999 en Tampere (Finlandia) se abordó el asunto del Programa de Acciones.
17. El artículo 2.2 del derogado Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU) señalaba que los criterios de los instrumentos de ordenación territorial debían ser informados por los contenidos de los distintos documentos y resoluciones de ordenación territorial que se han venido dictando por las instituciones europeas, debiendo entenderse esta referencia tanto a los documentos procedentes de las instituciones comunitarias como a los del Consejo de Europa. El precepto especificaba, en particular, los criterios referidos a la sostenibilidad, a la realización de un sistema o red equilibrada y dinámica de ciudades, a la racional y adecuada distribución y mezcla de usos, actividades económicas y población en el territorio, a la igualdad de oportunidades en el acceso a las infraestructuras y al conocimiento, y a la gestión prudente del patrimonio natural y cultural.
18. Que potenció el desarrollo y crecimiento de las nuevas capitales provinciales; la mejora o la construcción de nuevas infraestructuras de transporte, especialmente el ferrocarril, siguiendo un modelo radial con centro en Madrid y parada en las nuevas capitales provinciales. Para un estudio histórico de la ordenación de las vías de comunicación (carreteras y ferrocarril) en el territorio valenciano, vid. PIQUERAS y SANCHIS (1992).
19. Dicha necesidad respondía a la exigencia de ordenar y coordinar municipios limítrofes. Se regularon los Planes de Extensión como instrumentos de urbanización de los límites externos del municipio de Madrid y sus zonas de influencia, y el Plan Regional de Madrid y sus zonas de influencia, que no llegaría a aprobarse. Estos dos instrumentos darán lugar posteriormente a la Ley de 18 de junio de 1936, aprobatoria del Plan General de Obras del Extrarradio de Madrid. BASSOLS (1973).
20. Señala el referido autor que se trata de planes alejados del carácter operativo de los primeros proyectos de Ensanche y Reforma Interior, al no contener programas ni presupuestos y estar sometidos sólo a la puntual ley de la oferta y la demanda y a la simple fuerza de las plusvalías. También refiere que hay muy pocos planes en el período republicano pero que, sin embargo, merece la pena destacar dos de ellos, por significar el inicio de la planificación territorial de zonas turísticas. El primero es el “proyecto de urbanización de la playa de San Juan”, en Alicante (“Ciudad Prieto”), de planteamientos similares a la “ciutat del Repós” de Barcelona. Este proyecto fue objeto de una ley especial presentada por el Ministro Prieto de 25 de agosto de 1933. No se realizó y, tras la guerra, se volvió a retomar el proyecto. El segundo proyecto es el de la “urbanización de terrenos de la playa de Gandía” (1932), de alcance más local. vid. BASSOLS (2006).
21. Se cuenta, además, con destacadas aportaciones concretas, como la aprobación, tras varios intentos, de la Ley de 18 de junio de 1936, del Plan General de Obras del Extrarradio de Madrid, y la iniciativa de la Generalitat de Cataluña, que en 1931 encargó a los hermanos arquitectos Rubio i Tudurí un anteproyecto de Pla de distribució en zones del territori català.
22. Encomendada a la Dirección General de Regiones Devastadas en el seno del Ministerio de la Gobernación.
23. La anterior legislación de “casas baratas” fue sustituida por la Ley de 19 de abril de 1939 (desarrollada mediante Decreto de 8 de septiembre de 1939), que crea el Instituto Nacional de la Vivienda en el seno del Ministerio de Trabajo. Tal como señala PAREJO ALFONSO (1986), esta nueva legislación especial sobre la ahora denominada “vivienda protegida” carecía de contenido propiamente urbanístico.
24. PEÑÍN (1983).
25. Resulta curioso observar cómo algunas de las ideas fundamentales de la llamada “teoría de la urbanización falangista” beben directamente del concepto de los núcleos satélite o ciudades nuevas del socialista inglés Ebenezer Howard, creador de la “ciudad-jardín”, de las teorías de la ciudad lineal de Arturo Soria o del racionalismo de los años treinta. Se afirma la existencia de una línea de continuidad con los movimientos anteriores, aunque ésta fuese negada desde un discurso oficial. GENERALITAT VALENCIANA (1986).
26. Las otras leyes especiales aprobadas durante esos primeros años de posguerra para grandes aglomeraciones fueron la Ley de Bases de 25 de noviembre de 1944, sobre Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores; y la Ley de Bases de 17 de julio de 1945 y Texto articulado, aprobado por Decreto de 1 de marzo de 1946, de Ordenación Urbanística y Comarcal de Bilbao y su zona de influencia. Por otra parte, mediante Decreto de 22 de julio de 1949 se creará dentro de la Dirección General de Arquitectura la Jefatura Nacional de Urbanismo (al frente de la cual se nombra al arquitecto Pedro BIGADOR), que, entre otras funciones, tendrá encomendada la de recoger la experiencia de la etapa actual y preparar las bases para una futura Ley Nacional de Urbanismo, así como estimular las Comisiones provinciales, asesorarlas en la formación de los planes provinciales y establecer los estudios preliminares y colaboraciones nacionales para la preparación del Plan Nacional de Urbanismo.
27. Junto a este tipo de planes –definidos como planes territoriales– se prevén los planes especiales, para fines de tipo singular o sectorial.
28. Se pretende planificar todo el territorio nacional, para lo cual se crean una serie de órganos integrados en la Administración estatal: el Consejo Nacional de Urbanismo, la Comisión Central y las Comisiones Provinciales de Urbanismo, y la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo.
29. Este documento de planeamiento contiene ya (como lo contenía el planeamiento realizado para las grandes urbes) las principales técnicas de la actual ordenación urbanística, como son la técnica de la clasificación del suelo, la zonificación y la limitación de la propiedad privada mediante la asignación de distinta edificabilidad al suelo. Sin embargo, un punto débil de estos PGOU municipales es que se elaborarán sin base económica ni propuestas de gestión.
30. Pese a que la Ley de 1956 configuraba el Plan Nacional y los Planes provinciales como obligatorios, dejando únicamente como potestativo el Plan comarcal, lo cierto es que, en la práctica, todos estos instrumentos de planeamiento territorial no pasaron de ser un mero acompañamiento teórico y tipológico a la figura del PGOU municipal (ENÉRIZ, 1991).
31. Sólo vieron la luz algunos, como los de Barcelona (1963), Guipúzcoa (1968), Tenerife o Baleares.
32. RICHARDSON (1976); ARGULLOL (1984).
33. En este sentido, se considera un intento pobre en comparación con el Pla de Distribució de Zones del territori català de 1932 o con el Regional Plan of New York and its Environs de 1926. GENERALITAT VALENCIANA (1986). Sobre este intento de Plan Provincial, puede consultarse la comunicación del arquitecto GAJA “Los inicios de la ordenación territorial en el País Valenciano: el ‘Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia’. in CONGRESO EUROPEO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (1988).
34. PAREJO ALFONSO (1979) explica los problemas de la falta de coordinación interministerial considerando la naturaleza no democrática del Gobierno y el peso de los cuerpos funcionariales de administración especial. Por otra parte, existieron problemas de interpretación que derivaban de la legislación de régimen local, hasta el punto de que, por una Circular del Ministerio de la Vivienda de 19 de febrero de 1968, tuvo que recordarse su vigencia. Además, hasta que en la década de los años sesenta no comienza el despegue económico del país y el fenómeno de la intensa emigración del campo a las ciudades con el consecuente aumento de la demanda de suelo en éstas, no hubo razones de gobierno local que abogaran por la elaboración del planeamiento municipal.
35. Apunta PEÑÍN (1983) que, por ejemplo, Alicante todavía aprobó en 1958 un Plan General de Urbanización, al igual que Alcoy (1957), Carcaixent (1957) y Sagunto (1958).
36. La permisividad de las propias Comisiones Provinciales de Urbanismo hará que se aprueben actuaciones turísticas o industriales como Planes Especiales de Extensión o como Planes Parciales, sin PGOU municipal previo. PEÑÍN (1983).
37. Aunque la Ley de 1956 establecía un período de 15 años para la revisión de los PGOU, en la práctica, el cálculo del techo de población potencial del planeamiento se realizaba para períodos de 50 años, bajo una óptica de crecimiento continuado, produciendo cifras desorbitadas de población y de consecuente necesidad de nuevo suelo. Por otra parte, en el ámbito de la gestión urbanística, esta etapa puede resumirse en una falta de urbanización desde los municipios, por la falta de disciplina urbanística y por la ocupación indiscriminada de suelo clasificado como urbano, pero carente de dotaciones y servicios para los que, posteriormente, ya no habría lugar. GENERALITAT VALENCIANA (1986).
38. BIGADOR (1967). Por iniciativa de la Dirección General de Urbanismo se creó una Comisión Técnica Especial (Decreto de 24 de enero de 1958) para la formulación de un plan conjunto que resolviera los problemas planteados por la riada de 1957. El resultado fue el llamado Plan Sur y la posterior Ley de 23 de diciembre de 1961, que aprobaba el referido Plan y establecían los recursos para su ejecución. Una breve descripción del impacto del Plan Sur sobre la ordenación urbana de València y su comarca puede verse en TEIXIDOR DE OTTO (1976). Esa actuación sirvió de base para la modificación del planeamiento vigente de 1946, dando lugar al Plan General de Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur, elaborado desde la Oficina Técnica de la Corporación Gran Valencia y aprobado por Decreto 1988/1966, de 30 de junio.
39. El documento se redactó a nivel de información y Avance pero posteriormente, entre 1972 y 1975, serían desarrollados y aprobados individualmente PGOU para cada municipio. La citada calificación de “suelo rústico de interés turístico” se extendió y favorecerá la proliferación de planeamiento parcial para asentamientos residenciales dispersos y sin apenas articulación. MARTÍN MATEO y VERA REBOLLO (1989).
40. Mediante unas Instrucciones de 13 de noviembre de 1971, la Dirección General de Urbanismo recomendaba la redacción de estas Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito provincial, con las cuales se permitía la urbanización en municipios sin Plan. En estas Normas, de objetivos ambiguos y redactadas con una capacidad indiscriminada de urbanización turística, se apoyaron multitud de Planes Parciales de segunda residencia en la provincia de Alicante. Apunta PEÑÍN (1983) que la finalidad de estas Normas fue diferente en función de cada provincia: Subsidiaria para núcleos urbanos en Castellón; Complementaria para estos núcleos y otras urbanizaciones en Valencia, y Subsidiaria, sobre todo para urbanizaciones turísticas, en Alicante.
41. Destacando entre ésta la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente, desarrollada mediante Decreto 2853/1964, de 8 de octubre, que establecerá los procedimientos para la declaración por Decreto del Consejo de Ministros de Zonas Geográficas de Preferente Localización Industrial y de Sectores Industriales de Interés Preferente, para los que se establecían diferentes medidas de fomento, aunque no conste ninguna declaración en territorio valenciano. El fenómeno de las Zonas Geográficas de Preferente Localización Industrial se extendió posteriormente a otras normas y sectores. Igualmente, la figura del gran área de expansión industrial (PÉREZ ANDRÉS, 1998).
42. El planeamiento de los núcleos turísticos tuvo un protagonismo especial en este período. El mismo BIGADOR (1967) señalaba que este planeamiento tenía sus características propias que diferían en gran medida del planeamiento diseñado en la Ley del Suelo de 1956, que estimaba insuficiente para regularlo adecuadamente. También confesaba que la iniciativa privada desbordaba las previsiones y la actuación oficial, que acudía al problema con retraso. Para dar respuesta a la ordenación turística, se dictó la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Esta ley supuso otra quiebra del esquema de planeamiento previsto en la Ley del Suelo, pues facultaba al entonces Ministerio de Información y Turismo para aprobar urbanizaciones turísticas –los Centros y Zonas de Interés Turístico– al margen de los PGOU vigentes. Los instrumentos previstos para ello eran los Planes de Promoción y Ordenación Urbana de los Centros de Interés Turístico Nacional y los Planes de Promoción y Ordenación Territorial y Urbana de las Zonas de Interés Turístico Nacional. Vid. BASSOLS (1981b) y ROMÁN MÁRQUEZ (2011).
43. Podemos citar el Plan General de Carreteras de 1961, el Plan de la Red de Itinerarios Asfálticos (Plan REDIA 1967-1971), de marcado carácter radial y centralista, y el Programa Nacional de Autopistas Españolas (PANE), redactado en 1967 y publicado como Avance del Plan Nacional de Autopistas en 1972, así como la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.
44. Aprobada por Decreto 3.472/1972, de 15 de diciembre (Ministro valenciano Vicente Mortes), consistía en la creación de una nueva ciudad a 10 kilómetros de València con capacidad para 200.000 habitantes, sobre los términos municipales de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste (totalizando 1.330 Has.). Hubiera sido (tras la capital y la ciudad de Alicante) la tercera población en número de habitantes de la Comunitat Valenciana. En total se delimitaron nueve Actuaciones de este tipo en toda España. TEIXIDOR DE OTTO (1976), PEÑÍN (1983), RICHARDSON (1976) y PAREJO ALFONSO (1979).
45. Dejando a un lado algunas iniciativas surgidas en el contexto de la posguerra (Plan General de Obras Públicas o la Ley de Colonización de Grandes Zonas, ambas de 1939), en este punto debe mencionarse la creación, por Ley de 18 de diciembre de 1946, de la Secretaría General para la Ordenación Económico Social, que tuvo como fin la coordinación de las competencias sectoriales de distintos Ministerios a fin de llevar a cabo planes de obras, colonización, industrialización y electrificación. Fruto de esa labor fueron los Planes de Badajoz (1952) y Jaén (1953).
46. Abiertamente se reconoce este problema por los responsables políticos del momento (BIGADOR, 1967) y también en la exposición de motivos de la Ley de reforma de 1975.
47. Concretamente la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente.
48. Para un estudio más profundo de los Planes de Desarrollo Económico y Social, vid. RICHARDSON (1976). También puede consultarse la bibliografía citada por PÉREZ ANDRÉS (1998).
49. Surgido tras la conversión de la Comisaría del Plan en Ministerio, mediante Ley 15/1973, de 11 de junio. Considerada por PAREJO ALFONSO (1979) como el punto de mayor avance en la legislación española en lo que a hermanamiento entre planificación espacial y planificación socioeconómica se refiere, tendrá como paradójica consecuencia la desaparición de la capacidad de coordinación antes ejercida desde el Ministerio de la Presidencia.
50. El IV Plan reconoció el fracaso de los anteriores planes en su intento de cumplir las expectativas debido a una insuficiente coordinación, por lo que puso mayor interés en el encuentro de lo económico y lo territorial y sugirió algunas mejoras.
51. Y que recuerda en parte al ambicioso Plan Nacional de Urbanismo de la Ley del Suelo de 1956. BASSOLS (1981b); ENÉRIZ (1991).
52. Mediante Decreto-Ley 1/1976, de 8 de enero, se suprimió el Ministerio de Planificación del Desarrollo, distribuyéndose de forma desperdigada sus competencias entre los diferentes Ministerios con competencias conexas.
53. Muestra de esa falta de diálogo es, por ejemplo, la falta de continuidad de los trabajos realizados para el Plan Nacional de Urbanismo con los esquemas de jerarquización urbana del III Plan o con la propuesta de Esquema o Plan Nacional de Ordenación del Territorio que se elaboraba con el non nato IV Plan.
54. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (1972); advierte PEÑÍN (1983) que ninguno de los programas del Plan del Sureste se había cumplido en 1980.
55. Ministerio de la Vivienda. Exposición de motivos del ‘Proyecto de Ley de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana’. Madrid, 1972. Cit. in TERÁN (1999b).
56. FERNÁNDEZ (2014). Respecto a las causas del fracaso de la Ley de 1956 apuntadas en la exposición de motivos de la Ley de reforma de 1975, PAREJO ALFONSO (1986) considera que, aunque no se yerra en el diagnóstico de las mismas, no satisfacen plenamente, por limitarse a los síntomas puramente técnico-jurídicos y de organización. En definitiva, ninguna de las causas argumentadas de la mencionada ineficacia era reconducible a la propia regulación legal y sí, por el contrario, a su ineficiente y defectuosa aplicación.
57. Como muestra de ejemplo, en 1970 se publicará un Libro Blanco de Urbanismo y el Decreto-Ley de “Actuaciones Urbanísticas Urgentes”. Por otra parte, en 1969 aparecerá el primer número de la revista “Ciudad y Territorio”, cuyo nombre es indicativo de las tendencias oficiales.
58. Vid. en el apartado II de la Exposición de motivos de la Ley de 2 de mayo de 1975 el análisis de las causas fundamentales de la situación urbanística española para el legislador, susceptibles de tratamiento con medidas legislativas. BASSOLS (2006). El autor recoge unas palabras de BIGADOR de 1969, poco antes de cesar como Director General de Urbanismo (BIGADOR, 1969).
59. Por ejemplo, aunque de forma precaria, amplía la participación pública en el procedimiento de aprobación de los planes.
60. El Texto refundido será desarrollado por los Reglamentos de Planeamiento (RD 2159/1978, de 23 de junio) y Disciplina Urbanística (RD 2159/1978, de 23 de junio), y por el de Gestión Urbanística (RD 3288/1978, de 25 de agosto), siendo la factura técnica de estos reglamentos uno de los puntos positivos de la reforma.
61. La Ponencia en el informe a la Comisión de Vivienda de las Cortes lo reconocería expresamente: Los Planes Directores siguen la línea de los esquemas directores que en materia de urbanismo se han realizado en varios países en los últimos años. GONZÁLEZ PÉREZ (1990) recuerda cómo en el derecho comparado europeo surgieron figuras de planeamiento territorial de carácter más o menos orientador o indicativo con distintas denominaciones: schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme en la legislación francesa, directores generales en la suiza, de utilización de superficie en el sistema alemán y piani territoriali di coordinamento en la legislación italiana. Aunque se adopta la terminología italiana, los PDTC de la Ley de 1975 no se corresponden exactamente con ninguno de los modelos citados. ROMERO SAURA (1975). Sobre la reforma de la legislación italiana, vid. TERÁN (1999b).
62. Normas Complementarias y Subsidiarias de planeamiento comarcal de Villar del Arzobispo de 1978 y Plan General de la Ribera Baixa de 1979.
63. Redactado finalmente como Planes Generales independientes por cada municipio entre 1972 y 1975.
64. Conforme a lo previsto en la disposición transitoria 1ª de la Ley, que imponía la obligación de adaptar los PGOU vigentes a lo dispuesto en la misma en el plazo de cuatro años. Transcurridos los cuatro años, se concedieron dos prórrogas de un año (RD 544/1979, de 20 de febrero, y RD 990/1980, de 3 de mayo) y finalmente se aprobará el RD-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de los PGOU.
65. Su artículo 31 asigna a la Generalitat competencia exclusiva sobre distintas materias, de entre las que, a nuestros efectos, interesa destacar las de “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda” (apartado 9), pero también otras, como las referidas a “patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico” (apartado 5) o la de “montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de las zonas de montaña” (apartado 10), entre otras tantas con incidencia territorial. Al año siguiente, mediante el RD 2.835/1983, de 5 de octubre, se produjo el traspaso de funciones y servicios del Estado a la C. Valenciana en materia de estudios de ordenación del territorio y medio ambiente.
66. Así, y antes de dotarse de un texto legal propio sobre ordenación del territorio, mediante Ley 9/1988, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Regulación de la Revisión de las Normas Complementarias y Subsidiarias de planeamiento comarcal de Villar del Arzobispo, se autorizaba a los municipios incluidos en el ámbito territorial de dichas normas para proceder a su revisión separada e independiente en el ámbito de sus respectivos términos municipales.
67. Como afirmaba el preámbulo, la nueva realidad democrática demandaba una nueva distribución de poder que incrementase las posibilidades de participación de los municipios: en la vida social y política del Área Metropolitana en la que, indefectiblemente, se encuentran inmersos. En definitiva, se patentiza la exigencia de un reparto territorial del poder y no el simple reconocimiento paternalista de la autonomía municipal. Esta nueva entidad local nacía para solucionar los problemas y conflictos territoriales, urbanísticos y medioambientales de carácter supramunicipal y satisfacer, al tiempo, las aspiraciones de los Municipios de encontrar una forma diferente de regir su territorio más eficiente, participativa y democrática, donde la tradicional jerarquización de las Administraciones Públicas se complemente con una distribución del poder y de las responsabilidades, dentro de un proceso de concentración activa, basado en el respeto a la autonomía local y a la exigencia de solidaridad supramunicipal. Un examen más extenso sobre las NCM y el CMH puede consultarse en nuestro trabajo: MONTIEL y GARCÍA (2011).
68. Para posteriormente, mediante Ley 2/2001, de la Generalitat, de creación y gestión de Áreas Metropolitanas de la C. Valenciana, crear las dos entidades metropolitanas sectoriales actuales: la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE). La disposición derogatoria de la Ley 2/2001 señalará que quedan derogadas las leyes de la Generalitat Valenciana 12/1986, de Creación del Consell Metropolità de l’Horta, la Ley 4/1995, de 16 de marzo, del Área Metropolitana de l’Horta, así como la Ley 8/1999, de 3 de diciembre, por la que se suprime el Área Metropolitana de l’Horta, y cuantas disposiciones se opongan, contradigan o resulten incompatibles con la presente ley. Al margen de las habituales tensiones y recelos entre las capitales y el resto de los municipios que integran un área metropolitana determinada y del cuestionamiento que de estas entidades se produjo tras la aparición en escena de las CCAA, la supresión del CMH tuvo mucho que ver el resultado de las elecciones municipales y autonómicas de 1999, con las que se configuró un nuevo mapa político. El partido que pasó a gobernar la Generalitat y la capital no obtuvo la mayoría en el CMH (lo que significaba también no controlar las empresas públicas de él dependientes). Al que ya era partido mayoritario en prácticamente todos los niveles territoriales parecía que se le hacía inaceptable no controlar un CMH que administraba una aglomeración urbana que agrupaba a cerca del 40% de la población total de la C. Valenciana.
69. Como causas de estos problemas se apunta sin ambages al proceso concreto de crecimiento económico de la C. Valenciana, que ha dado como resultado un modelo territorial con fuertes desequilibrios, despilfarro de recursos, deterioro considerable del patrimonio natural y déficit de infraestructura y equipamientos colectivos. También la desigual distribución de un recurso básico como el agua, la superposición sobre la franja litoral de gran número de actividades (agricultura intensiva, desarrollo turístico, implantaciones industriales, procesos urbanizadores…) cuya compatibilización en el territorio se hace muchas veces imposible, los déficit de infraestructuras básicas y equipamientos, la concentración de la población en un espacio superexplotado, etc. (…).
70. La ley recoge también la figura de los Proyectos de Ejecución, que eran proyectos de obras públicas referidos a “actuaciones territoriales concretas” que debían ajustarse a los anteriores instrumentos de ordenación (artículo 28). Su redacción correspondía a las distintas Administraciones públicas y a las instituciones, entidades y personas físicas o jurídicas que vengan obligadas a su ejecución.
71. También el artículo 7.3 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la C. Valenciana, define expresamente al Plan Director de Saneamiento y Depuración de la C. Valenciana como PAT de carácter sectorial de los previstos en la LOT.
72. Además, la conselleria volcó buena parte de sus esfuerzos durante esos años en la aprobación definitiva del planeamiento general municipal, considerado entonces una prioridad política, pues, como ya hemos visto, a mediados de los años ochenta, una buena mayoría de los municipios valencianos todavía no disponían de PGOU. Además, no se consideraba políticamente presentable una modificación del plazo previsto en la ley.
73. Ésta establecía que en tanto no esté aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, el Consell de la Generalitat podrá impulsar y aprobar Planes de Acción Territorial, de criterios de carácter sectorial o integrado siempre que los objetivos de dichos planes se adecuen a los objetivos de esta Ley. De esta forma, y con apoyo también en la disposición adicional primera de la LOT, se aprobó por el Consell el Decreto 45/1991, de 20 de marzo, de cooperación y coordinación administrativa para la redacción de este PAT.
74. Y el artículo 16.4 de la LRAU también brindaba la figura del PAT de finalidad urbanística de ámbito comarcal formulado por una agrupación de municipios.
75. El resto de “instrumentos de ordenación” que recoge el citado artículo 12 de la nueva ley son los Planes Generales, los Planes Parciales, los Planes de Reforma Interior, los Planes Especiales, los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, los Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas y los Estudios de Detalle.
76. Pese a que la LRAU sólo deroga en su disposición final segunda determinados preceptos de la LOT, consideran que, en el fondo, viene a insertar la planificación territorial en la urbanística por una doble vía: por un lado, reduciendo la estratégica de carácter supramunicipal a la figura de los PAT de finalidad urbanística, y, por otra parte, articulando las necesidades “territoriales” ulteriores de la Administración sectorial a través de las figuras ordinarias del planeamiento urbanístico, aunque tramitadas según el procedimiento de los Planes Especiales.
77. Mediante Decreto 23/1995, de 6 de febrero, del Consell.
78. Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Consell, modificado por el Decreto 32/1999
79. Este plan es caracterizado como PAT de carácter sectorial tramitado al amparo de la LOT, tal como se recoge expresamente en el acuerdo aprobatorio del Consell, de 26 de julio de 2001.
80. El primero se había aprobado mediante Decreto 7/1994, de 11 de enero, del Consell y el segundo se aprobará mediante Decreto 197/2003, de 3 de octubre, del Consell.
81. Acuerdo del Consell, de 28 de enero de 2003.
82. A destacar, de norte a sur, los millones de metros cuadrados de reclasificaciones de suelo propuestos o aprobados en Cabanes-Oropesa (sector Marina d’Or Golf), Burriana (sector golf Sant Gregori), Sagunt (sector Río Palancia), Puig de Santa Maria (sector Nord), Benaguasil (sector Molí Nou), Ribaroja de Túria (sector Porxinos), La Nucía (sector La Serreta), Altea (sector L’Algar) o Alicante (sector Rabasa).
83. Ejemplos notables de esta actividad del IVVSA y sus discutibles empresas mixtas (por sus problemas con el Derecho de la Competencia), que mediante sectores de reclasificación de suelo pretendió levantar auténticas “nuevas ciudades” en València (sector La Torre), Catarroja (sector Catarroja Nou Mil. leni), Manises (sector Gran Manises), entre las más llamativas. Pueden verse las cifras de la evolución del mercado inmobiliario de viviendas libres (principales y no principales) y de protección pública iniciadas y finalizadas en la Comunitat Valenciana y su comparativa con el total de España y con diversos Estados de la Unión Europea in MIRALLES (2014).
84. Según Josep Vicent BOIRA (2012) desde mediados de la década de 1990 se estaba gestando un cambio estructural de la economía valenciana. El año 2000 el sector de la construcción alcanzará un 11% del PIB y un 14’8% de la ocupación. Desde 1988, el peso de este sector superará siempre la media española. El autor destaca el peso de las viviendas familiares sobre el total de la edificación, con crecimientos porcentuales anuales intensos: el 19% entre 1988 y 1992 (cuando la media española fue del 3’4%) y, tras un paréntesis entre 1993 y 1996 (con crecimiento del 0’3%), nuevamente una intensa subida del 11% entre 1997 y 2001 (por un 8% español). Y de forma inversa, las exportaciones valencianas disminuían dentro del conjunto del Estado, pasando de representar el 17% en 1985, el 15% en 1995, el 13% en 2002 y el 9’3% en 2011. El Programa de Actuación Integrada (PAI) se erigirá en el emblema del auge del sector constructivo, en el identificador y símbolo de una época. Sobre los datos del PIB valenciano, empleo, su relación con el sector de la construcción y evolución del precio de la vivienda, vid. asimismo MIRALLES (2014).
85. Por ello, ROMERO SAURA afirma que se impone separar las aportaciones jurídicas del sistema urbanístico valenciano, claramente innovadoras y favorecedoras de la actividad urbanística, de lo que haya podido ser un uso inadecuado de las mismas. In HERVÁS MÁS, J. (coord.) y otros. (2015).
86. Al hilo de este informe de 1993, el supuesto desajuste o contradicción entre las exigencias económicas y la ordenación territorial llevó a algunos sectores de opinión a considerar la planificación como una disfuncionalidad frente a las “sabias leyes del mercado” y a mostrar un rechazo más o menos explícito de toda planificación. Los fundamentos ideológicos de la legislación estatal de suelo prácticamente no habían sido cuestionados hasta este informe. A partir de este momento se producen una serie de monografías denunciando su acentuado intervencionismo. Vid. SORIANO GARCÍA. Hacia la tercera desamortización (por la reforma de la Ley del Suelo). Idelco-M. Pons. Madrid, 1995; FRAILE BALBÍN. La retórica contra la competencia en España (1875-1975). F. Argentaria, 1998. Algún autor, como AYLLÓN, La dictadura de los urbanistas. Un manifiesto por una ciudad libre. Edit. Temas de Hoy. Madrid, 1995, partidario de una regulación más liberal y flexible del urbanismo, se muestra especialmente crítico con la continuidad de esa legislación estatal. Cit. in BASSOLS (2006).
87. Principalmente porque el texto legal aparta a los propietarios del tradicional papel protagonista que se les atribuía en la legislación hasta ese momento, abriendo la puerta a la gestión pública indirecta al llamado Agente Urbanizador, al que no se le requiere la condición de propietario del suelo. De este modo quedaba disociada la titularidad del suelo y la actividad urbanizadora.
88. Pero, además, el Estado había ido dictando antes diversas leyes y normas sectoriales estatales con incidencia clara sobre el territorio, como fueron la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; o la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. A toda esta legislación habría que añadir años más tarde un largo etcétera que incluiría también la legislación de puertos, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, sector eléctrico, ferroviario, o montes, entre otras muchas.
89. Destacan los fundamentos de derecho 5 a 12, en los que se afronta el estudio de los distintos títulos competenciales (FJ 5), especialmente el de la competencia sobre urbanismo (FJ 6), la delimitación competencial de la regla 1ª del artículo 149.1 CE, y concretamente del significado de las “condiciones básicas” en relación con la propiedad del suelo (FJ 7 a 10); de las reglas 8ª y 18ª del citado artículo (FJ 11), y de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE (FJ 12).
90. Por esta razón anuló también todos aquellos preceptos del TRLS 1992 que en su disposición final declaraba de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 149.3 CE, al entender que el Estado no puede legislar con tal carácter. Y por el mismo motivo, denegó al Estado la posibilidad de alterar o derogar su propia normativa anterior a la asunción de competencias por las CCAA, prohibiendo la derogación del TRLS 1976.
91. Por su visión reduccionista de las competencias estatales, limitadas a la regulación de las condiciones básicas del ejercicio del derecho de propiedad (artículo 149.1.1ª CE), a las garantías generales de la expropiación forzosa, al régimen de valoraciones del suelo y la responsabilidad patrimonial de la Administración (artículo 149.1.18ª), a los aspectos registrales en cuanto parte de la legislación civil (artículo 149.1.8ª) y a alguna otra cuestión puntual. Por todos: FERNÁNDEZ (2001). Asimismo, MENÉNDEZ REXACH (1997).
92. Los documentos más importantes elaborados por la Comisión, antes de la aparición de la ETE, fueron los documentos Europa 2000. Perspectivas para la futura ordenación del territorio de la Comunidad, aprobado definitivamente en 1991, y Europa 2000+ (Cooperación para la ordenación del territorio europeo), de 1994, en los que se presenta por primera vez un diagnóstico centrado específicamente en la situación y en las tendencias del desarrollo territorial comunitario. Estos dos documentos debían servir de base para un posterior documento estratégico titulado Esquema de Desarrollo del Territorio Comunitario (EDTC) o Perspectiva Europea de Ordenación Territorial, tal como se pondrá de manifiesto en los Consejos informales de Ministros responsables de ordenación del territorio celebrados en Lieja en 1993, y en Corfú en 1994. Ambos evidenciaron la necesidad de superar las visiones exclusivamente nacionales, así como de garantizar la complementariedad y coherencia de las políticas sectoriales comunitarias. Otro documento a destacar es Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio (PEOT) firmado en Noordwijk en 1997, y que es considerado el “primer borrador oficial” de la ETE. Un hito igualmente destacable fue la propuesta de creación, durante la presidencia de Luxemburgo (Echternach, diciembre de 1997), de un Observatorio en Red de la Ordenación Territorial.
93. Para análisis más amplio de este proceso, vid. FARINÓS. “La Estrategia Territorial Europea para el futuro” in ROMERO GONZÁLEZ y FARINÓS (eds.) (2004); y PAREJO NAVAJAS. (2004).
94. Elaborado por el Consejo de Europa y presentado en el Palazzo Veccio de Florencia el 20 de octubre de 2000. El Consell de la Generalitat adoptó un acuerdo en su reunión de 17 de septiembre de 2004 por el que se adhirió a los principios, objetivos y medidas contenidos en dicho Convenio. El Convenio fue ratificado por España mediante Instrumento de Ratificación de 6 de noviembre de 2007. También podemos citar el 16 Simposio Internacional de la CEMAT, celebrado en Tesalónica (2012), centrado principalmente en implementar lo previsto en el Convenio Europeo de Paisaje.
95. MARTÍN-RETORTILLO (1973). Por su parte, GARCÍA DE ENTERRÍA (1983) también se hacía eco de la doctrina del Consejo de Estado francés sobre si motivos estéticos de protección del paisaje son o no motivos de orden público para justificar el uso de poderes policiales. También explica el cambio en nuestro país de la óptica del “ornato” o de la estética, ofrecida por la Real Academia de San Fernando, por la de la perspectiva sanitaria, mediante la creación de las Comisiones Central y Provinciales de Sanidad Local en 1920 (GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO, 1981).
96. La STC 102/1995, de 26 de junio, en relación con la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, recogió ese concepto amplio de medio ambiente al que ya hemos hecho referencia y que comprende no sólo los recursos naturales, sino también el patrimonio cultural y el paisaje.
97. Vid. los artículos 71 a 75 de la LOT de 1989.
98. Es el caso de varios intentos de aprobación de PAT: PAT del entorno metropolitano de Alicante y Elx (PATEMAE), PAT del entorno de Castellón (PATECAS) o PAT de la Vega Baja, entre otros.
99. Podemos citar, a modo de ejemplo, la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la C. Valenciana, que recoge la figura del “Paisaje Protegido” como un tipo de espacio natural protegido. También la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, cuyo artículo 26 recoge las distintas categorías de Bien de Interés Cultural, entre las que se encuentra el “Conjunto Histórico”, el “Jardín Histórico” (referencia a valores estéticos), el “Espacio Etnológico” (representativo de la cultura valenciana) y especialmente, el “Parque Cultural” (valores paisajísticos o ecológicos).
100. A la LOTPP le seguirían otras, como la Ley catalana 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del Paisaje de Galicia, o la Ley cántabra 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. El Convenio también fue tomado en consideración antes de su ratificación por el Estado, siendo citado, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
101. El PAT del Paisaje de la Comunitat Valenciana, los Estudios de Paisaje, los Estudios de Integración Paisajística, los Programas de Paisaje y los Catálogos de Paisaje.
102. Cabe añadir, además, que la disposición transitoria segunda de la LOTPP incorporó los estudios de paisaje en los estudios de impacto ambiental con carácter general, sustituyendo el análisis de impacto visual por el citado estudio, y que los estableció también como necesarios para la evaluación ambiental estratégica.
103. Con este carácter se había elaborado, por ejemplo, la Estrategia Territorial de Navarra y las Directrices del País Vasco, estas últimas aprobadas por Decreto de 11 de febrero de 1997.
104. De esta forma, se pretendía superar los planteamientos de la LOT y dotar de mayor flexibilidad a los instrumentos de ordenación del territorio, frente al rígido sistema vigente y dando a la relación entre los instrumentos de una dimensión transversal (apartado I del preámbulo), diseñando un sistema flexible e innovador, basado en distintos instrumentos de ordenación y gestión territorial que se apoyan y se complementan unos con otros.
105. A diferencia de su antecesora LOT, la LOTPP preveía expresamente la necesaria realización de los siguientes PAT sectoriales: PAT del Paisaje, PAT contra el Riesgo Sísmico, PAT del Litoral de la C. Valenciana, PAT del Sistema Rural Valenciano, PAT de protección de la Huerta Valenciana. Además, se declaraba de forma explícita la necesidad de realizar PAT de carácter sectorial referentes a las extracciones mineras y los recursos hídricos. A esta relación se añadió posteriormente el PAT de la Infraestructura Verde de la C. Valenciana, incluido en el artículo 19 bis de la LOTPP, introducido por la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
106. Vid. un análisis crítico con estos instrumentos de participación in FARINÓS y SÁNCHEZ. (2010).
107. Cit. in BELENGUER (in VV.AA., 2004).
108. Este extenso reglamento, de 587 artículos, fue modificado, en un importante número de sus preceptos en menos de un año por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell.
109. El propio conseller responsable del ramo confirmaría que, entre 2003 y junio de 2006 se habrían reclasificado algo más de 75 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y que habría sobre la mesa de la Conselleria propuestas que supondrían la reclasificación de otros 194,5 millones de metros cuadrados, tanto en previsiones de Planes Generales como en propuestas “extraplan”. Vid. NAREDO y MONTIEL (2011).
110. Programas y proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida; umbrales de sostenibilidad; cuotas de sostenibilidad; gestión del patrimonio público de suelo; y Fondo de Equidad Territorial.
111. VAQUER. “Constitución, Ley de Suelo y ordenamiento territorial y urbanístico” in PAREJO ALFONSO y FERNÁNDEZ (2009).
112. Consecuentemente, el artículo 3 del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, referido al “principio de desarrollo de desarrollo territorial y urbano sostenible” propugna las medidas señaladas en la introducción de este trabajo. En el ámbito valenciano se observa una similar evolución en cuanto a la valoración del recurso natural suelo, al menos en el plano teórico. Al margen de una serie de trabajos elaborados por la Generalitat sobre este tema (GENERALITAT VALENCIANA, 1995 y 1998), tanto la LOT de 1989 (artículos 76-89), como la posterior LOTPP (artículo 13), incluyeron una serie de preceptos referidos a la protección y al uso racional del suelo. También la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana aprobada en 2011 y la vigente LOTUP.
113. Se trata de una extensión de la doctrina del Consejo de Estado aplicable a la modificación de zonas verdes. Sirva de ejemplo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (sección 5ª) del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2012 (Recurso 2483/2009. Ponente Rafael FERNÁNDEZ VALVERDE).
114. La constitucionalidad de este precepto también ha sido avalada por la citada STC 141/2014 (FJ 8), al considerar que su naturaleza es la propia de una norma básica medioambiental, al tratarse de informes que deben ser considerados en la memoria ambiental de la EAE de los planes, estableciendo un mínimo de protección medioambiental.
115. Como advierte FERNÁNDEZ (2014) este texto responde en parte a una cierta dialéctica política, tratando de volver en cierto modo a la Ley de 1998. Su disposición final duodécima modifica más de dos terceras partes del Texto Refundido de la Ley de Suelo. También podemos citar la incidencia previa, algo menor, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y del RD-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y de cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso a la rehabilitación y de simplificación administrativa.
116. Concretamente, la propuesta incluida en el documento de discusión Problemas de competencia en el mercado del suelo en España, aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en su sesión de 30 de julio de 2013: la Comisión propone inicialmente dos alternativas a los mecanismos actuales de intervención pública del suelo que supondrían una profunda revisión y que deberían ser objeto de debate y análisis detallado: por una parte, usar mecanismos impositivos (de precio) o de derechos de urbanización en sustitución de las tradicionales líneas trazadas por los planes (delimitación de la “frontera urbanística”), convirtiendo en suelo apto para urbanizar todo el suelo que no deba protegerse por motivos debidamente justificados. Por otra parte, la propuesta considera que los mecanismos de precio, basados en tasas y peajes, son igual de eficaces que la “frontera urbanística”, pero claramente superiores en términos de eficiencia, al afrontar directamente los fallos de mercado, permitir internalizar las externalidades y minimizar las distorsiones. También apunta como posible solución la asignación competitiva de derechos basada en estándares objetivos, que aunque sea menos eficiente que los mecanismos de precio, sí puede ser más eficiente que la “delimitación de frontera”. Sobre estas cuestiones, puede consultarse: DOMÉNECH (2014).
117. En menor medida también el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell y la posterior Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo. Al igual que el Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, y la posterior Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana.
118. Y habiendo transcurrido más de dos décadas desde que la LOT exigiera la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la C. Valenciana
119. Aunque el término se acuña en los años noventa en EE.UU, realmente no es nuevo, pues podemos remontarnos a distintas formulaciones desde el siglo XIX en relación con la conservación y conexión de los espacios verdes naturales y urbanos (OLMSTED), la Ecología del Paisaje, etc. En EE.UU. se encuentra muy ligada a la ingeniería del agua. Pueden verse algunas experiencias en el contexto norteamericano en las citas recogidas por CANTÓ (2014).
120. Fue introducido en los artículos 7 y 19 bis de la LOTPP mediante el capítulo XIII de la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
121. Anteriormente ya se había incluido parcialmente el concepto, que no el término, en el artículo 45.1.e) de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Más tarde, de forma indirecta en el artículo 41 del Reglamento de Paisaje de 2006 (referido a la delimitación del Sistema de Espacios Abiertos). Posteriormente, se recogió plenamente concepto y término en la ETCV.
122. Sin embargo no es un concepto novedoso en Europa, pues al margen de los Green Belt británicos, en el viejo continente ya se venía hablando de la necesidad de prever conectores funcionales o “corredores verdes”, dispuestos a desempeñar funciones de conexión biológica y territorial, a evitar o disminuir la fragmentación territorial, ayudando a la conexión y vertebración de los distintos espacios naturales, y cuyos ejes se constituirían por los elementos estructuradores de los sistemas hídricos y otros hitos geográficos identificables, tal como se expresa en los apartados 6 y 7 del artículo 20 de la LOTPP desde su redacción original. Esa misma noción de corredores verdes que sirven de conexión entre distintos espacios naturales estuvo igualmente presente en el seno de los contenciosos seguidos en el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana con ocasión de la delimitación de la Red Natura 2000.
123. Dichos beneficios fueron puestos de relieve por la Comisión Europea en su Comunicación de 6 de mayo de 2013 Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa y en su documento Construir una infraestructura verde para Europa (2014), así como por otras instancias, como el Comité de las Regiones.
124. Aunque aparecieron citadas por primera vez en la directriz 114 de la ETCV de forma imprecisa y sin respaldo legal alguno, en un mal ejemplo de técnica normativa, por carecer en ese momento de cobertura legal
125. Precisamente, la denominación es prácticamente lo poco que cambia esta figura, que pasaría a denominarse “Proyecto de inversión estratégica sostenible” (PIE), de acuerdo de conformidad con proyecto de ley de modificación de la LOTUP, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Vid. Boletín Oficial de les Corts (BOC), nº. 274, de 18.05.2018.
126. Poco tiempo antes de la referida sentencia, a comienzos del año 2010, fue públicamente presentado por la entonces Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda un borrador de anteproyecto de ley de reforma urbanística valenciana (denominado Llei impuls), cuyos autores fueron los profesores BAÑO LEÓN, GÓMEZ-FERRER y PAREJO ALFONSO. Vid. una valoración sobre dicho texto in NAREDO y MONTIEL (2011).
127. También al señalar que es prioritario facilitar la implantación racional de actividades económicas en el territorio y que los agentes económicos y sociales necesitan seguridad, claridad, estabilidad y simplificación de los procedimientos, así como certidumbre en los plazos de desarrollo de las actuaciones. El lenguaje utilizado en otras partes del preámbulo también denota esa misma perspectiva mercantilista, al considerar el territorio como activo no deslocalizable, factor clave de competitividad (…) para captar inversiones, talentos y generar renta y empleo.
128. Por lo demás, el nuevo texto legal potencia considerablemente el papel de la zonificación estructural como ordenación urbanística básica, hasta el punto de que la clasificación del suelo, a la que la LOTUP dedica solamente el artículo 28, va a “remolque” de la zonificación, como indica ROMERO SAURA (In HERVÁS, 2015). Para este autor, se aprecia un aconsejable reforzamiento del planeamiento urbanístico, en una época de cambios legislativos vertiginosos que tienden a invertir la tendencia histórica en la que las leyes eran lo permanente y el plan el cambiante, pues ya no parece que sea así.
129. Sin embargo, como señala el final del preámbulo, cabe inferir que, salvo en lo relativo a la tramitación unificada de los procedimientos urbanísticos, ambientales y territoriales, la ley es en muchos aspectos continuista con los conceptos, técnicas e instrumentos que son conocidos por los operadores del urbanismo. En definitiva, se mantienen algunos de los contenidos de la anterior legislación cuyo funcionamiento en la práctica se ha demostrado cuanto menos discutible.
130. Sin embargo, puede observarse que hasta aquí no se aprecia ninguna diferencia de ámbito espacial y contenido respecto a lo previsto en el artículo 20, en referencia a los Planes Generales estructurales, pues éstos también establecen la ordenación estructural de uno o varios municipios. De este modo se produce una cierta duplicidad en el objeto de esta nueva figura. Quizás en la mente del legislador valenciano había un cierto recuerdo de los PAT de finalidad urbanística de iniciativa municipal, previstos en la LRAU, o tal vez de los PAT de carácter integrado de iniciativa municipal regulados en la LOTPP, para circunstancias especiales de conurbación o recíproca influencia territorial entre términos municipales vecinos. Para estos últimos, se establecía la exigencia de constitución de una mancomunidad municipal, tramitándose el PAT de acuerdo con una serie de especificaciones. Al igual que sucedía con los viejos planes comarcales de la legislación estatal preconstitucional, tampoco quedan claros en el marco regulatorio puntos clave tales como el de la modificación y revisión de dichos planes. Por ejemplo, si cabría la revisión de estos planes por fases (simultáneas o sucesivas), ya sea con carácter territorial, por parte de cada municipio de forma separada e independiente, o por áreas temáticas.
131. El dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la C. Valenciana al anteproyecto de LOTUP recomendó una derogación parcial y no completa del ROGTU y del Reglamento de Paisaje, considerando más adecuado proceder a una derogación parcial de estos reglamentos. No obstante esta recomendación, mediante su disposición derogatoria única quedaron totalmente derogadas la disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable; la LOTPP; la LSNU de 2004; la LUV, la Ley 9/2006, de 5 de diciembre, de la Generalitat, Reguladora de los Campos de Golf de la C. Valenciana, la Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de medidas urgentes de impulso a la implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas (excepto su disposición final primera); el ROGTU; y el Reglamento de Paisaje.
132. Por citar un ejemplo, los criterios de ordenación del territorio (artículos 7 a 13), son formulados en términos de declaración de intenciones, sin prácticamente concreción. En definitiva, se confunde simplificación de contenidos con indeterminación. Por otra parte, queda por ver si finalmente terminan por despejarse todas las dudas existentes acerca de la compatibilidad del modelo urbanístico valenciano con las Directivas comunitarias de contratación, a la vista de los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo.
133. Como son algunas relacionadas con su procedimiento de aprobación, modificación y revisión, las relaciones entre las mismas y respecto al planeamiento municipal.
134. Sí consideramos, en cambio, que este instrumento podría haberse rediseñado de otra forma aprovechando las posibilidades que brinda la legislación estatal de suelo en cuanto a cesiones de aprovechamiento.
135. Llama la atención la desaparición de la anterior medida recogida en el artículo 13.5 de la LOTPP, que disponía la obligatoria revisión de los Planes Generales municipales en caso de presentación de propuestas de modificación de planeamiento que supusiesen una alteración del documento de las Directrices de dichos Planes Generales, en consonancia con lo previsto en la disposición transitoria cuarta del TRLS 2015. Pues bien, la LOTUP ya no prevé (a diferencia de lo que preveía el artículo 44 de la LUV) que la modificación sustancial o global de las ahora denominadas “Directrices estratégicas del desarrollo previsto” (artículo 21.1.a LOTUP) conlleve la revisión del Plan General Estructural, facilitando de esta manera la flexibilidad del planeamiento. Por otra parte, la mayor flexibilidad del planeamiento urbanístico municipal debería tener necesariamente consecuencias para las ATE, pues éstas solían ser en la práctica el “atajo” que buscaban algunos promotores para evitar la obligación de revisión del Plan General prevista en el citado artículo 13.5 de la LOTPP, por ser uno de los efectos de la aprobación del plan o proyecto que instrumenta una ATE la modificación del planeamiento vigente, sin que sean necesarios más trámites posteriores, ni otras condiciones de planeamiento o gestión urbanística más que las definidas en la propia resolución aprobatoria. Tras la derogación de la LOTPP, y por tanto de la regla contenida en su artículo 13.5, se antoja mucho más difícil justificar en la práctica la necesidad de una figura como la de las ATE.
136. Tampoco se sabe qué ocurrió con la licitación en el año 2009 de tres PAT de carácter sectorial para la protección de los paisajes del valle del río Serpis y del valle del río Gallinera, y del Valle del río Guadalest.
137. Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell.
138. Decreto 78/2005, de 15 de abril, del Consell. Se trataba de un plan de reserva de suelo destinado a dar futura cobertura al proyecto de trasvase de aguas de la cuenca del río Ebro. Fue anulado mediante la ya citada STS de 4 de diciembre de 2014.
139. Tampoco se ha aprobado todavía el PAT de carácter sectorial aplicado a la distribución comercial (PATSECOVA), categorizado con tal carácter en la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la C. Valenciana.
140. Sobre este tema, vid. NAREDO y MONTIEL (2011). Vid también: SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2004).
141. Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell.
142. Texto publicado en el Boletín Oficial de les Corts (BOC), nº 274, de 18.05.2018.
143. Cit. in GARCÍA JIMÉNEZ (2015).