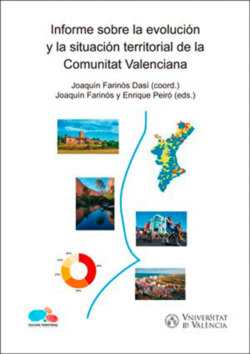Читать книгу Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana - AA.VV - Страница 8
Оглавление5. LA LEY 4/2004, DE 30 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE
5.1. Dos motivos para la reforma legal: la Estrategia Territorial Europea y el Convenio Europeo del Paisaje
Al poco tiempo de cumplirse el primer año de la VI legislatura, tuvo lugar la aprobación de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP). Un año antes, al disolverse las Corts con motivo de la convocatoria electoral, se quedó en las vitrinas un anterior proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y del Suelo No Urbanizable, proyecto de ley que levantó ampollas en ciertos sectores empresariales y políticos al prever una moratoria de reclasificaciones de suelo en el ámbito de la huerta de València y en el litoral de la Comunitat Valenciana, moratoria que la LOTPP ya no previó.
La LOTPP inició la renovación del marco normativo de carácter territorial y medioambiental que, desde mediados del año 2004, se fue implantando en la Comunitat Valenciana.
Si atendemos a lo indicado en el preámbulo de la LOTPP, los motivos esgrimidos para la redacción de una nueva ley que viniera a sustituir a la LOT fueron, además de la incidencia que en la legislación estatal tuvo la intervención del Tribunal Constitucional y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, la conveniencia de disponer de un texto legal basado en los nuevos planteamientos y principios inspiradores de la Estrategia Territorial Europea (ETE) y del Convenio Europeo del Paisaje.
5.1.1. La Estrategia Territorial Europea
La ETE fue el resultado de un largo y complejo proceso de trabajo y debates entre la Comisión Europea y los Estados miembros, y entre estos últimos entre sí92. También de toma de posición de las instituciones comunitarias, como el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social. Por ello, en dicho proceso, realizado a escala comunitaria, concurren diversos modelos y sistemas de ordenación del territorio93. La versión definitiva del texto fue la acordada en la reunión informal de Ministros responsables de ordenación del territorio en Postdam, en mayo de 1999. El documento lleva como subtítulo hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la Unión Europea.
La LOTPP concibe la ordenación del territorio como una función pública dinámica encaminada a la integración de las distintas políticas sectoriales con incidencia territorial, adoptando así la concepción que de aquella tarea tiene establecida la Comunidad Europea y que ha refrendado el Tribunal Constitucional (apartado II del preámbulo).
Coherentemente con la ETE, el artículo 2 marcaba como objetivos de la ordenación del territorio, y también del desarrollo urbanístico valenciano, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible basado en la gestión racional de los recursos naturales. Estos dos grandes objetivos eran luego desgranados en criterios de ordenación del territorio (Título I), que debían informar los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico.
Estos criterios de ordenación partían de una visión integradora, y se ocupaban de cuestiones tan estratégicas como son el paisaje (artículo 11), la utilización racional del suelo (artículo 13), la prevención de riesgos naturales o inducidos (artículo 14), la ordenación del litoral (artículo 15), el agua (artículos 17 a 19) o las infraestructuras (artículo 23). Entre otros puntos, se posicionaba, además, en favor de la recuperación de los centros históricos, la mejora de los entornos urbanos (artículo 5), el acceso a la vivienda (artículo 9), la revitalización del patrimonio rural (artículo 22), la promoción del patrimonio cultural (artículo 21) y la protección del medio natural (artículo 20). Resultaba clara la sintonía de los artículos 4 a 24 de la LOTPP (Título I, criterios de ordenación del territorio) con los objetivos de la ETE, si bien se echaba en falta la existencia de algunas normas de aplicación directa, tal como ocurría con la anterior LOT, al ser muchos de esos criterios demasiado vagos e imprecisos.
Un ejemplo algo más concreto de esa sintonía con los objetivos propugnados por la ETE serían los artículos 5.1 y 13.2, referidos a la mejora de los entornos urbanos y al modelo de “ciudad compacta” (Desarrollo territorial policéntrico y nueva relación entre campo y ciudad). También la creación del non nato Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje y del Sistema de Información Territorial, cuyo principal fin era obtener y manejar información para su utilización en los planes y proyectos de incidencia territorial. Pero también concretar la previsión europea de crear una red de observatorios territoriales para el intercambio de información y cooperación entre distintas autoridades, y facilitar el acceso de esa información a los ciudadanos.
5.1.2. El Convenio Europeo del Paisaje
El otro motivo esgrimido para la redacción de la nueva ley fue el Convenio Europeo del Paisaje, de 20 de octubre de 200094, gestado en el seno del Consejo de Europa y ratificado por España en 2007.
El paisaje es una parte fundamental en la composición visible del territorio, al que se liga estrechamente. Si bien no es un elemento nuevo en escena95, ha ido adquiriendo una creciente importancia por ser un elemento directamente ligado al bienestar, a la calidad de vida, a la cultura y a la identidad territorial. En nuestro ordenamiento jurídico, su protección conecta con el mandato establecido en el artículo 45 CE y con un concepto amplio de medio ambiente, pues así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional96. No se trata sólo de proteger valores estéticos, pues el paisaje también posee un valor inmaterial que puede traducirse en recurso para la atracción turística y de inversión económica en general. Por ello debe formar parte activa de las políticas y de los instrumentos de ordenación territorial (HERVÁS, 2009).
Más allá de las clásicas “normas de aplicación directa” de las construcciones y de los Planes Especiales para los paisajes merecedores de una protección especial, también en la legislación valenciana se ha contado tempranamente con mecanismos de reconocimiento y protección, estableciendo condicionantes al planeamiento urbanístico y territorial97. De hecho, distintos instrumentos de ordenación del territorio elaborados por la Administración autonómica valenciana en distintas épocas tomaron en consideración la variable del paisaje en mayor o menor medida98. También se ha venido afrontando la temática del paisaje desde políticas y competencias sectoriales, especialmente en materia de espacios naturales protegidos, política forestal y patrimonio cultural99.
El Convenio Europeo de Paisaje persigue una mejor protección, gestión y ordenación integral del paisaje por su contribución a la consolidación de la identidad europea y destaca su consideración como recurso económico por sus posibilidades de contribución al desarrollo económico y social, a la creación de empleo y al desarrollo turístico. El documento brinda un concepto muy amplio de lo que se entiende por paisaje, mayor que el contenido en otros documentos emanados de la CEMAT. Se considera no sólo la percepción visual, sino la del conjunto de los sentidos. Se supera la tradicional visión estática, ambiental y cultural del mismo, extiende su alcance a la totalidad del territorio (cualquier parte del territorio…) y promueve su tratamiento de forma integral y no meramente sectorial.
El Convenio sirvió de base para la redacción de algunas leyes autonómicas específicas, siendo pionera la Comunitat Valenciana con la LOTPP100, desarrollada en este punto por el también derogado Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, que preveía la existencia de hasta cinco instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje 101. Así, la LOTPP dedicó todo su Título II a la protección y ordenación del mismo, además de la creación del citado (y nunca constituido) Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje.
El paisaje cobra, pues, en esta ley una posición muy relevante respecto a la que ostentaba en la anterior LOT. Siguiendo la pauta establecida en el Convenio Europeo, exigía la incorporación de un estudio de paisaje específico a los planes de ordenación del territorio, los Planes Generales y los instrumentos de planificación urbanística que previesen un crecimiento urbano. También preveía la aprobación de un PAT del Paisaje de la C. Valenciana (artículo 11) y establecía medidas y normas para el control de la repercusión que sobre el mismo tuviese cualquier actividad con incidencia territorial102.
5.2. Instrumentos de ordenación: los PAT y la Estrategia Territorial de la C. Valenciana
Siguiendo las pautas ya anticipadas por la LRAU, la LOTPP abandonó definitivamente la idea de una ordenación del territorio rígida, íntimamente ligada y dependiente de la macro-planificación económica, que estuvo en auge en la década de los ochenta (apartado I del preámbulo), para apostar por planteamientos menos estáticos y más basados en estrategias territoriales103, planes más sencillos y operativos, con un cierto grado de flexibilidad que permiten su adecuación a nuevos condicionantes, y en los que tiene un importante peso la participación de la ciudadanía y del conjunto de las instituciones104.
Como instrumentos de ordenación territorial la LOTPP regula extensamente en su Título III, por una parte, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), creada como nuevo instrumento de ordenación regional, en sustitución del anterior Plan de Ordenación Territorial de la C. Valenciana de la LOT, y, por otra parte, los Planes de Acción Territorial (PAT), en sus dos modalidades sectorial e integrados105.
Por tanto, la LOTPP pretendió que la planificación territorial se llevase a cabo mediante cuatro elementos: los criterios de ordenación del territorio definidos en la propia ley, la ETCV, los PAT de carácter integrado y los PAT de carácter sectorial.
Tras regular un novedoso sistema de gestión territorial en su título IV, el articulado de la ley concluía con un título V dedicado a la Gobernanza del territorio y paisaje, basado en el Libro Blanco de la Gobernanza de la Unión Europea, y que constituye un modelo en la toma de decisiones basado en los principios de responsabilidad, coherencia, eficacia, participación social y accesibilidad a la información territorial. Incluía como cauce directo de participación ciudadana unas Juntas de participación de territorio y paisaje, que jamás llegaron a constituirse106.
Con la LOTPP, cuya promulgación fue considerada innecesaria por algún autor (MARTÍNEZ MORALES, 2005), la ordenación del territorio se encuentra más íntimamente ligada con la materia medioambiental y paisajística que en la precedente LOT. MARTÍN MATEO107 ya llamó la atención sobre este dato, que vino a denominar dimensión ecológica de la ordenación del territorio.
Tras la aprobación de la LOTPP seguirá una completa renovación del marco normativo autonómico en materia de planificación territorial y urbana, debiendo citarse la aprobación de los siguientes textos legales: la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable (LSNU); la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV); y la Ley 9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de los Campos de Golf.
La disposición final primera de la LUV facultaba al Consell para dictar cuantas disposiciones fueran precisas para el mejor desarrollo de lo dispuesto en las respectivas leyes, y en desarrollo de sus previsiones se aprobó el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU)108.
Por su parte, la política de la Generalitat sobre el paisaje será concretada posteriormente en el citado Reglamento del Paisaje de 2006.
5.3. El fracaso del sistema de gestión territorial
La LOTPP pretendía que los instrumentos de ordenación del territorio se llevasen a práctica (apartado II del preámbulo), para lo cual diseñó un complejo y novedoso sistema de gestión territorial, que será derogado completamente por la vigente LOTUP.
Hemos de indicar que estos instrumentos fueron perdiendo importancia debido a sucesivas modificaciones legales y al desinterés, torpeza y falta de capacidad de gestión de la Administración autonómica que los diseñó. Los sucesivos cambios normativos tuvieron lugar incluso dentro de una misma legislatura y condujeron a una situación de falta de seguridad jurídica y a un clima de falta de estabilidad y de claridad para los distintos actores que operan en el ámbito de la ordenación urbanística y territorial.
Desprovistos en la práctica de apoyo y ajuste político-administrativo, estos instrumentos se demostraron incapaces para encauzar y reconducir las desmesuradas propuestas urbanísticas, a las que es ocioso referirse por ser ampliamente conocidas109. Esa fue la causa del fracaso de la gestión territorial pero también de la propia LOTPP.
La LOTPP recogía una relación de instrumentos de gestión para la consecución del objeto y finalidades de la gestión territorial indicados en la ley, esto es, la sostenibilidad y la calidad de vida110. Entendemos que en esa relación debe añadirse el instrumento de cesión gratuita de suelo no urbanizable protegido en los casos de reclasificación de suelo no urbanizable (previsto en su artículo 13.6), al poder revestir igualmente un carácter supramunicipal, y dada también la directa relación que puede establecerse entre esta medida y el resto de instrumentos de gestión territorial reconocidos expresamente como tales por la LOTPP.
Principales ideas del apartado:
• La ETE de 1999 y el Convenio Europeo del Paisaje inspiraron el texto de la LOTPP.
• La LOTPP bebe claramente del principio de desarrollo territorial sostenible e introduce la figura de la Estrategia Territorial de la C. Valenciana, apostando por planes más sencillos y operativos, con cierto grado de flexibilidad.
• El sistema de gestión territorial previsto en la LOTPP no fue puesto en marcha por la propia Administración que lo diseñó.
6. LOS ÚLTIMOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA NORMATIVA VALENCIANA
La entrada en vigor de la LOTPP y del resto del paquete legislativo que la sucedió coincidió con un momento excepcionalmente convulso desde el punto de vista económico, con el fin del período de la burbuja inmobiliaria y el inicio de una profunda crisis económica desde 2007 que paralizó el sector de la construcción, arruinó el sector financiero valenciano (cajas de ahorro y Banco de Valencia) y arrastró consigo a buena parte de los sectores económicos valencianos. Parte del escenario resultante ha sido un gran mapa de actuaciones urbanísticas en lugares territorial y ambientalmente inadecuados, la proliferación de un gran número de actuaciones de urbanización y de parques de viviendas sin terminar, y unas haciendas locales que deben hacer frente a las obligaciones de servicio correspondientes y a otras cargas derivadas de esas situaciones.
Por otro lado, la entrada en vigor de diversa normativa comunitaria, estatal y autonómica, así como pronunciamientos judiciales, terminará por conformar un contexto normativo que incidirá en la vigente regulación de la ordenación territorial y urbanística valenciana.
6.1. El enfoque medioambiental de la nueva legislación estatal de suelo. El suelo como recurso natural
La legislación estatal tradicionalmente ha bebido de una concepción económica del suelo, del terreno de lo socioeconómico, desde una perspectiva económica y patrimonial (liberalización del mercado del suelo versus planteamientos más intervencionistas), alcanzándose el paroxismo con la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. Pues bien, entre los cambios apuntados debe destacarse, en primer lugar y muy especialmente, la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, aprobada tras la victoria electoral del PSOE, y que derogó la citada Ley 6/1998. El profesor Marcos VAQUER111, por aquel entonces Subsecretario del Ministerio de Vivienda, desgranó magistralmente los motivos de esa reforma legal y concretamente la nueva regulación del suelo desde el prisma del desarrollo sostenible.
Con la Ley 8/2007, se producirá un importante giro, abordándose claramente el valor del suelo como recurso natural. Tal como nos recuerda su preámbulo, haciéndose eco de la ETE y de la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, el suelo es un “recurso económico” y un “recurso natural, escaso y no renovable”, siendo uno de sus mayores problemas el de la ocupación del territorio, su fragmentación y su reconversión en superficies artificiales por la expansión urbana y las infraestructuras.
Frente a ese diagnóstico, recalca también el preámbulo de la citada Ley 8/2007 que: todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable, necesario para atender las necesidades económicas y sociales. También se pone de relieve el valor ambiental del suelo urbano de la ciudad ya hecha, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su rehabilitación y fomentar su uso112.
El principio de prevalencia de la planificación medioambiental sobre la planificación territorial y urbanística se ha reproducido prácticamente de modo más o menos inmediato en la totalidad de la legislación sectorial de corte medioambiental: aguas, costas, montes, contaminación acústica, residuos, etc. Y por su parte, la jurisprudencia se viene haciendo eco paulatinamente de la importancia de estas cuestiones, abriendo paso al principio de “no regresión” (o cláusula de statu quo o stand still), obligando a una especial motivación en los casos de actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de todo o parte de suelos previamente protegidos113.
6.2. Evaluación Ambiental Estratégica y otras modificaciones legales
El nuevo texto legal estatal dio lugar, junto con los preceptos que estaban vigentes del Texto Refundido de 1992, al RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS 2008). La constitucionalidad de la Ley 8/2007 y de su posterior TRLS 2008 fue avalada casi en su práctica totalidad por la STC 141/2014, de 11 de septiembre, que declaró constitucionales todos los preceptos de ambos textos basándose en el título competencial sobre medio ambiente, como es la definición del “principio de desarrollo territorial y urbano sostenible” prevista en el artículo 2 TRLS 2008 (actual artículo 3 TRLS 2015) y su concreción en objetivos, pautas y criterios generales, tal y como se lleva a cabo en el citado precepto.
En relación a la ordenación urbanística, el Estado también ha tratado de asegurarse una mayor intervención y ámbito de decisión en la redacción de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización (y quizás podría haberlo establecido con carácter general para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística), con ocasión de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica (EAE), al prever en la nueva legislación estatal de suelo la obligación de solicitar informe preceptivo de carácter “determinante” (que no vinculante), cuando no hubieran sido ya emitidos e incorporados en al expediente, ni deban emitirse en una fase posterior del procedimiento conforme a lo previsto en su legislación sectorial reguladora, en los siguientes tres supuestos114:
a. el de la Administración hidrológica, sobre suficiencia de recursos hídricos,
b. el de la Administración de costas, sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-terrestre, en su caso, y
c. los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas, sobre afecciones y el impacto de la concreta actuación sobre la capacidad de servicio de dichas infraestructuras.
Todas estas novedades legales provocaron, para su adaptación en la Comunitat Valenciana, la modificación de su legislación por el primer Decreto-ley autonómico de su reciente historia constitucional, concretamente el Decreto-ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.
Igualmente cabe referir la modificación operada por la Ley estatal 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que ahonda en la óptica de la reforma de la ciudad existente frente a la del ensanche115; y la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Tras la aprobación del vigente Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre), no se atisban más cambios en la legislación estatal sobre suelo, al margen de las propuestas lanzadas desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el mercado del suelo en España116.
6.3. Las nuevas figuras de la escena autonómica
En el ámbito autonómico destaca, la aprobación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), la incorporación del concepto y de la metodología de la Infraestructura Verde, y de la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas117.
6.3.1. La Estrategia Territorial de la C. Valenciana
Si bien la LOTPP no fijaba un plazo mínimo para su aprobación, ésta tuvo lugar con un notable retraso mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, casi siete años después de aprobarse dicho texto legal y bajo su vigencia118. Se trata del primer plan territorial valenciano no sectorial de escala regional aprobado definitivamente y también del primer instrumento de ordenación del territorio sometido en su tramitación al procedimiento de EAE.
Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCV, donde se publicaron sus directrices. Aunque su vigencia es indefinida (según el artículo 42 de la LOTPP, pues la vigente LOTUP guarda silencio al respecto), el documento señala que debe inspirar la política territorial de la Generalitat para los próximos 20 años (hasta 2030).
En un tono autosuficiente y triunfalista, el documento afirma que tiene como visión estratégica convertir a la Comunitat Valenciana en el territorio de mayor calidad de vida de todas las regiones del arco mediterráneo europeo (directriz 3.1 ETCV). Aunque no procedamos a desgranar su extenso contenido, que puede sintetizarse en sus 25 objetivos generales y 100 “metas estratégicas”, sí podemos advertir que el documento añade poco que no estuviese ya previsto en el anterior proyecto de PDU.
La principal carencia de la ETCV es que no contiene plazos ni prioridades, esto es, una prelación clara de necesidades en orden a su satisfacción sucesiva, que permita ir concentrando los esfuerzos de un modo óptimo. Como muestra de ejemplo, tras la publicación de la ETCV, no se inició la tramitación de ningún PAT en desarrollo de las áreas funcionales. Sólo en fechas recientes, tras el cambio de gobierno autonómico producido tras las elecciones de mayo de 2015, se ha iniciado la tramitación de algunos PAT, como veremos.
Quizás el elemento más destacable de la ETCV sea su intento de fijar límites de crecimiento urbano para cada municipio (criterios de crecimiento para el suelo residencial y criterios de crecimiento de suelo para actividades económicas) mediante una serie de criterios para garantizar la sostenibilidad de los crecimientos urbanísticos plasmados en obtusas fórmulas neperianas y que resultan criticables por partir de magnitudes y datos de crecimiento demográfico actualmente no realistas, sino propios de los años de la llamada burbuja inmobiliaria y que arrojan en consecuencia unos índices máximos de ocupación de suelo bastante elevados.
Estos criterios tratan de orientar el crecimiento urbanístico de forma flexible, basándose en unas razonables expectativas demográficas y económicas para cada municipio desde una visión conjunta del territorio y en una demanda realista de formación de nuevo suelo, y del uso eficiente del existente sin desaprovechar cualquier oportunidad que pudiere surgir durante el horizonte temporal de esta Estrategia (apartado II preámbulo ETCV). En resumidas cuentas, el documento mantiene la ilusión del crecimiento demográfico propio de los años de la burbuja inmobiliaria para seguir justificando crecimientos en la ocupación del suelo, si bien a un ritmo algo menor.
En la actualidad, el artículo 7.1 de la LOTUP refuerza los criterios de crecimiento de suelo contenidos en la ETCV con carácter de directriz, estableciendo ahora que la planificación urbanística y territorial debe justificar la clasificación de suelo urbano y urbanizable de acuerdo con la ETCV. A esto cabe añadir lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo (introducido mediante la Ley 10/2015), que establece el carácter vinculante del informe del departamento competente en materia de ordenación del territorio a emitir con ocasión de la tramitación de planes territoriales y urbanísticos respecto de las determinaciones de la ETCV y de los PAT que así lo exprese en su normativa.
6.3.2. La Infraestructura Verde
Coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la ETCV, el principio de desarrollo territorial sostenible tendrá como corolario la introducción en la LOTPP de la Infraestructura Verde, término proviene de los Estados Unidos, donde es conocido desde finales del siglo pasado como Green Infraestructure, con la carga simbólica que conlleva la acuñación de un nuevo término119.
La Comunitat Valenciana fue la primera comunidad autónoma en incorporar legislativamente este término120, actualmente recogido de manera muy destacada en la vigente LOTUP, en la que se ha elevado a la categoría de sistema, eligiendo el concepto más generalista y amplio121.
Nos encontramos ante un concepto relativamente nuevo que se está abriendo paso con fuerza en las políticas ambientales, territoriales y urbanísticas europeas122. Se trata más bien de una metodología que identifica los principales espacios medioambientales y paisajísticos, así como los corredores de conexión entre los mismos, creando una malla territorial que asegura una visión global y garantiza la correcta funcionalidad y la protección de los valores de dichos espacios. Se trata, pues, de una herramienta muy útil para la ordenación del territorio, si bien no debe caerse en la tentación de confundir la una con la otra. En todo caso, la definición, conservación y puesta en valor de esos conectores funcionales o de una “infraestructura verde” de un territorio determinado ha de servir para que se convierta en el sustrato básico del mismo y en condicionante previo de cualquier actuación que sobre él se desarrolle.
Esta trama verde, que debe tener continuidad en el territorio, estaría conformada principalmente por los distintos espacios naturales protegidos y las masas forestales de primer orden, pero también por los terrenos de mayor valor paisajístico, cultural y visual, así como por los corredores verdes que contribuyen a dotar de funcionalidad territorial al conjunto de la red. Estaría integrada por espacios excluidos de edificación, que no necesariamente de procesos de urbanización. De esta manera, no sólo se trata de salvaguardar aquellos valores relacionados con la biodiversidad o unos espacios libres, pues las infraestructuras verdes producen múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad, tales como facilitar la regulación de los recursos hídricos o la protección de la población frente a riesgos naturales e inducidos, tales como la inundación o la desertificación123.
6.3.3. Las Actuaciones Territoriales Estratégicas
Las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) son el último instrumento de ordenación territorial incorporado a nuestra legislación. Fueron introducidas por el Decreto-Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, y la posterior Ley 1/2012, de 10 de mayo, de Medidas urgentes de impulso a la implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, y serán recogidas en la vigente LOTUP124, en la que esta figura se incorpora de manera privilegiada como mecanismo de excepción.
Son una forma de prolongación de la ordenación del territorio en el ámbito tradicional de la ordenación urbanística, pues legitiman actuaciones autonómicas directas en el ámbito urbanístico. Esta figura no es exclusiva de la legislación valenciana, ya que ésta se ha inspirado en otras leyes autonómicas, donde se recogen figuras similares con distinta denominación125.
Principales ideas del apartado:
• La Ley estatal de Suelo de 2007 cambia la anterior perspectiva económica y patrimonial del suelo por una perspectiva ambiental, conceptualizando el suelo como un recurso natural.
• La legislación estatal de suelo y evaluación ambiental se apoyan en el título competencial estatal sobre legislación básica de protección del medio ambiente para posibilitar una mayor intervención del legislador y de la Administración estatal en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
• La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana de 2011, la Infraestructura Verde y las ATE son las últimos instrumentos y metodología de ordenación territorial incorporados a la legislación valenciana.
7. LA LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE (LOTUP) Y LOS NUEVOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL
Los cambios introducidos por la diversa normativa comunitaria, estatal y autonómica arriba apuntada y, en el contexto judicial, la sentencia de 26 de mayo de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la figura del Agente Urbanizador y los principios de contratación pública126, terminó por conformar un contexto normativo muy complejo. Nos encontrábamos ante una situación grave, un marco excesivamente extenso y complejo, una auténtica maraña legal y reglamentaria, conformada de manera acumulativa y no siempre coordinada, y que además se agravaba por diversos regímenes transitorios, tanto estatales como autonómicos, difíciles de enumerar.
Esta situación motivó a los responsables autonómicos del momento a presentar, en julio de 2012, el texto de un anteproyecto de ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que, tras un largo proceso de participación pública y de tramitación administrativa, fue aprobado como proyecto de ley por el Consell, en sesión de 4 de abril de 2014, y culminó su andadura parlamentaria aprobándose como Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
7.1. Características y principales objetivos del texto legal
Se trata de una ley de corte economicista, empresarial, que intenta responder al mercado. Así lo reconoce su preámbulo sin ambages, al afirmar que el último de los grandes objetivos de la reforma legal es su flexibilidad y su adaptación a la conyuntura económica e inmobiliaria actual, la cual requiere de ajustes y de instrumentos que se adapten a las demandas reales del mercado 127. Por ello sorprende que afirme en otro lugar que la reforma responde a una demanda y aspiración sociales, pues tal vez habría que situar esa demanda en ámbitos más reducidos.
En cuanto a la valoración general del texto legal, se echa en falta un mínimo de autocrítica, al menos por la no puesta en práctica de la mayor parte del contenido programático de la LOTPP, concretamente la relación de PAT que el texto ordenaba elaborar, así como la puesta en marcha del novedoso sistema de gestión territorial que la ley diseñaba. Estos dos contenidos son completamente derogados en la LOTUP y llama poderosamente la atención que la cuestión no mereciese mención alguna en el preámbulo de la nueva ley. Y en relación a la actividad urbanística128, tampoco se cuestiona las causas legales, sociales y económicas que desencadenaron el estallido de la burbuja inmobiliaria. Cabía esperar que el texto rectificase aquellos aspectos de la normativa cuya aplicación había provocado situaciones indeseables129.
La LOTUP sigue en lo esencial el cuadro de instrumentos de ordenación territorial diseñado por la LOTPP y completado por las ATE. Al igual que el texto legal precedente, la LOTUP rompe con el clásico principio de jerarquía en la escala de los instrumentos de ordenación del territorio, dado que la ETCV puede ser desarrollada, completada e incluso modificada con ciertos matices por los PAT. De esta forma, el modelo se aleja de un sistema de planeamiento organizado en base al principio de jerarquía entre planes para acercarse a un modelo considerado, en mayor o menor medida, como articular.
Respecto al planeamiento urbanístico, la LOTUP profundiza más en lo que fue una de las principales innovaciones de la LRAU, esto es, la diferenciación entre determinaciones de ordenación estructural y de ordenación pormenorizada.
La LOTUP lleva esta diferenciación hasta sus últimas consecuencias, al dividir el tradicional Plan General “único” en dos instrumentos diferenciados: el Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada. De este modo se pretende clarificar y delimitar mejor el marco competencial autonómico y municipal en materia de ordenación urbanística, aislando los compartimentos responsables de cada plan, lo que resulta positivo y permite agilizar la tramitación de los planes, aunque en la práctica la división planteada entre ordenación estructural (artículo 21) y ordenación pormenorizada (artículo 35) no resulta tan nítida.
Otra novedad en materia de planeamiento son los Planes Generales Estructurales mancomunados. El artículo 18 señala que los municipios pueden promover este tipo de planes que abarquen dos o más términos municipales completos130.
En cuanto a los objetivos del texto legal, el primero es el de la simplificación normativa, pues trata de hacer inteligible la maraña de textos normativos generada durante los años previos (que sumaba más de 1500 artículos). Destaca su extraordinario alcance derogatorio, no en todo caso acertado131.
Otro objetivo perseguido, ligado al anterior, era mejorar la seguridad jurídica y la transparencia, lo que requiere dotarse de normas claras y concisas. A pesar de ello se observa falta de rigor en la redacción de no pocos preceptos y en la terminología, así como numerosos campos abiertos a la duda y a la discrecional interpretación, pero también a la excepción132.
En tercer lugar, y como aspecto positivo, se aborda desde una óptica unitaria y global la integración del procedimiento de aprobación del planeamiento territorial y urbanístico con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica (EAE), al que había que añadir los planes de participación pública exigidos en el derogado Reglamento de Paisaje. Las nuevas exigencias en materia de EAE y de paisaje tenían difícil encaje con los procedimientos regulados en la LOTPP y la LUV, lo que provocaba contradicciones, solapamientos innecesarios y unos plazos temporales de aprobación excesivos. La LOTUP persigue una tramitación integrada donde se coordinan los requisitos de la EAE con los estrictamente territoriales y sectoriales, lo que debe traducirse en una mejora de los tiempos de tramitación de los planes y en una mayor coherencia global del mismo.
El objetivo de la simplificación es plausible, pero resulta excesiva en cuanto a los instrumentos de ordenación del territorio, que siguen siendo la ETCV, los PAT y las ATE. La escueta regulación de estas figuras, reducida ahora prácticamente a tres artículos (artículos 15 a 17), deja en el aire bastantes aspectos de su régimen jurídico133. Y en cuanto a los criterios de ordenación del territorio, son redactados ahora de un modo mucho más vago si cabe, y sobreabundando las referencias al concepto de Infraestructura Verde y al paisaje en detrimento de otras referencias a los documentos europeos en materia de ordenación del territorio.
Por último, respecto a la total desaparición del sistema de gestión territorial diseñado por la LOTPP, aunque nos parece positiva la supresión de las cuotas de sostenibilidad y su sustitución por criterios o límites al crecimiento de suelo urbanizable establecidos en la ETCV, no consideramos acertada la supresión sin más de la cesión de suelo no urbanizable protegido134.
A este respecto, en materia de planeamiento urbanístico, bajo un discurso envuelto en el ropaje del desarrollo sostenible y un pretendido debate exclusivamente técnico, se reintroduce el principio de flexibilidad auspiciado en su momento por la LRAU, pues el artículo 77.1.b) LOTUP flexibiliza las actuaciones de desarrollo urbanístico mediante planeamiento parcial no previsto en el planeamiento general estructural135.
7.2. Viejos y nuevos PAT en tramitación
En los últimos lustros la falta de aprobación de PAT por parte de la Generalitat coincidió con un ciclo de crecimiento urbanístico desmesurado, crecimiento que hubiera podido ser obstaculizado por PAT que incluyesen límites objetivos y previos a esos crecimientos. Esto permitió a la Administración autonómica tener un mayor grado de discrecionalidad en su política territorial y a la hora de enfrentarse a las iniciativas urbanísticas municipales. Se inició la tramitación de diversos instrumentos de ordenación del territorio a lo largo de diversas legislaturas que eran continuamente aparcados y retomados. Ejemplo de ello fueron los trabajos para la elaboración del PAT del Litoral de la C. Valenciana, del PAT para el área metropolitana de Alicante-Elx (PATEMAE), del PAT de la Vega Baja, del PAT para el entorno de Castellón (PATECAS), sometidos todos ellos a información pública en el año 2005. Ninguno de estos PAT culminó su tramitación administrativa, lo que generó no poca incertidumbre acerca de la viabilidad de los mismos. Tampoco hubo ya noticia de los resultados de la licitación (año 2008) de los expedientes de contratación para la redacción de los siguientes PAT de carácter integrado: área funcional de la Vega Baja (otra vez de nuevo); Alcoi-Cocentaina; Corredor del río Segura; área funcional de Elda-Petrer; y área funcional de Ontinyent136. E igual suerte corrió el PAT de la Huerta de València, sometido a información pública en el año 2010.
Al margen de los dos primeros Planes de Carreteras, Planes Directores de Saneamiento y Depuración y Planes Integrales de Residuos (PIR), el Plan Eólico y el PAT Forestal de la C. Valenciana (PATFOR)137, hasta la fecha, al amparo de la legislación de ordenación del territorio, hasta mayo del año 2015, además de la ETCV de 2011, sólo se habían aprobado definitivamente dos auténticos PAT de carácter sectorial: el PATRICOVA I (2003) y el controvertido PAT de carácter sectorial de Corredores de Infraestructuras de la C. Valenciana, aprobado definitivamente bajo la vigencia de la LOTPP y que fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo138, por lo que se carecía de una ordenación supramunicipal adecuada139.
Lo cierto es que, en buena parte de las protestas ciudadanas140, incluso en las observaciones realizadas por algunas instituciones, incluidas las comunitarias (informes Fortou y Auken del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo), se dejaba notar en parte la ausencia de planteamientos globales sobre el modelo de territorio.
Tras el inicio de la IX Legislatura, en mayo de 2015 fue aprobado definitivamente el PATRICOVA II (Decreto 201/2015, de 29 de octubre), y se empezaron a dar los pasos para ofrecer una solución de ordenación supramunicipal para los ámbitos del litoral, de la Huerta de València y para los ámbitos metropolitanos.
También se ha elaborado y aprobado definitivamente el PAT de la Infraestructura Verde del Litoral de la C. Valenciana (PATIVEL)141, que ha sido objeto de numerosos recursos contencioso-administrativos.
Por otro lado, se ha aprobado la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València, y se volvió a impulsar la tramitación del ahora denominado PAT de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València, por fin aprobado definitivamente mediante Decreto 2019/2018, de 30 de noviembre, del Consell.
Y, además, en 2016 la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio inició también los trabajos para la elaboración de un PAT Metropolitano de València, y, por otra parte, reinició los trabajos de un rebautizado PAT de Alicante y Elche. Por lo que respecta a Castellón, tras años de paralización, también se reiniciaron los trabajos de un PAT desde cero, denominándose ahora PAT del Área Funcional de Castellón.
Más recientemente, en noviembre de 2018, se han iniciado los pasos para la tramitación de un PAT ahora denominado del Bajo Segura, y de otro PAT para las Comarcas Centrales de la C. Valenciana.
Principales ideas del apartado:
• La LOTUP es una ley de corte economicista y empresarial que unifica y simplifica el ingente conjunto normativo generado en los años previos.
• La LOTUP mantiene las principales figuras de la legislación valenciana con algunas variaciones, incorpora el procedimiento de evaluación ambiental y territorial, y suprime el sistema de gestión territorial de la LOTPP.
• Durante la IX legislatura se han reiniciado varios PAT que se encontraban paralizados durante los años anteriores, dándose un nuevo impulso a la ordenación de los ámbitos metropolitanos, de la Huerta de València y del litoral de la Comunitat Valenciana.
8. NOTA FINAL
Tras estudiar la evolución de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana, puede concluirse que la solución o remedio a los problemas que aborda la ordenación del territorio no radica solamente en una correcta regulación sobre la materia. Tanto o más que una adecuada regulación es necesaria una efectiva y correcta puesta en práctica de las previsiones legales, lo que incluye la elaboración y aprobación de los distintos instrumentos de ordenación territorial contemplados en las diferentes leyes. Y es que ninguna de las causas sobre la ineficacia de las normas que se han venido sucediendo es reconducible a la propia regulación legal y sí, por el contrario, a su ineficiente y defectuosa aplicación.
En cuanto a estos instrumentos de ordenación, y frente al sistema más clásico de planificación consistente en un conjunto de sucesivos planes escalonados jerárquicamente, la tendencia actual es la apuesta por el enfoque de la planificación territorial estratégica, que conduce hacia una planificación indicativa, más flexible, y que considera la ordenación del territorio como un proceso incremental, con una regulación y gestión dinámica, proactiva y adaptativa, con instrumentos susceptibles de ser revisados a partir de una evaluación continuada, basada en indicadores de seguimiento y en la definición de umbrales.
De acuerdo con el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, preconizado en el artículo 3 del vigente TRLS 2015, todo plan territorial de carácter integrado debería adecuarse a las siguientes exigencias:
En primer lugar, debería definir un sistema ambiental que tome como punto de partida el actual concepto de Infraestructura verde. De esta forma, debe asegurarse que la red de espacios naturales queda físicamente conectada y continua con las redes exteriores y con los espacios abiertos urbanos, manteniendo la permeabilidad ecológica del territorio, que debe ser dividido en unidades ambientales que consideren su capacidad de acogida de usos como base para la clasificación del suelo. Debe diseñarse, pues, un modelo de ocupación racional del suelo, adecuado en cuanto a los elementos naturales, los espacios verdes, el entorno cultural, la diversidad biológica, el ahorro energético y las medidas propias del desarrollo sostenible.
En segundo lugar, y de manera coherente con el sistema ambiental previamente definido, debe diseñarse un “sistema de ciudades” o de asentamientos que atienda asimismo a los criterios de ocupación racional del suelo, y que responda especialmente al tradicional modelo de “ciudad compacta”, que es considerado el modelo más adecuado, evitando la implantación urbanística dispersa, que exige gran consumo de suelo y de recursos para servicios y dotaciones.
Este sistema de asentamientos debe caracterizarse funcionalmente por la mezcla de usos, exigiéndose que el planeamiento contemple un régimen de usos complejo, que sólo excluya como incompatibles aquéllos que generen molestias sobre el principal por menoscabar la calidad del ambiente urbano (por razones acústicas, de contaminación atmosférica u otras molestias). Y, morfológicamente, respondiendo generalmente a modelos de media y alta densidad coherentes con los tejidos preexistentes, donde se disponga de límites claramente perfectibles tanto en planta como en perfil, y en los que se diferencie claramente el espacio público y el privado edificado. Consecuentemente, debe estimarse la incompatibilidad con los núcleos dispersos, aislados y monofuncionales, dependientes de los servicios básicos que ofrece el núcleo principal.
Por último, en cuanto al sistema conectivo o de movilidad, debe exigirse que la ordenación del territorio planifique de manera integrada los usos del suelo y el transporte, integrando modelos de movilidad sostenible y rentabilizando las infraestructuras del sistema de transporte existentes.
En similares términos se pronuncia el artículo 7.2 de la LOTUP, precepto que se refiere al principio de desarrollo territorial y urbanístico sostenible, y que es objeto de modificación en el proyecto de ley de modificación de este texto legal, actualmente en fase de tramitación parlamentaria142.
Por último, y tal como advierte el geógrafo Oriol NEL.LO143, se trata también de encontrar un punto de equilibrio difícil de lograr, al tener que confrontar dos tipos de presiones. Por un lado, la pulsión desreguladora amparada en el recurrente argumento de la simplificación de los procedimientos y de la crisis económica; y, por otra, la defensa a ultranza del principio de autonomía local, a la vista de que la realidad demuestra que el municipalismo responde, ante todo, a la propensión de ceder a los intereses particulares.
Principales ideas y conclusiones recogidas a lo largo del capítulo:
• Uno de los elementos que mayor influencia ejerce sobre la ordenación del territorio en los últimos años es la protección del medio ambiente, que ha adquirido un mayor protagonismo en la planificación.
• Ese mayor protagonismo se debe, en buena medida, a las iniciativas y acciones llevadas a cabo tanto por el Consejo de Europa como por la Unión Europea.
• Del análisis de la evolución normativa en materia de ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana se deduce la influencia de los distintos contextos políticos y sociales, y se observa también un cierto distanciamiento entre norma y realidad.
• La ineficacia de la normativa no es achacable a la propia regulación sino a su defectuosa aplicación por parte de las autoridades responsables.
9. BIBLIOGRAFÍA
ARGULLOL MURGADAS, E. (1984): Estudios de Derecho Urbanístico. IEAL. Madrid.
BAÑO LEÓN, J. M. (2009): Derecho Urbanístico Común. Iustel. Madrid.
BASSOLS COMA, M. (1973): Génesis y evolución del Derecho Urbanístico Español (1812-1956). Montecorvo. Madrid.
– (1981a): “Ordenación del territorio y medio ambiente: aspectos jurídicos”. Revista de Administración Pública, núm. 95.
– (1981b): “El Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio”. Documentación Administrativa, núm. 190. Madrid, abril-junio 1981.
– (2006): “Ante el cincuentenario de la Ley del Suelo y ordenación urbana de 1956: el proceso de su elaboración y aplicación”. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 225.
BIGADOR LASARTE, P. (1967): “Situación general del urbanismo en España (1939-1967)”. Revista de Derecho Urbanístico, núm. 4.
– (1969): “La coyuntura actual del urbanismo en España”. Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 162.
BOIRA MAIQUES, J. V. (2012): Valencia, la tormenta perfecta. 2ª ed. RBA. Barcelona.
BURRIEL DE ORUETA, E. L. (2009a): “Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano”. Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm. 54.
– (2009b): “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana (1986-2009)”. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. XIII, núm. 306, 1 de diciembre de 2009.
CANTÓ LÓPEZ, M. T. (2014): “La planificación y gestión de la Infraestructura Verde en la Comunidad Valenciana”. Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 43-44.
CONGRESO EUROPEO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (1988): (actas) Valencia, 28, 29 y 30 de junio de 1988. Organizado por la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports), Universidad Politécnica de Valencia, Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio (FUNDICOT).
DOMÉNECH PASCUAL, G. (2010): “Geología constitucional del Derecho urbanístico”. Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 89.
– (2014): “Las plusvalías urbanísticas en el Derecho español. Un sistema de incentivos perversos”, en JAREÑO, LEAL, A. (dir.). Corrupción pública. Cuestiones de política criminal (I). Iustel. Madrid.
ENÉRIZ OLAECHEA, F. J. (1991): La ordenación del territorio en la legislación de Navarra. Civitas - Herri Anduralaritzaren Euskal Erakundea (HAEE)/Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). Oñati.
FARINÓS DASÍ, J. (2005): “Nuevas formas de gobernanza para el desarrollo sostenible del espacio relacional”. Ería, núm. 67.
– (2008): “Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: Estado de la Cuestión y Agenda”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 46.
– (2010): “Gobernanza para una renovada planificación territorial estratégica: Hacia la innovación socio-territorial”, en MARTÍN, A., MERINERO, R. (coords.). Planificación Estratégica Territorial: Estudios Metodológicos. Sevilla, Junta de Andalucía/U. de Jaén/Radeut.
– (2014): “Gobernanza, administración pública y territorio; opciones del localismo. Una mirada desde la Geografía”, en Vicerrectorado de Participación y Proyección Territorial. El desenvolupament territorial valencià. Reflexions entorn de les seues Claus. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
– (2015a): “Gobernanza Territorial”, en LÓPEZ TRIGAL, L. (coord.). Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional. Terminología de análisis, planificación y gestión del territorio. Universidad de León. León.
– (2015b): “Administración y gestión del territorio como potencialidad para el buen gobierno”, en SERRANO, A (ed.). Planificación y patrimonio territorial como instrumento para otro desarrollo. Publicacions de la Universitat de València-Fundicot (en prensa).
– (2016): “Planificación territorial y desarrollo local, y su relación con las nuevas formas de gobernanza asociadas. Un renovado espacio de aplicación profesional”, en NOGUERA, J. (ed.). La visión territorial sostenible del desarrollo local. Una perspectiva multidisciplinar. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
FARINÓS DASÍ, J. (ed. y coord.) (2011a): De la Evaluación Ambiental Estratégica a la Evaluación de Impacto Territorial: Reflexiones acerca de la tarea de evaluación. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
FARINÓS DASÍ, J. (ed. y coord.) (2011b): La gestión integrada de zonas costeras. ¿Algo más que una ordenación del litoral revisada? Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
FARINÓS, J., ROMERO, J., y SALOM, J. (eds.) (2009): Cohesión e inteligencia territorial. Dinámicas y procesos para una mejor planificación y toma de decisiones. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
FARINÓS DASÍ, J. y SÁNCHEZ CABRERA, J. V. (2010): “Cambios recientes en los instrumentos de la política territorial de la Comunidad Valenciana. Límites al renovado papel del paisaje, de la evaluación y de la participación en la ordenación del territorio”. Cuadernos de Geografía (Universitat de València), núm. 87.
FARINÓS DASÍ, J. y FERRAO, J (2015): “Gobernanza”, en LÓPEZ TRIGAL, L. (coord.). Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional. Terminología de análisis, planificación y gestión del territorio. Universidad de León. León.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T-R. (2001): Estudios de Derecho Ambiental y Urbanístico. Aranzadi. Elcano (Navarra).
– (2014): Manual de Derecho Urbanístico. 23 ed. Civitas. Madrid.
GARCÍA JIMÉNEZ, M. J. (2015): Coordinación entre el planeamiento territorial y urbanístico. Aproximación al caso valenciano. Colección Desarrollo Territorial. Serie Estudios y Documentos, 15. Publicacions de la Universitat de València. Valencia.
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y otros (1983): Madrid Comunidad Autónoma Metropolitana. Instituto de Estudios Económicos. Madrid.
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y PAREJO ALFONSO, L. (1981): Lecciones de Derecho Urbanístico. Civitas. Madrid.
GENERALITAT VALENCIANA. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Dirección General de Urbanismo (1986): La Gran Valencia. Trayectoria de un Plan General. Valencia.
– Dirección General de Urbanismo y Ordenación Territorial (1995): El uso del suelo en la Comunidad Valenciana. Documento III del Avance del PDU (Plan de desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana). Valencia.
– Subsecretaría de Urbanismo y Ordenación Territorial (1998): El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana (ANTOLÍN TOMÁS, C. coord.). Valencia.
GONZÁLEZ PÉREZ, J. (1990): Comentarios a la Ley del Suelo. Tomo I. Civitas. Madrid.
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S. (2007): Urbanismo y Ordenación del Territorio. 4ª ed. Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).
HERVÁS MÁS, J. (2009): Ordenación del territorio, urbanismo y protección del paisaje. Bosch. Barcelona.
HERVÁS MÁS, J. (coord.) y otros (2015): Nuevo régimen urbanístico de la Comunidad Valenciana. Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat Valenciana). Tirant lo Blanch. Valencia.
HILDENBRAND SCHEID, A. (1996): Política de ordenación del territorio en Europa. Universidad de Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla.
LÓPEZ RAMÓN, F. (1987): “Planificación territorial”. Revista de Administración Pública, núm. 114.
MARCOU, G. y SIEDENTOPF, H. (eds.) (1994): Condiciones institucionales de una política europea de ordenación del territorio. Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública. Zaragoza.
MARTÍN MATEO, R. (1988): “Economía, desarrollo, ecología y ordenación del territorio”. Revista de Derecho Urbanístico, núm. 110.
– (1991): Tratado de Derecho Ambiental. Trivium. Madrid.
MARTÍN MATEO, R. y VERA REBOLLO, J. F. (1989): “Problemas de ordenación territorial y urbanística en el litoral survalenciano: consideraciones sobre planeamiento, conservación de costas y promoción del turismo residencial”. Revista de Derecho Urbanístico, núm. 114.
MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. (1973): “Problemas jurídicos de la tutela del paisaje”. Revista de Administración Pública, núm. 71.
MARTÍNEZ MORALES, J. L. (2005): “Los instrumentos de ordenación del territorio en la LOT (Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje –DOGV 02/07/04–)”. Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, núm. 13.
MENÉNDEZ REXACH, A. (1992): “Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el medio físico”. Documentación Administrativa, núm. 230-231.
– (1997): “Las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas sobre el régimen del suelo. Comentario crítico de la STC de 20 de marzo de 1997”. Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 153.
MIRALLES I GARCIA, J. Ll. (2014): El darrer cicle immobiliari al País Valencià. O el progrés de la misèria. Fundació Nexe. Barcelona.
MONTIEL MÁRQUEZ, A. y GARCÍA TOBARRA, E. (2011): “L’Horta de València. Una realidad metropolitana ignorada”, en Actes del III Congrés d’Estudis de L’Horta Nord. Editorial Universitat Politècnica de València. València.
MUÑOZ MACHADO, S. (2004): Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo I. 1ª ed. Thomson-Civitas. Madrid.
NAREDO, J. M. y MONTIEL MÁRQUEZ, A. (2011): El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano. Icaria. Barcelona.
PAREJO ALFONSO, L. (1979): La ordenación urbanística (el período 1956-1975). Montecorvo. Madrid.
– (1985): “La ordenación territorial; un reto para el Estado de las Autonomías”. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 226.
– (1986): Derecho Urbanístico. Instituciones básicas. Ediciones Ciudad Argentina. Mendoza.
PAREJO ALFONSO, L. y BLANC CLAVERO, F. (1999): Derecho urbanístico valenciano. 2ª ed. Tirant lo Blanch. Valencia.
PAREJO ALFONSO, L. y FERNÁNDEZ, G. R. (2009): Comentarios al Texto Refundido de la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio). Iustel. Madrid.
PAREJO NAVAJAS, T. (2004): La estrategia territorial europea. La percepción comunitaria del uso del territorio. Instituto Pascual Madoz, del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Universidad Carlos III de Madrid. Marcial Pons. Madrid.
PEÑÍN IBÁNEZ, A. (1983): La ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana: la planificación urbanística. Instituto de Estudios de Administración Local en Valencia. Valencia.
PÉREZ ANDRÉS, A. A. (1998): La Ordenación del Territorio en el Estado de las Autonomías. Instituto Universitario de Derecho Público “García Oviedo” – Marcial Pons. Madrid.
PIQUERAS, J. y SANCHIS, C. (1992): La organización histórica del territorio valenciano. Generalitat Valenciana. Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. Valencia.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (1972): III Plan de Desarrollo Económico y Social (1972-1975). Ponencia de Desarrollo Regional de la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social. Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado. Madrid.
RICHARDSON, H. W. (1976): Política y planificación del desarrollo regional en España. Alianza Universidad. Madrid.
ROMÁN MÁRQUEZ, A. (2011): “Los Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional como antecedente histórico de la actual figura del municipio turístico. Aciertos y errores de esta figura, diferencias con el municipio turístico y conexión con el planeamiento urbanístico de los núcleos turísticos”. Revista de Derecho Urbanístico y de Medio Ambiente, núm. 266.
ROMERO GONZÁLEZ, J. y FARINÓS DASÍ, J. (eds.) (2004): Ordenación del territorio y desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas visiones. Trea. Gijón (Asturias).
ROMERO SAURA, F. La calificación urbanística del suelo: de la Ley de 12-5-1956 al régimen de 1975. Montecorvo. Madrid, 1975.
SÁENZ DE BURUAGA, G. (1969): Ordenación del territorio. El caso del País Vasco y su zona de influencia. Guadiana. Madrid.
SÁNCHEZ MORÓN, M. (1990): “Planificación hidrológica y ordenación del territorio”. Revista de Administración Pública, núm. 123.
SERRANO GUIRADO, E. (1963): Planificación territorial, política del suelo y administración local. Ministerio de la Vivienda. Madrid.
SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (2004): La actividad urbanística de la Comunidad Valenciana. Principales preocupaciones y quejas de los ciudadanos. Comunicación extraordinaria a las Cortes Valencianas. Alicante.
TEIXIDOR DE OTTO, M. J. (1976): Funciones y desarrollo urbano de Valencia. Instituto de Geografía de la Institución Alfonso El Magnánimo. Diputación Provincial de Valencia. Valencia.
TERÁN TROYANO, F. de (1999a): Historia del urbanismo en España (siglos XIX y XX). Cátedra, vol. III. Madrid.
– (1999b): Madrid: ciudad-región. II. Entre la Ciudad y el Territorio, en la segunda mitad del siglo XX. Comunidad de Madrid. Madrid.
TRAYTER, J. M. (2013): Derecho Urbanístico de Cataluña. 4ª ed. Atelier. Barcelona.
TRAYTER, J. M. (dir.) y otros. (2005): Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña. Thomson – Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).
VV.AA. (2004): El planeamiento y la gestión urbanística en la Comunidad Valenciana. Centro de Estudios DELTA. Valencia