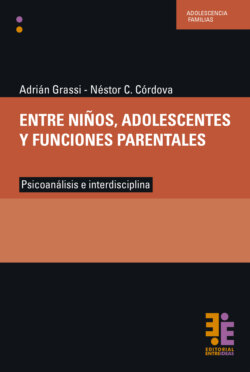Читать книгу Entre niños, adolescentes y funciones parentales - Adrián Grassi - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa primavera del significante
Néstor C. Córdova
Introducción: los adolescentes y los significantes de su tiempo
En 1904, el psicólogo norteamericano Stanley Hall publica Adolescencia, libro con el que presenta a la consideración general el estudio de la adolescencia como una fase evolutiva con características específicas. Más allá de su posición marcadamente evolucionista, el título elegido por Hall constituye el equivalente de un nuevo acto simbólico de nominación que impulsa el estudio de la temática adolescente en EE. UU. y más allá de sus fronteras. Por ese entonces, la adolescencia y los adolescentes comienzan a ser con frecuencia creciente motivo de investigación y debate por parte de intelectuales de diversas disciplinas. Casi simultáneamente, en 1905, Freud publica Tres Ensayos, trabajo que incluye el capítulo “Las metamorfosis de la pubertad”, ensayo con el que inaugura la indagación psicoanalítica acerca de los procesos psíquicos que se ponen en juego con el advenimiento de la pubertad.
En 1914, Walter Benjamín afirma que la juventud se sitúa en el centro de donde nace lo nuevo (Levi y Schmitt, 1996). A partir de la década del 50, acompañando los profundos movimientos sociales de posguerra, el fenómeno se acelera y expande; a la par de la creciente consideración adulta, los propios adolescentes comienzan a diferenciarse y crear los signos de una cultura propia. El contexto social epocal de los años 50 y 60 es el espacio-tiempo en que la juventud de posguerra toma conciencia de sí misma y pone en crisis, des-ordena y cuestiona lo socialmente establecido.
Con la creciente difusión de los entonces nuevos medios masivos de comunicación surgen y se imponen globalmente los primeros íconos adolescentes. Nacen expresiones musicales lideradas por el rock que tensan las diferencias generacionales enunciando la ruptura del orden sexual vigente. A la vez que corporizan —ante el creciente desconcierto social causado por los vertiginosos cambios en ciernes— el cuestionamiento a lo establecido y el inquietante acontecer de lo nuevo, los adolescentes portan los significantes de su tiempo.
Nos interrogamos en este escrito sobre la relación significante/adolescencia. Para ello, iniciaremos recorrido con el análisis de la etimología e historia de los vocablos adolescente y adolescencia, revertiremos la flecha del tiempo para rastrear en la antigüedad el origen de los sentidos antitéticos que porta esta palabra. Sentidos que se vinculan con la inquietante extrañeza que genera lo adolescente y que promueven concepciones erróneas como adolecer. Concluiremos con un análisis del lenguaje adolescente, que nos lleva a la formulación de la adolescencia como “la primavera del significante”.
La relación significante/adolescencia. Etimología e historia
Desde su progresiva aparición en el universo simbólico de la antigüedad, hasta emerger con su forma actual, el término adolescencia ha debido recorrer un largo camino. Pese al complejo contexto cultural epocal, signado por cambios vertiginosos que inciden permanentemente en el campo del lenguaje, el significante adolescencia arriba a la actualidad con una notable eficacia simbólica; esto es, la capacidad potencial de producir nuevos efectos de sentido.
Los vocablos adolescencia y adolescente tienen su raíz latina en el verbo adolescere (Corominas, 1990). Este verbo está compuesto por el prefijo ad- y el sufijo incoativo –scere, que denota el principio de una acción progresiva: comenzar a crecer, estar creciendo. Adolescente deriva de adolescens –entis, participio presente de adolescere y significa esencialmente “el que está creciendo”.
Se sostiene en trabajos sobre etimología e historia de las palabras (Fernández López, s/f; Valentini, 2003; Soca 2002/2007) que adolescencia proviene de la raíz originaria al-r, que significaría (acrecentar, elevar, o “mover hacia arriba, levantar, alzar”.) perteneciente a la protolengua indoeuropea, muy anterior a la aparición de la lengua latina.
Con el transcurrir del tiempo al-r derivó en la voz latina alere (nutrir, alimentar, criar) para dar lugar después a alescere (crecer, aumentar de tamaño). Posteriormente alescere, con la unión del prefijo ad-, dio origen a la forma verbal adolecere: crecer, desarrollarse. Finalmente, el participio presente de adolescere, adolescens –entis (el que está creciendo) en el siglo XIII se transformó en los términos del idioma francés adolescens y adolescence.
Del francés arribó al español transformándose respectivamente en adolescente y adolescencia. Siguiendo su peregrinación lingüística, el vocablo adolescere, tras varios siglos, llegó al idioma inglés como adolescence, al portugués como adolescência y al italiano como adolescenza.
En los dos últimos siglos, el término adolescencia se fue extendiendo y adquiriendo una vigorosa presencia en las distintas lenguas de la cultura occidental, coincidiendo con la notoria emergencia de “lo adolescente” en la escena social.
Lo adolescente y las inquietantes figuras de la alteridad
El crecimiento implícito en el significante adolescente es un puro devenir, con sus sentidos de cambio, transformación, acontecer y transcurrir. Crecer es un proceso de subjetivación, que conlleva una fantasía inconsciente agresiva. (Winnicott, 1986). Lo adolescente arriba a la posmodenidad con su bello mascarón de proa, portando el admirado fuego sagrado de cada nueva generación junto con la inquietante extrañeza de la alteridad.
Durante la antigua Roma, en los templos religiosos se realizaban rituales funerarios consistentes en cremaciones o se quemaban inciensos dedicados a los dioses. El creciente tamaño de las llamas se elevaba, el ascenso hacia el cielo del humo y olores de inciensos simbolizaban el camino a la morada de los dioses en las alturas. El “crecer” de las llamas y el arder eran signos de lo sagrado que correspondían a una misma voz: adolecere, derivada de adoleo (término relacionado antiguamente con ad-oleo y luego ad-olezco que significó, primero, “quemar” y también “oler” a humo o a inciensos, lenguaje de los rituales religiosos (Valentni, 2003). Más adelante, este uso probablemente cesó en el lenguaje cotidiano y subsistió sólo con el significado “crecer”
La homonimia de adolescencia y la polisemia resultante permitieron coexistir significados que dieron lugar en la antigüedad a ironías, eufemismos y juegos de palabras (de las Brozas Sánchez [1597], citado en Sánchez Salor y Chaparro Gómez, 1995) con estos dos significados diversos y enlazados.
El crecer adolescente y el arder de las cremaciones funerarias eran sentidos antitéticos expresados por una misma voz: adolescere, expresión oculta de la ambivalencia de los antiguos ante el sagrado acontecimiento adolescente.
Estos sentidos arriban a la actualidad por vía de la palabra, enunciado portador y vehículo de transmisión de historias, mitos y experiencias generacionales.
El significante adolescencia, desde un tiempo inmemorial, connota para el mundo adulto, además de su significación vital, el amenazante sentido de anunciar el advenimiento inexorable del recambio generacional. Los adolescentes al crecer, agitan los espectros de las tres figuras de la alteridad en su versión más radical: el extranjero, la muerte y la sexualidad.
Una sustracción de sentido: adolecer
Por estos inquietantes sentidos, que desde la antigüedad se asocian al acontecer de lo nuevo en crecimiento, la palabra adolescencia ha sido objeto de manipulaciones lingüísticas que dieron lugar a verdaderas “sustracciones etimológicas” (Valentini, 2003). Estas manipulaciones generaron una falsa relación del término adolescencia con adolecer, muy extendida en ámbitos culturales y científicos: “La deriva etimológica se ha dado históricamente a través del verbo castellano <adolecer> que ha venido a significar, carecer, faltar algo y que se lo hace derivar de dolesco: afligir, dolerse, caer enfermo” (Valentini, 2003: 286).
Esta muy difundida y errónea definición constituye una malversación lingüística que tiende a negativizar los sentidos de la voz adolescencia y contribuye al malentendido, a desmentir el potencial transformador y creativo de los adolescentes.
El significado ‘adolecer’ pone en juego una concepción ideológica con consecuencias fácticas en los ámbitos legislativo, judicial, de la salud. La interpretación de adolescencia como derivada de adolecer es el fundamento de ciertas ideologías de corte discriminatorio y teorías evolucionistas dogmáticas, que consideran a los niños y adolescentes como seres inacabados, imperfectos, a medio camino respecto a un ideal de perfección y completud, al cual se arribaría en la adultez, según un programa de desarrollo predeterminado, seccionado en rígidas etapas cronológicas.
Esta idea genera criterios clínicos y pedagógicos adaptativos, que apuntarán a completar esas carencias (Valentini, 2003), vigilar y disciplinar para corregir cualquier desvío del desarrollo, que podría ser considerado anormal, inmoral o patológico. Posición en las antípodas de ideas psicoanalíticas como las de Winnicott (1986) con su confianza en el potencial creativo del crecer adolescente. Lo que en términos pedagógicos y terapéuticos, significa esencialmente generar las condiciones para “la puesta en juego” de esa potencialidad.
Cierto pensamiento intenta sectorizar el universo y a los sujetos en sistemas cerrados para amoldarlos a sus leyes. Dado que no puede admitir el desorden como condición para los procesos saludables, intentará mutilarlo o segregarlo como anómalo, atípico o perturbador.
Es más tranquilizador calificar el desorden que la adolescencia promueve, como dolencia, sufrimiento o carencia, que pensarlo como una condición necesaria, facilitadora de los procesos de subjetivación de una generación aún vulnerable, intentando arribar y hacerse un lugar en el mundo adulto.
Adolescencia: la primavera del significante
La adolescencia es la novedad radical que arriba al contexto familiar y social en una oleada generacional, que revuelve las aguas del litoral (literal) adulto, para dejar su marca significante en la roca del tiempo.
Grassi (2009) sostiene que los procesos puberal y adolescente se ponen en juego en lo que denomina el “entretiempo de la sexuación”. Afirma que la adolescencia es urgencia de transformar y crear, es puesta en desorden del cuerpo, de la identidad infantil, del orden familiar y la posición generacional.
En esta dirección aportaremos que la urgencia de transformar(se) y crear(se), y el imprescindible empuje a la puesta en desorden de sí y del contexto, se verifican también en el campo del lenguaje.
Al adolescente le urge poner en desorden el lenguaje, tanto como el cuerpo infantil, constituido a partir del encuentro originante con el deseo y sexualidad inconscientes del Otro materno. Operación de implante de los significantes de la sexualidad y deseo inconsciente parental que inaugura y pone a trabajar los procesos de sexualización y sexuación.
En respuesta al silencioso embate de la pulsión y las vertiginosas transformaciones en lo real del cuerpo, los adolescentes necesitan recurrir a significantes propios, a veces inéditos para apalabrar e inscribir ese íntimo acontecimiento y subjetivarlo.
Con esta finalidad, trabajan para des-ordenar las convenciones del lenguaje adulto y des-alienarse de los significantes parentales del tiempo de la infancia, que no dan respuesta, ni les permiten expresar sus íntimas, inéditas e inexplicables vivencias.
El adolescente, para apropiarse de los recursos del lenguaje, debe recurrir a su creatividad no exenta de hostilidad para transgredir los códigos preestablecidos y explorar nuevas palabras y nuevos sentidos.
Durante el entretiempo de la sexuación se ponen de manifiesto novedosas y crípticas formas de expresión grupal, de apariencias meramente oposicionistas e “insignificantes” en el nivel del enunciado, pero frecuentemente de una gran densidad expresiva en el plano de la enunciación.
El adolescente no cuenta aún con un “discurso apropiado” (aún no se ha apropiado de un discurso), está en proceso de desasimiento y desalienación del Otro parental, debe entonces crear recursos expresivos en la grupalidad, para representar ciertos estados emocionales que devienen del encuentro cara a cara con lo real inaccesible al lenguaje: “bolú, estoy re heavy”.
Tampoco encuentra muy a menudo en el adulto la escucha que le otorgue legitimidad y sentido a esos estados para poder figurarlos y ligarlos.
El recurso de la acción es bastante frecuente en el proceso de subjetivación, cuando el adolescente no puede decir en palabras ni expresar con el cuerpo. La actuación como intento de poner el cuerpo donde falta la palabra y la escucha precisa, es pensable como un intento de inscripción subjetivante y puesta en escena dirigida al Otro parental.
Los adolescentes, para ser tales, deben establecer una novedosa relación con las palabras, desacralizarlas poniendo al descubierto su vaciamiento y empobrecimiento, devolviéndoles un novedoso valor significante, desamarrándolas de la rigidez del significado convenido.
Desordenan el lenguaje, escandalizando a los adultos, al exhibir crudamente la arbitrariedad de la relación significante/significado.
Una operación característica “en” la adolescencia es la manipulación de las sílabas y fonemas, creando apócopes y acortamientos a veces originales, que configuran lo que se denomina metaplasmos: alteraciones de la escritura o pronunciación de las palabras sin modificación del significado: “Na, bolú”.
El fruto inmediato de este trabajo de puesta en desorden del lenguaje es el juego de creación de frases no convencionales, la adjudicación de nuevas significaciones a los viejos términos, la utilización de neologismos... Siendo coherentes con este tema, podríamos dis-torsionar el lenguaje una vez más y ficcionar que los adolescentes crean sus propios “matemas”, con los que intentan formular y transmitir aquello no expresable por medio de las palabras a su alcance.
Como los poetas, juegan con las palabras y las frases, las desordenan y vuelven a ordenar, generando nuevos sentidos de características insondables para los adultos. Se trata de un momento del trabajo creativo de puesta en desorden y apropiación de un lenguaje al que han permanecido sujetados y alienados. Es un modo de intentar transcribir en lo simbólico la íntima experiencia con lo real de un cuerpo, cuya imagen es alterada por las vertiginosas transformaciones. El desafío a las reglas gramaticales y la alteración de los códigos del lenguaje adulto les confiere a ciertas expresiones un carácter poético, a veces dramático.
“La adolescencia es la primavera del significante”, sus delicadas y bellas floraciones caerán con el tiempo, probablemente, también el carácter incondicional del grupo y las primeras experiencias amorosas, exploraciones en y desde el otro, que dejarán sus poéticas e indelebles escrituras en el cuerpo, decisivas para su subjetivación.
El fruto será el cavado de un ínfimo lugar propio en el orden simbólico, habiendo previamente jugado con él y desafiado sus leyes. Apropiarse del lenguaje le permitirá intentar materializar sus deseos y decir algo en nombre propio, dejando la impronta de su paso en el lenguaje adulto.