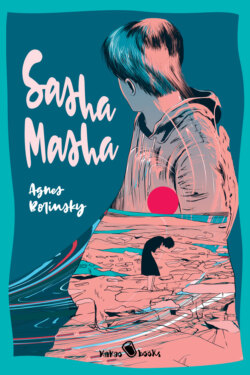Читать книгу Sasha Masha - Agnes Borinsky - Страница 4
1.
ОглавлениеCrecí en la casa equivocada, un lugar de techos bajos con un montón de cosas por todas partes. Los libros se agolpaban en estanterías a punto de ceder; sobre el respaldo del sofá yacían sábanas dobladas. A veces, cuando me enfadaba, me daban ganas de huir. Hay muchas historias sobre adolescentes que se escapan de casa, pero siempre lo vi como algo agotador. Al final, los adolescentes que se escapan siempre vuelven. Y el mensaje de la historia es: ¿Por qué escaparte cuando puedes aprender a estar en paz allí donde estés? Ese tipo de historias no me ayudaban. A mí no me gustaba estar donde estaba, me reconcomía. Estar en esa casa sin más compañía que mis padres me reconcomía, pero huir parecía agotador y, además, no sabía adónde ir.
Alguien que no me conociera mucho no sabría que soy el tipo de adolescente que sueña con escaparse. Sacaba buenas notas y solía caer bien a los adultos. No hablaba mucho, pero sonreía un montón. Cuando te cuentan cosas y tú sonríes como si las entendieras, caes bien. Llevaba la misma chaqueta con la cremallera rota desde que tenía doce años. La ropa me daba igual. Esa es la clase de persona simpática y sonriente que era yo.
Mi mejor amiga se llamaba Mabel. Era una tía chunga y, al principio, te sorprendías de que fuera amiga mía. Era alta —más alta que yo— y tenía el pelo supergrueso, negro, liso y bastante corto. A veces, cuando estaba de pie, parecía que llevaba un pájaro en la cabeza. Solía meterse las manos en los bolsillos o llevarlas a la espalda, porque cuando no las escondía, no hacía más que gesticular. Nos conocimos el primer año de instituto y creo que supo desde el principio que yo no era quien parecía ser.
Cuando estaba con Mabel, sentía que una criatura se despertaba dentro de mí y corría en círculos por mi interior. Nos reíamos un montón e íbamos a una cafetería que se llamaba Carma’s, donde Mabel me hablaba de las chicas que le gustaban. Yo me reía y le daba consejos, y luego especulábamos sobre el futuro del mundo. Para finales del segundo año, los cafés con Mabel eran lo más importante del mundo.
Pero entonces al padre de Mabel le salió un trabajo en Pittsburgh y se mudaron allí.
La última noche, Mabel y yo subimos a la azotea de nuestro aparcamiento favorito y nos hicimos fotos desde los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste.
—Maybelline, ¿qué voy a hacer sin ti? —le pregunté.
—Es fácil, Alexidore —respondió ella, que me llamaba así, aunque mi nombre de verdad es Alex, forma familiar de Alexander—. Seguirás con tu vida y conquistarás el instituto.
Y nos reímos. Observamos desde arriba a las cabezas que hablaban gesticulando mientras hacían cola para comprar entradas en el cine o salían del restaurante mexicano. Después nos compramos un paquete de cigarrillos, pero nos mareamos en cuanto nos pusimos a fumarlos, así que le dimos el resto a un hombre sentado en un banco.
A partir de ahí, me puse triste. A veces la tristeza me envuelve como una sombra azul, y ese fue uno de esos momentos. Supe que, cuando empezáramos el curso, los profesores me saludarían y yo agitaría la mano y les sonreiría y caería bien a la gente porque era la misma persona de siempre: la persona que ellos creían que era.
Una vez que Mabel se marchó, me quedaron dos meses de verano para enfurruñarme. Sí, conocía a otras personas, pero no eran mis amigos de verdad. No despertaban a esa criatura dentro de mí, como Mabel, así que… ¿para qué verlas?
Hice un solo intento de socializar después de Mabel. Fue a finales de julio: hacía mucho calor en la ciudad y los Orioles acababan de ganar un partido importante, así que todos los coches iban con banderas de fútbol americano colgadas de las ventanillas. Me encontré con Jen y Jo, a quienes conocía de clase, en la sección de fruta y verdura de la tienda de comestibles, un lugar tan refrigerado que hacía un frío que pelaba. Me dijeron que teníamos que quedar alguna vez. Jen llevaba una botella de refresco en equilibrio en la cabeza; Jo, un montón de naranjas en las manos. Ambas tenían la piel de gallina por el aire acondicionado. Yo sudaba y olía al protector solar que me obligaba a ponerme mi madre. Ellas me dijeron que iban a una fiesta en la piscina de alguien esa noche y que por qué no iba; me revelaron que a Tracy le haría mucha ilusión. Tracy era la más lista de la clase y tenía una sonrisa muy bonita, aunque a mí siempre me había intimidado.
—Vale —les dije, y me encogí de hombros.
No sabía qué pensar acerca de lo de Tracy, pero Jo me pellizcó el brazo hasta que les prometí que me pasaría.
—No conozco a nadie con piscina, así que molará ver algo así —añadí, aunque inmediatamente decidí que eso sonaba ridículo.
Jen se quitó la botella de refresco de la cabeza, y me apuntó en el móvil su número y el de Jo. Nos despedimos delante de los tomates.
En la fiesta de esa noche, junto a la piscina, tuve la sensación de que no dejaba de hacer cosas estúpidas. No quise quitarme la camiseta porque no me gustaba el michelín que se me formaba encima del bañador. Además, tenía el pecho pálido y los pezones muy pequeños, como puntas de alfileres. En vez de eso, comí más patatas fritas de las que debía y manché de salsa el suelo del porche de madera. En un momento dado, me tropecé con la manguera y solté un ruido extraño al caer sobre el césped. Pero Jen, Jo y Tracy fueron amables conmigo, y se rieron de mí lo justo. Incluso a su amigo James, que tenía el pelo rapado y un pendiente y solía ponerme nervioso, no parecía importarle mi presencia.
Al final, acabé contándoles historias sobre la infancia de mi madre en Carolina del Norte, en lo que ella misma describía como una «comuna neohippie». Eran historias que sabía que impresionaban a la gente. No iban de mí, pero era yo quien las contaba, así que al menos lograba impresionar un poquito. También les hablé de un documental de activistas medioambientales que había visto. Jen y Jo se reían, e iban y venían con platos desechables llenos de patatas fritas y palitos de zanahoria. Tracy estaba sentada quieta, escuchando.
A la mañana siguiente, me desperté con el convencimiento de que había sido imbécil la noche pasada y pensé que ninguno de ellos querría volver a quedar conmigo.
Tengo la teoría de que algunas personas son Reales y otras no. Las personas Reales están cómodas en su pellejo y no tienen que pensarse lo que quieren. Se ríen a carcajadas, comen cuando tienen hambre y dicen lo que piensan al margen de quién las escuche. Y la paradoja es que, cuanto más intentas ser Real, más sabes que no lo eres. Ir a una fiesta junto a una piscina te hace pensar que podrías ser Real un rato, pero cuando te despiertas al día siguiente, apenas quieres salir de la cama, porque sientes que tu cuerpo es un disfraz, que tu voz es una grabación y que la única semilla de Realidad que podrías poseer está enterrada, ahogada o muerta. Esa semilla nunca, ni en un millón de años, verá la luz del día.
Pero a lo mejor es solo es mi impresión.
Aún no sabía qué pensar de lo que había dicho Jen con la botella de refresco en la cabeza, de que a Tracy le haría ilusión verme. Tracy apenas me había dirigido la palabra en la fiesta y yo tampoco le había dicho nada en particular, solo lo mismo que a todo el mundo. Pero cuando conté las historias ridículas, vi que me escuchaba. Hubo un momento en que le pregunté qué quería ser de mayor. Era la típica broma que le hacía mi padre a la gente de la edad de mis padres y, cuando lo decía él, resultaba gracioso (en plan padre). Pero claro, imagino que la broma tiene menos gracia cuando se la sueltas a alguien que todavía va al instituto.
Jo contestó por Tracy antes de que ella abriese la boca:
—Tracy va a cambiar el mundo —dijo muy seria.