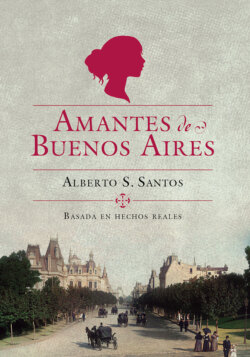Читать книгу Amantes de Buenos Aires - Alberto S. Santos - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Buenos Aires, 2009
ОглавлениеSiempre que necesitaba tomar alguna decisión importante, Raquel iba a un viejo sitio que quedaba en la calle Agüero, en Barrio Norte, entre las avenidas Del Libertador y Las Heras, muy cerca del Cementerio de la Recoleta.
Recordaba con nostalgia aquella época, unos doce años atrás, en que aquel pequeño espacio servía de inspiración a tantos jóvenes artistas sedientos de cosas originales y desafíos culturales. En ese tiempo, estaba deslumbrada con la Fuente de Poesía, la primera instalación de arte urbano de Buenos Aires, de Enrique Banfi y Silvana Perl, que desde 1997 le daba vida a aquel vacío urbano. Allí, a los pies de Bartolomé Mitre, desde el anochecer hasta el amanecer, cada cuarenta y cinco segundos, un proyector dibujaba continuamente en la pared ochenta efímeros versos de Borges, Neruda, Machado, Guillén o Girondo. Raquel tenía dieciocho años y allí, avanzada la noche, le había dado el primer beso a su novio, un muchacho de cabello largo y desgreñado, de barba hirsuta, que la había seducido con su pensamiento y sus palabras, tan estimulantes como la poesía que, en aquella fuente, salía de los libros que nadie leía y recuperaba la frescura, el sabor y la vitalidad con los que contagiaba a los amantes nocturnos. Y de quien se desilusionó cuando, un día, al pasar por allí de casualidad, lo encontró besando a un chico de su edad, diciéndole las mismas palabras con las que la había seducido a ella. Fue su primera decepción amorosa. Y quizás por eso había pasado muchos años sin leer siquiera un libro de poesía. Pero, superado el luto, se dio cuenta de que en ese momento el corazón de Guidobaldo Vero era el de un muchacho que todavía buscaba sitios seguros donde nutrir su inquieta alma de poeta. Ya más madura, Raquel empezó a cultivar una serena amistad con Guido Vero, como todos le decían, convencida de que un día sería reconocido por su talento. En muchas ocasiones él la iba a ver a la librería para ponerse al tanto y conversar sobre las novedades editoriales. En el fondo, Raquel le estaba agradecida porque, en aquella época, le había hecho conocer la Fuente de Poesía, que funcionaba como un espejo mágico. En la parte superior, sobre la piedra, el poema se afirmaba, inmutable, sobre el lienzo de granito, mientras, abajo, las palabras se movían sobre el agua, como si hablaran, a merced del viento y de la temperatura de la noche.
Tantos años después, ya no era así. La poesía, cansada, como todo lo que se agota, no resistió a sus propios anticuerpos. En los saqueos nocturnos de finales de 2001, alguien robó la máquina que lanzaba poesía. Luego, la bella fuente circular se transformó en parada nocturna de los “trapitos”, los cuidadores de coches de los alrededores.
A pesar de todo, se había salvado lo que algún poeta callejero había escrito en letras naranjas fluorescentes sobre la pared verde: “El Amor Vence”. Raquel se detuvo a meditar en aquella frase. Pensó en su vida y también en la de su madre, la de su abuela y la de su bisabuela, de quienes, finalmente, poco sabía. ¿El amor habría vencido para esas mujeres que le habían dado la vida? ¿Y para ella?
Ensimismada en el mensaje que la había inquietado y en el recuerdo de otros tiempos, Raquel le dio un vistazo a su reloj, espantada. Probablemente Marcelo ya habría llegado. Miró a su alrededor, buscando su auto, algo aletargada por las débiles luces de la ciudad que se escapaban de la plaza, arriba, de los faroles de metal de las escalinatas y entre las arboledas del jardín del otro lado de la calle.
Entonces, percibió una figura por detrás, y se estremeció. Como un fantasma, había descendido rápidamente las escaleras de la peatonal Arjonilla. Raquel se dio vuelta a la defensiva. La cabeza del extraño se recortaba a contraluz de un farol, lo que le dibujaba un falso halo de santo y le impedía a Raquel distinguir su rostro. Tal vez fuese un trapito que quería unos pesos o algún objeto que le sirviese para conseguirlos.
–¡Mirá quién está acá!
Raquel tuvo un presentimiento y se escabulló hacia la derecha. Estaba en lo cierto: era la voz de él.
–¡Guido! No esperaba encontrarte acá. Es tan raro… –balbuceó, ruborizándose–. Incluso hace un rato pensé… –dijo y se detuvo.
–Es verdad, yo tampoco esperaba verte. A la tarde pasé por la librería y, como no estabas, tu aroma me guio hasta aquí.
–Mentiroso… Ya no me engañás más. Viniste para rememorar tus conquistas y cómo nos seducías con tu labia –bromeó Raquel.
–No lo niego ni te miento –respondió riéndose–. Cada persona que conocí siempre me dejó algo. Incluso puedo decir que soy una mezcla de todas. Para bien o para mal –por un momento, la sonrisa se le desdibujó del rostro, pero la joven no lo notó.
–¿Y conmigo aprendiste algo?
Guido empezó a abrir con los dedos sus rulos precozmente encanecidos, simulando que hacía memoria.
–Dejame ver. Mmmh… Sí. Aprendí que sabés mucho más de poesía y de prosa que yo, y que eso te permitió conseguir un buen empleo. Y que sos una mujer bonita y deseada, con una voz levemente ronca y única en el mundo. Siempre oigo los comentarios de los chicos en la librería cuando te ven pasar o te escuchan hablar. Los volvés locos –concluyó con una sonrisa abierta y aparentemente sincera–. Mientras yo…
Raquel tenía noción del impacto que producían tanto su cuerpo escultural y curvilíneo, como su rostro delicado y armonioso, iluminado por sus ojos verde esmeralda que la hacían parecer incluso más joven de lo que era. Pero no tenía plena conciencia de que su voz –voz de contrabajo en un cuerpo de violín– funcionara como una suerte de hechizo.
–Bueno, dejate de zalamerías. Tenés un público fiel… Incluso vas a tener un mausoleo y un hermoso epitafio en la Recoleta para vos solo, con montones de turistas visitándote. Yo no puedo esperar más que la bóveda de mis antepasados. Pero voy a estar feliz igual.
–Raquel…
Incluso bajo las débiles luces de la noche, cubiertas por el ramaje de los árboles, la joven entrevió que una sombra de tristeza oscurecía la mirada, el rostro y los labios de Guido.
–Guido, ¿estás bien? ¿Dije algo malo?
–Abrazame.
Raquel dudó. Sin embargo, tuvo la certeza de que su amigo no estaba bien. Por eso supo que lo tenía que abrazar. Lo sintió estremecerse y en el momento no se dio cuenta de que los ojos llenos de lágrimas de Guido le habían corrido el maquillaje y el lápiz labial.
–¿Lo que dije te puso mal? ¿Te despertó algo malo, algún recuerdo?
–Ni sé cómo decírtelo, Raquel. Pero no es un tema para hablar hoy, sobre todo porque el destino nos regaló habernos encontrado en este lugar, donde fuimos tan felices, cada uno a su manera.
–Guido, me tengo que ir A esta hora, hay un novio furioso en la puerta de mi casa. Pero me quedo preocupada por vos. Por favor, mañana pasá por la librería, así charlamos.
Él asintió, con una sonrisa forzada.
–Andá, no lo dejes esperando. ¿Todavía es el mismo? –bromeó.
–Sinvergüenza, realmente no estás bien. Cambiás de humor con demasiada facilidad.
Raquel se apuró hasta su Fiat 600 gris plata, que estaba estacionado en Agüero, sin escuchar a su amigo, que murmuraba que ya no era el amor el que vencía, como él mismo había escrito en aquella fuente en otro tiempo, en letras fluorescentes, totalmente ebrio y como un trofeo, después de haber logrado una conquista que perseguía desde hacía tiempo. Ahora en realidad era el humor. El humor era el que lo mantenía vivo.
En el pequeño vehículo, Raquel recorrió a prisa la larga avenida Las Heras y el sector más congestionado de Santa Fe, entre las bocinas y los insultos de los conductores, que iban todavía más apurados que ella, hasta que logró doblar por Carranza y llegar a Córdoba. En la radio se escuchaba la voz de Lisandro Aristimuño, murmurando “Perdón”. Tomó por Álvarez Thomas, que estaba totalmente congestionada, hasta que consiguió alcanzar el sector sur de la plaza San Miguel de Garicoits. El cantante que ese verano le había tocado el corazón continuaba lamentándose con su voz suave sobre los acordes acústicos:
Contemplé tu soledad,
estaba callado, estaba nublado,
resbalaban las gotas tensas.
Aquel día que me fui
quería enterrarme,
sintiéndome un cactus
que pinchaba si te acercabas más.
No pude probar mi velocidad,
me sentí un juglar esperando cicatrizar.
Las palabras que Aristimuño decía sin prisa producían un remolino en la mente de Raquel –que siempre trataba de percibir las señales de las casualidades de la vida, ya fuesen libros, encuentros, canciones, escritos–, mientras doblaba a la derecha por Elcano hasta llegar finalmente a Superí y acelerar a toda velocidad, incluso al cruzar avenida De los Incas.
Ya estaba en pleno Belgrano, su barrio predilecto, un sitio tradicional, que homenajeaba al creador de la bandera, casi por llegar al cruce de Superí con Echeverría, frente a su portón verde. Estacionó y le dio una ojeada rápida a la casa, cuya fachada de piedra tenía un exuberante frontis sobre la parte central del edificio, con un pórtico también verde. Aristimuño continuaba recordándole serena y repetidamente: “Perdón, no me quise ir y cuando volví, no estabas”. Sin embargo, la profecía del joven cantante no parecía tener sentido. En la puerta de su casa estaba estacionado el Mercedes negro de Marcelo Pérez. Al mirarlo de reojo, rápidamente se dio cuenta de que su novio estaba de mal humor. Y tenía motivos. Ella debería haber llegado más temprano. Estacionó en frente, sin evitar el chirrido de los neumáticos, abrió la puerta y se dirigió al asiento del acompañante del coche de Marcelo.
–Disculpame, amor, ¿tuviste buen viaje? –le preguntó mientras se acercaba a darle un beso.
Él la miró fijo a los ojos y la rechazó con el brazo.
–¿Dónde estuviste?
–Fui a visitar a mi abuela al cementerio. Sentía mucha nostalgia y fui a llevarle una flor.
–¿Hasta esta hora? ¡¿Y con el teléfono celular apagado?!
–No, mi amor. Ni me di cuenta de que me quedé sin batería. Como estaba ahí cerca, estuve un rato en la Fuente de Poesía, la que está debajo de la plaza Mitre.
–Sí, y…
–Tendría que haber llegado más temprano, ya sé…
–¿Con quién estuviste, Raquel? Decime la verdad, antes de que me enoje y pierda la cabeza.
–Marcelo, ¿sos tonto? ¿Qué te pasa? ¡Fui a la Fuente de Poesía, nada más! Cuando iba saliendo me encontré ahí con el poeta, Guido Vero. Nos quedamos charlando. Solo eso. Me pareció que no estaba bien.
–¿En serio pensás que te creo esa historia, Raquel? Te pido un favor: salí del auto y vení acá de mi lado, por afuera.
–Pero ¿qué pasa?
–¡Vamos! Hacé lo que te pido y ya te explico.
Desconcertada por el interrogatorio y las dudas de su novio, Raquel empezó a sentirse mal, aunque accedió al extravagante pedido de Marcelo. Entonces, él bajó el vidrio de la puerta y apuntó el espejo retrovisor hacia ella.
–¡Mirate al espejo!
La joven palideció ante su rostro y sus labios incomprensiblemente corridos de pintura, parecía como si llegara de una frenética sesión de besos.
–Yo no hice nada –balbuceó–. ¡Creeme, Marcelo! No entiendo por qué estoy así.
El muchacho giró la llave del encendido y puso el motor en marcha. Raquel percibió en sus ojos el turbulento y oscuro tono del despecho y la venganza.
–¡¿Marcelo, adónde vas?! ¡Tenemos que hablar! ¡Tengo que tomar urgente una decisión importante y necesito tu consejo y tu apoyo!
El Mercedes negro rápidamente se perdió en la neblina gris de la noche. Raquel se dejó caer y quedó en cuclillas en la vereda, apoyada en el tronco de una imponente acacia rubra, y lloró desconsolada e incapaz de entender lo que había sucedido. Hasta que se dio cuenta.
–¡Guido! Fueron las lágrimas de Guido, cuando me abrazó…
En aquel estado, se dejó fundir con el exuberante árbol de flores rojas y se enraizó con él en la tierra. En su mente tuvo la sensación de que de sus piernas nacían raíces, que se enterraban en el suelo, se entrelazaban con las de la acacia rubra y juntas bebían la fuerza de la tierra. Poco a poco, comenzó a sentir que una energía vital emergía de las profundidades, entraba por sus piernas, ascendía por su columna y le invadía el corazón y la mente con una fuerza indestructible. Jamás había experimentado nada semejante. Pero se sintió extrañamente revigorizada.
Se levantó con la fuerza de las piernas, abrió con ímpetu el portón y entró en la casa que la abuela le había legado, recordándole que allí, en 1941, se habían inspirado Cátulo Castillo y Sebastián Piana para componer el tango “Caserón de tejas”. Decidida, subió al primer piso, sin darse cuenta de que estaba tiritando de frío. Enchufó el cargador del teléfono celular y esperó impaciente a que la batería lo hiciera revivir. Seleccionó el nombre de su novio y llamó. Como Marcelo no atendió ninguna de las sucesivas llamadas, decidió enviarle un mensaje.
Querido, ya sé lo que pasó. Entiendo que estés enojado. Yo también lo estaría, si no me dieran una explicación de inmediato. En el momento no me di cuenta, pero ahora sé lo que sucedió. Llamame o pasá por casa, así te lo explico en persona y de paso tratamos temas más urgentes e importantes que esta tontería. Besos.
Sin embargo, él no respondió ni atendió ni apareció. Raquel tomó dos calmantes y se acostó. Incluso así, le costó dormirse. Cuando sonó el despertador, a las siete de la mañana, notó que la noche le había desatado un fortísimo dolor de cabeza, con el que debería enfrentar el día y pensar en la respuesta para darle a Carmela.
El trayecto hasta El Ateneo fue agotador. Encendió la radio del auto para ponerse al tanto del tránsito, pero no había novedades. Los accidentes y embotellamientos de costumbre. A cada minuto, desde que se había levantado, mecánicamente le echaba un vistazo al teléfono celular, con la esperanza de ver un mensaje o una llamada de Marcelo. Pero en vano. Angustiada, sabía que no tenía que insistir hasta que su novio se calmara y entrara en razón. Y con Carmela ya se las arreglaría. Después de todo, se suponía que Marcelo recién llegaría al día siguiente, es decir, el sábado.
Pensó en Guido y en lo raro que le había parecido su súbito cambio de humor. ¿Estaría por volverse loco, como les sucedía a algunos poetas y a otros tantos artistas? Esperaba verlo ese día para aclarar sus dudas.
A media mañana, mientras hacía una pausa en la catalogación de libros de autoayuda –obras que rara vez hojeaba, pero que tenían un público creciente– y tomaba un café fuerte y bien caliente, Carmela entró en su oficina con un sobre en la mano.
–Raquel, te trajeron esta carta –dijo con el sobre frente a sus ojos, pero sin que pareciera un acto invasivo.
–Una carta… –suspiró–. Será de Marcelo… –murmuró, mientras los peores pensamientos se acumulaban en su mente–. ¿No dijeron de quién era?
–No, el correo la entregó en la recepción y está dirigida a vos. Es todo lo que sé. Hasta puede ser de un admirador secreto –una arruga en la comisura derecha de los labios le dibujó una media sonrisa cómplice, acompañada por un guiño de ojos–. Hablando de Marcelo, mañana tenemos que hablar.
Raquel esbozó una sonrisa escondida detrás del sobre, mientras observaba salir a su jefa. Colocó la carta sobre el escritorio y se quedó mirándola, con la cara entre las manos. El nombre “Raquel Contreras” estaba escrito a máquina. Su pensamiento la llevó de nuevo a Marcelo, un especialista en computadoras y afines.
Rememoró entonces los pensamientos y recuerdos que le habían despertado aquellas palabras fluorescentes grabadas en la Fuente de Poesía: “El Amor Vence”. Empezaba a sentirse carcomida por la duda, ese terrible gusano que, cuando logra instalarse, roe los sentimientos y las entrañas hasta del más fuerte.
Y la duda se había instalado en ella como una termita. ¿Sería aquella carta la despedida de Marcelo, acusándola de cualquier cosa, incapaz de tener una conversación seria o de escuchar sus explicaciones y perdonar la pequeña falta de haber llegado tarde por haberse quedado con un amigo en problemas? Sabía bien que Marcelo odiaba a Guido, porque había sido su primer hombre y porque ella seguía admirándolo como persona y como poeta, seres que Marcelo consideraba inútiles para la sociedad. En el fondo, sabía que la celaba porque compartía con Guido cosas que él despreciaba. Incluso alguna vez había llegado a pensar que Marcelo sentía hacia Guido algo que rayaba en el odio y la envidia, porque era un artista y gozaba de reconocimiento público. Por eso, siempre que lo encontraba en El Ateneo, cuando iba a buscarla a la salida del trabajo, aprovechaba para amenazarla veladamente con la mirada y hacerle reproches llenos de insatisfacción.
Pero la duda iba más allá. Cuando esta se instala, la manera en que se ve al otro puede empezar a cambiar, sobre todo cuando se comienza a observar que los defectos superan a las virtudes, tal como la frágil luna supera al todopoderoso sol al anochecer. Y Raquel comenzó a entristecerse al recordar que Marcelo no valoraba su trabajo, detestaba a casi todos sus amigos, en especial a aquellos que se movían en medios ligados a los libros y las librerías, y menospreciaba a su familia, etiquetándola como de origen dudoso y suburbano. Sin embargo, se lo veía feliz cuando podía exhibir su belleza ante sus amigos de la élite porteña, en las comidas y fiestas de moda, en los bares de Puerto Madero y, desde luego, cuando se perdía en cada uno de los rincones de su cuerpo, tarde, las noches que salían juntos los fines de semana.
La duda la puso melancólica y la hizo dudar acerca de si debía o no abrir el sobre. Hacía tres años que estaba de novia con Marcelo, más allá de que él pasaba mucho tiempo afuera por trabajo. Al comienzo de la relación, le había gustado su estilo refinado, caballeresco, elegante, y también que siempre le dijese, sin dudar, que, no bien se asentara en su trabajo, quería casarse y formar una familia con ella. Y le gustaban tanto como a él los fines de semana que pasaban los dos solos, en los que, en los intervalos del amor, él preparaba el trabajo de la semana y ella se ponía al día con sus escritores predilectos, siempre con excelentes comidas regadas con el mejor vino argentino o chileno, que un famoso restaurante cercano a su casa, en Palermo, les entregaba religiosamente a la hora exacta.
Raquel alzó la cabeza, se recostó en la silla y decidió abrir el sobre. Al tomarlo, reparó en el libro que tenía que catalogar en la sección de autoayuda y en cuya página abierta leyó: “Es mejor retirarte y dejar un bonito recuerdo, que insistir y convertirte en una verdadera molestia. No se pierde lo que nunca se tuvo ni se mantiene lo que no es de uno. Si eres valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola”.
Sonrió y pensó que, finalmente, los libros de autoayuda también podían levantar el ánimo, si acertaban en las emociones que se sentían en ese preciso momento. Igual que los videntes, los cartománticos, los astrólogos, los que interpretaban el aura e incluso las
gitanas que leían la suerte, pensó. Era imposible saber si poseían un don especial cuando decían cosas que aparentemente tenían sentido, aunque fueran lugares comunes, concluyó Raquel, todavía asombrada por la frase que acababa de leer. El texto le trajo a su mente nostálgica las imágenes de Guido y de Marcelo. Justo en el momento en que sacaba del cajón el abrecartas de plata, escuchó que alguien golpeaba nuevamente la puerta. Alzó la voz autorizando el ingreso.
–Carmela, ¿por qué tenés esa cara?
–¿Todavía no abriste el sobre?
–¡No! Lo iba a hacer en este preciso momento.
Carmela suspiró, le dio un vistazo a la frase del libro que Raquel acababa de leer, y que abarcaba toda la página, y frunció el ceño.
–Dejalo para después. Abajo te espera tu amigo poeta… Guido Vero. Y me parece que no está bien. Quizá necesite alguno de esos libros –concluyó, apuntando al ejemplar que estaba abierto sobre el escritorio.
–¿Guido…? –varias sinapsis se produjeron en el cerebro de Raquel en una fracción de segundo.
La joven volvió a colocar el sobre en medio del libro, precisamente en la página que acababa de leer, lo cerró y lo dejó en el mismo lugar en el que estaba. Más tarde abriría la dichosa carta. Bajó con Carmela hasta la cafetería, el antiguo escenario de la época en que el edificio era un teatro. No vio a Guido, pero sí su saco. Una empleada le avisó que había ido al toilette. Mientras esperaba, pidió una porción de torta de chocolate con dulce de leche, pues apenas había comido dos o tres galletitas a la mañana, en el desayuno. La devoró rápidamente, deleitada por la especialidad de la casa, aunque preocupada también por su amigo.
Finalmente, lo vio venir, envuelto en una bufanda negra, tan negra como toda su vestimenta. Cuando tomó asiento, le pareció que estaba como perdido.
–¡¿Dios mío, qué te hicieron!? ¡Tenés una enorme mancha azulada debajo del ojo! ¿Qué pasó?
–Tu excelentísimo novio es muy devoto de su mujer –sonrió, permitiendo que Raquel percibiera que le faltaba un diente–. Y celoso. ¡Descubrió que andás leyendo mis poemas a escondidas!
–¡Dejate de bromas! ¡Estás hecho un desastre! ¡¿Marcelo te dejó en ese estado?! –le preguntó enrojeciendo y con el corazón latiendo a los saltos.
Alrededor, varios clientes de las mesas vecinas miraban a Guido con asombro, mientras cuchicheaban, fuera porque lo habían reconocido, porque trataban de adivinar los motivos de su rostro maltrecho o porque intentaban escuchar la conversación, pues Raquel había alzado la voz en la última pregunta. Tal vez por eso Guido dudó en responder.
–Vamos arriba, así hablamos mejor –le sugirió ella–. ¿Ya desayunaste?
La negativa hizo que Raquel se acercara al mostrador y pidiera otra porción de torta de la casa y un café fuerte. Dejó al lado de la caja dinero suficiente para pagar la cuenta y le hizo un gesto con la cabeza a su amigo para que la siguiera.
Subieron por una angosta escalera ubicada en el corazón del edificio, hasta que llegaron a la puerta de una sala sin acceso al público, destinada al depósito de la librería. A medida que subían, Guido observaba la singular belleza del lugar, y casi le agarró tortícolis mientras recorría toda su amplitud hasta que descubrió el sitio donde se encontraban sus libros, lamentablemente sin mucha gente alrededor.
–¡No puedo creer que me traigas al viejo estudio de grabación de Carlos Gardel! ¿Te acordás de que más de una vez te pedí que me dejaras visitar esta sala?
–Como podés comprobar, no hay nada para ver más que libros –fingió Raquel, a sabiendas de que en aquella oportunidad no tenía autorización para mostrarla, ya que se temía que se formaran interminables filas de gardelianos más interesados en visitarla que en comprar libros.
Por supuesto que ya tenía pensado que cuando se convirtiera en la directora de la librería iba a recrear el estudio de grabación, con aparatos de la época y una imagen en tamaño real del rey del tango, y propondría su apertura al público mediante el pago de entradas a un valor accesible. Ella misma, en el silencio de su trabajo, sentía que era posible percibir la resonancia de la voz de Carlitos inmortalizada entre aquellas cuatro paredes.
–Aquí tal vez también yo podría escribir la letra de un tango que me inmortalizara –respondió su amigo, adivinándole el pensamiento–. Pero fijate sobre todo en esta vista única de la librería…
Desde lo alto, se observaba una de las vistas secretas más bellas de Buenos Aires: un enorme tubo que parecía la garganta que alimentaba los senderos y estanterías de libros, por donde serpenteaban centenas de personas, uniendo los distintos pisos de carísima madera de pino americano, extraída del corazón de los árboles, lo que la hacía más dura y resistente al tiempo. En la cúpula, un bello fresco formaba el cielo de aquel mundo aparte.
–Bueno, recibiste una golpiza, así que aquí está tu compensación. Ahora sentate, comé y contame todo.
–Veo que también tenés sentido del humor. ¿Qué querés que te diga? Mmmh, qué rica torta –y empezó a hablar con la boca llena–. Este diente que me falta en la parte de arriba, y que me debe de dar aspecto de delincuente, todavía lo tengo en el estómago. Fue el resultado de una piña con puntería, que también me lastimó los labios. Y este sombreado azul no es la excentricidad de un poeta loco. Me teñí varias veces el pelo de azul, pero nunca los pómulos.
–En serio, ¿qué pasó? ¿Por qué te pegó con tanta violencia?
–Tu novio piensa que tenemos una historia y que ayer a la noche estuvimos juntos. Imaginate… ¡Yo con la chica más bella e inteligente que conozco! Tengo que reconocer que me sentí muy halagado y que acepté la paliza con mucho orgullo, por la idea que se hizo de mí. A lo mejor me inspira uno o dos poemas. Incluso puede que hasta un librito…
Raquel bajó el rostro, se levantó, dándole la espalda a su amigo, giró hacia los ventanales que se reclinaban sobre el corazón de la librería. En los balcones más altos, íntimos espacios de lectura, algunos clientes habituales parecían fascinados con los libros, probablemente seducidos por extrañas historias que la vida real urdía y los escritores trasladaban al papel con mayor o menor imaginación. Sin embargo, ella no los veía. En su mente solo bullían los hechos recientes. Lo de su novio había sido un ataque de celos irreflexivo y desproporcionado, con consecuencias penales, en el caso de que el pobre de Guido quisiera llevarlo a la Justicia. Sin embargo, el poeta era un hombre de una inteligencia emocional por encima de la media, y solía autoprotegerse con la buena predisposición con la que encaraba la vida y las adversidades, como Raquel pudo comprobar enseguida.
–¿No lo vas a denunciar?
–¿Yo? ¡Por supuesto que no! Más allá del orgullo del que te hablé, tu novio quedó en estado de shock con la pelea.
–¿Vos también lo golpeaste?
–No, le conté lo que pasó ayer en la Fuente de Poesía y le dije que tenía sida. Se quedó mirando aterrorizado la sangre que me corría por los labios y su puño lastimado. Capaz que lo encontrás en algún buen hospital de Buenos Aires…
–¿Que vos…? ¡Guido, ahora entiendo! ¡Dame un abrazo, por favor!
–Bueno, no te preocupes, dicen que ya no se muere de sida. Y la verdad, desde que supe que había contraído el virus, cada vez menos me quiero morir. Solo quiero vivir y escribir –respondió apoyado en el reconfortante hombro de su amiga.
–¡Esperame en la entrada, por favor! Yo ya voy. Tenemos que hacerte curar esas heridas.
Cuando llegó a la oficina, vio que el teléfono celular tenía decenas de llamadas perdidas de Marcelo, con varios mensajes pidiéndole que lo llamara. Raquel dudó, pero lo hizo.
–¡Vení, por favor! Tenemos que hablar.
–Sí, ya sé. Desde ayer que te estoy diciendo que tenemos que hablar. ¿Dónde estás?
–Recién salgo del Hospital Italiano. Encontrémonos en plaza Italia, al lado del Jardín Botánico.
–No antes de una hora, como mínimo. Ahora tengo asuntos que atender.
Raquel le envió un mensaje a Carmela, explicándole que tenía que irse de manera urgente por motivos de salud y llevó a Guido hasta el primer centro médico que encontró y donde se quedó hasta asegurarse de que lo estaban atendiendo en la guardia.
–Si necesitás algo, ya sabés, ¡llamame! ¡Sin falta! Y no me vengas con tonterías. ¡Con la salud no se juega!
–Lo único que preciso es una tarjeta de crédito para ponerme el diente, antes de que me detengan por portación de cara.
No bien subió al auto de Marcelo, Raquel se encontró con un hombre cansado, ojeroso y atemorizado. Él encendió el motor y continuó en silencio durante varias cuadras, hasta que entraron en Libertador. Cuando llegó a la esquina de Agüero, dobló a la derecha y estacionó junto a la Fuente de Poesía.
–¿Por qué me trajiste acá? –Raquel rompió el silencio.
–Ayer no escuché tu explicación, como era mi deber. Vamos, contame todo.
Bajaron del auto y se sentaron al fondo de las escalinatas de Arjonilla, una de las calles más cortas de la ciudad, al lado de la fuente de fondo verdoso, con la estatua ecuestre de Mitre a sus espaldas.
–No tengo nada en particular que contarte. Encontré a Guido acá, absolutamente por casualidad. Solo es un buen amigo, a quien admiro como poeta, nada más. Lo que te conté sobre lo que pasó cuando éramos jóvenes es un recuerdo que forma parte de mi intimidad. Como todos. Vos también tendrás los tuyos.
–Pero tu cara… tus labios…
–Guido no está atravesando un buen momento. Me dio un abrazo y sus lágrimas me corrieron el maquillaje. No me di cuenta, si no, jamás habría aparecido en ese estado.
Marcelo inclinó la cabeza; los ojos miraban sombríamente los pequeños adoquines de la calzada.
–Disculpame, fui un tonto e hice una estupidez. Me voy a tener que hacer análisis en el hospital durante un tiempo. Sabías que está enfermo, que tiene…
–Ayer no lo sabía. Hoy sí, me contó todo. Creo que le tenés que pedir disculpas y pagarle los gastos médicos que va a tener. Y el arreglo del diente. Como mínimo.
–¡Por supuesto! Estoy muy ansioso y muy presionado. Ayer venía con otra idea y eché todo a perder. Y, además, sus lágrimas te tocaron la cara...
–¡Olvidate de las lágrimas! ¡Nadie se contagia el sida a través de lágrimas ni de abrazos! Vení, vamos a caminar un poco. Hace bien caminar, aclara las ideas.
Cruzaron la calle y entraron en la plaza Evita –que, en su época, vivió en las inmediaciones–, identificada por la estatua de la primera dama argentina, que reemplazó, con opiniones a favor y en contra, a la del poeta nicaragüense Rubén Darío. Al fondo se divisaba un moderno y alto edificio de vidrio, con vista a Libertador en la esquina de Austria.
Los dos comenzaron a andar por los senderos serpenteantes de tierra removida del parque, bajo un cielo nublado, pero que no amenazaba con llover.
–Ayer tenía que decirte algo, pero me quedé muy perturbado cuando te vi.
–Me lo podés decir ahora, Macelo, si te sentís mejor.
–No sé cómo decírtelo después de todo lo que pasó.
Al fondo, hacia donde se dirigían, se veía la silueta de la estatua de bronce sobre un pedestal de piedra. Marcelo se apoyó en la base y sacó del bolso una pequeña caja adornada con una lazo rosa, y se lo entregó a su novia. Ella la abrió con delicadeza y se quedó petrificada.
–¿Puedo ofrecértelo?
Sin esperar su respuesta, Marcelo tomó el delicado anillo de oro con varias piedras preciosas engarzadas y un fino diamante en el centro.
–¿Querés casarte conmigo?
Si hubiera tenido que describir el torbellino de emociones que sintió en aquel momento, Raquel no habría podido hacerlo. Respiró profundamente, lo besó y lo abrazó hasta que sus lágrimas se secaron.
–¡Si no lo deseara, no estaría de novia con un tonto celoso como vos! Claro que quiero casarme con vos y formar una familia feliz, a pesar de que les pegues como un salvaje a mis amigos.
Marcelo la besó. Parecía estar más calmo y sosegado.
–Sí, vamos a ser muy felices. Pero tengo otra cosa que decirte.
–Y yo también…
–Buena o mala.
–Buena. ¿Y la tuya?
–Pienso que también es buena…
–¿Quién lo cuenta primero?
–Vos…
–Vos…
–Muy bien, entonces, aquí va: recibí una propuesta para trabajar en Silicon Valley, en los Estados Unidos. Me van a pagar una pequeña fortuna mensual, por lo menos durante dos años. Y me gustaría que vinieras conmigo, después de casarnos en la basílica de Nuestra Señora del Pilar. ¿Te acordás de que me dijiste que era el único lugar donde te llevarían al altar?
Raquel se quedó helada. Los confusos sentimientos que le atravesaron el cuerpo y la mente le produjeron un mareo, como si estuviera en la cresta de una ola gigante y tratara de agarrarse al mástil de una cáscara de nuez. Sintió que las piernas le temblaban y perdían fuerza.
–¿Amor, te sentís bien? ¡Sentate, por favor!
El joven la ayudó a sentarse en el piso de piedra. Raquel lo miraba con ojos inexpresivos, aunque repletos de emociones contradictorias.
–¿Qué pasa, Raquel?
–Mi jefa me propuso para que la sustituya como directora de la librería. En breve se va de El Ateneo, porque tiene que cuidar a su madre. Es algo que siempre deseé. Era eso de lo que te quería hablar. Que compartieras esa decisión conmigo.
Él se quedó sorprendido, mirándola con incredulidad, mientras respiraba agitado.
–¿Y tenés dudas de qué decisión tomar?
–Marcelo, a lo mejor no es el momento para hablar del tema. Es viernes, hoy ya no vuelvo a la librería. Le dije a Carmela que tenía una urgencia de salud. Y, en verdad, tuve dos.
Marcelo respiraba jadeante, tratando de controlar sus impulsos, consciente de que no podía decir lo que sentía, pues opacaría para siempre el momento que quería eternizar.
Raquel transpiraba, tratando también de serenarse, respirando lentamente, como había aprendido en las clases de yoga. Mientras se calmaba, leyó en la base de la escultura de Evita: “Supo dignificar a la mujer, dar protección a la infancia y amparar la ancianidad, renunciando a los honores”. Buscó en aquella frase algo que la inspirara en ese momento, pero sus palabras solo profundizaron el abismo que se había abierto entre los dos. ¡Al contrario de lo que hubiera sido normal, su corazón le decía que aceptara el cargo de directora y la razón le indicaba que eligiera casarse y acompañar a su futuro marido a una tierra desconocida, en la que, sin duda, se respiraba tecnología, pero donde no sabía si en miles de kilómetros a la redonda encontraría una librería o una biblioteca para trabajar, o algo que fuera capaz de
aquietarle el alma y hacerla feliz, como en Buenos Aires, en El Ateneo Grand Splendid!
Alzó la vista y se dio cuenta de que la escultura de Evita representaba a una mujer determinada, en actitud de avance, con el pie izquierdo casi fuera del pedestal, los brazos extendidos, uno hacia el frente y el otro hacia atrás, y el rostro firme de quien sabe lo que quiere, una imagen en la que, en aquel momento, Raquel no se veía reflejada.
–Si es necesario, yo mismo hablo con Carmela, Raquel… Le explico nuestra situación. Tal vez te guarde el lugar hasta dentro de dos años… O le escribo, si te parece mejor…
De golpe, Raquel Contreras abrió grandes los ojos. Se había olvidado por completo del misterioso sobre que había recibido y que, con el apuro, había dejado sobre el escritorio entre las páginas del libro de autoayuda.
–Marcelo, ¿hoy me escribiste o me mandaste a entregar alguna carta?
–¿Yo? Yo no le escribo cartas a nadie, Raquel. A lo que me refería era a enviarle un e-mail a Carmela. ¿De qué hablás?