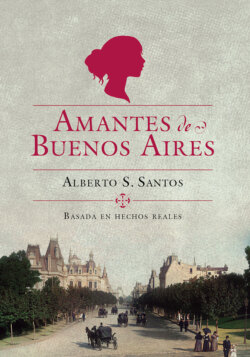Читать книгу Amantes de Buenos Aires - Alberto S. Santos - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Buenos Aires, 2009
ОглавлениеEl lunes a la mañana, Raquel volvió al trabajo. Antes de ir a su oficina, pasó por el bar de la librería para tomar un café con una porción de torta. El fin de semana había dormido poco, nerviosa por la decisión que iba a tomar. Y no disponía de mucho tiempo.
Marcelo había viajado al sur el domingo a última hora de la tarde. Con eso, había ganado una semana para decidir, tal como habían acordado, para mitigar un poco lo vivido en los últimos días. Pero con Carmela el tiempo escaseaba. Su novio, además, le había pedido que la pusiera al tanto de su propuesta. Y el tema no dejaría de surgir esa mañana, después de la habitual reunión de las diez, que Carmela tenía todos los lunes con las distintas jefaturas que dependían de ella, para preparar la semana empleando el método Kaizen de mejora continua, algo que, con esfuerzo, Raquel la había convencido de que aplicara en la empresa. Sentía la necesidad de que alguien la aconsejara, pero no se le ocurría a quién recurrir.
Si la abuela viviera, su inmensa sabiduría y su experiencia, de seguro, le habrían dado una respuesta certera, aunque no siempre fuese lógica ni evidente. Y sin duda le habría contado una historia para ejemplificar el consejo, como aquella vez que Raquel no sabía si debía seguir la carrera de Letras o la de Gestión, y la abuela le regaló una vieja muñeca de trapo, y le contó que había pertenecido a su madre y que era la mejor guía en los momentos de duda.
–¡Vamos, abuela! ¿Cómo puede ser? Una muñeca de trapo… ¿Dónde se vio?
–Vamos, no te rías. Esta muñeca siempre ha acompañado a las mujeres de nuestra familia. Ella iluminó a tu abuela y también a mí en muchas decisiones a lo largo de la vida. Me encantaría que te la quedaras y la guardases con cariño. Vas a ver que será una excelente consejera, un hombro amigo cuando lo precises.
Al día siguiente, en el desayuno, la abuela le preguntó, divertida:
–Entonces, mi amor, ¿qué te dijo el oráculo de la muñeca durante la noche?
–¿Cómo sabés que dormí con la muñeca, abuela! –replicó Raquel, recordando que le había parecido que la puerta se había abierto y cerrado en medio de la noche, y sabiendo, además, que la abuela nunca dejaba nada sin corroborar. Le hizo un guiño cómplice y respondió–: ¿Querés saber? Soñé que debía seguir las dos carreras. Como ves, la muñeca no resolvió mi dilema. ¡¿Dos carreras?! Tengo mejores cosas que hacer.
Al recordar ese episodio, perdido en la memoria, Raquel sonrió. ¿Cómo era posible? Había sucedido exactamente lo que había soñado la noche en que durmió con la vieja muñeca de trapo. Nunca le había pasado nada semejante.
Cuando llegó a la oficina, todo estaba como lo había dejado el viernes anterior. La silla desacomodada y el libro de autoayuda cerrado, con el sobre sin abrir adentro.
Se sentó y volvió a agarrarlo con cuidado. Era del tamaño de una postal, de esas que antiguamente se compraban durante los viajes para enviar saludos a amigos y familiares desde los lugares que se visitaban en las vacaciones y los viajes de placer o de negocios, y que ya casi nadie utilizaba. Las nuevas tecnologías permitían disponer de soluciones más baratas y atractivas, que incluso daban la posibilidad de llegar a cientos de amigos al mismo tiempo, mediante una foto sacada con un simple teléfono celular.
La blancura del sobre estaba apenas salpicada por su nombre en letras negras. Antes de abrirlo, volvió a pensar en quién podría haber enviado esa misteriosa carta. Pero, descartando a Marcelo, no se le ocurría ninguna otra idea. Hasta que una espantosa nube negra le oscureció el pensamiento. ¿Habría sido Guido? ¿Una carta de despedida, a pesar de que le había dicho que lo que más quería era vivir y escribir poemas hasta el último suspiro? Angustiada, pasó la lámina plateada del abrecartas a través del doblez. De pronto, sentía urgencia de leer su contenido.
Adentro, encontró una tarjeta de color marfil, elegante, del tamaño de una postal. En el ángulo superior izquierdo, un nombre impreso en caracteres Old English: Márcio Franco. Sus ojos se desviaron automáticamente hacia un punto fijo, arriba, a la derecha de la oficina. Su mente pasó revista a todos los nombres que recordaba. Sin embargo, aquel le era desconocido. Ni siquiera conocía a nadie con ese apellido. Enseguida, leyó lo que estaba manuscrito, en una letra de trazos elegantes, firmes y bien dibujados:
Señorita Raquel Contreras:
Sé que esta carta le provocará intriga, pues nunca ha oído de mí. Pero preciso verla con máxima urgencia. Soy extranjero y vine a Buenos Aires con el propósito de hablar con usted. Mi estadía será breve, por lo que le propongo que nos encontremos el lunes, a las diez de la mañana, en el bar del hotel Dorá, en Maipú 963.
Disculpe las molestias, pero como ya podrá comprobar, el tema es de sumo interés para usted.
Márcio Franco
Atónita, Raquel releyó la misiva, buscando alguna lógica, algún sentido a aquellas palabras. ¡Pero no lo encontró! No lograba imaginar por qué motivo un extranjero podía querer hablar con ella. De nuevo pensó en una despedida de Guido. Pero no cuadraba con su estilo. Ni mucho menos con una sorpresa preparada por Marcelo. No era afecto a las sorpresas y ya le había propuesto matrimonio. Además, al mencionarle la carta, había demostrado un absoluto desconocimiento del tema.
Miró su reloj: 9.27. Conocía bien ese hotel, en cuyo restaurante alguna vez había almorzado, cuando estaba abocada al estudio de Jorge Luis Borges, quien solía comer y reunirse allí con sus amigos intelectuales para conversar sobre literatura, filosofía y diversos temas de la actualidad de su época. La angosta calle Maipú cortaba la avenida Santa Fe. Pero, incluso si hubiera podido volar sobre el tránsito de esa mañana de lunes, no habría logrado llegar a tiempo. Y, además, si iba, tendría que faltar por primera vez a la sagrada reunión semanal con Carmela, precisamente cuando debía hablar sobre su propuesta, aunque fuera para solicitarle una semana más de tiempo.
Se puso de pie y miró a través de la ventana, hacia la Recoleta, y le pidió a su abuela que la aconsejara. Una vez más, debía decidir. Releyó la tarjeta. Quien firmaba aducía tener máxima urgencia en hablarle y disponía de poco tiempo de estadía en Buenos Aires. Una mezcla de temor y curiosidad la invadió. ¿Y si en verdad era algo urgente, algo que no podía esperar? Por primera vez, sintió la imperiosa necesidad de tener a su muñeca de trapo, para preguntarle o para estrujarla con sus manos transpiradas y los dedos contraídos contra las palmas.
Tomó una lapicera, escribió unas palabras para justificar someramente la necesidad de ausentarse de la librería y dejó la nota sobre el escritorio de Carmela. A esa hora, como todos los lunes, su jefa estaba reunida con el dueño.
Con prisa, bajó las escaleras y dudó entre ir en auto o en transporte público. Fue en coche. Prefirió tratar de meterse entre las hileras de autos como pudiera a tener que soportar el ritmo imprevisible de los ómnibus o el previsible del subte. De cualquier forma, llegaría tarde.
El hotel Dorá estaba instalado en un edificio histórico que se correspondía con la típica arquitectura porteña de mediados del siglo xx. Luego de estacionar en los alrededores, Raquel entró rápido por las puertas de vidrio sobre las cuales se leía en letras plateadas el nombre del establecimiento. Miró el reloj: 10.42. Le había sido imposible llegar más temprano.
Se detuvo para ver si alguien la reconocía, pues, más allá del nombre, no sabía nada de la persona que buscaba. A esa hora, era poca la gente en las mesas y los sofás del lobby del hotel. Dos mujeres rubias, de aspecto escandinavo, hablaban animadamente, sentadas en uno de los cómodos sillones de cuero negro, mientras ojeaban un mapa de la ciudad. En el sofá de al lado, apenas separado por una mesa cuadrada sobre la que se veían cinco bolas de un material textil en una elegante bandeja de ratán, un anciano leía el diario. Pasó a su lado, para que se viera obligado a mirarla, en caso de que fuese la persona que la buscaba, pero el hombre ni siquiera alzó la vista del periódico, evidentemente compenetrado en las polémicas de la política nacional. Así que lo descartó.
Más allá, sentado a una mesa de madera para dos, un hombre de poco más de treinta años, moreno y de cabello oscuro, gesticulaba mientras hablaba por teléfono celular. Le echó una ojeada breve a la joven, le sonrió y continuó su animada charla de fútbol, apenas interrumpida por los sorbos de café que tomaba con la mano libre. Raquel también lo excluyó. Al acercarse, se dio cuenta de que hablaba en perfecto castellano. Tal vez la había reconocido de la librería. O le había retribuido una sonrisa galante al ver que ella lo miraba fijo.
En las mesas restantes, algunas parejas tomaban algo mientras conversaban. Como nadie demostraba un interés especial en su presencia, decidió sentarse a una de las mesas vacías y estudiar mejor al resto de los clientes. Estaba mirando el salón, que combinaba el blanco del cielorraso y del piso con el vidrio y la madera de las paredes, decoradas con varias esculturas y pinturas de artistas argentinos, como Juan Carlos Castagnino, Mariano Pagés, Enrique Gaimari y Roberto Rosas, cuando el mozo se acercó con el menú.
–Un té, por favor. De manzanilla.
Volvió a mirar alrededor, concentrándose sobre todo en los hombres. Y de inmediato se sintió irritada al ver que el del teléfono celular continuaba siguiendo sus movimientos y haciéndole sonrisas galantes. Entonces, empezó a sospechar que la confundía con una prostituta o con alguien disponible para algún encuentro casual. Los demás, más allá de alguna mirada curiosa o del discreto disfrute de la elegante y natural belleza de Raquel, no mostraban ningún signo de interés. Verificó la hora: 10.55.
“¡Qué tonta! Todo esto no debe de ser más que una broma. Es cierto que llegué tarde, pero, si era algo tan importante, no entiendo por qué no me esperó. Me quedo hasta la once, y si no pasa nada, me voy”, pensó molesta, mientras exhibía de forma ostensible la tarjeta y la leía una vez más, como para que todos la vieran.
No sucedió nada. Se empezó a sentir incómoda e incluso recelosa, porque no podía dominar mínimamente la situación en la que se había metido. Llamó al mozo, decidida a pagar la cuenta e irse. En ese momento, sonó su teléfono celular. Era un mensaje. Lo leyó con el corazón angustiado. Carmela estaba furiosa por sus reiteradas ausencias. Jamás le había enviado un mensaje tan duro. Le escribió una respuesta rápida: “Perdón, Carmela. Tiene que ver con el sobre que me diste. No sé qué decirte. Estoy cerca, y ya salgo para allá. Si te queda bien, almorzamos juntas y te explico todo”. Unos segundos después, un nuevo mensaje: “Arreglado. A las doce y media. ¡Sin falta!”.
Pagó y mientras el mozo le daba el vuelto en el mostrador, se dio cuenta de preguntar:
–Disculpe, ¿hay algún huésped llamado Márcio Franco?
–Déjeme ver, señorita. Márcio, Márcio… ¡Sí, aquí está! ¿Necesita dejarle algún mensaje?
–No. Quiero decir… sí. Por favor, dígale que estuvo Raquel Contreras. Con eso es suficiente.
–Aguárdeme un minuto, por favor…
El hombre estaba escribiendo el mensaje para dejar junto a la llave de la habitación del huésped, cuando advirtió que en el compartimento había otro papel, que abrió y leyó con atención.
–¡Aguarde! ¿Dijo Raquel Contreras?
–Sí, soy yo. ¿Qué pasa?
–Aquí tengo un mensaje para usted. Lo dejó el colega que sustituí a las diez y media. Se olvidó de avisarme.
–¿Qué dice?
–Solicita que, en caso de que venga Raquel Contreras, se le informe que la esperó hasta alrededor de las diez y media, pero que tuvo que dirigirse con urgencia a la Embajada de Portugal, en frente, donde se demorará cerca de media hora.
Raquel no lo podía creer, mientras escuchaba las disculpas del hombre, que se lamentaba para sí por el descuido y la falta de profesionalismo de los empleados del hotel.
–¿Raquel Contreras? –oyó detrás, en un español con cierto acento.
Se dio vuelta como movida por un resorte, y se topó con un joven de su edad, con unos profundos ojos azules, cabello negro, casi azulado y bien recortado, con un pequeño jopo. Su suave perfume la turbó ligeramente. O quizás fue su sonrisa encantadora. O la armonía de su rostro, en el que sobresalía una quijada que le daba un aspecto tan recio como atractivo. Un rostro de una franqueza increíble. Y la mano estirada, con un leve sudor en la palma…, que se demoró en estrechar, confirmándole que sí, que era Raquel Contreras y que imaginaba que él se llamaba Márcio Franco, mientras el mozo aprovechaba para salir de escena.
–¿Tiene un momento?
–Desde luego –respondió, mientras trataba de recomponerse, porque por primera vez en su vida tenía una extraña sensación, como si un dragón hubiese abierto sus fauces adentro de ella–. Después de todo, tiene algo urgente que contarme, y por eso vine. Nadie soporta que no le revelen un secreto anunciado con tanto misterio.
Él soltó una carcajada, casi hipnotizado por el timbre grave de la voz de la joven. Pero enseguida se reprimió, mientras buscaba un sitio para hablar con comodidad. Señaló un sector donde los demás no podrían escucharlos.
–Antes que nada, permítame presentarme. Mi nombre es Márcio Franco, soy portugués. Vivo en Oporto, en el norte de Portugal, y soy abogado.
–Encantada. Imagino que no necesito presentarme –bromeó Raquel, acomodándose su largo cabello y tirándolo hacia atrás.
El hombre continuaba fascinado con la voz ronca de Raquel, un matiz desconocido para él y que lo hacía estremecer de pies a cabeza. Ella a su vez observaba una cicatriz que su interlocutor tenía en el cuello y que la camisa no lograba esconder, mientras se divertía con el esfuerzo que hacía para hablar en español, y cuyo resultado era un cóctel de palabras que sonaban tan extrañas como divertidas, aunque de fácil comprensión.
–Sí, sé algunas cosas sobre usted. Pero sé más sobre su abuela. Cosas del pasado que tal vez le interesen.
Cuando oyó que mencionaba a su abuela, a Raquel se le despertaron todos los sentidos y abrió grandes los ojos. Una energía indescifrable le recorrió la espalda, como una serpiente que descendiera por sus entrañas y anidara en su vientre. Y sintió un ligero malestar en el estómago.
–¿Cleide?
–Sí, Cleide. La Incógnita.
Raquel no esperaba aquella respuesta tan directa. Su pensamiento voló al gran tabú de la familia, algo que Cleide jamás había revelado. Cuando hablaba de su pasado, su madre, Marcela, era la protagonista inevitable de sus narraciones. Pero jamás había sabido quién había sido su padre. Y Raquel era consciente de que su abuela había vivido con aquella herida abierta en el corazón, sobre todo después de los trágicos sucesos que le había contado cuando la llevó a la estatua Suiza y Argentina unidas sobre el mundo, ubicada en el centro del bulevar de la avenida Dorrego, entre Figueroa Alcorta y Lugones.
Recordaba con nitidez el día en que habían visitado aquel lugar y también el shock que, como adolescente, había experimentado ante la estatua de bronce y granito que representaba a dos mujeres desnudas besándose. La abuela le contó entonces que aquel había sido un obsequio suizo a comienzos del siglo xx, durante los festejos del Centenario de la Independencia, algo que había causado mucho desconcierto y malestar en aquella época. La escena se completaba con una suerte de Cupido a caballo, por encima de las mujeres, que correspondía a la representación de la “Esencia del Tiro”, en referencia al deporte nacional suizo.
Fue en esa ocasión que se enteró de una parte de la historia familiar. La que Cleide conocía, o la que quiso contar.
–Aquí fue donde todo terminó… O donde todo comenzó –Raquel percibió que las lágrimas acompañaban la dificultad para hablar de su abuela–. Fue una herencia difícil la que recibí. No te imaginás cómo luché para triunfar en esta tierra. Ni cuántos años viví con la necesidad de vengarme a flor de piel, sin saber quién debía ser la víctima. Después, la vida terminó sosegando mis sentimientos. Ahora estoy un poco más en paz.
–Sí, abuela, sé que la vida te atemperó las emociones.
–Solo hay algo que mi corazón jamás logró resolver. Sigo con esa herida abierta. Nunca supe quién fue mi padre. Mi madre siempre me decía que él me conocía, que me amaba y que me dejaría la mejor herencia que un padre puede dejarle a una hija. Pero nunca llegó a decirme quién era ni dónde estaba esa herencia. O quizás fue mi imaginación la que, por alguna razón, fabricó ese recuerdo.
Raquel escuchaba atenta el triste relato de su abuela, conmovida por su resignado dolor, a tan avanzada edad.
–Cuando era joven, el dueño de la Librería Francesa, donde yo trabajaba, me contó una parte de la historia de Marcela y Elisa. Me quedé con la impresión de que él sabía quién era mi padre, pero murió sin decírmelo. Por eso, ni bien pude, indagué entre las comunidades gallega y portuguesa que ya estaban en Buenos Aires a su llegada, pero nadie me dijo nada concreto y hasta evitaban hablar del tema.
–¿Y hubieras querido conocer a tu padre, abuela?
–Después de la trágica muerte de mi madre, era lo que más deseaba en la vida. Si fuese más joven, regresaría al lugar donde me concibió y donde nací, hasta descubrir ese misterio que nunca me permitió sentirme totalmente completa. Cuando era niña,
me decían la Incógnita. Y ese mote me duró muchos años. No te imaginás lo que pasé en esa época. Y cómo me tuve que resignar a ese estigma, que me hacía ver como si estuviera incompleta. Después, cuando me dediqué al espectáculo, tengo que confesar que el apodo incluso me favoreció.
Una adolescente Raquel abrazó a la abuela y, con inocencia, le susurró al oído.
–No te preocupes, yo soy joven y puedo hacerlo por vos.
Cleide sonrió y la abrazó con benevolencia.
–Sé que lo harías por mí. Sos mi orgullo. Pero ya pasó demasiado tiempo, y aunque lo lograras, yo ya no estaría viva para saberlo.
Raquel la miró desconcertada.
–Pero incluso siendo así, si lo descubrís, vas a donde esté y me lo contás todo –concluyó la abuela con una sonrisa.
Con el tiempo, el episodio desapareció de su memoria, igual que otras tantas historias y hechos de su infancia. Cleide nunca más volvió a tocar el tema y Raquel lo olvidó, hasta la aparición de aquel hombre portugués.
Su corazón latía sin ritmo ni compás. Márcio la observaba . Íntimamente había esperado una reacción como esa. Aunque no sabía con exactitud lo que Raquel conocía sobre el pasado familiar, sin duda algún dato le habría llegado.
–¿Y qué información tan urgente tiene para contarme usted? Mi abuela murió. Y aquí no tengo más familiares.
–Lo sé. Para encontrarla tuve que investigar bastante. Pero, por favor, no me diga de usted. Márcio está bien.
–Y a mí puede decirme Raquel.
–Entonces será más fácil si nos tuteamos, ya que tenemos casi la misma edad.
Raquel iba a responderle que sí, cuando sonó su teléfono. Le echó un vistazo. Era Marcelo.
–Perdón, ¿no molesta si atiendo? Es mi novio.
Se levantó y regresó recién un cuarto de hora después, con el rostro desencajado. Ni siquiera haber pasado por el toilette para arreglarse el maquillaje evitó que Márcio sospechara que había estado llorando. Y tenía razón. Marcelo la había llamado para darle más detalles sobre el viaje a los Estados Unidos, pero al descubrir que Raquel no estaba en la librería y que ni siquiera se había reunido con Carmela para ponerla al tanto de la propuesta de trabajo y del casamiento, se puso furioso. Y la furia se transformó en gritos cuando ella le dijo que estaba en un hotel con un desconocido. Una vez más, los celos le turbaron el pensamiento y la amenazó con terminar la relación si no regresaba de inmediato al trabajo y no le pasaba el teléfono a ese desconocido, para que le explicara sus verdaderas intenciones para con su novia. Recién bajó el tono cuando percibió que ella estaba sollozando del otro lado de la línea y le decía: “¡Sos una bestia, un insensible! Nunca hay que arrinconar al otro contra la pared, sin darle escapatoria, especialmente a quien se quiere. Sos impulsivo, celoso, injusto y repugnante”. Cortó el teléfono y se fue al toilette para tratar de arreglarse.
–¡Disculpame! Sigamos… soy toda oídos. Ah, y podemos tutearnos, desde luego. Aquí es lo más normal –siguió, todavía aturdida.
De nuevo, él se sintió electrizado por la voz de la muchacha.
–Gracias, Raquel. Lo que te voy a contar te puede parecer raro, pero te pido que me escuches hasta que termine.
Ella, ya más animada, esbozó una sonrisa, y se acomodó para escuchar. El joven le generaba una extraña sensación de complicidad, que le producía un efecto ambiguo, por momentos, la tranquilizaba y en otros, le provocaba desasosiego.
–Tu abuela nació en mi ciudad, en Oporto, en 1902.
–Sí, eso lo sé.
–Sucede que mi abuelo murió hace alrededor de seis meses, en circunstancias muy oscuras.
–¿Tu abuelo conoció a mi abuela?
Cuando Márcio iba a responder, el teléfono celular de Raquel volvió a sonar. Ella miró la pantalla. Marcelo le pedía que lo llamara urgente. Se mordió los labios y le hizo una seña a Márcio para que continuara.
–No, no se conocieron. Mi abuelo falleció a los ochenta y un años, por consiguiente nació en 1928. A esa altura, tu abuela ya tenía veintiséis años. Y él nunca vino a Buenos Aires.
–Entiendo.
–Mi abuelo era un conocido periodista que, luego de una extensa carrera, escribía sobre curiosidades y lugares de la ciudad de Oporto en el Jornal de Notícias, uno de los diarios más leídos de Portugal. Escribía especialmente sobre historias del pasado. Por eso, solía frecuentar las librerías de viejo, donde recolectaba todo tipo de informaciones.
El teléfono celular de Raquel parecía haber adquirido vida propia y no paraba de sonar, con mensajes y llamadas. Márcio la veía mirar, hacer gestos, responder con mensajes cortos, hasta que, con los ojos enrojecidos, le pidió disculpas por las interrupciones permanentes y desconectó el aparato. Marcelo iba y venía entre pedidos de disculpas, nuevas amenazas e insistentes súplicas para que atendiera o le devolviese la llamada, pero Raquel ya estaba atrapada por la historia que escuchaba, y a la que quería dedicarle toda su atención.
–¿Por qué dijiste que tu abuelo tuvo una muerte oscura?
–Enseguida te lo voy a explicar –prosiguió, complacido por el hecho de que Raquel hubiese desconectado el teléfono, que interrumpía la conversación–. Un día, mi abuelo descubrió un testamento cerrado, de inicios del siglo xx, en el que un hombre rico de Galicia legaba su herencia a su única hija o a los descendientes de esta hasta la segunda generación.
Raquel seguía la historia de Márcio con creciente curiosidad, ansiosa de saber en qué momento el relato se relacionaría con el motivo del encuentro.
–¿Y quién era ese hombre?
–Ahora vamos. Pasó que, curioso como era, mi abuelo advirtió que el testador había escogido como albacea al notario de La Coruña. Entonces, se dirigió a esa ciudad con un amigo, que le hizo de guía, para saber si el testamento se conocía, si se había cumplido y averiguar datos sobre la historia que guardaba, pues quería contarla en sus habituales crónicas.
A continuación, Márcio le detalló los extraños hechos que se produjeron después de esa visita. Desconocidos que se le aparecían ofreciéndole comprar el testamento por sumas exorbitantes, llamadas de teléfono anónimas con amenazas, gente que lo seguía por la calle e incluso inexplicables robos en su casa.
–¿Y qué se hizo del testamento?
–Está guardado en una caja de seguridad. Mi abuelo no tenía dudas de que los robos apuntaban a obtener ese documento, por eso lo protegió.
–¿Y la policía? ¿Tu abuelo no hizo la denuncia?
–Por supuesto que la hizo. Pero antes de declarar apareció muerto.
–¿Cómo murió?
–De muerte natural. Eso fue lo que dijo el médico. Pero a mí nadie me convence de que no hubo intervención de terceros.
–¿Por qué?
–Esa es la cuestión. Ese testamento es el acceso directo a una increíble fortuna española, con sede en Galicia. Una empresa del sector de la indumentaria, con presencia en todo el mundo.
–¿Cuál?
–Traba.
–¿En serio? –Raquel abrió los ojos asombrada–. ¿De las tiendas Traba que están por todos lados?
–Sí, esas. Sucede que la empresa pasó a estar dirigida por los sucesivos herederos del testador, que con posterioridad tuvo otro hijo. Sin embargo, será total y definitivamente de ellos cuando exista la certeza de que se cerró el ciclo de la segunda generación de la heredera sin que la fortuna haya sido reclamada.
–Interesante, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo.
–¿Todavía no te diste cuenta? Mi abuelo llegó a la conclusión de que Cleide, tu abuela, era la hija de ese hombre. Y que tú eres la segunda generación.
Raquel estaba aturdida, como si un torbellino de emociones le diera vueltas en la mente. Se reclinó en la silla, estirando las piernas y los pies. Su pecho volvió a agitarse. Márcio percibió que se había puesto pálida, por lo que llamó al mozo para pedirle un vaso de agua.
–Perdón, pero ¿cómo tenés certeza de todo eso? –le preguntó ya más tranquila, después de tomar el agua.
Antes de que Márcio pudiera responderle, el mozo se dirigió a Raquel:
–Señorita, tiene una llamada en la recepción. El señor Marcelo Pérez dice que necesita que lo atienda con urgencia.
–Muchas gracias; por favor, dígale que ya le devuelvo la llamada, que estoy en una reunión que no puedo interrumpir.
Márcio hizo una pausa y prosiguió, satisfecho ante la reacción de su interlocutora.
–No tengo la certeza. Mi abuelo no tuvo tiempo de explicarme cómo llegó a esa conclusión, porque murió de repente.
–Entonces, ¿por qué me buscaste?
–Porque él había identificado quién era Cleide y dónde había vivido. Y, con la ayuda de unos amigos míos de la Embajada de Portugal, descubrí que eres su nieta, la única descendiente viva. Finalmente, somos compatriotas, ya que tienes ascendencia portuguesa. Tu abuela nació en Oporto, como sabes.
–¿Y por qué viajaste para decirme todo esto? ¿Y con tanta urgencia?
El aspecto jovial y despreocupado de Márcio se volvió más serio. Ese era el tema crucial, ya que si, como pensaba, sus sospechas eran ciertas, eso los unía a ambos en un trágico destino.
–Como te imaginas, si alguien eliminó a mi abuelo para evitar que se conociera el testamento o que se lo ejecutara, el que lo hizo no va a quedarse tranquilo hasta no saber dónde está ese documento o hasta que no elimine a los herederos, si descubre que existen. ¡Si es que ya no lo sabe!
Raquel se quedó helada. La historia parecía tener cierto sentido y hasta encajaba con las dudas y los interrogantes de su abuela acerca de su padre.
–¿Y qué sugerís?
–Que vengas a Oporto para ayudarme a desentrañar el enigma.
Raquel no pudo evitar una desconcertante carcajada. No le bastaba el dilema que tenía entre manos, entre quedarse dirigiendo la librería que tanto quería y seguir a su futuro marido a los Estados Unidos, que además ahora le surgía esa propuesta de locos.
De repente, miró el reloj: eran las dos menos cuarto. “¡Carmela, el almuerzo!”. No bien encendió su teléfono, hubo una seguidilla de chillidos anunciando las decenas de mensajes y llamadas perdidas que había recibido durante su charla con Márcio.
–¿Puedo ayudarte? ¿Quieres que te alcance a algún lado?
–No, gracias. Lamentablemente no me podés ayudar. No sé ni siquiera para dónde voy. Pero, de todas formas, me tengo que ir ya, tengo muchas cosas que hacer.
–¿Y nuestro tema?
Raquel le dio una tarjeta con su número de teléfono celular.
–Llamame, así me explicás cómo te hiciste esa cicatriz en el cuello –dijo y salió del hotel corriendo hacia el lugar donde había estacionado su Fiat 600, mientras Márcio la veía desaparecer, de pie en medio del salón, con la tarjeta en la mano.