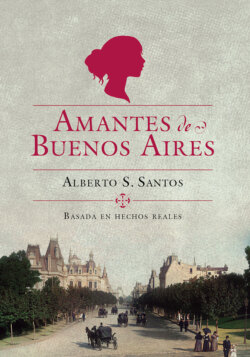Читать книгу Amantes de Buenos Aires - Alberto S. Santos - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Buenos Aires, 2009
ОглавлениеSiempre que podía, Raquel Contreras se encerraba en su oficina para revisar las novedades. Era un ritual que repetía desde el primer día en que la habían tomado como vendedora en la librería El Ateneo Grand Splendid.
Cada vez que llegaba algún título nuevo de sus autores preferidos, se emocionaba. Acariciaba la tapa, recorría con la vista la sinopsis y abría una página al azar. La leía y se quedaba pensando de qué manera el texto se relacionaba con su vida y también en las enseñanzas que podía extraer de él, ya fuera para ese momento o para el futuro. Algo que desde pequeña le había enseñado su abuela Cleide.
Esa mañana de marzo de 2009, cuando desembaló las novedades, sintió que el corazón le daba un vuelco. Se estremeció, deslumbrada ante la tapa de la reimpresión de la primera edición de Cien años de soledad, de su autor predilecto. De inmediato, su recuerdo voló a aquella tarde de primavera, en la casa de veraneo de su abuela, con vista al inmenso Río de la Plata. Cuando no leía, la abuela Cleide, ya muy entrada en años, pasaba horas enteras mirando aquel inmenso lago salado –ese río que finalmente se transformaba en estuario–, como si esperara que él le trajese las respuestas a algo que la vida no le había revelado. Pensó en la abuela y en aquel momento que había quedado grabado para siempre en su memoria. Cerró los ojos y lo recordó con nostalgia.
Cleide tenía un libro en el regazo, cuando llamó a su nieta. Raquel reparó en que las manos de la anciana acariciaban el volumen como si fuese algo precioso, casi una parte de sí misma.
–Terminé de leer este libro. Me gustaría obsequiártelo, mi querida.
La nieta percibió que los ojos de la abuela se esforzaban por evitar que la emoción se le transformara en lágrimas.
–¿De qué se trata, abuela?
–De la soledad, como dice el título. La soledad es una enfermedad, que, cuanto ataca, nos impide sentirnos completos y felices. Imaginate una familia entera condenada, generación tras generación, a sufrir de este mal –explicó la anciana con voz trémula.
Raquel tomó el libro con delicadeza. Se trataba de la mítica primera edición. Lo abrió y se detuvo en la dedicatoria, escrita en una letra elegante y firme: “Para Cleide, con afecto, para que nunca sientas el dolor de la soledad ni oses vivir más de cien años”. En ese momento habría deseado hacerle la pregunta que le quemaba la garganta: si ella también sufría o alguna vez había sufrido la soledad, a pesar de que jamás la había visto sino rodeada de gente. La familia y los amigos, y eran muchos, pululaban todo el tiempo a su alrededor. Le habría gustado saber por qué Gabriel García Márquez le había escrito una dedicatoria tan extraña.
Pero no se lo preguntó, y se arrepintió para toda la vida de no haberlo hecho. Desde su más temprana infancia, Raquel había sospechado que su abuela escondía un gran secreto, un misterio insondable, como el de los Buendía, los personajes que poblaban el libro que la anciana con tanta ternura le había dado aquel día y cuyo recuerdo jamás se le había borrado.
–¡Abrilo al azar, hija mía! Vamos a ver qué sale…
La sorpresa de Raquel en la oficina de la librería El Ateneo no pudo haber sido mayor. Olió el papel y acarició la tapa dura, cautivada por los lirios amarillos y el galeón azul, que navegaba contra un bosque espectral. Antes de abrirlo en una página al azar, cerró los ojos y recordó la breve charla de su autor, años antes, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Jamás había olvidado las palabras eternas que se le habían grabado en el corazón durante la conferencia, cuando él afirmó que la vida no era como una persona la vivía, sino como la recordaba, o como la recordaba para poder contarla. Desde ese día, juró que jamás adheriría a los libros electrónicos, pues no podía concebir una exposición donde los volúmenes no se pudieran tomar entre las manos, ni aceptar que los libros no se pudiesen acariciar, hojear ni oler, o que no se los pudiera guardar en la mesa de luz o apilar en los rincones de la casa. Libros que se pudieran perder en el subte y uno quedarse con la esperanza de que llegasen al corazón de quienes los encontraran. Temía, incluso, que el fin de los libros de papel provocara la extinción de las ferias de libros y de los autógrafos de los autores, que guardaba como sus más preciadas reliquias.
–¡No lo puedo creer, es la misma página! ¿Será el gitano Melquíades haciendo de las suyas? –murmuró para sí, antes de leer el mismo párrafo final que años antes le había tocado con la abuela.
Se sentó junto a la ventana. Afuera, en la avenida Santa Fe, los automovilistas tocaban bocina, ansiosos por que la fila avanzara, con la urgencia de llegar a algún lugar. Sobre la mesa, su teléfono informaba que algunas cuadras más adelante, en el cruce con la avenida Pueyrredón, había un embotellamiento provocado por un accidente de moto, que demoraba en resolverse y del que había sido víctima uno de los apurados motociclistas. Apagó el aparato y leyó, sin prisa:
Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Aquel personaje le provocaba temor y fascinación a la vez. Melquíades era el portador de la terrible profecía que pesaba sobre las generaciones de los Buendía, que recién sería descifrada un siglo más tarde, en el momento en que un miembro de la familia lograra interpretar sus famosos pergaminos. Y así sucedió,
cuando Aureliano Babilonia, de la sexta generación, descubrió la maldición: que dos personas de esa misma familia no podían tener hijos juntas, pues estos nacerían con alguna deformidad. Ahora bien, como los fundadores de la familia eran primos, la consanguinidad no podría repetirse jamás. Raquel recordaba, triste y a su vez asombrada ante la imaginación del creador del personaje de Aureliano Babilonia, que este había tenido un hijo con Meme sin saber que era su tía legítima. Habiéndose repetido la consanguinidad, se cumplió la predicción del gitano: el hijo de la séptima generación nació con cola de cerdo y murió devorado por las hormigas, terminando así para siempre con el árbol genealógico de la familia.
Poco tiempo después de aquella conversación, la abuela murió, rebosante de una salud tardía, a pocos días de cumplir cien años, una mezcla de bendición y maldición. Recién después de la partida de la anciana, Raquel se acordó de su regalo. El título y la dedicatoria la desvelaban, y por eso, se apresuró, voraz, a leer la historia de los Buendía durante los días que siguieron al funeral. Nadie le podía quitar de la cabeza que la abuela no había querido vivir más de cien años para evitar una desconocida maldición. Y tampoco, que darle ese libro, con la dedicatoria del autor, con aquella precisión, no había sido algo en absoluto inocente.
Con algunas lágrimas de melancolía, apoyó Cien años de soledad sobre su pecho y sintió cómo su corazón acelerado golpeteaba la tapa, al punto de confundirlo con los golpes que, de pronto, se dio cuenta de que provenían de la puerta de la oficina.
–Raquel, ¿podemos hablar?
La muchacha suspiró, apartó despacio el libro de su pecho y lo colocó con delicadeza en el centro de la mesa. Todavía algo
perturbada por los recuerdos, miró a su jefa. La directora de la librería entró sin esperar respuesta y se detuvo a su lado. Era una mujer delgada, de rasgos finos y delicados, el cabello recogido en un rodete y ojos castaños, enormes y tristes. Por un momento, se quedó en silencio mirando el libro que la joven acababa de desembalar. Había sido ella la que había encargado cien ejemplares no bien se enteró de la reimpresión.
–Perdón, Carmela. Estaba distraída.
–No es nada. ¿Ya pensaste en el tema? –insistió la mujer, con la mirada vacía y el gesto afligido.
–Ya… Quiero decir, todavía no. No pude hablar con Marcelo. Recién vuelve de Rosario mañana. Sabés que no puedo tomar una decisión sin consultarla con él.
Carmela respiró hondo. Raquel la miró de costado, y se sintió en parte cómplice de su tristeza. Con algo más de sesenta años, Carmela era una mujer respetada en los círculos culturales de Buenos Aires, pero se veía obligada a abandonar su puesto de directora de la librería El Ateneo para cuidar de su madre, que se hallaba postrada por una enfermedad neurológica, en un pueblo lejano de la Patagonia, y de quien era su única familia.
La enfermedad de la madre de Carmela y su obligación de cuidarla se habían transformado en la oportunidad de Raquel. Todos le auguraban ese futuro y, en verdad, ella misma nunca había disimulado que le gustaría algún día ser la directora de la fantástica librería que The Guardian, insospechado de parcialidad, había elegido, el año anterior, como la segunda más hermosa del mundo. Aunque, para despejar toda duda, debería visitar la librería holandesa que el periódico había escogido como la más recomendada. Y quién sabe, también la portuguesa, que había quedado ubicada a continuación. Pero jamás había imaginado convertirse en alcanzar ese puesto tan pronto, con veintinueve años recién cumplidos.
–Como sabés, me voy a fin de mes –continuó Carmela, tomando el ejemplar que estaba sobre la mesa y hojeándolo al azar–. Los dueños me dieron carta blanca para que elija a quien me va a reemplazar. Aparte de la indemnización, fue lo único que les pedí. Pensando en vos, claro.
Carmela sonrió al recordar el día en que Raquel había aparecido solicitando empleo. Una joven sencilla, delgada, de pelo lacio, ojos tan soñadores como incisivos, estudiante de Letras y de Gestión, además de que trabajaba para costearse la carrera universitaria. En aquella ocasión, Carmela la observó, le hizo algunas preguntas y rápidamente se dio cuenta de que estaba ante una muchacha precozmente conocedora de los autores más importantes del mundo, en especial de América Latina. Y se asombró al advertir que siempre ilustraba cada libro con alguna cita de este, como si fuera un obvio resumen, la frase que disparaba y concentraba toda la trama. Sorprendida, Carmela no sabía que aquellas frases eran las que Raquel retenía de los libros abiertos al azar durante los juegos literarios de su infancia. La joven tenía esa deuda secreta con su abuela Cleide. De esta manera, Carmela se convenció de que no podía elegir una mejor empleada para su librería. El Ateneo abrió en 2001, después de que el grupo para el que trabajaba había recuperado un glamoroso edificio ubicado en Barrio Norte, proyectado por los arquitectos Peró y Torres Armengol, construido a principios del siglo anterior y que, durante décadas, había funcionado alternativamente como teatro y como cine, y que estaba a punto de ser demolido. A la directora le pareció extraña la vacilación de Raquel.
–¿No me vas a hacer quedar mal, no?
–No, claro que no. De verdad es lo que siempre soñé… Estoy muy agradecida de que me des esta oportunidad. Solo tengo que arreglar algunas cosas con Marcelo.
La directora conocía al novio de Raquel, y no podía decir que le tuviese un gran aprecio. Le constaba que había sido un brillante estudiante de Programación Informática, de los mejores que cualquier universidad argentina había tenido. Pero no le perdonaba el hecho de que no hubiera leído ningún libro de Borges, o que desdeñara, sin haberlos siquiera hojeado, a Neruda, Hemingway o Galeano, autores que, según Marcelo, escribían sobre mundos irreales y sin interés alguno para sobrevivir o enriquecerse.
–¡Mañana dame la respuesta, por favor! Quiero dejar todo resuelto lo más rápido posible.
Antes de cerrar la puerta de la oficina del tercer piso, Carmela la miró fijo una última vez. Raquel entrevió en sus ojos una especie de súplica. Cuánto habría deseado responderle que sí de inmediato, darle un abrazo y agradecerle la oportunidad con la que siempre había soñado. Respiró profundo, le dio un vistazo al reloj de pared y decidió dar un paseo por la ciudad y visitar a la abuela, allí cerca. Era la hora del almuerzo, así que disponía de tiempo para ella.
Salió del edificio ubicado en avenida Santa Fe 1860, tomó hacia la derecha y no demoró en llegar a Callao, una de las principales arterias de la ciudad. Caminó hacia la izquierda, hasta llegar a la frondosa calle Vicente López; más adelante, dobló a la derecha, hacia Junín. En la esquina, del muro formado por una infinidad de ladrillos macizos pendía un antiguo farol de calle, negro y doblado sobre sí mismo, como para recordarles a los vivos que debían inclinarse ante su efímera condición. Raquel no dejó de sonreír, rememorando que la abuela siempre le decía que la vida y la salud eran una condición transitoria en el camino hacia la Recoleta o la Chacarita, los dos cementerios de la ciudad, donde apenas quedaba el recuerdo de las glorias y las miserias de algunos, y el olvido de quienes no habían dejado casi huella en el mundo.
Sobre la muralla, algunas cruces anunciaban la ciudad de los muertos, quienes la habitaban como si de una urbe medieval se tratara. Raquel suspiró y caminó hasta la entrada del cementerio, formada por un monumental conjunto de cuatro columnas, unidas por la frase que daba la bienvenida a los féretros que jamás saldrían de allí: Requiescant In Pace.
Una horda de turistas asiáticos, capitaneada por una guía, estaba ingresando al cementerio. Por eso, decidió pasar previamente por la basílica de Nuestra Señora del Pilar, ubicada en la esquina de la necrópolis que, en un tiempo, había integrado el convento de los franciscanos recoletos, y de la que toda la familia de Raquel siempre había sido devota, igual que ella, que aspiraba a casarse allí algún día. Después de decir sus oraciones, salió del templo y dobló hasta la entrada del cementerio, que se había transformado, más que en un lugar de descanso, en un ir y venir de toda clase de gente.
Unos dos días antes de entrar en su sueño eterno, su abuela la había llamado. Su rostro reflejaba la serenidad de quien tenía el control sobre sí misma y sobre la vida. Abrazó a su nieta, se lamentó por la pila de libros que aún no había leído y la estrechó contra sí, con extraño buen humor.
–Guardá esos libros, espero tener oportunidad de leerlos cuando regrese en el próximo viaje de mi alma.
–¡Abuela! ¿Qué decís?
–¡Ah, olvidate! Pienso que no cumplí todas las misiones que tenía en esta vida, tal vez deba volver –y abrazó a la nieta, con cariño y con los ojos humedecidos–. Cosas de una vieja que ya no tiene otra cosa en qué pensar.
–¡Por favor, abuela! Siempre bromeando. Ya sé que me querés pedir alguna cosa. ¿Una de las golosinas que el médico te prohibió? ¿Algún libro nuevo que descubriste en internet? –bromeó, reconfortada con el delicado aroma de la fragancia Jicky, de Guerlain, la preferida de la abuela.
–Sí, ya me conocés. Tengo un pedido, pero no es lo que pensás.
–Entonces, ¿qué es? –preguntó con suma curiosidad.
La anciana sacó un papel de entre medio de un libro y se lo entregó a su nieta. Se podía ver que había sido cortado a mano, y estaba escrito en una tinta antigua. Raquel lo tomó y se quedó mirando las letras redondas, bien definidas y claramente femeninas. Leyó en voz alta: “Mi hija es Cleide y es tan bella que solo la puedo comparar con las flores doradas. ¡En ellas, como en un espejo, encuentro su imagen repetida!”.
–¿Tu madre escribió esto, abuela?
–Sí, y de su puño y letra. Adoraba escribir.
Raquel sonrió. La abuela nunca había hablado abiertamente de su madre, pero sabía que había sido una suerte de heroína, ferozmente perseguida en España, y que, antes de llegar a Buenos Aires, se había refugiado en Portugal. Raquel no tenía certeza de cuáles eran las verdaderas razones de semejante persecución, aunque vagamente las asociaba a ideas políticas o a algún problema judicial.
–Querida, mi madre, tu bisabuela, fue una mujer extraordinaria, que me dejó una pesada herencia que siempre guardé en el corazón, con la vana esperanza de poder reunirme con ella en paz, donde Dios la tenga.
–¿Qué querés decir, abuela? –preguntó la nieta, con cierta inquietud en la voz.
–No te preocupes. Cosas del pasado –respondió apuntando al papel arrugado–. Quiero que en mi epitafio pongas esa frase. Será mi homenaje a mi querida madre.
Raquel se había detenido en las letras redondas, cuando volvió a escuchar la voz de la abuela.
–Otra cosa, la semana próxima, cuando tengas un tiempo libre, pasá por acá. No puedo irme sin contarte algunos secretos de nuestra familia.
–¿La semana que viene, abuela? –preguntó Raquel, recordando el viaje a Montevideo que tenía previsto con su novio.
–Sí, la semana que viene…
El cementerio de la Recoleta siempre le había parecido una ciudad dentro de la otra. Una urbe espejo de las vanidades humanas. Vagamente recordaba que alguien la había denominado la “Venecia de Buenos Aires”, con sus palacios de mármol blanco, sus portones negros y dorados, y sus callejuelas laberínticas; y no debía de estar muy equivocado. Mientras buscaba el sitio entre las familias, los turistas, los empleados y los visitantes circunstanciales, Raquel se sentía observada por aquellas estatuas de imponente teatralidad, por las almas de sus ricos habitantes, que acechaban desde los voluptuosos panteones, envidiando la vida que corría por las venas de los visitantes. A medida que las majestuosas construcciones, que competían denodadamente con sus vecinas para ver cuál ostentaba el mayor lujo funerario, dejaban pasar algún rayo de sol, se veía a sí misma atravesada por sus luces y sus sombras. Gente que había peleado en vida estaba ahora en pacífica vecindad.
Pasar la eternidad en la Recoleta era algo que cualquier prócer o nuevo rico ansiaba. Algunos incluso le habían ofrecido sumas impensadas por el sencillo panteón de la familia, con el propósito de demolerlo y edificar uno nuevo, con sus oscuros apellidos grabados en la puerta, en letras doradas y enormes.
A unos doscientos metros de la entrada se aglomeraba un grupo de neozelandeses. Raquel vio las caras decepcionadas, porque seguramente habían imaginado que la bóveda que llevaba la inscripción Familia Duarte debería haber sido más suntuosa. Pero el sepulcro que guardaba los restos mortales de Eva Perón, en su época la mujer más amada y odiada de la Argentina, era apenas un sencillo mausoleo de granito pulido, con una puerta de bronce y una cruz latina en el centro, y un brasero, símbolo de la eternidad, en la parte superior.
La tumba de Cleide se encontraba en las inmediaciones. En la misma bóveda también se hallaban sepultadas su madre, Marcela, y su tía Elisa. Sobre el mármol se destacaba una bella corona de metal con una Virgen María de cabeza radiante sosteniendo al Niño Jesús, y una figura femenina a cada lado, mirándose, como si pretendieran permanecer eternamente una en los ojos de la otra. Raquel reconoció en ella a Nuestra Señora del Pilar, protectora de varias de las generaciones femeninas de la familia, que en su momento Cleide había colocado en su sepultura, tal vez queriendo, en el futuro, verse también beneficiada por sus bendiciones.
La joven se puso los auriculares para que no la perturbara el ruido del entorno, en especial el griterío de los turistas. Se arrodilló ante la bóveda y rezó por el alma de su madre, de su abuela, de su bisabuela y de la tía Elisa. En especial, le agradeció a Cleide por todo lo que le había enseñado, y que ahora le permitiría alcanzar lo que más deseaba, a pesar de que no había supuesto que sucediera tan pronto. Imaginó algunos proyectos para la librería mediante el empleo de las nuevas tecnologías. Ideas no le faltaban. Rezó también por Carmela y por su madre. Finalmente, se sintió satisfecha y plenamente reconfortada. Pensó que la vida era una sucesión de acontecimientos, a menudo imprevistos, para los que no siempre los seres humanos se hallaban preparados. La desgracia de unos podía convertirse en la suerte de otros, y viceversa.
Por último, recordó el día del funeral. Sophie, a quien Cleide llamaba por el curioso sobrenombre de “la Franchuta”, había viajado especialmente desde su residencia en Mendoza, en las laderas de la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile. La familia había llevado a la centenaria mujer en una silla de ruedas. Raquel se acordaba bien de la serenidad con que la anciana se había despedido de la abuela, con una sonrisa en los labios y unas palabras murmuradas, que solo ella había escuchado: “Nos divertimos mucho, mi querida diva”.
–Disculpe, ¿usted era amiga de mi abuela?
La anciana, con las manos y los labios temblorosos a causa del Parkinson, miró a Raquel y de inmediato reconoció en ella los rasgos de su amiga.
–¡Vos sos Raquel, no podés engañar a nadie! Ella me habló mucho de vos. Bella, inteligente y seductora, como la querida Cleide. Ay, hija mía, si supieras los secretos que hoy se entierran… –Dos tímidas lágrimas se formaron en los párpados inferiores de Sophie, hasta que brotaron y se deslizaron lentamente por su rostro, para morir en los labios, que a pesar de todo no perdían la sonrisa–. Fuimos muy felices, ¿sabés? E infelices también… Pero la infelicidad era siempre la antesala de la felicidad… Hermosos tiempos aquellos…
Embargada por el recuerdo –y con los ojos también humedecidos–, Raquel leyó nuevamente el epitafio que había hecho grabar en una placa de bronce, en el pequeño espacio que servía de separación de la lápida vecina: “Mi hija es Cleide y es tan bella que solo la puedo comparar con las flores doradas. ¡En ellas, como en un espejo, encuentro su imagen repetida!”. Sonrió, sintiéndose, sin entender por qué, ligada al alma de esas mujeres que la aguardaban ahí mismo. Entretanto, un rayo de sol se coló por entre los ángulos de una cruz ubicada sobre la cúpula de una bóveda que estaba más atrás. Por un momento, entre el juego de luces y sombras, le pareció entrever dos lucecitas y, en medio de ellas, el rostro de la abuela que le guiñaba un ojo. Para ver mejor, se refregó los párpados, pero ya no distinguió nada. “Bromista, como siempre”, pensó.
De pronto, notó que sonaba su teléfono celular. Lo sacó de la cartera y al leer el mensaje, tragó saliva:
Amor, ya estoy en Buenos Aires. Hoy a la noche voy a tu casa. Tenemos cosas urgentes que resolver. Besos. Marcelo.