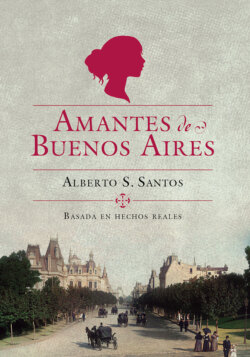Читать книгу Amantes de Buenos Aires - Alberto S. Santos - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 La Coruña, 1901
ОглавлениеEn el cuarto de la posada Corcubión, en el número 104 de San Andrés, donde se había instalado, Mario daba un paso más en el camino hacia la felicidad. Había almorzado unas tapas de pulpo a la gallega y mariscos de las rías Bajas en una famosa taberna de la misma calle, un lujo que se podía dar en un día tan especial como aquel. Echó un vistazo por la ventana del segundo piso. Seguía siendo el mismo hermoso día de sol con el que la ciudad había amanecido ese 26 de mayo de 1901. Pensó en Marcela y sonrió. Unos días atrás, le había escrito contándole lo sucedido en las últimas jornadas. El Arzobispado de Santiago se había mostrado sensible y expeditivo en su respuesta al requerimiento del padre Cortiella, quien era garante del profundo conocimiento que el catecúmeno Mario poseía del catecismo de la fe católica.
Sin prisa, se vistió el traje oscuro, impecablemente planchado, que había comprado para la ocasión, se calzó los zapatos de lona amarilla, también a estrenar, y se miró al espejo. Se pasó una loción perfumada por el cabello, que se lo dejaba firme y brillante, y que dejaría un aroma agradable por donde pasara. Después, se colocó el sombrero blanco, adornado con una delicada cinta negra, tres anillos en los dedos de la mano derecha y, desde luego, el reluciente reloj de bolsillo dorado, sujeto por una leontina del mismo material. Lo abrió y, con una sonrisa triunfal y el pecho inflado, concluyó:
–¡Es hora de ir a mi bautismo! ¡Y esta vez caminando con mis propios pies! –dijo, chasqueando la lengua, mientras abría la puerta de la habitación.
Se dirigió a la vecina calle Orzán, donde recogió a doña Jacoba, la lejana prima soltera de su madre, quien, a pesar de no acordarse del primo, había reconocido en él los rasgos de la familia, y juntos se fueron animadamente por San Andrés y Marqués de Pontejos, hasta que doblaron a la derecha y llegaron a la iglesia de San Jorge, quince minutos antes de que dieran la cuatro de la tarde, la hora fijada para el sacramento.
Unos metros detrás, y sin perder ningún movimiento de la pareja, un hombre, cubierto con un gorro oscuro y una gabardina, innecesaria en un día de sol como aquel, se ocultaba tras las sombras de las entradas de los negocios y las casas, y entre los numerosos transeúntes que andaban por allí a esa hora.
–¡Estás muy elegante, aunque no te queda nada bien ese vicio del cigarro, hombre de Dios! ¡No comprendo por qué no lo dejas! –comentó la anciana cuando llegaron a la iglesia, sin dejar de tomarse del brazo de su joven primo y futuro ahijado.
–No se preocupe, madrina. Ya verá el éxito que van a tener mis cigarros.
De evidente buen humor, Mario sacó varios cigarrillos de un pequeño estuche de níquel y los distribuyó entre los asistentes de la iglesia, incluido el padrino, el sacristán Manuel Prado, que le agradeció con humildad, igual que el acólito Javier, que no paraba de dar pitadas. Fue hasta la sacristía, donde encontró al padre Cortiella, que, también de buen ánimo, hablaba sobre los avances de los reclamos de los trabajadores, que estaban más unidos que nunca. Solo temía que la lucha pudiera recrudecer y se transformara en un baño de sangre, algo que era preciso evitar a toda costa.
–¿Estudiaste todo el ritual del bautismo de adultos? ¡A ver si no te equivocas, o te mando de nuevo a catequesis! –bromeó, tuteando ya al catecúmeno, debido a la confianza que habían ido adquiriendo.
–No, padre. Entrené mucho mi memoria en Londres, gracias a los negocios.
–Pero, por las dudas, ten esta copia para que todo salga perfecto.
A la hora indicada, todos se dirigieron en procesión hacia la pila bautismal. Al frente, el prelado, seguido por Mario, los dos padrinos y el joven acólito, que llevaba los libros y los elementos litúrgicos, porque el sacristán hacía de padrino.
Todo comenzó con el rito de recepción, en el que Mario manifestó el deseo de ser bautizado en la Iglesia de Dios, seguido por la liturgia de la palabra, con la lectura de una parte de la Epístola de San Pablo a los Romanos y del Evangelio de San Juan, cuyas frases conmovieron particularmente al catecúmeno. La fuerte voz de Cortiella proclamaba con solemnidad: “Un precepto nuevo os doy; que os améis los unos a los otros; como yo os he amado”. Mario sonreía para sus adentros, mientras escuchaba el párrafo que más lo emocionó: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros”.
En ese instante, no pudo resistir más y empezó a llorar. Todas las emociones reprimidas en los últimos tiempos sucumbieron ante las palabras que acababa de escuchar y que, como lanzas, le habían atravesado el corazón. Recordó el absoluto y definitivo amor que sentía por Marcela, a veces, tal vez, para quien lo viera desde afuera y no lo comprendiera, rayano en la locura. Un amor que había resistido la distancia, la incomprensión, la condena y el tiempo. Amaba a Marcela con la misma intensidad que el primer día, y no concebía la vida si no era a su lado, criando al fruto que, con la inescrutable ayuda de Dios, había sido engendrado en su vientre. Cuánto había rezado para que todo ocurriese como estaba sucediendo…
Con una sonrisa bondadosa, el padre Cortiella esperó a que la emoción pasara. Los demás también tenían expresiones beatíficas. A continuación, siguió la oración de los fieles, la letanía de los santos, la imposición de manos, la bendición del agua y la renuncia y profesión de fe. Después del bautismo propiamente dicho, Mario le sumó a su primer nombre el de José, en un gesto dedicado a Marcela, que en su bautismo había sido encomendada a san José. Así, se fundían también a través del nombre que en secreto los unía. Finalmente, y antes de la entrega del cirio, el padre procedió a realizar la unción posbautismal. Mario se quitó la corbata y se desprendió la camisa con rapidez y presteza, y Víctor Cortiella le apoyó el pulgar en su piel blanca como el mármol, haciendo una cruz con sal en su pecho. Por fin, estaba bautizado. El primer paso hacia la felicidad, cuyo destino había trazado al milímetro.
Después del sacramento, todos se veían satisfechos. Solo el joven acólito Javier parecía algo inquieto. A la iglesia de San Jorge siempre se acercaban almas en busca de aliento y redención. Y, además, el bautismo de un adulto era motivo de curiosidad, lo que justificaba una mayor asistencia de la habitual. Sin embargo, al ver al hombre de gabardina, que escondía su rostro debajo de la gorra negra –que por obligación se había quitado al entrar al templo a mitad del oficio–, Javier se sobresaltó. Sobre todo, después de escuchar algunos comentarios que lo dejaron intrigado.
El joven recordaba haber visto a aquel hombre en la sede del Sindicato de Oficios Varios. Aducía ser un trabajador que recién llegaba a la ciudad y que quería adherir a la causa de quienes organizaban huelgas y manifestaciones para conseguir un mejor nivel de vida para los más pobres, que en La Coruña se multiplicaban día tras día. Lo había notado muy interesado y entusiasmado por conocer todos los detalles de las reuniones. Por eso, cuando Mario llegó por primera vez a la iglesia de San Jorge, le pareció raro advertir que el hombre lo seguía. Algo que se repetía en ese momento. Se sintió preocupado, sin saber si debía o no contárselo al padre o a Mario. Después de todo, podía no ser más que una mera coincidencia. Cuando vio que Mario estaba solo, fue a abordarlo.
–Señor Mario, disculpe que me inmiscuya en su vida, pero es que en otro tiempo conocí a su hermana Elisa.
Mario se ruborizó, sin poder evitar que el humo del tabaco lo atragantara.
–¿Sí? ¿Dónde la conociste, Javier?
–Fue mi maestra de primer grado, en Vimianzo. Después me mudé aquí y nunca más la vi…
Mario lo miró de arriba abajo. Era un joven de alrededor de veinte años, de porte atlético, buena presencia, con la barba y el bigote recortados. No tenía aspecto de acólito. Irreconocible para quien lo hubiese visto diez años antes, imberbe y de pantalones cortos.
–Muy bien –carraspeó, apenas recompuesto–. Le comentaré de ti… Espero que hayas aprendido algo con ella.
Él le sonrió de una manera indescifrable, lo que perturbó aún más al hermano de la antigua maestra. Parecía como si tratara de cerciorarse de algo que a Mario no le convenía en absoluto.
–¿Usted tiene enemigos aquí, en La Coruña? –preguntó, sin responder.
–Que yo sepa, no. Además, como sabes, llegué hace muy poco. Pero ¿por qué lo preguntas? –replicó, pensando que, después de todo, su preocupación inicial parecía no haber tenido sentido.
–¡Por nada! No sé. Quizás sea una tontería mía. A veces, pienso cosas locas, que no tienen sentido. Una vez, le conté a mi maestra que un chico me andaba persiguiendo para pegarme y robarme mi trompo. ¿Y sabe?, era el hijo del señor más importante de Vimianzo.
–¡Seguro que ella trató de protegerte y de ponerlo en su lugar!
El joven vaciló.
–¿No?
–Me gané media docena de reglazos, porque ella me dijo que era una tontería imaginar que aquel chico tan educado quisiera hacerme semejante cosa. Según ella, aquello no era más que fruto de mi imaginación.
Mario tragó saliva.
–Y… ¿adónde quieres llegar?
–Como me dijo mi maestra en esa oportunidad, no debemos levantar falso testimonio sobre las cosas que nos parecen, sino que solo debemos hablar de aquello de lo que tenemos certeza. Lo recuerdo como si fuera hoy. Jamás olvidé que las pupilas se le dilataban cuando se ponía nerviosa.
Mario respiró hondo y se esforzó para no desviar la mirada del muchacho. Era más astuto e inteligente que cualquier acólito común. En vez de encararlo, prefirió desviar la conversación.
–Cuéntame lo que se está preparando en la ciudad. Se habla de algo grande.
Javier se serenó. Había tenido una vida dura y, a partir de aquellos reglazos inmerecidos, había tomado la decisión de luchar contra las injusticias. Su padre era uno de los líderes de los sindicatos que combatían la suba de impuestos a la clase trabajadora. El Ayuntamiento, manejado por los republicanos aburguesados, no atendía los reclamos y mantenía los precios establecidos por la concesionaria que abastecía los productos de primera necesidad. Por eso, él formaba parte de la lucha e informaba al padre Cortiella, un amigo de la causa, para que con discreción pudiera mover algunos hilos y ayudarlos.
Javier había asistido a la celebración del 1° de Mayo en el Teatro Municipal, donde los oradores enardecidos habían condenado las condiciones de vida de los asalariados urbanos. También había participado de las reuniones de las asociaciones de resistencia de los estibadores, pescadores y productores de tocino, había vivido por dentro el recrudecimiento de la conflictividad laboral de los herreros y panaderos en los primeros meses de aquel año, así como la preparación de las huelgas de pintores, electricistas de la Cooperativa Eléctrica, albañiles, trabajadores no especializados e incluso de algunos trabajadores de la Imprenta Real. Por eso, respondió con orgullo:
–¡Sí, esta vez será algo grande: tarde o temprano, habrá una huelga general!
Charlaron un poco más del tema, pero cuando Mario consultó su reloj y observó el gesto de hastío de Jacoba, se dio cuenta de que debía despedirse del muchacho, lo que hizo con un apretón de manos y una sonrisa.
–Ah, aparte de aquellos injustos reglazos, su hermana fue una buena maestra. Me enseñó que no se debe juzgar a las personas por su apariencia –disparó antes de dirigirse hacia la puerta de la iglesia, mientras Mario lo seguía con la vista, hasta que lo vio darse vuelta y decir–: Y cuídese de los extraños. A veces, el hijo del señor realmente quiere pegarnos y robarnos el trompo.
Y desapareció dentro del templo, mientras el pecho de Mario casi explotaba a causa la violencia que conllevaban las últimas palabras del acólito.
En el viaje de regreso permaneció en silencio, mirando para atrás de vez en cuando. Jacoba percibió que algo lo inquietaba.
–¡Pareces preocupado, sobrino! ¿Qué te dijo ese muchacho para que te quedaras así? Ten cuidado con él. Anda metido con los huelguistas y con la chusma de los barrios pobres. ¡A ver si te trae problemas!
Marcela llegó a La Coruña el 29 de mayo, como le había avisado a Mario por carta. La diligencia debió detenerse en un sinnúmero de retenes montados por la Guardia Civil en varios puntos de Galicia, pues en la ciudad los ánimos continuaban exaltados. El presidente de Oficios Varios había promovido la huelga de algunos sectores, no dándole al concesionario las setenta y dos horas que le había solicitado el gobernador civil, a sabiendas de que ese era el tiempo que el empresario necesitaba para traer de Madrid a varios rompehuelgas bien pagos. Al mismo tiempo, los huelguistas habían organizado cuatro piquetes para disuadir de volver al trabajo a los obreros más temerosos.
El reencuentro los emocionó. Cuando Marcela bajó de la diligencia, él, como un caballero, le besó la mano, tomó el equipaje y lo llevó hasta la posada, donde la novia se hospedaría hasta el día de la boda, también en la calle San Andrés. Para evitar los comentarios de las lenguas viperinas de la vecindad, recién después de la ceremonia –y ya faltaba poco– pasarían la noche en la misma habitación.
Dejaron las maletas en la recepción y fueron a pasear alegres por las calles de la ciudad, rememorando su juventud en cada rincón. Marcela iba tomada del brazo de Mario, que sonreía cada vez que veían a algún que otro conocido, que no lo reconocía. Caminaron a lo largo de la avenida Marginal hasta la playa del Orzán, donde, después de quitarse los zapatos, se internaron en la arena, como antes. Siguieron hasta el faro, mientras recordaban los recientes sucesos, y cuando estuvieron en una zona donde nadie podía verlos, Mario la atrajo hacia él y la besó apasionadamente, con avidez.
–¡Querida, finalmente estás conmigo! ¡Ya falta poco! ¡Estoy tan feliz!
–Yo también, mi amor. Pero ten cuidado de que no nos vean aquí a los besos, así no alimentamos los chismes mal intencionados.
–¡A quién le importa! Aquí nadie nos ve. Solo el mar y el cielo. Y los peces y las gaviotas están de nuestro lado. Y Dios también lo estará.
Marcela bajó la vista. A veces, sentía temor de la ira divina, hasta que se serenaba y pensaba que Dios, máximo exponente del amor, no podía juzgar ni castigar a quienes tanto se amaban.
–Le pedí tanto por nosotros. Y a Nuestra Señora del Pilar. Y a santa Baia…
Regresaron a la ciudad. En la habitación, después de abrir las maletas, se abrazaron y se besaron de nuevo, y se dejaron caer sobre la cama de hierro, cubierta por una colcha a rayas grises y azules. Mario sintió en el cuello de Marcela la fragancia sutil que tanto le gustaba, una combinación de su perfume natural con agua de rosas. El talle de la novia parecía más redondeado y la presión suave, aunque persistente, de sus senos a través de la blusa era tan excitante como gratificante. Marcela le miraba el rostro con una mezcla de ternura y picardía. Le acarició las mejillas y el cabello corto y, cuando llegó al bigotito, lo enrolló y tiró de él hasta hacerlo gritar de dolor.
–¡Pícara, no hagas eso! Todavía no me acostumbré a él.
–Debo confesar que me quedé encantada cuando vi que un caballero tan gentil y bonito se acercaba a mí para recibirme y acompañarme hasta la posada. Eres un hombre con mucho garbo. Hasta estoy algo celosa de verte tan elegante y distinto, y además solo en esta ciudad. ¡Mira que sé cómo son las coruñesas cuando ven por ahí a un hombre tan seductor como tú!
Las carcajadas de ambos resonaban fuera de las débiles paredes del cuarto y se fundían con el graznido de las gaviotas, tan ruidoso que parecía como si estuviesen ante un pelotón de fusilamiento sin posibilidades de escapar.
–Sabes, ayer a la tarde fui a ver a tu madre, para pedirte en matrimonio.
Marcela dejó de reír y suspiró, mirándolo, expectante:
–¿Y ella?
–¿Realmente quieres saber? –Mario le besó delicadamente los labios y le puso el dedo índice en la nariz, como hacía cada vez que buscaba tranquilizarla–. No me recibió. Abrió la puerta de su casa, pero no salió y ni siquiera me dejó subir. Yo quería explicarle todo, decirle que vamos a tener un hijo, pedirle la bendición para el casamiento, pero cuando le dije que iba de parte tuya, cerró la puerta.
Mario omitió una parte del encuentro. Exactamente aquella en la que la madre de Marcela lo había insultado con furia y lo había mandado al infierno, en el preciso momento en que insistió en hablar con ella, pues quería, al menos, informarle del casamiento. Recordaba muy bien las palabras que le había gritado, antes de darle un portazo en la cara: “Mi hija se va a casar con el verdugo de su madre”.
–Dejemos pasar un día más para que se serene. Pasado mañana iremos juntos. En el fondo, tiene buen corazón y quiere lo mejor para su hija. Se va a poner contenta al saber que va a ser abuela.
De regreso a la posada Corcubión, Mario iba feliz, aunque no sabía que, en la penumbra de la noche, igual que durante el paseo por la playa, el mismo par de ojos le seguía los pasos. Ni que su dueño les hacía preguntas, aparentemente inocentes, sobre los huéspedes y las respectivas estadías a las empleadas de las posadas, a quienes les daba algunos billetes que tanta falta hacían en esos días de escasez.
Al día siguiente, mientras Marcela iba a comprar ropa adecuada para su gravidez, Mario se encontraba con un pariente lejano, Miguel Hermida, un empleado del Crédito Gallego, de cierta influencia en la ciudad. Tenía dos objetivos: proponerle que
fuera el padrino de su boda y pedirle que lo ayudara a obtener la carta de residencia, atestiguando sobre su identidad. Es decir, dos pasos fundamentales para poder casarse y hacer una vida normal, como ciudadano y buen padre de familia. De antemano sabía que la misión sería difícil, pero no tenía más remedio que intentarlo. Sin duda, su pariente debía recordar que Elisa lo había visitado antes de viajar a La Habana y que jamás le había hablado de su hermano.
El hombre escuchó, estupefacto, la historia que Mario le contó, y más anonadado quedó cuando su familiar le reveló que, fruto de la convivencia marital con Marcela, esperaba un hijo de ella. Después de beber a medias una botella de vino, acompañada con queso de tetilla, en una taberna en los alrededores de la agencia coruñesa del Crédito Gallego, Miguel Hermida acompañó a Mario al registro civil, donde no le fue difícil convencer a un empleado amigo de que su sobrino había perdido la cédula y dar fe de su identidad. Después de llenar el formulario, Mario salió de la repartición con el certificado que precisaba y el día totalmente ganado. Aunque estuviera sorprendido, Miguel Hermida era un hombre leal con los de su sangre. Por eso aceptó ser padrino de la boda.
Antes de regresar a la posada de Marcela, Mario se dirigió a casa de Jacoba Loriga, su madrina de bautismo.
–No, Mario, esta vez, lo lamento, pero no quiero –respondió con frialdad, incluso evidenciando cierto temor.
–¿Pero cómo, prima? ¿Qué sucedió? No me diga que no va a ayudar a su pobre pariente en este momento de felicidad.
Ella se mantuvo firme, con las mandíbulas apretadas, como si reprimiera algún remordimiento. Hasta que las abrió.
–No sé, Mario. Ayer, un hombre anduvo haciendo preguntas sobre ti. Si te conocía, cuánto hacía que te conocía, por qué acepté ser tu madrina de bautismo, si era la primera o la segunda vez que te bautizabas…
Mario tragó saliva y se quedó helado. Algo se le estaba escapando. Le vino a la mente la conversación con el acólito, que, en su momento, no había tomado en serio. ¿Había alguien en La Coruña que le quería hacer daño o que pretendía arruinar sus planes? En su mente se comenzó a dibujar una posibilidad. Y, de ser cierta, debía acelerar el casamiento y salir de inmediato de la ciudad.
–¿Y qué le respondió, prima?
–¡Lo mandé a pasear! ¡Le dije que no tenía derecho a meterse en mi vida ni en la de mis familiares! Pero no quiero problemas, muchacho. No los quiero en absoluto. ¡Mucho menos con la Justicia! Y hay algo en el aire, eso hay…
–Quédese tranquila –Mario trató de calmarla–. Me gustaría que conociera a Marcela, para que sepa que todo está bien. Quizás sea porque nos vamos a casar y ella está encinta. Sabe, siempre hay alcahuetes y pájaros de mal agüero…, gente que no tolera la felicidad de los demás. ¡Algún pretendiente celoso, prima! Marcela es una mujer muy bonita, inteligente y dotada. Y a muchos les gustaría casarse con ella.
“Y ser el padre del hijo que lleva en su vientre”, pensó sin decirlo. Pero los argumentos no surtieron efecto. Jacoba era una mujer de ideas firmes. Mario tenía padrino, pero no madrina. Y sin madrina no se podía casar.
Al día siguiente, 30 de mayo, la pareja se encontró temprano en la iglesia de San Jorge, para la misa. Mario quería que el padre Cortiella conociera a Marcela y comenzara con los preparativos de la boda. Pero ese día el sacerdote no abrió la iglesia. Por Javier supo que se preveían algunos enfrentamientos que podrían ser graves. Y temían que los disturbios pudieran llegar al templo e incluso al propio padre.
En verdad, el administrador de la empresa concesionaria de los bienes de consumo de la ciudad había conseguido que el día anterior llegaran ocho andaluces rompehuelgas en un tren desde Madrid. Por eso, durante la noche, los asalariados y consumidores habían organizado una manifestación cerca de los fielatos coruñeses, donde se cobraban los impuestos para la entrada y salida de mercaderías de consumo de la ciudad, para el caso de que los andaluces entraran en servicio en sustitución de los huelguistas. Y fue lo que sucedió. Cuando supieron que dos de ellos ya trabajaban en el fielato de Cuatro Caminos, cerca de dos mil personas, entre huelguistas, trabajadores de distintos oficios, mujeres y niños, marcharon en esa dirección. Cuando llegaron a la zona del fielato de la calle Caballeros, cerca de la estación ferroviaria, los guardias civiles que protegían el lugar les impidieron el paso. Pronto se instaló el caos. Algunas pedradas de los manifestantes fueron rechazadas por varias descargas de Mauser, a corta distancia de la turba.
Después del estruendo de los disparos de las armas semiautomáticas alemanas, siguieron los gritos desgarradores de los manifestantes, el llanto de las mujeres y una multitud huyendo, desorientada, en distintas direcciones. Las noticias se esparcieron con rapidez: un muerto y varios heridos, muchos de ellos internados en el Hospital de la Caridad. Pero las condiciones estaban dadas para el recrudecimiento de las posiciones y para una desgracia mayor.
La Guardia Civil a caballo y los soldados del Regimiento de Cazadores de Galicia comenzaron a patrullar las calles de la ciudad. En las sedes de las juntas directivas de varias asociaciones de trabajadores se decidió una huelga general, que se iniciaría a la mañana del día siguiente, viernes, hasta el domingo, en protesta contra la violencia de la represión de la Guardia Civil.
En medio de la crispación social que estallaba en las calles, Mario y Marcela vivían un noviazgo atormentado, con la urgencia de concluir todos los trámites del casamiento.
–¡Debemos resolver esto sin demora, querida! No es bueno que nos quedemos aquí mucho tiempo.
Mario fue a ver Marcela a su posada, y mientras caminaba iba mirando para todos lados, receloso hasta de su propia sombra. No le contó la conversación con Jacoba ni las insinuaciones del acólito. Pero ya estaba seguro de que alguien lo perseguía. Más allá de que los rumores fueran verdaderos o falsos, desconfiaba de todas las personas que veía a su alrededor sin ninguna ocupación aparente. Y la tarea se tornaba cada vez más difícil, con todo el movimiento de los huelguistas y de la gente que curioseaba en las calles, concentrada sobre todo en la calle de la Cordelería, en la calle Alta y en Orzán.
–Hoy iremos a casa de mi madre. Quiero que esté en mi casamiento y conseguir la madrina que nos falta. –Marcela también comenzaba a sentir la urgencia de la formalización del enlace.
–Afuera está todo muy conmocionado. Lo mejor es que vayamos a la tarde.
En los balcones de las sedes de las asociaciones laborales y en varias casas se veían trapos negros y frases que instaban a responder a la tragedia del día anterior. El Sindicato de Oficios Varios había convocado a una manifestación junto con la Asociación Tipográfica, sin comunicarla al gobernador civil, que se apresuró a prohibirla.
Por eso, los novios pasaron la mañana en la cama, mimándose y haciendo proyectos para el futuro. Ambos ansiaban superar esa etapa e irse de La Coruña, para vivir en paz el resto de sus días lejos de aquellas tierras.
–¡Nos iremos a Buenos Aires, Marcela! Es lo mejor. Ya averigüé el costo de los pasajes y dónde podemos embarcar.
–Vayamos a cualquier parte, con tal de librarnos de esta gente que nos detesta. Pero no te olvides de que pasaremos la luna de miel en Portugal. Me gustaría conocer Oporto. Muchos gallegos viven allá y dicen que es una ciudad agradable y acogedora. ¡Quizás incluso nos podríamos quedar allí!
–No me parece muy conveniente. Oporto está muy cerca de Galicia y, como dices, allí viven muchos gallegos. Quién sabe lo que podría suceder…
–¡Qué tontería! Después de casados, un hombre y una mujer, con un hijo…
–… o hija…
–Nunca me dijiste qué preferías…
–¡Una hija! Ya tengo el nombre para ella –respondió Mario, sin vacilar.
–Mmmh… ¿Qué nombre le pondrías?
–Cleide.
Durante un largo rato, Marcela se quedó pensando en el nombre. Hasta que una gran sonrisa se dibujó en sus labios, y el rostro se le iluminó, radiante de felicidad.
–Claro que sí: ¡Cleide! “Mi hija es Cleide y es tan bella que solo la puedo comparar con las flores doradas. ¡En ellas, como en un espejo, encuentro su imagen repetida!”, ¿te acuerdas?
–Ese hermoso obsequio que me hiciste siempre está conmigo, mi amor. Lo sé casi de memoria.
Mario la abrazó, recordando el momento en el que, en una librería de viejo de Santiago de Compostela, había encontrado el libro del que Marcela hablaba y que compró de inmediato para regalárselo a su amada.
–Yo también quiero que sea una niña, mi amor –concluyó Marcela, abrazándolo con toda su fuerza. Y se quedó así, sin ganas de separarse–. Antes de que nos vayamos del país, necesito regresar a Dumbría –agregó.
–¡¿Qué?! ¡Jamás volveré a ese lugar! ¡Ni pensarlo!
–Asumí un compromiso al que no quisiera faltar.
–¡¿Qué compromiso?!
–Terminar las clases con los niños. Son pocos días, no puedo irme con el remordimiento de no haber finalizado el año lectivo con ellos. Está a punto de concluir.
–Marcela, yo te comprendo. Pero no vamos a correr ese riesgo. Sabes bien que no es prudente… Después de lo que pasamos, no vamos a echar todo a perder.
–Nadie podrá meterse con nosotros. Volveré casada, con mi marido a mi lado. Mientras termino las clases, te quedarás en casa. Después, partiremos.
A la tarde, la ciudad se transformó. Alrededor de las cuatro, cerca de siete mil personas, casi todas con pañuelos negros en el brazo izquierdo, recorrieron las calles de la Cordelería, Orzán, la Fuente de San Andrés, Real, Riego de Agua, María Pita, Campo de la Leña y Torre hasta llegar al Cementerio de San Amaro. Jamás se había visto un funeral tan concurrido en la ciudad. Y menos por un hombre anónimo, pero que ya se había convertido en mártir de los derechos de los trabajadores coruñeses: Mauro Sánchez.
Con las calles temporalmente en calma, Marcela pensó que había llegado el momento de visitar a su madre. Mario la acompañó, pero se quedó a cierta distancia de la casa, para no exaltar los ánimos de su futura suegra.
Marcela tocó a la puerta, con el corazón sobresaltado. Era consciente de que tendría una dura conversación con su progenitora, pero pensaba que terminaría bien. El tiempo pasaba y nadie abría la puerta. Ni siquiera se oían ruidos en el interior. Miró alrededor y divisó a las vecinas Ricarda Fuentes y Francisca Ramos, que iban acompañadas por un adolescente.
–¡Hola, Marcela, qué gusto verte! ¿Qué haces por aquí? –la interpeló Ricarda.
–Vengo a visitar a mi madre. Me voy a casar en breve y querría que viniese a mi boda. ¿Saben por dónde anda? ¿Habrá ido al entierro?
Las mujeres se miraron por debajo de sus pañuelos y chales negros. Poco después, Ricarda soltó la lengua.
–Luego de la visita de tu novio, desapareció. No entiendo por qué no está feliz con el casamiento de su hija, pero no sé qué decirte.
–¿Y no saben adónde fue? ¿Si está cerca o lejos?
–Dijo que se iba a Santiago. Habló vagamente de un tratamiento o de una operación… No la volvimos a ver.
Como Marcela tenía la llave de la casa, entró para recoger algunas de sus cosas. Le conmovió ver a su muñeca de trapo, la que la madre le había regalado después de sacarla del asilo. Había sido su primer juguete. La primera amiga, con la que había dormido noches eternas, a quien le contaba sus temores y sus sueños, a la que le pedía consejos en la preadolescencia. Se abrazó a la muñeca con los ojos llenos de lágrimas. Tenerla en el regazo era como volver a una etapa de la infancia que no había tenido y a otra que sí había vivido, luego de salir del hospicio. De pronto, una mezcla de sentimientos le sacudió el corazón, que comenzó a palpitarle con tanta fuerza como si fuera a desbordarse. Aquella muñeca tenía el don de serenarla y también de despertar su inconsciente y darle la posibilidad de percibir cosas que estaban por suceder, cosas no siempre buenas, en especial cuando la apretaba contra el pecho y este se aceleraba, como si estuviera a punto de explotar. Permaneció con los sentidos alertas y empezó a mirar para todos lados, temerosa, congelada por los escalofríos que le recorrían la espalda y le erizaban la piel. Con ese extraño presentimiento aún presente, se frotó los párpados y recogió con prisa alguna ropa que todavía le podía servir. Era todo lo que llevaría consigo, además de su muñeca de trapo.
Cuando se disponía a cerrar el baúl con sus pertenencias, en los alrededores se oyeron dos estampidos. Dos disparos, seguidos de los gritos de la vecindad. Marcela sintió una opresión en el pecho y solo atinó a pensar en Mario. Fue rápido hasta la ventana. Ricarda, Francisca y otros vecinos iban hacia el lugar donde lo había dejado. Afligida, bajó las escaleras a toda prisa, se levantó las faldas y corrió como pudo en aquella dirección. Por el camino, se chocó de costado con un muchacho apurado, que iba en sentido contrario. En ese momento, vio en sus ojos el color de la venganza y en su mente se grabó para siempre aquel rostro asesino.
–¡Mario! –gritó repetidamente, mientras se apresuraba, agitada–. ¿Qué sucedió? –preguntó desesperada al verlo tendido en el piso, rodeado de gente y de sangre.