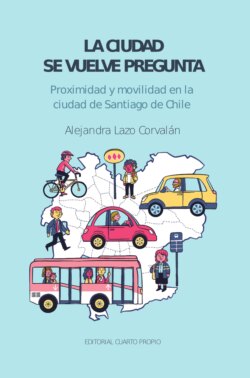Читать книгу La ciudad se vuelve pregunta - Alejandra Lazo - Страница 12
La Comunidad Ecológica: la construcción de un imaginario
ОглавлениеFrente a los grandes territorios de vivienda social ubicados en la periferia de la urbe, desprovistos de servicios e infraestructura, aparecieron en Santiago estilos de vida asociados a un imaginario suburbano que privilegiaban el espacio, la libertad, el contacto con la naturaleza y el aislamiento. Situada un poco más adelante en el tiempo que Villa Portales y El Castillo, la Comunidad Ecológica de Peñalolén se enmarca en este contexto de transformación, fragmentación y privatización de los espacios residenciales que habia venido ocurriendo en varias de las ciudades latinoamericanas.
El imaginario de la periferia o suburbio para las clases medias y altas como lugar deseado se sitúa en el contexto americano de mediados del siglo XX, cuando las ciudades comienzan a expandirse hacia nuevas áreas periféricas. Los grupos más acomodados vieron en esa expansión la posibilidad de construir un lugar diferente, donde la idea de progreso y movilidad social se hace patente. Se trata de una busqueda por diferenciarse a partir de un estilo de vida particular con un marcado repliegue sobre el espacio privado (Márquez, 2006).
De esta manera, la periferia será el espacio donde los habitantes pueden completar su deseo de diferenciación y desarrollar su estilo de vida. El deseo de ir a habitar los bordes de la ciudad se asocia también con los cambios que vienen sufriendo los centros históricos de muchas ciudades. Lo anterior, conformó a la periferia como un lugar con mejor calidad de vida. Esta nueva ciudad, ahora alejada de los males urbanos, se constituye en un lugar donde los habitantes pueden desarrollar un proyecto de vida diferente, más cercano a los ideales de la vida de campo, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.
La conquista de nuevos territorios, baldíos y extensos, que se encuentran en los bordes de la ciudad, despierta una atracción por lo desconocido y se convierten en una aventura. Aparece en el imaginario de los habitantes la idea del Wilderness (Tuan, 1990), de la periferia como un espacio yermo que no ha sido tocado por el ser humano. Se valora el acercamiento a la naturaleza y a los elementos que reflejan lo natural. Los habitantes que llegan a estos espacios lo hacen buscando una mayor calidad de vida: más sana, menos contaminada, con más verde, donde se pueden ver las montañas y los hijos pueden jugar tranquilos en espacios extensos. Este imaginario no sólo se asocia a un territorio natural, también significa un territorio por construir.
Lo anterior, penetró fuertemente en el contexto socio-urbano de la ciudad de Santiago y también latinoamericano, caracterizado por viviendas unifamiliares en copropiedad, urbanizaciones cerradas, edificios departamentos, loteos de parcelas de agrado, etc. Este fenómeno es uno de los elementos del nuevo modelo de la estructura y del desarrollo urbano de la ciudad latinoamericana (Janoschka, 2002). Es el paso desde un modelo de ciudad abierta hacia un régimen de ciudad cada vez más cerrada, marcado por la afirmación de una ciudad de tipo privada (Svampa, 2001).
La Comunidad Ecológica está emplazada en la periferia oriente de la ciudad de Santiago, en la comuna de Peñalolén, donde habita una diversidad de perfiles socioeconómicos: estratos medios y altos, comunidades ecológicas y sectores marginales (Ulloa y Zunino, 2008), aspecto que no es muy común en la ciudad de Santiago considerando la importante segregación existente entre comunas. Las familias que habitan la Comunidad forman parte del 3% de la población de estratos medios-altos que vive en Peñalolén. Ubicada en la zona precordillerana, en el pie de monte y enmarcada por la presencia de la Quebrada de Macul, posee gran diversidad de flora y fauna, lo que la hace un espacio medioambiental importante y único en la ciudad (Ulloa y Zunino, 2008). Se sitúa en parte del antiguo fundo Lo Hermida perteneciente a la familia Cousiño, tierras agrícolas que eran destinadas para el cultivo del trigo y pasto para el ganado. En la década de 1980 llegaron los colonos que le dieron el nombre a esta comunidad. Era un grupo de clase media alta, desencantado de la vida en la ciudad, que decide buscar un lugar donde vivir. En un comienzo se trató de dos o tres familias, hoy son casi 340, entre colonos, arrendatarios y antiguos campesinos.
La Comunidad, al momento de la investigación, tampoco disponia de una red pública de agua y alcantarillado, sus habitantes se aprovisionaban del agua que baja de la quebrada de Macul de la cual poseen derechos de acuerdo con la superficie de territorio de cada propietario. La captación, canalización y distribución está a cargo de la Asociación de Canalistas de Lo Hermida, agrupación a la que los vecinos se asocian mediante el pago de una cuota anual. Cada casa cuenta con un estanque de almacenamiento y bombas que llevan el agua al interior de los hogares y las aguas servidas van a fosas sépticas individuales en cada propiedad.
El funcionamiento del suministro de electricidad es similar, ya que la mayoría de las parcelas todavía está adherida a un sistema de medidor común que distribuye la energía de forma colectiva. Las calles no cuentan con alumbrado público. Se puede observar, entonces, que los servicios de agua y electricidad deben ser pagados en conjunto por cada una de las parcelas y resultan habituales los conflictos entre vecinos de una misma parcela por quienes no pagan a tiempo y surgen las amenazas de corte del suministro sobre todos; o también por vecinos que recargan la electricidad y se cae la luz en toda la parcela. Lo mismo sucede con el agua: vecinos que sacan mangueras hechizas para regar sus predios sin autorización, gasto innecesario de aguas, etc.
La organización de este territorio es muy diferente al de una población, villa o condominio cerrado, ya que en la Comunidad los habitantes son los propios gestores de su entorno. Una de las características de este lugar es su estilo arquitectónico que privilegia la tierra y los materiales nobles, pero la llegada de nuevos residentes ha aumentado la densidad del barrio y ha traído nuevos estilos de construcción como el hormigón o el ladrillo. Desde 1999 la Comunidad Ecológica es parte del plan seccional municipal, condición otorgada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene el objetivo de preservar barrios con características particulares.
En definitiva, estas tres formas de habitar representan tres territorios muy diversos entre sí, pero que tienen en común ser emblemáticos de la construcción de la ciudad y de las formas de habitar en ella. Si bien se podría plantear que cada territorio representa diferentes habitares –los centrales, los marginales y los periurbanos– se requiere sortear esta distinción y releer su cotidianidad a partir de experiencias que tienen más en común que de diferencias. Enfatizar en las formas de construir los territorios de proximidad (la casa y el barrio) y su relación con la movilidad cotidiana, permite otra mirada de los modos de vida que tienen lugar en la ciudad de Santiago; la diferenciación, la segregación, la fragmentación y, sobre todo, de la relación con el territorio.