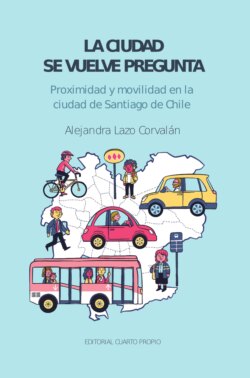Читать книгу La ciudad se vuelve pregunta - Alejandra Lazo - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO I:
HABITANDO Y TRANSFORMANDO
LA CIUDAD
Transformaciones urbanas en Santiago de Chile y su impacto en las prácticas de movilidad cotidiana
[…] Santiago, entonces, se convierte en una postal llena de intersticios, vacíos y puntos suspensivos donde la ciudad vivida no calza simétricamente con ninguno de los trazados que han dibujado de ella sus planificadores y sus jueces […]
Ossa y Richard, 2004.
Es un hecho que frente a las exigencias de movilidad y flexibilidad impuestas por un mundo cada vez más reticular marcado por la pérdida de los soportes institucionales y donde la movilidad se transforma en un elemento de diferenciación y exclusión social (Jirón, Lange y Bertrand, 2010; Le Breton, 2004), la casa y el barrio aparecen como uno de los soportes que tienen los habitantes para responder a dicha exigencia.
En la década de los setenta el mercado inmobiliario comenzó a tener cada vez más influencia en la ciudad de Santiago, no sólo en términos políticos y económicos, sino también en la forma y tamaño que alcanzaba la ciudad. La modificación de la ley urbana de 1975 marca un hito importante que permitió la construcción de viviendas fuera de la ciudad ayudando con ello a su expansión. Junto con esto, las políticas de erradicación de campamentos, expulsaron a las poblaciones pobres hacia áreas periféricas con suelos de bajo valor comercial, desprovistas de servicios como salud y educación, liberando con esto las áreas de mayor valor para el desarrollo de nuevos proyectos urbanos para una clase más acomodada. Este proceso se acompañó de un sistema de transporte cada vez más desregularizado que seguía a estas nuevas urbanizaciones periféricas. Lo anterior, impulsó una serie de cambios que fueron transformando lentamente la fisonomía social y territorial de esta ciudad.
En los ochenta, la liberación y desregulación continuó, adoptándose una de las medidas más emblemáticas: aquella que eliminaba el límite urbano de la ciudad, poniendo con ello más tierra a disposición de los nuevos desarrollos inmobiliarios. La expansión urbana que se produjo en la ciudad de Santiago durante esos años se relacionó con el aumento del ingreso de la población, lo cual se vio reflejado en el surgimiento de nuevas áreas periféricas en la ciudad. El acceso y el uso del automóvil para los viajes diarios dejaron al alcance de las familias motorizadas (familias más acomodadas), áreas que antes estaban alejadas de la zona urbana, haciendo que los precios del suelo subieran.
La vivienda social requería entonces de suelos más baratos que se encontraban fuera de la ciudad, lo cual incentivó la formación de guetos de pobreza en la periferia, y además se trasformó en un nuevo estímulo para que la ciudad siguiera creciendo. Con ello, se generaron desigualdades en el acceso a servicios, siendo uno de los más significativos el de acceso al transporte público y el aumento en los tiempos de viaje. Efectivamente, los residentes de estas poblaciones debieron desplazarse desde la periferia hasta sus lugares de trabajo, por lo general ubicados al otro lado de la ciudad. Todo este proceso de expansión y dispersión dio lugar a una nueva configuración territorial, segregando y fragmentando la ciudad.
En cuanto al sistema de transporte de Santiago, se puede mencionar el aumento de los viajes por persona en las últimas décadas, lo que dio cuenta de la importancia que tenia la movilidad. No sólo aumentaron en forma importante los viajes en automóvil privado a partir del crecimiento del ingreso, de la localización periférica de las viviendas y de la proliferación de autopistas concesionadas, también el transporte público fue objeto de grandes transformaciones.
Durante la década de los noventa, nuevas políticas de regulación implicaron licitaciones de servicios, concesiones de rutas y recorridos que culminaron en una gestión público-privada en el ámbito del transporte público y también de las carreteras y autopistas. Así, se implementaron nuevas regulaciones ambientales y tecnologías de operación. En este contexto, surgió durante el año 2007 un nuevo sistema de transporte público para la ciudad: El Transantiago. Su implementación no estuvo excenta de fallas. Las carencias de infraestructura vial y estaciones para buses, la falta de una política de subsidios permanente, así como la incapacidad de gestión de los operadores, la persistencia de algunas lógicas de desregulación y la baja inversión del Estado –sobre todo en los primeros meses– fueron elementos que caracterizaron el funcionamiento de este nuevo sistema y que terminaron afectando la calidad del servicio, así como también la movilidad cotidiana de los santiaguinos.
En este escenario de cambio, movimiento y expansión, todos los habitantes, ricos o pobres, pequeños o grandes, construyeron distintas relaciones con su territorio de proximidad –casa y barrio–, pues ello les permitió gestionar de mejor manera sus prácticas y estrategias de movilidad cotidiana. En otras palabras, los habitantes pusieron en marcha formas particulares para enfrentar los cambios urbanos que se habian generado en su ciudad.
Habitando la ciudad desde tres territorios emblemáticos
Como ya se ha mencionado, se eligió para estudiar la relación entre territorio de proximidad y movilidad cotidiana tres territorios, tres lugares emblemáticos en el proceso de construcción de la ciudad de Santiago, cuyos habitantes se caracterizan por tener una inscripción territorial bien referenciada en su espacio local.
El estudio de la proximidad y movilidad en tanto unidad de observación, es pertinente para indagar en el proceso gatillado por los cambios urbanos de las últimas décadas. Si bien, en un primer momento sólo interesaba estudiar a los habitantes de bajos ingresos, pues se pensaba que comprendiendo las dificultades y prácticas de movilidad cotidiana de estos habitantes sería posible decir algo sobre la movilidad en Santiago, a medida que se avanzó en la investigación, fue apareciendo la importancia de comprender la movilidad como un fenómeno ‘social total’2 que no sólo abarcaba las prácticas de desplazamiento sino también los motivos, los significados y los vínculos; en definitiva, la relación que el individuo teje con el territorio que practica. Así, al primer territorio estudiado con el cual se partió la investigación fue El Castillo en la comuna de La Pintana, al cual se le incluyeron dos territorios adicionales, Villa Portales en Estación Central y la Comunidad Ecológica en Peñalolén.
El Castillo, es un barrio constituido por población de escasos recursos económicos (lo que se conoce como población pobre o muy pobre) localizada en la periferia sur de la ciudad de Santiago, bastante alejado del centro de la ciudad. Representa un caso emblemático de las erradicaciones realizadas en la época de la dictadura militar y el objetivo de estudiarlo fue develar el contexto e historia de formación de esta población, así como las prácticas de movilidad cotidianas de sus habitantes centradas en lo local, recursos que son importantes para estas familias.
El segundo territorio estudiado fue la Unidad Vecinal Portales, conjunto de casas y edificios construidos por el Estado en la década de los cincuenta para la clase media trabajadora del país. Fue un proyecto emplazado en el pericentro de la ciudad y se constituyó en emblemático del ideal modernizador del Estado. Este lugar es un hito de la arquitectura chilena, siendo un proyecto concebido para el encuentro entre sus habitantes. Resultó interesante observar que existían residentes que privilegiaban la escala de la proximidad para sus prácticas cotidianas. La centralidad y la buena accesibilidad con la que contaba este territorio hicieron de la Unidad Vecinal Portales un espacio único en la ciudad.
El tercer territorio fue la Comunidad Ecológica de Peñalolén. Este lugar conformado por una clase acomodada se levantó en los albores de los años ochenta en la periferia rural de la ciudad, por un grupo de familias descontentas con la vida urbana. Se seleccionó este territorio pues interesaba estudiar las movilidades cotidianas de las familias que vivían ahí, quienes compartían una vida de barrio y comunidad muy intensa. Por encontrarse en un sector periférico, interesaba comprender las estrategias puestas en marcha por los habitantes y sus familias para combinar la vida en la Comunidad y la movilidad cotidiana muy basada en el uso del automóvil privado.
Fuente: Elaboración propia
La selección de estos territorios no buscó compararlos entre sí, sino dar cuenta de la diversidad de comportamientos y experiencias de habitar la casa, el barrio y la ciudad.
A partir de una mirada antropológica al territorio, que consideró observaciones directas y visitas reiteradas, así como conversaciones y entrevistas con los diferentes habitantes, es que fue posible acercarse a la relación entre el individuo y su territorio. Esta mirada, se aplicó en tres niveles: la casa, el barrio (o la proximidad) y la ciudad. En cada uno de estos niveles se indagó en las prácticas, estrategias y experiencias de los habitantes con su territorio.
Así mismo, se establecieron dimensiones que ayudaron a agrupar y analizar la información recolectada. Para ello, se identificaron diez dimensiones que no serían estudiadas de manera aislada, sino en su interacción (con cuatro configuraciones identificadas), dando cuenta de la variedad de vínculos que existían con el territorio y entre habitantes de un mismo grupo social. Se pudo observar personas que, si bien valoraban su casa y se sentían muy arraigadas a ella, replegándose en la vivienda, rechazaban el barrio por considerarlo inseguro y hostil. Mientras otros tenían prácticas barriales muy intensas, situación que no se contradecía con una movilidad cotidiana igualmente importante más allá de esta escala.