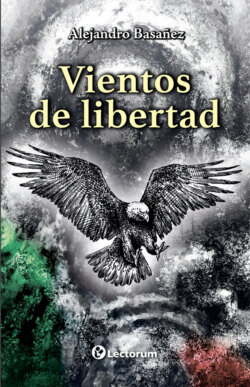Читать книгу Vientos de libertad - Alejandro Basañez - Страница 5
1 · El año del hambre
ОглавлениеAntes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre.
León Tolstoi
Corría el fatídico año de 1785, y la Colonia resentía en su castigada población los estragos del hambre. La escasez de lluvias y los soles abrasadores habían acabado con los cultivos de maíz en el centro de la Nueva España.
El impacto de la sequía era distinto de una localidad a otra, dependiendo de los tipos de suelo y de la efectividad de la ayuda prestada por el gobierno. Casi toda la Nueva España fue presa del hambre, cobrando la vida de 85000 personas. En el campo las catástrofes se intensificaron, afectando más a los campesinos con epidemias y enfermedades desconocidas, que arrancaban la vida de los desposeídos, sin distinción alguna. Todo esto obligó a los campesinos a concentrarse en las ciudades más importantes en busca de ayuda para evitar morir de hambre en sus parcelas.
Para enfrentar esta desesperada crisis de víveres, el virrey Bernardo de Gálvez (1785-86), sucesor de su padre, Matías de Gálvez (1783-84), recurrió a distintas medidas, que desde el punto de vista de la Colonia, significaron una declaración de guerra contra los agricultores y especuladores, que veían más por sus intereses que por la mortandad de los indígenas del centro de México.
La cruzada contra el hambre impulsada por el virrey, consistió en cuatro medidas importantes: el impulso de la siembra de riego y semirriego para aumentar la disponibilidad de maíz y otros granos y de esa manera regular el mercado; la segunda en dar empleo a los indígenas pobres y vagos en las obras públicas y religiosas para generarles un ingreso para su manutención; tercera, prohibir las limosnas, que sólo generan vagancia y ociosidad; y la cuarta, dar techo, comida y educación a los pobres más desesperados, para evitar así mortandad y epidemias entre ellos.
En atención a la disposición del virrey de otorgar ayuda alimentaria a los pobres que deambulaban por las calles de las ciudades, la Iglesia y algunos particulares instalaron cocinas en los monasterios y en sus casas para alimentar gratuitamente a estos desdichados y detener la sombra de la muerte, que poco a poco iba diezmando a la población con su huesuda y relente mano.
Debido a las heladas en Guanajuato, Valladolid, Chihuahua, San Luis Potosí, Guadalajara y Pachuca, los dolores de costado, pleuríticos, sarampión y “fiebres malignas” azotaron a la población en 1785, cobrando la vida de miles de víctimas.
Don Espiridión López, hecho un guiñapo con el rostro congestionado por las lágrimas, terminó de enterrar a su esposa, quien había muerto de un fulminante dolor de costado.(1) Una llana cruz de madera sobresalía de un promontorio de tierra y rocas frente a su casa de adobe. Una improvisada y grotesca tumba, que arrancó las últimas fuerzas de un hombre que había perdido casi todo. Lo último que le quedaba se encontraba junto a él, con los ojos irritados de tanto llorar.
—¡No te mueras, tata! —gritó el niño Martiniano desesperado.
El chiquillo, de escasos siete años, quedaría solo ante el mundo. Con la muerte de sus padres, no había ya nadie que pudiera ver por él. En tiempos de crisis todo mundo ve para sí mismo.
—¡Huye a la ciudad, hijo! No te quedes... aquí... ah...
El padre del chiquillo intentó articular unas palabras más, pero estas quedaron ahogadas para siempre en su garganta. Una mirada de impotencia y desesperación, al dejar en la orfandad al chiquillo, fue lo último que reflejó el rostro cadavérico de don Espiridión al morir.
Martiniano enterró a su padre junto a la tumba que el mismo don Espiridión había cavado para sí mismo un par de horas antes. El desdichado niño, entre sollozos tomó su quimil y huyó de ahí, buscando el camino que lo llevaría a Valladolid. Sabía que algo desconocido mataba a la gente en el campo y debía huir para no morir igual que sus padres.
Por horas y horas, camino por una polvorienta vereda hasta que la noche lo alcanzó, y se vio obligado a dormir bajo la negra bóveda celeste, donde no había una sola nube que eclipsara a los millones de astros que iluminaban la noche.
El terror se apoderó de él al escuchar unos feroces gruñidos. Ocho luces, que no eran otra cosa más que los ojos de cuatro coyotes obligaron a Martiniano a treparse a un mezquite y evitar así terminar engullido por los gregarios depredadores de la noche. Los depredadores intentaron por unos minutos hacer algo para atacar a su presa, pero al ver que esta se encontraba muy alto, en un lugar inaccesible para ellos, mejor se retiraron en busca de algo más fácil que atacar.
El hambre torturaba su estómago y las dulces vainas de ese mezquite sirvieron para mitigar un poco su feroz apetito.
Martiniano fue despertado por los primeros rayos del sol del amanecer. Con el cuerpo entumido por la incomodidad de haber estado trepado por horas en el mezquite, el chiquillo prosiguió su incierto camino. A lo lejos, tras una loma se distinguían las torres de la catedral, en medio de cientos de construcciones. Valladolid, su salvación, estaba a unos cuantos kilómetros de él.
Cuando enfilaba por una recta vereda, un hombre apareció en el camino. El individuo era un hombre regordete de unos cuarenta años. Sus rasgos indígenas lo delataban como otro de los sobrevivientes que buscaba asilo y salvación ante la pandemia que azotaba el campo.
Por un momento Martiniano pensó en correr y huir de aquel peligroso encuentro. Su indecisión lo dejó anclado en el suelo, ante el acercamiento del indio chichimeca que con sonrisa burlona dimensionaba la soledad y debilidad de su presa.
—¿Qui haces tan solo por estos rumbos, konetl (niño)? —preguntó el indio contemplando al chiquillo de pies a cabeza.
—Busco a mis padres en la ciudad.
El indio chichimeca comprendió toda la mentira del niño. Si estaba solo por esa vereda era porque era un huérfano más por el azote del hambre.
—¡Eres un mentiroso, konetl! Estás solo como ese kuauitl (árbol) del camino. De seguro tu familia se murió de hambre en tu ranchito y vienes a la ciudad a salvar tu prieto pellejo.
—No, señor. Ellos viven en la ciudad. Se lo...
—¡Calla, itscuintli (perro) asqueroso!
El chichimeca propino una fuerte bofetada al chiquillo, sumiéndolo en la tristeza y la desolación. Sus lágrimas limpiaron un poco el polvo del camino, dejando dos líneas grises sobre sus mejillas.
—Te quedarás conmigo y seremos buenos amigos. Te pondré a pedir una caridá. Tás en muy buena edad pa ́dar lástima y así sacar unos buenos riales. A Chimalhua no le gusta trabajar, y tú, ajolote haragán, me servirás pa ́consiguir comida.
—¡Déjeme ir por favor!
—¡Calla, axolotl (ajolote) asqueroso! Otra qui me digas eso ti arrancaré un ixpolotl (ojo). Toy siguro que así darás mucho más lástima y ganaré más riales.
Los viajeros entraron a la ciudad aparentando ser padre e hijo. Nadie cuestionaba una pareja así de natural. El hambre los atormentaba y pronto consiguieron un nutritivo desayuno en un comedor de la catedral de Valladolid. Los indígenas devoraban sus alimentos de pie si ni siquiera intentar sentarse. Una pieza de pan con un atole era un bálsamo salvador para aquellos desdichados.
Chimalhua devoró su refrigerio contemplando detalladamente a su alrededor. El desayuno aplacaba momentáneamente su hambre, pero la de pulque era demonio incontenible. Debía hacerse pronto del preciado elixir o en verdad moriría sobre la plazuela de la catedral. Sus dedos negruzcos por la mugre acariciaron los dos diminutos bigotes en cada extremo de los labios. Su enorme nariz abotagada por el alcohol de años, se expandía jalando aire como si fuera un tapir asomando la cabeza en una laguna. Sus ojillos se pasearon sobre las caderas de una indígena que servía de sirvienta de alguna familia de Valladolid. La nativa encendía otras pasiones que también atormentaban su cuerpo. Desde aquella india que violó en un río cercano a Cuitzeo no había tenido otra con quien saciar esta otra flama que le quemaba por dentro.
“Si no consigo hembra pa´hoy, este konetl me servirá para aplacarme un poco” —meditó la bestia chichimeca, mientras su mirada se perdía en la morenas piernas de la india que acompañaba a su elegante patrona.
De pronto un hombre joven de escasos treinta años irrumpió en el comedor. Era un hombre delgado, de avanzada calvicie, de estatura mediana, piel blanca y ojos verdes. Por su acento se notaba que era un criollo bien educado y de finos modales.
—¿Ya no quedaron más víveres en la carreta, Luisa?
—No, don Miguel. Panchita y yo hemos entregado todo.
Don Miguel sonrió satisfecho y aprovechó para saludar a los comensales.
—¿Les gustó su refrigerio?
—Muchis gracias, padrecito. Que Diosito si lo pague —contestó un indígena huichol que venía con su esposa y dos hijas.
—No tienen por qué darlas. Esto se los manda el Señor por nuestro medio.
Don Miguel sonrió complacido a la familia. De pronto sus ojillos verdes se clavaron en un padre que venía con su hijo. Algo extraño había en ellos que llamó poderosamente su atención.
—¿Y a ustedes que les pareció el desayuno?
Martiniano intentó contestar pero Chimalhua se le adelantó con voz aguardentosa.
—Muy sabroso, padrecito.
—¿De dónde vienen? No los había visto antes por aquí.
—De Yuriria, padrecito. Allá murió la nantli (mamá) del niño y nos vinimos pa´ca.
—¿La mamá del niño? ¿Entonces no eres tú el papá del chamaco?
—No, padrecito —logró clamar Martiniano, mirando directamente a los ojos al sacerdote.
Por debajo de la mesa Chimalhua lo silenció con un pellizco.
Por nada del mundo aquel sacerdote entrometido debería saber que Martiniano no era su familiar y que además era su esclavo, pensó el perverso chichimeca fingiendo tranquilidad con una aparente sonrisa.
—La madre del niño era mi hermana, padrecito. Todos murieron di hambre y tuve que juir con el konetl pa salvarlo.
—¿Entonces el niño es tu machtli (sobrino)?
—Sí, padrecito. Mesmante así.
La mirada del cura se clavó suspicaz en los dos. El niño miró temeroso al suelo, y el chichimeca esbozó una sonrisa estúpida que sólo ocasiono más sospechas en el prelado.
Chimalhua, sintiéndose presionado, tomó al niño de la mano, abandonando intempestivamente el lugar para evitarse más preguntas. El cura intentó detenerlos, pero no encontró un argumento sólido para hacerlo, ante los demás comensales que contemplaban la escena sin perder detalle.
—¿No lo va a detener, don Miguel? —cuestionó la muchacha al cura.
—Quisiera Luisa. Ese hombre me da muy mala espina con el chamaco.
—¡Pues hágalo!
El cura salió a la calle pero entre tanta gente les perdió el rastro. Atormentado por su indecisión regresó de nuevo al comedor.
—Se me perdieron, Luisa.
La muchacha miró al cura con resignación.
—Ojalá regresen mañana, don Miguel.
—Lo dudo, Luisa. En verdad lo dudo, pero ya Dios dirá.
La elegante diligencia era custodiada por diez jinetes fuertemente armados. El paso por Río Frío era un albur por tantos ladrones oportunistas del camino, y una familia española, como los Larrañeta, jamás se expondría a cruzar la zona sin la debida protección.
Don Anselmo Larrañeta era un acaudalado millonario que había cruzado el Atlántico para invertir su fortuna en las minas de plata de Guanajuato.
Un formal y jugoso contrato firmado con el conde de La Valenciana(2), era su pasaporte y garantía hacia la riqueza. La extracción de plata en Guanajuato había cobrado un mayor auge con el impulso del rey Carlos III(3) y su enviado especial en América, José de Gálvez, ministro de las Indias de 1775 a 1787.
Para finales del siglo XVIII, La Nueva España producía diez veces más plata que todas las minas de argento de Europa, en otras palabras, dos terceras partes de toda la plata del mundo.
Dentro de la diligencia viajaba una familia completa: don Anselmo Larrañeta y su bella esposa Viridiana Godoy, junto con sus pequeños hijos Gonzalo, Elena y Ubaldo; de cinco, cuatro y un año de edad respectivamente.
Don Anselmo era considerado un hombre muy emprendedor y valiente por invertir en la Colonia y no en su natal Toledo, donde aparentemente vivía muy bien y sin ninguna preocupación. Rumores venidos de España decían que era más un huir que un invertir en América. Una bella dama de la realeza parecía haberse envuelto con él, y eso no le gustó nada al rey Carlos III. “Empezar de ceros en otro lugar, es a veces mejor que deteriorarte y perecer en el mismo, por empecinarte en seguir ahí”, lo pensó don Anselmo y fue así que se embarcó con su familia y todo su dinero hacia la aventura en la Nueva España.
—¿Faltad mucho para llegar a México, padre? —preguntó Gonzalo, sin dejar de asomar la cabeza por la ventana de la diligencia para no perder un solo detalle del camino.
—No, hijo, esta misma tarde estaréis ahí. Os lo prometo.
Don Anselmo ordenó que las diligencias hicieran un alto en Río Frío para comer un refrigerio. El sitio para almorzar era una cabaña de roca de cantera color rosa, rodeada de montes y bosques. El lugar era atendido por un criollo que preparaba alimentos del gusto de los españoles. Don Ceferino Reyna vivía de su posada y no tenía ninguna intención en volver a la capital del reino. Río Frío era su mundo y ahí moriría sin ningún problema. Lo acompañaba su esposa Ernestina. Una mujer tan gorda que parecía ya no salir de su cuarto por no caber en la puerta.
—¡Qué lugar tan hermoso, Anselmo! Parece que estamos en Suiza —comentó doña Viridiana.
La esposa de don Anselmo era una bella señora de veinticinco años, de cuerpo delgado, cabello negro y piel blanca como la nieve. Sus bellos y grandes ojos negros estaban rodeados por unas largas pestañas. La señora Larrañeta era tan bella que todo mundo volteaba a verla por donde pasara.
—Donde se encuentra la mina Viri, es un lugar rodeado de montañas. Estoy seguro que te encantará el lugar y el clima.
—¡Sentaos, por favor! —ordenó don Ceferino, acomodando las sillas, hechas con sólidos respaldos y asientos de troncos de árbol.
Atrás de su mesa había una enorme chimenea alimentada con leños, haciendo agradable el lugar.
—¿Es su primer viaje a la capital? —preguntó don Ceferino, mientras acomodaba los platos en la mesa.
—Sí, caballero. Vamos para Guanajuato.
—Llámeme Ceferino. Ceferino Reyna a sus órdenes. —Gracias, Ceferino. Yo soy don Anselmo Larrañeta y ella mi esposa Viridiana Godoy. Mis tres hijos.
Don Ceferino hizo una caravana a la señora y sonrió amable a los niños. Inmediatamente ordenó a dos mocitas que trajeran los alimentos del día. Alta cocina española para el agrado de los comensales.
Minutos más tarde la familia devoraba la deliciosa fabada y pierna de jamón serrano, con pan horneado ahí mismo. El vino tinto gustó mucho a don Anselmo quien con una sonrisa radiante le sirvió otra copa a su mujer.
—¿Y cómo ve las cosas en la ciudad, don Ceferino?
—Complicadas don Anselmo. El hambre que azota al centro del país es una amenaza para el virreinato. Un pueblo con el estómago vació no entiende razones. La Iglesia tiene comedores para los desesperados. También los hay de hacendados que tratan de congraciarse con el pueblo.
—¿En qué radica el problema, don Ceferino?
—En las sequías y heladas fuera de estación que ha habido desde el año pasado. No hay maíz y eso lo es todo para la gente. El mes pasado la imagen de la virgen Los Remedios fue llevada a la capital de México, para que sus creyentes rogasen por lluvias prolongadas que permitan una abundante, aunque tardía cosecha. Sin embargo, ni en mayo ni en este mes se han generado lluvias.
Don Ceferino señaló al radiante sol, que en lo alto del cielo parecía aumentar su tamaño para generar más calor y acreditar más al criollo.
—¿Y qué con el ganado? —preguntó doña Viridiana, muy interesada en el tema.
—Los puercos, caballos, mulas y otros animales, habitualmente alimentados con maíz y cebada han sido forzados a pastar en los campos secos, muriendo masivamente de insolación, sed y hambre. El precio de la carne se ha ido a las nubes, poniéndola fuera del alcance de los habitantes de las regiones afectadas.
—Eso puede generar violencia y rebeliones —agregó don Anselmo.
—En la capital las puertas del palacio virreinal, la alhóndiga, las iglesias y conventos son asaltados diariamente por hambrientos que ruegan por alimentos y dinero. Los cementerios y criptas de las iglesias se han rápidamente saturado. Urge encontrar nuevos sitios para el exceso de entierros. La desfallecida población ha comenzado a cazar y comer gatos, pájaros, ratas y perros. Las autoridades municipales han ordenado que todos esos animales sean asesinados y enterrados, para proteger así a la población de un brote mayor de enfermedades. En la ciudad se respira un ambiente de caos y desesperación humana. Los vagos caminan sin rumbo por el campo y montañas alrededor de la ciudad, comiendo raíces, malas hierbas y corteza de árboles. Las familias se están separando. Se escuchan casos en que los padres tratan de vender a sus pequeños hijos por tan solo 2 o 3 reales, eso es menos que el jornal semanal de un peón. En una hacienda cercana a México, más de 200 niños abandonados fueron reportados al gobierno.
—¿Supongo que esta concentración fuera de lo común en las ciudades grandes ha generado delincuencia, vagancia, prostitución y violencia?
Don Ceferino vertió más vino en su copa. Platicar con alguien venido de España lo animaba mucho.
—Exacto don Anselmo. Por eso precisamente el gobierno está tratando de frenar el flujo de migrantes a las ya sobrepobladas ciudades. Las autoridades civiles intentan, en lo que pueden, prohibir la salida de campesinos de sus pueblos e impedir que los léperos entren a los centros administrativos.
De pronto una de las muchachas que ayudaban en la mesa a don Ceferino le dijo algo al oído de su patrón. El rostro de don Ceferino cambió, tornándose preocupado.
—¿Algún problema don Ceferino?
—Acaba de llegar gente de los alrededores pidiendo comida. Diario les doy, pero mi almacén tiene un límite y eso me preocupa mucho. Más cuando tengo clientes como ahora.
Don Ceferino y don Anselmo salieron al encuentro de los visitantes, dejando a la familia adentro de la cabaña. Los guardias que los acompañaban en la otra diligencia, observaban atentos ante cualquier anomalía que se presentara con los inesperados visitantes. Recargado junto a una cerca había cuatro muchachos mestizos que arreaban dieciocho mulas. Uno de ellos, el más grande, se acercó amable a saludar y explicar su razón por irrumpir ahí sin invitación alguna. Era un muchacho de escasos veinte años, moreno, de cabello rizado y anchas espaldas. Un paliacate rojo cubría su cabeza.
—Buenos días, señor.
—Buenos días, muchacho. ¿Qué puedo hacer por ustedes? —Conduzco estas mulas hacia la Ciudad de México, señor.
Un poco de comida y agua que nos dé es un alivio para mi gente. El hambre azota con todo en la región y gracias a gente como usted podríamos llevar algo a nuestros estómagos para no morir de hambre. Le puedo pagar con estas monedas o trayéndole leña, limpiando el ranchito o haciendo lo que usted necesite, al fin que somos varias manos para ganarnos honradamente el pan.
—En un momento las muchachas les traerán algo para calmarles el hambre, y un poquito más, para que lleguen bien a la capital.
—Muchas gracias, señor. ¡Que Dios se lo pague!
—Yo les ayudo con esto hijo —dijo don Anselmo entregándole un pañuelo con monedas de plata en su interior—. Les puede servir para comprar más comida en su viaje.
El arriero miró asombrado las monedas y con amabilidad se las regresó a don Anselmo, explicando su razón por no aceptarlas.
—No puedo aceptar dinero, señor. Se lo agradezco de todo corazón. Con la comida de don Ceferino nos basta y sobra. Es usted muy gentil. Nunca olvidaré este gesto tan noble de su parte.
—Recuérdame como tu amigo Anselmo Larrañeta, futuro minero de Guanajuato.
—A mí recuérdeme como su amigo José María Morelos y Pavón, futuro sacerdote, espero que de alguna parroquia de Valladolid.
—Ya me cansastis, konetl cabrón. Llevo dos días y las caridades han sido malas. Tienes qui dar más lastima pa que den más riales.
—Hago lo que me dice, señor.
El regordete indio tomó al chiquillo de una muñeca, jaloneándolo con coraje.
—Ahorita mesmo te voy a dejar pa dar más lástima.
Chimalhua saco su machete de un costal manchado con grasa y mugre del camino. Tomó al niño fuertemente de brazo con la intención de cercenarle la mano derecha con el filoso machete.
—Un konetl manco hará llorar a la gente y tendré más riales pa mi pulque y mujeres.
—¡No, señor! ¡No me corte la mano! ¡Por favor, déjeme!
—¡Calla konetl piojoso! Sólo ti dolerá un ratito y luego ni te acordaras. Ya virás.
—¡No, por favor!
Cuando el indio levantaba el brazo para cortar la mano de Martiniano, un fuerte puñetazo lo puso fuera de combate. Con el piso y techo dándole vueltas, Chimalhua contempló borrosamente a su singular agresor.
—¡Eres tú! ¡El padrecito!
—Dios me iluminó para encontrarte a tiempo, indio perverso. Un minuto más y hubieras arruinado la vida de este pobre chiquillo.
—¡Pirdón padrecito! ¡Yo no mi pegue más!
—¡Huye de Valladolid, cerdo asqueroso! Si te vuelvo a encontrar te mataré con mis propias manos. ¡Largo de aquí!
—¡Si, padrecito!
Chimalhua, cojeando y con el rostro bañado en sangre por la golpiza recibida, se alejó lentamente del jacal amparado por las sombras de la noche. Don Miguel Hidalgo, por un momento pensó en acabar de una vez por todas con esa alimaña peligrosa, disparándole por la espalda, pero la cordura y su vocación religiosa lo hicieron recapacitar. Lo importante en ese momento era cuidar y educar a ese niño, que a partir de ese momento vería al cura como su padre y protector.
Chimalhua volvería pronto a las andadas. Al mes siguiente sería pillado intentando raptar a una niña de seis años metiéndola dentro de un costal. El degenerado sería capturado y linchado por los enardecidos habitantes del pueblo. Un macabro cuerpo, colgaría de una rama a la entrada de la villa, advirtiendo a los fuereños de los alcances de los padres de San Julián por defender a sus hijos.
Los Iturbe eran una familia criolla de abolengo dedicada a la cría de borregos en San Miguel el Grande(4). Jacinto, su hijo, heredó la fortuna de su padre, al perecer éste de una extraña enfermedad. Don Gabriel Iturbe, desde que puso un pie en América, se dedicó a la minería y con un gran patrimonio de años de ahorro y sacrificio, asentó las bases para el nuevo negocio del hijo, quien odiando a la minería, prefirió probar suerte en lo que siempre deja dinero en cualquier parte del mundo: la crianza de animales. Criar borregos en su rancho le permitió llevar una vida diferente a la de su padre. Don Gabriel fungió por años como separador de plata con el azogue o mercurio con el famoso método de Beneficio de patio(5). La constante exposición con el azogue le provocó una muerte prematura, razón por la que su hijo juró dedicarse a otra cosa y no correr el mismo destino de su padre.
Aquella soleada mañana de febrero de 1786, don Jacinto tuvo que arrear un rebaño para entregarlo personalmente en Dolores, a unos treinta kilómetros de San Miguel el Grande. En ese año del hambre de 1786, los animales aumentaron más su precio por su apreciada y escasa carne. Doña Marina, hermosa madre de veintiún años y esposa de don Jacinto, quince años mayor que ella, aprovechó esa oportunidad para visitar la famosa Poza de San Miguel(6). Marina iba acompañada de sus dos pequeños, Jacinto y Cruz, de cuatro y dos años respectivamente. Al llegar ahí se encontró con un muchacho que parecía ya la esperaba.
—¡Marina! —le gritó—. ¡Qué gusto verte de nuevo!
El muchacho era un mozo criollo, de cabello negro rizado, de escasos dieciocho años de edad. Era alto, de patillas frondosas, de espalda ancha y complexión atlética. No aparentaba la edad que tenía. Marina le creyó cuando le dijo que tenía veintiuno. Las faenas del campo lo mantenían en buena forma, ya que le gustaba montar caballos y lazar reses, como el mejor de los charros de San Miguel.
—Hola Ignacio. Eres puntual a la cita. Ya sabes que no me gusta venir sola al río con los niños.
—Aquí estamos de nuevo, Marina. ¡Por algo será!
Los dos se miraron fijamente y se tomaron de las manos. Marina notó que el pequeño Jacinto los miraba suspicaz. Aun a su corta edad, el chiquillo veía raro que aquel hombre, que no era su papá, tomara a su madre de las manos.
—¿Se quedará don Jacinto en Dolores?
—Sí, Nacho. Son treinta kilómetros y al entregar los borregos cae como muerto en la posada de don Chuy. Estará aquí hasta mañana por la tarde.
—¡Magnífico!
El muchacho la miró con ojos de deseo. Marina era una jovencita muy bella y la maternidad le había asentado muy bien. Nacho y Marina se conocían desde unos meses atrás, cuando Nacho compró unos borregos a su marido. Su destino la unió a los dieciséis con don Jacinto, por órdenes de su padre al querer asegurarle su futuro con un hombre de economía estable, pero quince años más grande.
—Debo aclararte que estos encuentros serán más esporádicos, Nacho. San Miguel es del tamaño de la palma de mi mano y le gente ve y dice cosas. ¡Entiéndelo! Es mejor así para los dos.
—Yo no le veo ningún problema, Marina. Con una vez al mes que te tenga entre mis brazos, es como si me cargara de oxígeno para muchas semanas más.
Marina sonrió halagada y ordenó al niño Jacinto que se sentara con Cruz en una roca junto a un árbol cerca de la orilla del estanque. Ignacio y ella los cuidarían de cerca y así tendrían un poco de libertad para platicar.
—¡Estense sentaditos ahí, hijos!
—Chinto se pone muy serio. ¿Crees que sospeche algo? —le preguntó Nacho, mientras le acariciaba los senos por debajo del vestido. Con el pulso de un relojero pellizcaba deliciosamente sus pezones, agrandándolos entre sus atrevidos dedos.
—No lo creo, Nacho. De todas maneras debemos ser cuidadosos y no hacer nada frente a ellos.
—Lo sé. Ya se dormirán y entonces vendrá lo nuestro.
—¡Calla pícaro! Si mi marido lo supiera me mataría con sus propias manos.
—¡Descuida! Nunca lo sabrá.
La poza de San Miguel se encontraba enclavada en el fondo de una cañada. Su profundidad era desconocida. Ninguno de los mejores nadadores de El Grande había alguna vez tocado su fondo para contarlo. Había rumores que en el fondo de sus aguas vivía El Chan, un monstruo maligno que los lugareños durante varias décadas juraban haber visto. Su corriente era constante y durante su recorrido había molinos para granos y canales artificiales para llevar agua a los cultivos de las haciendas cercanas.
—¿Quieren que las haga un columpio niños? —les preguntó Nacho, sacando una larga cuerda que guardaba a un costado de su caballo.
—Si —respondió Jacinto sonriente.
El columpio quedó listo y los niños se divirtieron de lo lindo, mientras los enamorados se acariciaban discretamente y se decían cosas que sólo entre ellos entendían.
Un par de horas después los niños dormían plácidamente bajo la fresca sombra de un sabino. Nacho y Marina aprovecharon para consumar ese encuentro candente que habían postergado desde muchos días atrás. Sin quitarse el vestido, Marina se sentó en la hombría de Nacho, quien permanecía acostado bocarriba, contemplando sus bellos ojos. Marina permaneció sobre él un largo rato, arrancando gemidos de placer al charro de San Miguel, mientras ella contenía los suyos para no despertar a los niños. Solo cuando cayó rendida sobre el pecho de Nacho, él supo que había llegado al máximo placer posible.
Permanecieron descansando bajo la fresca sombra por un largo rato. La joven pareja sin saberlo todavía, engendraría una hermosa niña que vería la primera luz del mundo a finales de ese mismo año de 1786. El atosigado marido se sorprendería del acontecimiento, sabiendo que aun sin haber casi tocado a su esposa en meses, su fertilidad a distancia había consumado el asombroso milagro.
(1) “Se suelen sentir dolores vagos en el cuerpo, principalmente en las espaldas, en los costados, y en el pecho, é impensadamente, y por una causa ligera, asalta un recio escalofrio que dura seis, ocho y doce horas, con dolor en la mitad del pecho, ò en algunos de sus lados ó en un costado, y media espalda: ó suele comenzar por una fluxión que ocupa el pecho y los pulmones, ó por un dolor al hombro que va descendiendo hasta fijarse en el costado. A esto sigue calentura aguda con encendimiento de cara y ojos; el pulso en el tiempo de frío se contrae, pero después hace una impresión en las yemas de los dedos fuerte, frecuente, redoble y con llenura: la respiración es acelerada, semejante a la que hace un ejercicio violento; hay tos, que si lleva esputos consigo se llama húmeda, y si es sin desgarrar se llama seca... la cabeza suele abromarse, amodorrarse, ó sentirse incomodada de dolores, ó de vahídos que no permiten levantarla de la almohada. Algunos sienten en el colodrillo un dolor, como si una mano les comprimiera fuertemente el pequeño cerebro.” (Alzate, 1831, p. 137).
(2) Aunque la mina fue descubierta en 1548, la Valenciana alcanzó sus niveles máximos de producción de 1768 a 1804. En 1760 el joven Antonio de Obregón y Alcocer obtuvo un préstamo del mercader de la mina de Rayas, Pedro Luciano Otero. Durante varios años ambos siguieron invirtiendo en la mina hasta que en 1768 su producción se incrementó de manera considerable. Durante varias décadas la mina de La Valenciana produjo más plata que todas las minas del virreinato del Perú, siendo socios de Obregón, los señores Diego Rul y Otero.
(3) El 20 de marzo de 1780 el rey Carlos III de España, por sugerencia y recomendación del virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, le otorgó a Obregón, dueño de la mina de la Valenciana, los títulos de vizconde de la Mina y conde de La Valenciana.
(4) La ciudad fue fundada en 1542 por el monje franciscano Fray Juan de San Miguel, quien bautizó el asentamiento como San Miguel el Grande. Era un punto de paso importante del Antiguo Camino Real, parte de la ruta de plata que conectaba Zacatecas con la capital de la Nueva España.
(5) Bartolomé de Medina (1497-1585), fue un metalurgista español, radicado años más tarde en Pachuca, México, donde descubrió el Beneficio de Patio, procedimiento minero para separar la plata o el oro y de otros metales, mediante el uso de mercurio y sales. Su método fue tan exitoso, que en menos de una década, en 1562, sólo en Zacatecas existían 35 haciendas de beneficio por dicho método que permitió explotar minas que por su escasa ley no eran aptas para la fundición.
(6) El Charco del Ingenio es un jardín botánico y reserva natural localizado a unos minutos del centro histórico de San Miguel de Allende. Está provisto de una gran biodiversidad, sus abundantes especies nativas de flora y fauna se aprecian en el matorral, el humedal y la cañada. Conserva una extensa colección botánica de cactáceas y otras plantas suculentas mexicanas, muchas de ellas raras, amenazadas o en peligro de extinción. Sitio consagrado como Zona De Paz por el Dalai Lama que consta de: Conservatorio de plantas mexicanas, miradores, senderos y vestigios históricos, jardín de los sentidos para niños, zona de acampar, tienda y cafetería; así como de diversas actividades como visitas guiadas, temazcales, talleres, conciertos, ceremonias de luna llena y más.