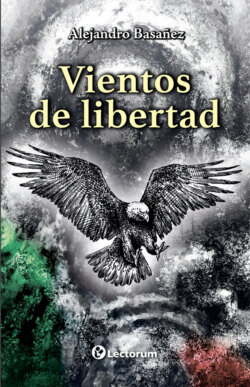Читать книгу Vientos de libertad - Alejandro Basañez - Страница 7
3 · Cuando se mata a los reyes
ОглавлениеSi a Luis XVI se le consideraba inocente, entonces nosotros solo éramos unos rebeldes. Si era culpable, el peso de la justicia debía caer sobre él.
El diputado jacobino Jean-Bon Saint-André
A los dos años de haber sido nombrado rector, catedrático de Teología y tesorero del Colegio de San Nicolás, don Miguel Hidalgo y Costilla es nombrado por el obispo de Michoacán cura interino de Colima, donde deberá tomar posesión en marzo de 1792. La razón de su disfrazado despido obedece a los constantes escándalos en los que se había visto inmiscuido: amoríos prohibidos, desvío de fondos, sus polémicas disertaciones con sus alumnos sobre política y religión; más su marcado aburrimiento al vivir enclaustrado entre cuatro paredes, sin haber todavía ejercido como cura con una capilla propia. Todo esto, más un doble de ingresos, lo obligan a aceptar la vicaría de Colima, donde ganará más dinero y tendrá manga ancha para seguir con su polémico modo de vida, lejos de los inquisidores ojos de los eclesiásticos de Valladolid.
—¿Por qué no puedo ir con usted a Colima, padre? —preguntó Manuela, recostada completamente desnuda a un lado de Hidalgo, después de haber tenido un intenso encuentro sexual donde ambos había quedado empapados en sudor. Su frente se encontraba aún perlada en sudor, al igual que la del fogoso cura.
—Tu vida está hecha aquí, Manolita. Tenemos tres hijos a los que debes atender. No te faltará nada. Te enviaré dinero sin falta.
Hidalgo dio una profunda fumada a su cigarro. Soltó el humo con caprichosas figuras que revoloteaban sobre sus cabezas, luego lo pasó a su joven amante, quien también gustaba del tabaco.
—Pero yo lo necesito a mi lado, padre —insistió Manuela, jugueteando con los vellos del ancho tórax del cura, a la vez que sobaba con sus pies descalzos las velludas piernas del cura prohibido.
—Lo sé, Manolita. Entiende que Colima es una ciudad muy pequeña. Lo primero que notaría la gente calumniadora es que el nuevo cura de Valladolid, llegó con su familia, y eso me afectaría notablemente. De por sí, ya voy para allá con un costal de calumnias a cuestas. Todo Valladolid chismea con lo nuestro. Llegar contigo allá sería como dar fe ante una notaría pública de que soy un cura sinvergüenza.
—Y lo es padre, por eso lo amo.
—Yo también te amo, Manolita. Entiende que esto tiene que ser así. Ya que pase un tiempo veré como están las cosas y te avisaré. La calva brillosa del cura se puso entre los grandes pechos de la nativa. Como un lactante bebió amor de los pezones color tamarindo de su esclava sexual. Manuela, encendida como una posesa de Afrodita, hizo crecer oralmente de nuevo la dureza del cura para poseerlo. Pronto se iría su hombre y sabía que extrañaría estos momentos de pasión con gran nostalgia.
El viaje de Crisanto Giresse a Paris, para cobrar la herencia del hermano de su padre, coincidió con un terrible hecho histórico que daría mucho que hablar a las generaciones futuras de Francia y el mundo. En la mañana del 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Concordia, los curiosos se congregaron para contemplar le ejecución de su amado y también odiado rey, el monarca Luis XVI, quien sería decapitado como un vulgar asesino. Finalizaba así el largo vía crucis de Luis XVI, el último monarca absoluto de Francia, convertido en el ordinario Luis Capeto, un simple ciudadano francés más.
La polémica decisión de ejecutarlo fue el resultado de una larga querella entre los diputados girondinos, de tendencia moderada, y los más radicales jacobinos, acaudillados por su máximo líder Maximilien Robespierre. En medio de una Europa literalmente confabulada contra ella, la recién estrenada República Francesa experimentó una escalada hacia la radicalización política. Desde la proclamación del nuevo régimen republicano, el 21 de septiembre de 1792, la República había iniciado un camino de sonados triunfos. Meses antes se había desatado la guerra con Austria y Prusia, escamados países inclinados a invadir Francia. La nueva República, lanzando una exitosa ofensiva, pasó de ser un régimen liberador, que prometía igualdad, libertad y fraternidad a los países que la imitaran, a convertirse en una potencia conquistadora. Sin embargo había algo que nublaba el éxito de este vanguardista frente revolucionario: ¿No era una contradicción mantener al antiguo y desacreditado rey en un régimen republicano? La familia real y el papel que esta podría desempeñar en un nuevo país en que se había abolido la monarquía, no encajaba por ningún lado. Su sola presencia dentro de Francia fomentaba las esperanzas contrarrevolucionarias, y ponía en duda la legitimidad del triunfo de la Revolución.
Justo a las diez de la mañana, el rey llegó a la plaza en un carro escoltado por soldados. Su estampa serena descendió del vehículo. El piquete de soldados que rodeaban la plaza, hacía más solemne el evento. Al mirar el tétrico patíbulo en el centro de la plaza, las piernas le comenzaron a temblar como a un anciano. Una visible mancha de orina ennegreció su ajustado pantalón. Cuando parecía que caería fue sostenido por los soldados que lo acompañaban. Así, con mirada nostálgica perdida entre cientos de cabezas que anhelaban su muerte, el rey comenzó a hablarles. Luis XVI se jugaba su última carta al lanzar un conmovedor mensaje que apenas iniciaba con un “Ruego a Dios que mi sangre no caiga nunca sobre Francia...”, cuando fue ahogado por los tambores marciales del ejército. Sin darle tiempo a más, su cabello fue cortado en la zona donde la cuchilla atravesaría su cuello. Sus manos fuero atadas por la espalda y fue puesto bocabajo en la plancha de madera que se deslizó suavemente hacia el punto donde su cabeza quedó expuesta por un lado y el resto de su cuerpo separado por una tabla de madera que se adaptaba perfectamente al tamaño del cuello. El verdugo volteó a ver al encargado, quien con una mano ordenó que se dejara caer la pesada cuchilla hacia el tierno cuello, aun con las venas y arterias repletas de vida. El viaje del metal fue cosa de un segundo y la cabeza del último rey absoluto de Francia cayó dentro de una canastilla ante el grito de la gente. El verdugo tomó la cabeza con las manos y la mostró triunfante a la gente que lanzaba alaridos de triunfo y algunos de tristeza. Crisanto Giresse, colocado en un sitio cercano, vio claramente como los ojos del rey aun parpadearon por unos segundos. Unos ojos que contemplaban su fin, al verse sin el vital cuerpo que mantenía la testa con vida. Minutos más tarde la cabeza del rey de Francia fue colocada en una pica para que la viera todo mundo con detalle. El contundente y total triunfo de la República quedaba constatado en esa macabra exhibición. Muerto el rey se acabó la monarquía.(1)
Tras la decapitación del rey, las monarquías de Inglaterra, España, Portugal, los estados italianos y los distintos miembros del Imperio alemán se unieron a Austria en una lucha sin cuartel contra la nueva República del Terror. Mientras tanto, surgía un periodo de sospecha y desconfianza, que terminaría con la horrenda represión de todo sospechoso de contrarrevolucionario, iniciándose así la senda imparable hacia el imperio Napoleónico.
Crisanto Giresse en su viaje de regreso a la Nueva España hizo un alto de negocios en la Habana, Cuba. El viaje a Francia del afortunado heredero de los Giresse, había sido un éxito. Dentro de un insignificante maletín de cuero viejo, Crisanto viajaba con cientos de monedas de oro. Una fortuna que garantizaba una desahogada vida en la Nueva España. En la cabeza del elegante viajero había un mundo de planes para invertir su dinero. Crisanto sembraría tabaco en la Nueva España y fabricaría puros y cigarros para el ávido mercado del virreinato. La dulce viuda cubana Otilia García, encumbrada tabacalera, le daría el mejor precio para las semillas, y dos encargados, que echarían a andar la siembra en la fértil región veracruzana de Huatusco.
Otilia gemía de placer, mientras su nuevo socio, Crisanto Giresse, la embestía con la furia de un semental. Ella se encontraba totalmente desnuda, a diferencia de Crisanto que mantenía un calzoncillo con una abertura por la que se asomaba su tumefacto falo. En una de esas, Otilia excitada a lo máximo, se volteó para tomar su hombría con la boca y sin dar tiempo de reaccionar al fogoso amante, la cubana sintió en su mano derecha la presencia de una pequeña y húmeda vulva entre el escroto y el ano del atractivo amante francés.
Crisanto entrecerró los ojos de placer, al sentir que la cubana hábilmente introducía su dedo índice en su húmeda vagina, mientras seguía succionando su pene como una desquiciada. Otilia era la primera en conocer su secreto: Crisanto contaba con los dos sexos y era capaz de recibir y dar placer por igual a hombres y mujeres. Otilia sería discreta y se convertiría en su incondicional amante en la Habana y en sus viajes a la Nueva España.
El 10 de marzo de 1792, el padre Hidalgo tomó posesión como cura interino de la vicaría de Colima, la última y más alejada en el poniente del obispado de Michoacán. Su estancia en esa sacristía sería de tan solo ocho meses. Hidalgo(2) se daría a la tarea, encomendada por el obispo de Michoacán, de convencer a los curas y religiosos de las cuatro parroquias de Colima: Santiago de Tecomán, San Francisco de Almoloyan e Ixtlahuacán y la de Hidalgo, de que se opusieran a pasar a formar parte del obispado de Guadalajara, para lo cual se decía, ya había una orden firmada por el Papa. Los padres que había en las cuatro parroquias de Colima tenían algún nexo con el cura Hidalgo, ya que, o habían sido sus compañeros(3) o sus alumnos en el Colegio de San Nicolás. Entre ellos había dos muy estimados por él: el cura de Almoloyan, Francisco Ramírez de Oliva; y el padre José Antonio Díaz, quien fungía como capellán de Colima, y que había sido catedrático en el referido colegio, y su vicerrector también.
Don Miguel Hidalgo, preso dentro de un entorno desconocido de soledad, pronto volvió a caer en el vicio prohibido que lo perseguiría toda su vida: las mujeres. Apenas llevaba unas semanas en su vicaría, cuando una hermosa mujer casada, con apenas veinte años encima, hizo acto de presencia en su confesionario. La jovencita se quejaba de no amar a su marido y de haber sido obligada a casarse. Hidalgo, preocupado por este singular caso, decidió atenderlo personalmente tras los gruesos muros de su parroquia. La bella Antonia Pérez era la esposa del subdelegado de Colima, don Luis de Gamboa, un cuarentón gordo como manatí, enfundado en elegantes ropas de marqués.
Un soleado viernes, aprovechando que no había nadie en la parroquia, el audaz cura le hizo el amor a la insaciable mujer de distintos modos posibles, hasta quedar ambos exhaustos, empapados en sudor, sobre un mullido colchón, mirando abrazados hacia la cúpula del salón. El fogoso cura, con el rostro como el de un hombre que había calmado su feroz hambre con un pan, se puso de nuevo su sotana para la misa siguiente. La jovencita vistió otra vez sus discretas ropas para regresar a casa con la comunión en la boca. Su marido adoraba que Toñita fuera tan piadosa: “Nada mejor que una mujer alejada de los pecados de la carne, y la casa de Dios es el mejor sitio para mantener segura a tu mujer”, pensaba el ingenuo don Luis, al beber su espumosos chocolate caliente, al ver a su abnegada mujer prepararle la cena.
Tres meses después, dos hechos importantes coincidieron en la peliaguda vida del cura penjamense: la vacante de párroco del curato de San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato y el frío cañón del rifle de don Luis en la calva frente del cura. Antonia tenía tres meses de embarazo y no se sabía quién de los dos podría ser el padre.
—Tiene sólo esta noche para largarse de aquí cura cabrón, hijo de puta, o me iré al infierno matando a un ministro de Dios. ¡Escoja usted su destino! —dijo don Luis, haciendo clic a la carga del mosquete.
Al día siguiente, 26 de noviembre de 1792, Hidalgo se alejó para siempre de Colima, salvándose de ser asesinado por el cornudo marido y salvó así el honor de don Luis y doña Antonia(4).
Seis meses después nacería una hermosa niña con ojos verdes, la misma imagen del Zorro de San Nicolás.
La puerta de la casa de don Jacinto Iturbe sonó justo a las ocho de la noche, como si estuviera en sintonía con las campanas de la iglesia, quienes daban puntualmente la hora a los Sanmiguelenses.
Don Jacinto Iturbe sintió que las piernas se le hacían de goma al ver a dos hombres en la puerta a los que reconoció inmediatamente: eran los jóvenes Ignacio Allende y Juan Aldama. Detrás de don Chinto aparecieron los cuatro niños Iturbe, con sus rostros llenos de curiosidad infantil sobre los extraños visitantes. Marina, presa de la sorpresa les ordenó que se metieran a la casa. Allende alcanzó a ver perfectamente la carita de Amalia, niña de seis años que era su vivo retrato y quien Marina le juraba era su hija.
—¿Podemos hablar en privado, don Chinto? —preguntó Ignacio con rostro sereno.
—Sí, claro. ¿No veo por qué no?
Aldama se quedó tranquilamente recargado en la barda de la casa fumando un cigarrillo, mientras Allende y don Jacinto se sentaban en una banca a entablar un incómodo dialogo que ambos sabían podría traer consecuencias funestas.
—Le pido disculpas por irrumpir en su casa de este modo, don Jacinto, pero no me dejó otra opción. Sé que no me esperaba, así como yo no esperaba que usted fuera tan cobarde de mandar unos cuatreros a matarme.
La frente calva de don Jacinto empezó e bañarse de roció por el sudor de los nervios que lo invadían.
—Yo no mandé... a nadie Nacho —dijo con un delatador tartamudeo—. ¿Pero aunque así fuera?... ¿creo que... mis justas razones tendría, no? Usted... tú... te has estado metiendo con mi mujer desde hace tiempo.
—Esto es un asunto de hombres, don Jacinto. ¡Así ha sido y no lo niego! No estoy aquí para que nos expliquemos las razones de por qué ocurrió así. Estoy dispuesto a que usted defienda su honor y nos batamos a duelo como usted quiera. Solo con sangre se pueden arreglar estas cosas. ¡Escoja usted las armas y los padrinos!
Don Jacinto tragó saliva como si tuviera el cogote lleno de pinole. Su parpadeo aumento a niveles notorios. Con una voz que más parecía un ruego que una altanera y bravucona refutación dijo:
—No es para tanto, Nacho. Solo te pido que ya no la busques más y asunto olvidado. —Los ojos negros de Allende se clavaron como dos dardos sobre el tímido cornudo.
—Me alejaré por completo de Marina, don Chinto. Pero si usted vuelve atentar contra mi persona, lastima a Marina o a la niña Amalia, vendré personalmente a matarlo con mis propias manos, o lo hará Aldama, que sabe todo lo nuestro, si usted me asesina primero.
—Nada de esto pasará, Nacho. Te lo aseguro.
Allende se incorporó de la banca y se alejó del lugar junto con su amigo. Don Jacinto se quedó unos segundos más sentado. Sabía que sería cuestionado por Marina y debía prepararse para el incómodo interrogatorio.
El 24 de enero de 1793, don Miguel Hidalgo arribó a San Felipe Torres Mochas, recibiendo la parroquia de manos del padre franciscano Diego Bear, el último cura de órdenes regulares habido en dicha población. Don Miguel Hidalgo, cargando con buenos fondos desde Colima, inmediatamente compró una casa en la calle principal de la Alcantarilla (hoy Hidalgo), a poca distancia del templo. La casa contaba con un ancho zaguán que conducía hacia un amplio portal que se abría hacia a un patio cuadrangular rodeado de extensas habitaciones. Atrás de la casa, para no importunar las actividades del cura, se encontraban las áreas de servicio y una fértil huerta.
Una mañana, en los primeros días en los que apenas se estaba instalando el cura, alguien llamó a la puerta. El cura, hombre de joven de treinta y nueve años, resoplaba de tanto sudar al mover objetos dentro de las amplias habitaciones de la casa.
—¡Martiniano! —dijo sonriente al abrir el grueso portón de madera—. ¿Qué haces aquí?
—Ahora si soy un hombre de quince años y no se va a deshacer tan fácil de mí padre. He venido a quedarme con usted. Aquí hay mucho que hacer y empiezo ahoritita mismo.
—¿Y tu madre?
—Ella está bien en Valladolid, padre. Está con mis hermanos y una señora que le ayuda con los niños.
—Pero es tu madre y debes estar con ella.
—No padre. Ella no es mi madre. La quiero mucho pero me siento mejor con usted. Entiéndame por favor.
—Está bien, muchacho. Escoge tu cuarto y ayúdame a cortar leña. Bienvenido a mi nueva casa, sólo Dios sabe por cuánto tiempo.
—Gracias, padre... digo, papá.
Un piquete de soldados que vigilaba el tramo de Puebla a México le cerró el pasó a la elegante diligencia que se acercaba. Los caballos resoplaron frenando su polvoriento avance, nivelando poco a poco su agitada respiración al ser detenidos abruptamente. El teniente que dirigía al pelotón se acercó al carro para saludar al cochero.
—¡Buenas tardes, amigo! Soy el teniente Rodolfo Montoya, y estoy a cargo de la seguridad de este tramo del camino hacia la capital. Necesito saludar a tus importantes pasajeros.
—¡Adelante teniente! Estamos a sus órdenes.
El cochero descendió del carro y explicó por la ventanilla a sus pasajeros lo que ocurría. La puerta del carromato fue abierta y el que parecía el dueño de la diligencia, descendió decidido para encarar al teniente. Los otros tres hombres que acompañaban al distinguido líder se quedaron en el interior del carromato.
—¡Buenas tardes teniente! Mi nombre es Crisanto Giresse y estoy a sus órdenes. Los hombres que me acompañan trabajan para mí y yo respondo por ellos.
El teniente Montoya saludó a aquel elegante hombre, de gran personalidad, cercano a los treinta años de edad y con un atractivo varonil muy singular. La brillante cabellera negra, contenida en una larga cola de caballo, le daba un toque de revolucionario francés.
—Un gusto saludarlo, señor Giresse. Esta es sólo una inspección de rutina para combatir el bandidaje por esta zona.
—¿Le parezco un bandido, teniente?
—Para nada señor, Giresse. Es sólo una revisión para conocer a los importantes viajeros de este camino y así protegerlos mejor.
—Entiendo teniente. Le repito que yo soy Crisanto Giresse y vengo de regreso de un largo viaje a Francia. También le puedo decir que recorro constantemente este camino porque vendo tabaco de Veracruz en la capital y el Bajío.
Crisanto sacó una caja de habanos y la obsequió al sorprendido teniente. Montoya la olió, reconociendo la calidad del tabaco que comerciaba este hombre.
—Huele muy bien, don Crisanto. Se nota que son habanos de calidad.
—¿Quiere ver mi permiso para comerciar tabaco en la Nueva España?
—De ninguna manera, don Crisanto. Usted es un honorable comerciante y ahora ya lo conozco. Puede usted continuar su viaje y le reitero mis disculpas por haberlo importunado con mi innecesaria inspección.
—Ninguna molestia, teniente. Estamos a diez minutos del mesón de don Ceferino Reyna y me encantaría invitarlo a comer.
—Siendo así, es un honor al que no me puedo negar. ¡Vayamos y continuemos nuestra plática!
—Encantado teniente.
En el elegante mesón de don Ceferino Reyna se encontraron con el capitán Félix María Calleja, quien también se dirigía a la capital y gustaba comer en aquel oasis español en el camino a la capital.
—Capitán Calleja. No esperaba encontrarlo por aquí —comentó Rodolfo, haciendo un saludo militar a su superior.
—Me voy para el norte Rodolfo. Hoy fue mi último día en Puebla.
El capitán Félix miró amable al hombre que acompañaba a Rodolfo, y éste de inmediato lo presentó para evitar una descortesía entre ambos.
—Capitán, le presento a Crisanto Giresse, comerciante franco hispano de habanos.
Crisanto estrechó su mano amistoso. El capitán Calleja, con su rostro felino, sonrió amable hacia el singular invitado del teniente.
—Su rostro se me hace conocido, señor Giresse. Siento como que lo he visto en algún lado antes.
—Podría ser en algún evento en Valladolid o en la capital, capitán Calleja. También viajo seguido a España y Francia, quizá en algún barco no habremos cruzado.
—Podría ser, Crisanto. Le verdad es que no tiene la menor importancia. ¿Les importa si los acompaño a comer?
—De ninguna manera, capitán. La verdad es que se nos adelantó. Ya se lo iba a proponer. Por favor pasemos a una mesa.
En ese momento fueron abordados por don Ceferino Reyna, quien saludó de abrazo a todos y los condujo a su mesa. El enorme bigote canoso de don Ceferino y su obesidad, lo hacía parecer como una extraña morsa, fuera del agua.
Después de quedar cómodamente instalados, los tres comensales comenzaron su amena plática. Don Ceferino intervenía intermitentemente por tener que estar en varias mesas al mismo tiempo.
—¿Y cómo va el negocio del tabaco, Crisanto? —preguntó don Félix, tomando un caracol con salsa de la charola de botana.
—En auge, capitán. Fumar es un negocio en todo el mundo y la hoja del tabaco es muy versátil y se da casi en cualquier entorno con buena humedad. El gobierno nos regula mucho y desea estar al tanto de cualquier nuevo sembradío, lo cual es imposible, debido a la enormidad de este país.
Los ojos de gato de Calleja se clavaron en los de Crisanto. La belleza varonil de este hombre causaba admiración en el capitán español, quien interiormente lo aceptaba, sin tener una apreciación homosexual en su juicio. Crisanto le parecía un galán de obra de teatro francesa, y punto. No era común ver hombres tan diferentes en la Nueva España.
—Quizá algún día me interese en ese negocio y te busque, amigo. —Estoy abierto a nuevos socios, capitán.
—Llámame Félix. Ni a Rodolfo le permito que me diga capitán
fuera del trabajo. Aquí somos amigos y todos iguales. —Gracias, Félix.
—El capitán... perdón, Félix fue promovido por el segundo Conde de Revillagigedo a un puesto más alto y diferente —intentó explicar Rodolfo.
Calleja sonrió halagado por la oportuna intervención del hombre que tomaría su lugar en el regimiento de Puebla.
—Digamos que me convertiré en un investigador del norte de la Nueva España. Necesito encontrar oportunidades de negocio y expansión para la corona. El norte está extrañamente estancado, amigos. No hay crecimiento y yo veo un mundo de oportunidades.
—El peligro del norte son las tribus de indios salvajes, Félix.
—Los indios y la maldita nueva república del norte que amenaza nuestra integridad con sus ideas atropelladas de libertad y expansión.
—Los Estados Unidos, Félix. Apoyados por Francia, mi otro país que llevo adentro.
—Esos malditos franceses han puesto a Europa al borde de la guerra. España e Inglaterra son monarquías y jamás comulgarán con las libertades republicanas del nuevo gobierno francés.
Don Félix notó que se había extralimitado con su insulto hacia los franceses, quizá ofendiendo a su nuevo amigo.
—Discúlpame por lo de los malditos franceses, Crisanto. Se me fue la lengua.
Crisanto sonrió sin dar importancia al comentario ofensivo. Con tranquilidad tomó un poco de queso fundido con chistorra, lo untó sobre una tortilla de harina y continuó escuchando la interesante charla.
—Pierde cuidado, Félix. Hace un año estuve presente en París, en la ejecución del rey Luis XVI y créeme que estoy curado de espanto —Don Félix abrió los ojos con admiración, deteniendo el viaje de otro caracol a su boca—. Este nuevo régimen ha conducido a una lluvia de sangre que no sabemos dónde terminara. Las ideas francesas de libertad son lesivas para los intereses españoles en la Nueva España. ¿Qué tal si nosotros seguimos su ejemplo francés y nos independizamos de España, nombrando a alguien como usted rey de México?
—Félix primero de México. ¡Suena bien! —dijo Rodolfo ocurrente.
El rostro gatuno de Calleja les obsequió una sonrisa. Su mano derecha bebió de su copa continuando la interesante charla.
—Precisamente por eso voy al norte. Como cartógrafo que soy, Juan Vicente de Güemes me ha pedido que forme cuerpos milicianos novohispanos, además de llevar a cabo un reconocimiento geográfico, poblacional y económico de las provincias internas del norte de la Nueva España. Mi misión será cortar todo avance o intento de expansión de los malditos rebeldes norteamericanos, así como poner un escarmiento a todos esos indios rebeldes que pululan en las rancherías del norte, sembrando el terror y el miedo, asesinando colonos inocentes. Esas bestias no son humanos. Son como animales que es necesario exterminar para dar tranquilidad a las haciendas del norte.
—Tarea un tanto difícil, don Félix. La mayoría de los habitantes de este país son indios —intervino don Ceferino, mientras les servía porciones abundantes de la sabrosa paella que a diario preparaba.
—Pues los mantendré a raya, don Ceferino. El norte de la Nueva España debe ser un lugar confiable para invertir. Habrá muchas oportunidades de vender terrenos a buenos precios, señores. Los mantendré al tanto.
El dialogo continuó ameno y alegre sobre cuestiones sociales y políticas del virreinato. Los comensales se sentían a gusto en el elegante mesón. El momento de partir llegó primero para don Félix. Su diligencia estaba lista y su apretada agenda lo esperaba en la capital.
—Me tengo que ir, señores. Será un gusto saludarlos de nuevo en la boda de un mozalbete del regimiento del virreinato, que con el aval del segundo conde de Revillagigedo, desposará a una bella jovencita de sociedad. Los espero en esta dirección este fin de semana. Ojalá puedan acompañarme. El nuevo virrey Miguel de la Grúa Talamanca estará con nosotros. Dos virreyes, el anterior y el nuevo en una sola fiesta, una gran oportunidad de saludar gente notable.
Crisanto tomó el papel en sus manos con interés. Una boda así siempre era una buena oportunidad para conocer nuevos clientes, socios y víctimas. Por nada del mundo se la perdería.
—¡Allá estaré, Félix! Muchas gracias por la invitación. Será un honor compartir otra copa de vino con usted.
En aquella soleada tarde de septiembre de 1794, Crisanto Giresse y Rodolfo Montoya se presentaron puntualmente a la boda a la que fueron invitados por don Félix María Calleja. Lo que pensaron sería una boda sencilla, resultó ser una de las mejores fiestas a la que habían asistido en años. En la recepción conocieron gente importante como el ex virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, y al nuevo, desde ese julio de 1794, don Miguel de la Grúa Talamanca, primer Marqués de Branciforte.
El novio, José Jerónimo López de Peralta de Villar Villamil, un miliciano criollo de familia acaudalada, de escasos veinte años, contraía nupcias con María Ignacia Rodríguez de Velasco, jovencita de dieciséis años, hija de don Antonio Rodríguez de Velasco, Regidor Perpetuo de la Ciudad de México. La jovencita era conocida como la Güera Rodríguez, por sus caireles color trigo y sus bellos ojos verdes que cautivaban a los núbiles del regimiento del virreinato, a unas cuadras de su casa en la calle de San Francisco.
—Hola, yo soy Crisanto Giresse, amigo de Félix Calleja y Rodolfo Montoya. Les deseo la más grande felicidad en su matrimonio —les dijo Crisanto a la pareja, abrazándolos afectuosamente.
—Muchas gracias, Crisanto —repuso el novio con una sonrisa afectuosa.
—Muchas gracias por venir, señor Crisanto —dijo la Güera, regalándole una sonrisa que resaltaba la belleza de su angelical rostro. —¡Crisanto a secas, María! Con el señor me haces sentir como un viejo y ni a treinta años llego todavía.
Crisanto y María se miraron por varios segundos, aprovechando la distracción del marido, que era felicitado afectuosamente por Montoya y Calleja. María y Crisanto reconocieron mutuamente la beldad de ambos. Los dos eran unos agraciados de Dios o la naturaleza. Crisanto aprovechó para regalarle un sincero piropo, cuidando que no fuera escuchado por el marido:
—¡Eres la muchacha más bella que he visto en vida!
El rostro de la Güera se sonrojó para simplemente musitar: —Gracias, Crisanto. ¡Qué hermoso cumplido!
José Jerónimo se presentó de nuevo en ese momento rompiendo el encanto.
—¡Con su permiso Crisanto! Todavía tenemos a mucha gente que saludar. En un rato nos vemos de nuevo.
—Adelante muchachos.
Crisanto la vio partir resignado. Algo tenía esa jovencita que lo había dejado afectado.—¿Todo bien Crisanto? —preguntó Rodolfo inquieto.
—Me he enamorado de la novia, Rodolfo. ¡Qué Dios me perdone!
Rodolfo sonrió divertido, entendiendo perfectamente lo que le pasaba a su amigo. De una u otra manera a él también lo había perturbado la güera cabellos de sol.
Los músicos colocados en una esquina del jardín, deleitaban a los invitados con un concierto de violines de Antonio Vivaldi. Un toro asado pendía de un grueso fierro, mientras los meseros cortaban jugoso cortes para llevarlos a sus invitados. Dos barriles de vino llenaban las copas de los comensales sin dejar que ninguno de ellos se perturbara por sentir la copa medio vacía.
Calleja se les unió en el dialogo. Los tres se encontraban solos en una de las tantas mesas del festejo.
—En un momento les presento al nuevo virrey Miguel de la Grúa. Nada más termina de platicar con esa mujer. Como antecedente, sólo les puedo decir que el nuevo virrey se casó con María Godoy y Álvarez de Faria, la hermana del ministro Manuel Godoy(5). El cuñado lo tiene como protegido y a ambos les encanta el dinero.
—Si Godoy es un corrupto, ¿qué podemos esperar de él? —dijo Crisanto, dando una fumada a su habano y mirando desde lejos a la Güera que bailaba sensualmente un vals con su marido.
—Al italiano no le gustan los franceses, Crisanto. Ahora que estamos en guerra con Francia podría ensañarse con ellos.
—Que ni lo intente, Félix. Soy hijo de española, nacida aquí, y de francés de alcurnia. Tengo de las dos sangres. Me puedo hacer para el lado que me convenga.
—Ya dejó de hablar con la señora. Ahora es el momento —indicó Rodolfo.
Félix Calleja se acercó a saludarlo y luego lo encaminó hacia ellos.
—Señores Rodolfo Montoya y Crisanto Giresse, tengo el honor de presentarles a nuestro nuevo virrey, el notable Miguel de la Grúa Talamanca de Carini, primer Marqués de Branciforte.
El virrey sonrió amistoso extendiendo su huesuda mano. Ataviado con una levita de color azul oscuro con camisa de holanes blancos, el máximo jerarca de la Nueva España parecía más una gigantesca águila humana. Su enorme nariz destacaba amenazante en su polveado rostro. El virrey era un hombre de origen italiano, de treinta y nueve años, famoso por su ambición desmedida: un atributo fascinante que lo hacía el comparsa perfecto de Manuel Godoy, ministro del rey Carlos IV.
—Mucho gusto señores. La puerta de mi despacho está abierta para lo que se les ofrezca.
—El honor es mío —respondió Montoya—. Soy capitán de la honorable guarnición de Puebla. Hasta hace unos días todavía reportaba a mi amigo Félix María Calleja.
—Una ciudad estratégica en el camino a Veracruz, señor Montoya. Usted debe hacer que el viaje a la capital ocurra sin incidentes para los viajeros.
—Así debe ser, señor.
—A sus órdenes, señor Virrey. Soy Crisanto Giresse, amigo de Calleja y suyo, desde el día de hoy. Me dedico a comercializar habanos.
Los ojos de Miguel de la Grúa se clavaron inquisitivos en los de Crisanto. La belleza varonil del franco hispano lo confundía.
—¿Es usted francés?
—Mi padre lo fue. Mi madre es criolla.
El rostro del virrey esbozó un gesto de pedantería que fue detectado al instante por Crisanto y sus compañeros.
—En un momento más prudente hablaremos de negocios señores. Me interesan mucho sus actividades. Les recuerdo que estamos en guerra contra la Francia liberal que está contaminando las mentes de Europa con su veneno. No lo permitiré aquí en la Colonia. Si es necesario que los franceses residentes en la Nueva España lo paguen, así será.
Crisanto regresó al virrey un gesto parecido al que segundos antes él le había manifestado. Era evidente que la presentación entre los dos no había resultado agradable.
—Me atropella por lo de los franceses, señor virrey.
—Usted es mitad español, Giresse. No tienen por qué mortificarse. —El virrey con gesto desafiante se encaminó hacia otros invitados—. Con su permiso. Todavía hay mucha gente que saludar.
—Un honor, señor virrey respondió Crisanto.
Don Jacinto Iturbe, preso de la furia y la humillación de haber sido amenazado por Ignacio Allende, decidió tomar otro camino diferente para vengarse de su mujer. Marina debía pagar su infidelidad de algún modo, y él creía haber encontrado la solución. Marina dormía plácidamente bocarriba en su mullido lecho. Su rostro angelical dibujaba plácidos sueños. Don Chinto debía actuar rápido. Para los ojos de los sanmiguelenses su esposa habría muerto del corazón al dormir, como ocurrió con Catalina Suárez, la desafortunada esposa de Hernán Cortés. Con sus calludas manos tomó la suave almohada entre sus manos y se acercó a ella para cubrirle el rostro y en cuestión de segundos mandarla con Satanás por infiel. Para los ojos del mundo Marina habría muerto de un funesto infarto, dejando al triste viudo Iturbe solo y consternado con cuatro hijos a cuestas. Una nueva mujer tomaría su lugar en breve y así quedaría resarcido su honor ante ese mentecato estanciero que lo había humillado. Allende no podría cargar contra él por la sencilla razón de que la muerte de Marina sería cosa de Dios y no de él. Muy al contrario, quizá hasta un buen pésame le daría y a la niña Amalia le reclamaría. Podría entregarle a Amalia y así sólo quedarse con tres hijos. Aquella chiquilla no era su hija, y lo sabía tanto, como desde el día en que su infiel mujer puso ojos en ese maldito ranchero.
Al acercarse, decidido a matarla, sintió como una mortal punzada le acalambraba el corazón. Con vértigo en su cerebro cayó sobre ella despertándola exaltada. Marina entendió en segundos que su infartado esposo había caminado hacia ella buscando ayuda.
Don Chinto, sumido en su inconsciencia, y en lo que pensó era el trance hacia la otra vida, escuchó claramente los gritos y el esfuerzo que hacía su mujer por traer en cosa de cinco minutos al doctor de la familia. A nada estuvo el viejo de haber muerto, dejando a los hijos en una espantosa orfandad. Don Próculo hizo el milagro de evitar que don Chinto muriera. El suertudo marido, hundido en arrepentimiento, tomó su resurrección como otra oportunidad dada por el Señor y jamás cruzaría por su mente de nuevo el atentar contra su esposa.
(1) Nueve meses después de la ejecución de su marido, María Antonieta de Austria fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Luis Carlos, su hijo y único heredero al trono, conocido como Luis XVII, murió en 1795, a los diez años de edad, en una pútrida cárcel.
(2) Durante su estancia en Colima quedó registrado que sólo bautizó a dos criaturitas y casó a 489 parejas de amancebados, apareciendo su firma en los tres libros de “informaciones matrimoniales”. Lo que nos indica su desbordada preocupación por hacer cumplir dicho sacramento.
(3) Cuando se suscitó el movimiento insurgente en 1810, encabezado por Hidalgo, varios de sus más entrañables amigos colegas colimenses simpatizaron con él y hasta se sumaron a la lucha.
(4) Hidalgo, no dispuesto a morir por una bala del herido esposo, le donó a doña Antonia unas pequeñas minas que había comprado por los rumbos de Tecalitlán, de las que ella tomó posesión a principios de 1793, cuando estaba por nacer la niñita que se llevaría el nombre de Mariana Francisca Teodosia Paula Gamba y Sudayre, y a la que los seguidores de Hidalgo apodarían como “La Fernandita”.
(5) El nuevo soberano Carlos IV, al coronarse rey en 1788, comenzó a llenarlo de honores y títulos como cadete, ayudante general de la Guardia de Corps, brigadier, mariscal de campo, sargento mayor de la Guardia, ministro y otros más con el correr de los años. Malas lenguas decían que era por ser el amante de la horrible esposa del rey Carlos IV. En 1801 fue nombrado generalísimo, título jamás dado a alguien en España. Finalmente, en 1807, cerca ya de su caída, Carlos IV le concedió el título de gran almirante, con tratamiento de Alteza Serenísima, y de presidente del Consejo de Estado.