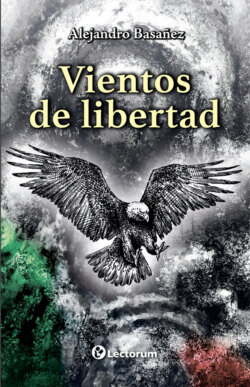Читать книгу Vientos de libertad - Alejandro Basañez - Страница 6
2 · Cuando los insurrectos se encuentran
ОглавлениеQue se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado. José María Morelos y Pavón
Transcurría el año de 1790, y el motivo del festejo no era para menos, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, a sus treinta y siete años de edad, y tras una exitosa carrera de sacrificio dentro de la institución, fue nombrado rector del prestigioso Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid.
Don Miguel, lleno de orgullo y felicidad, organizó una pequeña reunión para festejar con sus amigos y seres queridos el importante ascenso.
—Muchas felicidades, padre. Es un honor estar en esta reunión para celebrar su importante ascenso dentro del colegio —comento uno de los invitados, estrechando amistosamente la mano del cura.
—Muchas gracias por acompañarnos, José María. Tu presencia hace más grato este momento.
El rector vestía un elegante traje de color negro con chaleco rojo y pantalones holgados. Unas lustrosas botas de color negro soportaban las fuertes piernas del sacerdote. Un sombrero de palma protegía su calvo cráneo ante los embates flamígeros del sol de aquella calurosa tarde en el hermoso jardín, que el cura cuidaba como si fuera el Edén mismo. José María, muy al contrario, vestía un sencillo pantalón de arriero de color café claro, con una camisa blanca de manta. Un paliacate de color rojo coronaba su cabeza. Su rostro afilado de piel morena, con grandes ojos negros bajo dos frondosas cejas, contemplaba con admiración y agradecimiento al cura.
—Todo un reto dirigir este grandioso colegio, padre.
Hidalgo saludó con un gesto amistoso a tres invitados que se fueron directo al fondo del jardín.
—En cierta manera ya lo vengo haciendo desde hace tres años que fui nombrado vicerrector, José María. El anterior casi no se metía y me dejaba manga ancha para trabajar a gusto.
—Todos sabemos de su gran capacidad, padre.
—Llámame Miguel, José María. Aunque hasta ahora te había tratado como mi alumno, nuestra amistad es algo diferente. De entre todos mis alumnos, te invité a ti porque eres el de más edad y con el que me puedo abrir de manera diferente. Eres especial José María. Estudiar para sacerdote a tus treinta años es algo singular dentro del colegio. Solo te llevo siete años. Bien podríamos ser compañeros de banca en cualquier otra escuela.
—Muchas gracias, Miguel. En verdad me honras con esta distinción.
—Está muy cerca tu ordenación, José María.
—Sí, Miguel. Este año me traslado al Seminario Tridentino de Valladolid para ampliar mis estudios de teología, filosofía y retórica. —No sabes el gusto que me da que ya pronto te ordenes como
cura y empieces a ejercer en alguna iglesia de Michoacán.
—Sin duda que con su valiosa ayuda esto pronto se dará, padre. —¡Miguel! —reiteró el cura su nombre, chocando su copa de
vino con la de José María.
Un grupo de mujeres de mediana edad soltó una sonora carcajada en una de las mesas bajo un frondoso sabino. El cura Hidalgo gustaba del teatro y con ellas ponía en escena algunas de sus obras favoritas.
—Sí... Miguel... perdón —Morelos sonrió, tomando al cura Hidalgo del hombro.
En una esquina del jardín había tres guitarristas tocando música flamenca para deleitar a los invitados. Los músicos, todos ellos con sus cabezas blancas, pasaban de sesenta años y eran grandes amigos del cura.
Una bella mujer de rasgos indígenas, con tres niños, de doce, seis años y cuatro respectivamente, se acercó a don Miguel para entregarle un jarrito con fresco pulque. Morelos miró discretamente la cintura y busto de la atractiva india, y por respeto desvió la mirada hacia unos rosales que estaban al lado.
—¡José María! —Dijo Hidalgo a Morelos en voz baja— Ella es mi mujer, Manuela Ramos, y mis hijos, Martiniano, Agustina y Lino Mariano.
Morelos entendió perfectamente el juego de discreción que manejaba su amigo y maestro. Muchas cosas se empezaban a decir del polémico cura penjamense.
La bella Manuela estrechó sonriente la mano de Morelos. Martiniano y Lino sólo saludaron con una sonrisa. Les urgía escapar de ahí para ir a comer pastel. Agustina, el vivo retrato de su madre, sólo miró a Morelos conteniendo una risita juguetona.
Los ojos verdes del cura hicieron un rápido atisbo a todas las mesas e invitados para ver que todo estuviera bien.
—Que no falte nada en las mesas, Manuela. Diles a las muchachas que te ayuden.
—Sí, padre.
Manuela y los niños caminaron hacia otras mesas donde había más invitados. Antes de irse dijeron con permiso, con una sonrisa en sus rostros, lo que hablaba de su buena educación. Hidalgo y Morelos volvieron a su charla.
—Manuela cuida de mis hijos. Martiniano es adoptado. Vive conmigo desde hace cinco años que quedó huérfano por la hambruna de Michoacán. Lo rescaté de las manos de un cerdo degenerado que explotaba niños para vivir. Agustina y Lino Mariano son los hijos que tengo con Manuela.
—Sin lugar a dudas una mujer muy bella, Miguel. Además de ser toda una responsabilidad. Como curas debemos ser discretos y no hacer alarde de esto.
—Así es, José María. Discreción ante todo. Antes de ser curas somos hombres y contra eso simplemente no se puede luchar. Es como querer amarrar a un toro con listones para que se esté quieto en el corral.
Morelos soltó una sonora carcajada y dio otro trago al curado de tuna que le había entregado Manuela. En sus viajes como arriero hacia la capital, había aprendido a saborear estas delicias del maguey.
—¿Cómo ves la apertura de Carlos IV, de que ya se puede comerciar entre las colonias españolas sin restricción alguna? —preguntó Morelos mientras se llevaba una mordida de taco de barbacoa a la boca.
—Por fin se le ocurrió algo bueno a ese mequetrefe. Desde hace tres siglos todo es saquear a la Colonia sin que ellos retribuyan algo de su parte. España está condenada a perder sus colonias si no incentiva su comercio con Inglaterra y Francia en América también. Hace doce años Francia reconoció el gobierno independiente que fundaron los rebeldes en Estados Unidos. El rey Carlos III se vio obligado a hacer lo mismo que el rey francés y obstruyó el envío de tropas inglesas a América, además de proporcionar ayuda a los colonos de Mississippi, sin percatarse de que con eso sólo estaba incentivando el ejemplo a los colonos inconformes de la Nueva España.
—Los criollos están inconformes por hacerlos de menos los peninsulares.
—Así es, José María. Esos zánganos gachupines se creen mejores que nosotros. Somos para ellos como unos españoles de segunda o de tercera clase.
Hidalgo se sirvió dos tacos de barbacoa con mucha salsa y aguacate. El bendito aguacate se encontraba en todas partes en Valladolid.
—Yo como mestizo no tengo ese problema, Miguel.
—¡Claro que lo tienes! Los gachupines te ven como algo muy cercano a los indios, José María.
—Y a mucha honra lo soy, Miguel. Yo no me siento menos que nadie y mucho menos que un gachupín asqueroso.
—Estoy seguro que toda esta discriminación y odio algún día conducirá a la separación total entre la Nueva España y España.
—Te juro que si algún día hay una rebelión para echar a patadas a los gachupines de México, ahí estaré yo propinándoles los primeros puntapiés en las nalgas.
—Y ahí estaré yo ayudándote a colgarlos de un ahuehuete, José María.
Los dos rieron como mozalbetes y tomaron más de su sabroso pulque de Valladolid. En ese momento parecían ser todo, menos dos respetados sacerdotes de Valladolid.
Una bella invitada se encontraba sola y con un gesto de Hidalgo, José María entendió que debía ir para allá para acompañarla. Ese momento lo aprovechó Hidalgo para cantar con los músicos una canción de agradecimiento a Dios por todo lo que le daba. Después se siguieron con otras de la región. El cura tenía una voz grave y agradable. Los invitados acompañaron la canción con palmadas.
Un singular invitado se acercó a Hidalgo, con una botella en la mano, pidiéndole al cura que brindara con él.
—¡Brinde conmigo, padre! Lo estoy buscando desde hace rato. —Es un gusto compartir una copa con mi gran amigo, Crisanto Giresse.
Crisanto era de estatura mediana, delgado, de facciones finas y ojos grandes y alegres. Un bigotito con las puntas dobladas hacia arriba y el cabello largo recogido en una cola de caballo, le daba un toque como de mosquetero francés. El amigo del cura era tan atractivo que no pasaba desapercibido para ninguno de los invitados al guateque.
—El gusto es mío, padre. Usted es un cura diferente.
Hidalgo tomó del hombro a Crisanto y acercándose a su rostro le dijo en voz baja:
—¿Por qué te acepto como amigo, sabiendo que eres un cabrón calavera que no tiene remedio?
—Y porque usted entiende la naturaleza humana y me acepta como soy.
—Dios te hizo mujer y hombre, con la mente y fuerza de ambos, Crisanto. Hasta en esos detalles Dios es un misterio y debemos aceptar sus designios.
—Un secreto de mi vida que sólo usted conoce, padre.
—Eso es para mí como un secreto de confesión, hijo. Por mí jamás nadie lo sabrá.
Crisanto tomó al cura de los antebrazos en un gesto de cariño y amistad.
—Gracias de nuevo por su valiosa amistad, padre. No sabe cuánto lo aprecio.
Crisanto era un excéntrico joven de veinticinco años, hijo de un platero francés casado con una criolla. Al morir el padre, lo dejó en la opulencia y al cuidado de su querida madre, a la que tenía con la compañía de dos mujeres que veían que nada le faltara a la dulce señora. Doña Elvia era una mujer de cincuenta años, veinticinco más joven que su difunto esposo, quien alcanzó a San Pedro a los setenta años.
—Ya te tengo un nuevo libro, traído de Europa en contrabando. Está en inglés, Crisanto.
—¿Cuál es?
—Critica de la razón pura de Immanuel Kant.
El gesto de Crisanto se alegró como si fuera un niño al que se le mostrara un caramelo.
—¡Démelo ya padre! Muero de ganas por empezar a leerlo.
—Pasa mañana por él al colegio. Ya tendremos tiempo de comentarlo. Sólo te puedo adelantar que todo conocimiento se inicia con la experiencia, pero no todo el conocimiento proviene de la experiencia, es decir que la experiencia te permite conocer, pero ella sólo te otorga conocimientos a posteriori, particulares y contingentes; los conocimientos a priori, universales y necesarios, únicamente pueden provenir de la misma mente y son ajenos a cualquier experiencia.
—Muy interesante, padre. A veces me pregunto por qué escapé del seminario y, al verme honestamente en el espejo, entiendo el porqué: una monja jamás será sacerdote en la Nueva España.
—¿Y por eso te refugiaste en esta vida de gozo desenfrenado, Crisanto? Pero en fin, te conocí como eras antes, y te acepto como eres hoy. La amistad es un tesoro inigualable. Pasa por el libro mañana y por favor, no les coquetees a las invitadas.
—No me las esconda, padre. Si ellas quieren probar lo que es amar a un hombre raro como yo, que lo hagan. Al fin que tengo para todas.
Hidalgo sonrió alegremente y brindó de nuevo con él. Crisanto era un personaje singular, que acaparaba toda la atención del rector del Colegio de San Nicolás.
—Te veo mañana, hijo.
Crisanto se retiró de la fiesta saludando con una seña a todos los invitados. Morelos prestó particular atención a las caderas del muchacho al alejarse. Algo raro y atractivo había en aquel hombre. Algo diferente que lo confundía. Ya vendría el tiempo de averiguarlo.
Apenas cayó la noche y el cura encendió el castillo de cohetes que tenía preparado para sus agasajados. La corona voló más alto de lo prometido por el experto cohetero. Martiniano y Lino corrieron por la corona para tenerla como trofeo. La fiesta cerró con tamales, buñuelos y atoles de distintos sabores. Al final Hidalgo terminó platicando con los empleados del colegio, a los que apreciaba mucho por su gran apoyo en su gestión. José María Morelos se despidió temprano en compañía de la invitada que le presentó Hidalgo. Al fin, los dos oriundos de Valladolid, se entenderían a las mil maravillas.
A cinco años de establecidos en Guanajuato, los Larrañeta se habían adaptado perfectamente a la sociedad y modo de vida de la región. La extracción de plata y oro de la mina de la Valenciana era una locura que mantenía en la opulencia a todos los accionistas que orbitaban alrededor del primer Conde de la Valenciana, don Antonio de Obregón y Alcocer, quizá el hombre más rico del mundo en ese fin de siglo XVIII.
Los Larrañeta participaban en la fundición del importante metal. Todo Guanajuato dependía de la extracción de los preciados metales de las veintitrés minas con las que contaba la ciudad. La mina de la Valenciana, propiedad de don Antonio de Obregón, producía las dos terceras partes de toda la plata extraída en la Colonia.
La urbanización de Guanajuato se adaptaba a los dos procesos mineros básicos implicados en la extracción del mineral, desarrollándose tanto en la zona montañosa, como en la del lavado del mineral, en las haciendas de beneficio en el centro y parte baja de la ciudad. Esto creó un Guanajuato bipolar, que hacía crecer la ciudad tanto en el centro como en las montañas aledañas. El río Guanajuato, sin el que sería imposible este proceso extractivo, atravesaba la ciudad en su recorrido de dieciocho kilómetros de largo, con una tributación de riachuelos de las cañadas, a lo largo de treinta kilómetros más allá de la entrada del río a la urbe aurífera.
El conde de la Valencia, ferviente devoto de San Cayetano, a quien trajo a Guanajuato en escultura, echó la plata y oro por delante para construirle en agradecimiento, la más fastuosa iglesia del momento: un templo con piedra de cantera rosa, tallado en estilo barroco mexicano con los ventanales laterales en amplios arcos. Un hermoso templo edificado(1) con altar y retablos laterales laminados en oro de 24 quilates con incrustaciones de marfil y piedras preciosas.
Aquel soleado domingo se congregó a los habitantes de Guanajuato para agradecer a San Cayetano por todo lo proveído en la semana. Se obligaba a asistir a misa a los mineros que trabajaban en la mina. Para cubrir el espacio del recinto se celebraban varias misas al día, comenzando desde las ocho de la mañana.
Aquella misa del domingo a las nueve, era la más importante del día porque era en la que asistía el conde de la Valenciana, don Antonio de Obregón y Alcocer. Don Anselmo Larrañeta y doña Viridiana se encontraban hasta adelante, justo a un lado del retablo derecho del fastuoso templo. Detrás de ellos se ubicaban sus pequeños Gonzalo, Elena y Ubaldo.
Gonzalo, aun a su corta edad, no salía del asombro al ver las condiciones de la mayoría de los mineros: hombres enjutos de estatura mediana, rostros ojerosos por el desgate al trabajar bajo tierra en condiciones deplorables, en un socavón del infierno, que como un monstruo devorador de hombres los liquidaba en un lapso no mayor a diez años. Bajar y subir los setecientos metros de profundidad de la mina implicaba caminar 1520 metros en un viaje, que por lo regular les tomaba una hora realizarlo. La temperatura de la mina era un horno que aumentaba su intensidad con la profundidad. El minero sólo usaba un calzoncillo de cuero para soportar los inclementes calores del socavón. Su jornada era de doce a catorce horas diarias, lo que los obligaba a hacer doce viajes al día cargando un costal sobre la espalda con casi cien kilos de mineral. Detrás de ellos siempre había capataces que a la menor demora los ponían en marcha de nuevo con un latigazo de advertencia. Los mineros subían las empinadas escaleras en zigzag para evitar una mortal caída por la espalda. Una caída así partía la espalda del minero, lo que obligaba al capataz a rematarlo en el suelo para evitarle más sufrimientos al desdichado.
Gonzalo observó como uno de los mineros intentó contener un tosido en pleno sermón del padre. El hombre lo ahogó con la palma de su mano, la cual quedó embarrada en sangre. Los pulmones de aquel desdichado estaban por sucumbir en un par de semanas. Con un rostro ojeroso, que más parecía una máscara mortuoria, el minero contempló la mirada de asombro del niño. Era una comunicación visual extraña entre dos personas de mundos y tiempos distintos. Uno, un pequeño inocente, hijo de los mineros explotadores; el otro, un indígena chichimeca, un alma condenada a la muerte por esclavitud para incrementar la fortuna del hombre más rico del mundo. Un millonario que al morir nada se llevaría de la tierra a la que le arrancaba sus riquezas. Esa misma tierra que pudriría por igual su carne, como las de los mismos mineros a los que arruinó su vida. Al final, bajo tierra, todos los hombres son iguales.
Otros carraspeados se le vinieron al condenado, al grado que tuvo que ser sacado por uno de los capataces, que ni bajo tierra o en la superficie los dejaban en paz.
Gonzalo logró escabullirse entre la gente sin que se dieran cuenta sus padres. Tenía que ver que hacían con ese pobre minero que involuntariamente había interrumpido el sermón del padre. El capataz condujo al minero a un costado del atrio, donde no había gente en ese momento. Ahí había otros dos capataces con otros mineros que esperaban bajo el sol a la siguiente misa. Aquella imagen, de decenas de indígenas amontonados en espera de una misa que parecía no mejorarles en nada su situación, quedaría grabada en su mente de por vida. El minero que había tosido fue agarrado a patadas por el capataz que lo había sacado. Una patada en los testículos lo dejó inconsciente. El otro capataz lo contuvo al ver que el hijo de don Anselmo andaba de curioso. El niño regresó impactado a la misa. Aquella vivencia influiría enormemente en su carácter Ahora sabía que su padre participaba en un negocio en el que se mataba en vida a la gente.
La familia Allende y Unzaga(2) era una familia distinguida y bien reconocida dentro de la cerrada sociedad de San Miguel el Grande. Los Allende se codeaban con las familias más distinguidas de la región, familias de renombre y gran riqueza como los De la Canal, Landeta, Malo, Lanzagorta y Sautto. Era un hecho que los Allende y Unzaga, a pesar de no contar con un nivel económico ni siquiera cercano al de las familias antes mencionadas, sí tenían una relación cercana con ellas y contaban con mucho prestigio y reconocimiento, heredado por la buena estirpe de doña María Ana Unzaga, madre de Ignacio. Desde antes de la unión matrimonial entre don Domingo Allende y doña María Ana Unzaga, los Unzaga ya eran una familia prestigiada y sus miembros ocuparon numerosos puestos públicos de importancia dentro de San Miguel.
No obstante, a pesar de la buena amistad y relación con las acaudaladas familias de San Miguel, no era secreto para nadie que la situación económica de los Allende en ese año de 1790, iba en precipitada picada. Don Domingo Allende murió el 24 de febrero de 1787, a los cincuenta años de edad y doña María Ana se le adelantó en 1772, por complicaciones con el parto de su hija Mariana, dejando a la familia en la zozobra de la orfandad. Don Domingo, además de dejar a sus hijos en la tristeza e incertidumbre, también les dejó muchas deudas, por esa extraña obsesión de aparentar ante la sociedad, algo que no se es, y que la misma plenamente percibe.
Por no haber alguien de los hijos, con la edad legal para administrar la herencia de la familia (el mayor de los hermanos Allende y Unzaga tenía apenas 24 años), sus bienes pasaron a ser conducidos por el europeo don Domingo Berrio.
La gestión del otro Domingo, con el menudo patrimonio(3) de los Allende, daría mucho de qué hablar en los siguientes años. Los hermanos mayores de Ignacio estudiarían buenas carreras para sostenerse en puestos públicos, a diferencia de Ignacio, quien se contentaba con pasarla bien con sus ardientes amoríos y sus negocios en venta de ganado.
Ignacio Allende y Juan Aldama, camaradas incondicionales, cabalgaban juntos en una polvorienta vereda que descendía de la Cañada de la Virgen, camino a Guanajuato. Ignacio y Juan se conocían desde niños y ambos estudiaban en el Colegio de San Francisco de Sales en San Miguel.
Juan Aldama era cinco años más joven que Ignacio Allende y tenía un hermano también llamado Ignacio, de la misma edad de Allende. Juan era delgado, con un cabello muy negro como las alas de un zanate y lacio como cerdas de brocha gorda. Su nariz era larga y ganchuda como el pico de un ave. Juan admiraba a Ignacio por sus sonadas vivencias de pendenciero y mujeriego. Ambos participaron en el salvamiento de un anciano conocido como el Tío Arriola, en el centro de San Miguel. El hombre quedó atrapado dentro de su tienda, sofocado por la humareda. Ignacio, exponiendo la vida, tiró la puerta con una pesada piedra y entró a salvar la vida de aquel desdichado. Esta hazaña se contaba una y otra vez entre las familias de San Miguel en tertulias y comidas. Allende era famoso por esta hazaña y por su fama de seductor. Uno de los agraviados por las galanterías del jovenzuelo mujeriego era don Jacinto Iturbe, a quien como broma divina, su niña de cuatro años le había salido con la misma carita que su rival de amores. Marina López, madre de Amalia, juraba que la niña era de don Jacinto, pero en su interior sabía que el padre era el hombre que todas las noches le arrancaba horas de sueño. Marina vivía perdidamente enamorada de Ignacio. Si tan sólo éste le jurara unirse a ella en matrimonio, sin dudarlo dejaría a don Jacinto, aunque la sociedad de San Miguel la aplastara como a una mosca por tamaño escándalo.
Los dos jinetes vieron aparecer frente a ellos a otros cuatro, que se acercaban lentamente levantando una nube de polvo que los nublaba un poco, haciendo difícil distinguir sus rostros.
—¿Los conoces? —preguntó Aldama con gesto de preocupación.
—No los distingo bien por tanto polvo. De todas maneras prepárate para lo peor.
—¡No sabes cómo me gusta ser tu amigo, Nacho!
Allende sonrió y se cercioró de que su mosquete estuviera cargado. Con la mano derecha palpó el puño de su filosa espada. Juan hizo lo mismo. Los jinetes estaban ya muy cerca.
—¡Buenas tardes! —dijo uno de los jinetes, levantándose el sombrero en amistoso saludo.
—¡Buenas! —contestó Ignacio.
—Somos fuereños y vamos para San Miguel. ¿Algún lugar que nos recomienden para quedarnos?
El rostro de aquel hombre se veía apacible. No parecía ser un asaltante o una amenaza para los muchachos. De todas maneras Juan no perdía detalle de los otros tres vaqueros. No podía darse el lujo de distraerse.
—El mesón de los Sautto es un lugar limpio y con buena comida —contestó Juan atrayendo la atención de los forajidos—. Está a dos calles de la iglesia.
—Muchas gracias, muchachos.
Los cuatreros continuaron su viaje sin voltear. Lo que perecía una emboscada había sido un encuentro casual, como ocurre seguido en las veredas que conducen a las ciudades importantes del Bajío.
Esa noche en San Miguel, Ignacio los volvió a ver en uno de los merenderos. Los cuatro vaqueros lo saludaron con un ademán amistoso que Ignacio correspondió amablemente. En su mesa había un platón repleto de gorditas y tlacoyos con una enorme jarra de agua de frutas. Esa noche Ignacio tenía un encuentro amoroso con una mujer llamada Antonia Herrera, hermosa mujer de rostro angelical que le había hecho olvidarse por un tiempo de la problemática Marina López, a quien evitaba cuando don Jacinto andaba en el pueblo.
Después de su encuentro con Antonia, Ignacio se dirigía hacia su casa, cuando de entre las sombras surgió alguien que sin darle tiempo a nada lo golpeó con un palo en la cabeza. Ignacio cayó al suelo levemente atarantado ya que ágilmente eludió el impacto, cayendo éste principalmente en el hombro, sólo rozándole la cabeza.
—Malditos montoneros. Uno por uno y verán cómo les va. —Hasta aquí llegaste, galancito hijo de puta.
Ignacio los reconoció plenamente: eran los cuatreros de la mañana.
Los cuatro se abalanzaron sobre él, esgrimiendo los gruesos palos en las manos. Ignacio logró esquivar al primer forajido y de un fuerte puñetazo lo dejó inconsciente en el piso, pero el siguiente palazo lo dejó igual que al que había vencido.
—Acabémoslo a golpes. ¡No dejen nada de él!
El jefe de los cuatreros levanto su tronco para destrozar la cabeza de Ignacio cuando una detonación le voló la tapa de los sesos.
—¡Déjenlo, hijos de la chingada! —les gritó un muchacho, apuntándoles con su mosquete. El ángel salvador venía elegantemente vestido de negro con una camisa escarlata. Un jovenzuelo de piel blanca, rasgos finos, con cola de caballo y bigote con puntas hacia arriba, al estilo francés.
—¿Quién los mandó a hacer esto? Si no me dicen los mató a todos.
El muchacho apuntó bien a uno de ellos dispuesto a reventarle la cabeza de un tiro.
—¡No... no dispare! No somos de aquí. Nos contrató un tal Jacinto Iturbe para que le diéramos un escarmiento al joven Allende.
—¡Largo de aquí! ¡Antes de que me arrepienta!
Los tres forajidos huyeron de ahí sin pensarlo dos veces. Una detonación se escuchó a sus espaldas, haciéndolos brincar de terror. Los tres siguieron su paso agradecidos de no haber recibido ese tiro de advertencia.
Minutos más tarde Ignacio volvió en sí. La cabeza le daba vueltas. Los dos se encontraban sentados en una banca de piedra. Su salvador, al notar que Ignacio estaba bien y su golpe no había sido de consecuencias graves, le explicó en detalle todo lo que había ocurrido.
—Muchas gracias por tu ayuda. Te debo la vida.
—No me debes nada, joven Ignacio Allende, y considérame desde hoy, también tu amigo. Mi nombre es Crisanto Giresse.
—Mucho gusto, Crisanto. ¡El cielo te envió!
Aquel soleado sábado del 14 de mayo de 1791, se llevó a cabo un interesante hecho en la catedral metropolitana de la ciudad de México, suceso que dejaría mucho qué pensar a todos los ahí congregados. Como culminación de la construcción de las torres de la catedral, en la cúpula de la torre oriente de la catedral se ocultaría una pequeña cápsula del tiempo(4) de 16 por 8 centímetros, con su preciado tesoro en su interior: un relicario, cinco monedas de plata, cinco cruces de palma, once medallas de metal dorado, veintitrés medallas de oro conmemorativas y de los santos protectores de la Nueva España(5), un agnus dei(6) de cera, un grabado de San Miguel Arcángel y de Santa Bárbara, protectora de los rayos y centellas que podían dañar la torres del edificio, y un pergamino donde se hablaba de la situación actual en la Nueva España.
La inscripción de la caja de plomo estaba realzada con carbonato de calcio y en ella se leían claramente los nombres: José Damián Ortiz de Castro y Tiburcio Cano, arquitecto y maestro cantero de la catedral.
Después de colocar el tesoro en el interior de la caja y sellarla, Tiburcio Cano trepó ágilmente el andamio y colocó la caja dentro de un nicho que fue sellado y resanado para permanecer oculto en la cúpula por décadas y ser abierto por los mexicanos del futuro.
—Sólo Dios sabe en qué año se descubrirá esa cápsula y lo que pensarán los habitantes de la Nueva España en ese lejano futuro cuando la vean —comentó el arzobispo de México, Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Dr. Don Alonso Núñez de Haro y Peralta(7), encargado de la ceremonia, dándole su bendición al evento.
—¡Será un país diferente, padre! Un territorio independiente de España llamado con otro nombre —comentó un invitado ahí reunido, un militar criollo llamado Rodolfo Montoya.
El arzobispo volteó consternado al que había dicho semejante blasfemia. Junto a él se encontraba un muchacho de escasos veinte años.
—¿Con quién vienes, hijo?
—Pertenezco al regimiento de infantería fijo de Puebla del capitán Félix María Calleja, quien llegó de España en octubre de hace dos años, junto con el virrey Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo(8).
El arzobispo, al enterarse del origen de aquel atrevido individuo, retuvo como un veneno en las venas el regaño que tenía en la punta de la lengua. El prelado sentía escozor por los criollos.
—Dios está con España, hijo, y todo lo de España estará con ella por siglos porque España es grande. No vuelvas a decir algo tan blasfemo como lo que acabas de decir, y mucho menos en la casa de Dios.
—Los ingleses y franceses son una amenaza, padre. Ellos, si derrotaran a España en una guerra definitiva, las colonias de América pasarían irremediablemente a manos del vencedor. Hace treinta años, el rey Carlos III entró en guerra contra Inglaterra apoyando a Francia. En represalia Inglaterra se apoderó de la Habana por casi un año. Por todo ello pienso, que algún día que se abra esa caja del tiempo, este territorio será independiente o pertenecerá a Inglaterra, que ya hizo independiente a los vecinos del Norte en el 82.
—¡Los Estados Unidos! Un país lleno de infieles, hijo: una sucursal del mismo infierno.
—No discutas con su Ilustrísima en la Casa de Dios, Rodolfo —dijo el capitán Félix Calleja, asumiendo la responsabilidad de su pupilo en la catedral.
El capitán Calleja era un hombre de 48 años de edad, alto, de complexión delgada y nariz aguileña. Su cabello cano lo hacía lucir más viejo que lo que en verdad era. Don Félix provenía de Medina del Campo, Valladolid.
—¡Disculpadme Capitán, Calleja! ¡Disculpadme, su Ilustrísima!
El arzobispo sonrió satisfecho. En la catedral no podía haber alguien que pudiera discutir su palabra, porque era palabra directa de Dios. Mucho menos un mocoso criollo de veinte años que creía saber mucho por haber leído uno o dos libros en su vida.
Al terminar la ceremonia en la catedral, Félix Calleja y Rodolfo Montoya, se reunieron en el Palacio de los Virreyes con el segundo Conde de Revillagigedo y el arzobispo Alonso Núñez. Comer con el virrey era todo un privilegio para militares como ellos. Para el arzobispo era cosa habitual comer con los virreyes y asesorarlos en sus gestiones. Después de todo, él ya había fungido como tal por unos meses.
El comedor del palacio se encontraba arreglado para recibir a seis personas: al virrey Juan Antonio Güemes, al capitán Félix María Calleja, al teniente Rodolfo Montoya, al arzobispo Alonso Núñez y al antropólogo Antonio de León y Gama. El virrey no era muy dado a recibir gente en la comida. Prefería hacer sus gestiones por la mañana y dedicar la comida para él mismo.
—Es un honor para mí recibirlos en esta sencilla comida para charlar sobre asuntos referentes a la ciudad —dijo el virrey, señalándoles sus asientos con un ademán.
El virrey, era un hombre delgado con una contrastante barriga, como un Quijote embarazado. Vestía una elegante levita color café con unos pantalones ajustados a media pierna, medias blancas con zapatillas color café con hebillas de oro en los empeines. La camisa blanca del virrey contaba con varios holanes en los puños y pecho. Una peluca blanca con bucles engalanaba su cabeza.
—El honor es nuestro, señor virrey —contestó Calleja en su nombre y por el de su compañero Montoya. Los dos vestían sus elegantes uniformes militares con orgullo. El arzobispo sólo sonrió, como dándoles a entender que él era diferente y entraba y salía del Palacio de los Virreyes, como lo hacía en la catedral. El antropólogo, limpiando su lentes con un paño, también lo agradeció con un susurro indetectable.
Después de unos minutos de intercambio de saludos y cortesías, los comensales comenzaron a comer y a escuchar al conde la razón de su importante invitación al Palacio Virreinal.
—Mi gestión dio inicio hace casi dos años, señores, en octubre se cumplen, para ser más precisos. Me he dedicado en este tiempo a emparejar las calles del centro, ponerles desagües y atarjeas. No saben cómo sufrí al principio al percibir la peste a materia fecal y orines del Palacio Virreinal y la Catedral. No dejaré ninguna calle sin drenaje. Todas quedarán empedradas para la segura circulación de caballos y carretas. Acabo de poner en funcionamiento carros de alquiler para facilitar el desplazamiento dentro de la ciudad. El centro de esta metrópoli será un lugar limpio y seguro para sus paseantes. Pondré iluminación nocturna. Las calles de la ciudad deben ser seguras para sus habitantes. He implantado el servicio de recolección de basura todas las mañanas y las casas ahora sí tienen una numeración lógica y coherente para encontrar un domicilio. He reforzado el cuerpo policiaco con agentes bien entrenados en su profesión. No puedo aceptar en la policía a gente peor que los que supuestamente persiguen. Ahora contamos con serenos que patrullan las calles por las noches y avisan que todo esté en orden.(9)
—Su labor como virrey hasta ahora ha sido ejemplar e incuestionable, don Juan —comentó el arzobispo, llevándose la blanca servilleta a los labios.
—Muchas gracias, Su Ilustrísima.
Una mesera de marcados rasgos indígenas, como para plasmarla en un mural representativo de los aztecas, se acercó a llenar la copa del prelado. Montoya discretamente contempló el cuerpo de tentación de la trabajadora. La mirada escrutadora del virrey le hizo desviar la vista hacia otro lado.
—También reconozco la importante labor de mi amigo Félix y su compañero Rodolfo en la vigilancia del camino de Puebla a México. Ningún ciudadano deber ser importunado por delincuentes en ese importante sendero hacia la capital. La seguridad es ante todo mi prioridad.
—Inmerecido halago, señor virrey —repuso con respeto el capitán Calleja. Montoya hizo otro tanto con una mirada de respeto hacia tan importante personaje.
—No nos distraigamos más en halagos y alabanzas y disfrutemos la comida, que al final deseo mostrarles algo muy importante y es la razón por la que este día también nos acompaña el distinguido señor de León y Gama.
La charla prosiguió de manera alegre y relajada. Tres botellas de finos vinos españoles fueron abiertas y disfrutadas por los alborozados comensales. Al final el virrey les pidió que lo acompañaran a un espacio abierto en un jardín, donde había un enorme objeto de cinco metros de alto por cuatro de ancho, cubierto por una manta de color blanco, manchada de lodo seco y grasa.
El virrey se acercó a la manta y la jaló para dejar al descubierto a una enorme roca de basalto, labrada en su totalidad, asemejando a una enorme moneda de piedra de tamaño colosal.
—Señor León... esto usted lo puede explicar mejor que yo. Por favor hágalo.
Antonio de León y Gama se paró junto al virrey y comenzó su explicación sobre el enorme monolito azteca:
—La roca fue hallada por José Damián Ortiz de Castro, maestro mayor de las obras urbanas ejecutadas por el virrey, quien informó de este hallazgo el 17 de diciembre pasado. El monolito fue hallado a medio metro del suelo y a 60 metros al poniente de la segunda puerta del palacio virreinal. Lo extrajimos del agua y lodo con un aparejo de doble polea tirado por varios animales. Por mis estudios arqueológicos y de culturas prehispánicas me he tomado el atrevimiento en bautizarlo como el Calendario Azteca. Estoy seguro que esto es un calendario y que los aztecas lo consultaban a diario al estar exhibido cerca del templo mayor.
—Para mí no es más que el producto de una cultura pagana y debería ser regresado al lodo de donde se extrajo —comentó el arzobispo, despreciando todo lo que fuera de origen prehispánico.
—Precisamente eso es lo que hizo uno de sus antecesores hace dos siglos, Su Ilustrísima. El monolito fue encontrado a flor de tierra en una acequia y el segundo arzobispo de México, don Alonso de Montufar, ordenó que ese sepultara de nuevo por ser de origen diabólico y pagano.
—¡Sugiero que se haga lo mismo! ¿Para qué diablos queremos esa roca con grabados ininteligibles?
La mirada del arzobispo era de enojo. Sus fosas nasales se dilataban para jalar más aire y poder hacer frente al coraje que lo abrumaba.
—¡Esta vez no será así, don Alonso! —intervino el virrey, anteponiendo un don, y no mencionando ningún grado eclesiástico para restarle poder al arzobispo. El carácter del virrey quedaba demostrado de nuevo—. Se colocará como exhibición permanente a un costado de la torre poniente de la catedral. Todos los habitantes de esta metrópoli conocerán la grandeza de la cultura azteca y del nuevo entendimiento que sobre esto tiene el virreinato. Este es un descubrimiento magno y será compartido con todos.(10)
(1) La planta de la primitiva construcción era tan grandiosa, que ocasionó celos (sic) al Cura de Guanaxuato D. Manuel Fernández: reclamó éste porque se levantaba una basílica cuando la licencia se había otorgado a una capilla: se le dio a esta especie toda la importancia que se concedía entonces a las de su clase, y después de reñidos debates, se transó el negocio, conviniendo en que la obra no siguiera adelante: se concluyó por lo mismo donde iba y por tal motivo la iglesia quedó con un cuerpo de menos. El canónigo José Guadalupe Romero en su inspección al Obispado de Michoacán.
(2) Tuvieron siete hijos: José María (1763-1811); María Josefa (1765-1834); Domingo José (1766-1809); Joaquín, 1768 (murió a los pocos días de nacer); Ignacio, nacido el 21 de enero de 1769; Manuela (1770-?), y finalmente, Mariana (1772-1830).
(3) Era dueño de una tienda de comercio en San Miguel; una casa particular de dos plantas, construida, a juzgar por las características barrocas, a mediados del siglo XVIII, y de la hacienda San José de la Tresquila y de su anexo, Manantiales.
(4) Se descubriría 216 años después, el 22 de octubre del 2007, al realizar reparaciones a los campanarios.
(5) De procedencias distintas, entre ellas, las ciudades de Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, Villahermosa, Campeche, Orizaba y Oaxaca, entre otras, lo que demuestra la relevancia de carácter nacional que tuvo la construcción de la Catedral Metropolitana.
(6) Ésta representa al Cordero de Dios acostado sobre el libro cerrado con siete sellos, nimbado con la cruz, y ostentando la bandera de la Resurrección. Son hechos con la cera sobrante del Cirio pascual del año anterior, bendecidos y ungidos con el santo Crisma por el Papa. Su tamaño oscila entre 3 y 23 centímetros, y asimismo el tamaño de la imagen.
(7) Virrey de la Nueva España desde el 8 de mayo de 1787 hasta el 16 de agosto de 1787. Arzobispo de México de 1771 a 1800, año de su muerte. En 1792 el Rey, Carlos IV lo condecoró con él la gran cruz de la Orden de Carlos III. Hasta su muerte en 1800, siguió recibiendo el tratamiento y honores de virrey de Nueva España.
(8) Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas (La Habana, 1738 - Madrid, 1799), II conde de Revillagigedo, fue el 52o virrey y presidente de la Junta Superior de Real Hacienda de Nueva España del 16 de octubre de 1789 al 11 de julio de 1794.
(9) Después del notable gobierno del Conde de Revillagigedo, la capital de la Nueva España fue llamada la Ciudad de los Palacios. El ejemplo de la transformación positiva de la Ciudad de México se extendió a otras ciudades del virreinato como Veracruz, Toluca, Guadalajara, San Blas y Querétaro.
(10) El calendario azteca fue colocado a un costado de la torre poniente de la catedral Metropolitana el 2 de julio de 1791. Ahí fue admirado por todo los mexicanos que visitaban el zócalo, entre algunos, Alexander von Humboldt, quien realizó diversos estudios sobre su iconografía. Durante la invasión estadounidense en México en 1847, los soldados del ejército norteamericano que ocuparon la plaza, usaron la Piedra del Sol para tiro al blanco. En 1887, después de 96 años en exhibición en la catedral, fue trasladada a la Galería de Monolitos del Museo Arqueológico de la calle Moneda. Por documentos de la época se sabe de la animadversión popular que causó el injusto encierro del monolito de la ciudad. En 1964 fue trasladado al Museo Nacional de Antropología e Historia, donde preside la Sala Mexica de dicho museo y está inscrita en diversas monedas mexicanas.