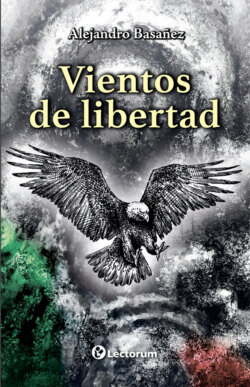Читать книгу Vientos de libertad - Alejandro Basañez - Страница 9
5 · Amores espinosos
ОглавлениеLos españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos: su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín; sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron a las inteligencias italianas y desde Carlos V hasta el comienzo del reinado de Felipe III España tuvo una consideración de la que carecían los demás pueblos. Voltaire
La húmeda celda de Fray Servando Teresa de Mier en San Juan de Ulúa fue visitada por el teniente Rodolfo Montoya. Unos meses atrás, el Domingo de Ramos a las tres de la mañana para ser precisos, Fray Servando fue conducido por soldados fuera de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. El polémico cura fue escoltado desde la capital a la prisión del puerto por el eficiente militar español, conocido del virrey y del arzobispo.
Montoya estaba maravillado con las ideas flamígeras del cura. Ganas no le faltaban de liberarlo, la cuestión era que el destierro del cura era orden directa del virrey y el arzobispo, algo imposible de eludir, bajo el riesgo de morir en el paredón por traición al marqués de Branciforte.
El cura sufría de altas fiebres que fueron curadas por la atención directa que Montoya prestó al prelado caído en desgracia. Aunque el fraile debía estar en total reclusión, sin visita de nadie, Rodolfo se jugó el puesto atendiendo y evitando que un personaje tan importante en la historia del virreinato, pereciera consumido por aquel infierno del puerto, como otros tantos presos antes que él.
—Te expones demasiado, hijo. El arzobispo, si es posible, me quisiera muerto antes de embarcarme para España.
—Pues no lo permitiré, padre. Mi misión termina una vez que usted haya puesto pies en el barco. Jamás me lo perdonaría el verlo morir en esta celda inmunda, sin que yo haga algo.
—Espero no perjudicarte con esta noble acción de tu parte, hijo.
Montoya acercó la cuchara sopera con el delicioso caldo de res. Los guardias del alcázar, era un hecho que habían corrido el chisme de que en Ulúa, Rodolfo Montoya se desvivía por atender al infeliz que había dicho que la Santa Virgen era una indita insignificante de un cerro árido en Tenayuca.
—Tengo una duda, padre.
—¿Cuál hijo?
—Israel está muy lejos de América, padre. Nadie sabía que todo esto existía hasta que Colón lo descubrió hace tres siglos. ¿Cómo diablos le hizo Santo Tomás para cruzar el océano y llegar hasta acá? Fray Servando esperó a que el delicioso trozo de carne del
caldo viajara a su reducido estómago para contestar.
—Quizá el mismo Cristo lo transportó, como en la Biblia dice ocurrió con Jonás y Ezequiel. Los misterios de Dios son inalcanzables e incomprensibles, hijo.
Montoya dejó que el prelado tomará el plato y la cuchara él mismo. La mejoría del cura hereje era sorprendente.
—¿Entonces la Tonantzin es una diosa azteca que ha estado en ese mismo cerro por siglos antes de la llegada de los españoles? —Así es, hijo. No tiene nada de española, ni la trajo ningún gachupín de la conquista como la generala de Los Remedios, que
trajo Juan González de Villafuerte.
—¿Y todo este castigo que usted sufre es sólo por su sermón del día de la virgen?
Fray Servando rascó con su mano derecha su abundante barba. No se rasuraba desde diciembre, mes en que fue aprehendido.
Acomodándose sus lentes de aro prestó atención a la pregunta contestando:
—El arzobispo odia a los criollos, Rodolfo —Montoya sonrió al escuchar su nombre y no el hijo con el que lo llamaba al inicio—. Además de ser un ignorante empecinado en engrandecer todo lo español sobre lo indígena. No me soltará el cuello hasta asfixiarme. Entre más lejos esté de él mejor.
—¿Qué es lo mejor para la Nueva España, padre?
—Romper con España y buscar la independencia, Rodolfo. Debemos seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Si unimos todas las federaciones en un solo gobierno destacaremos sobre España como una nación soberana e independiente. Tenemos todo para ser autónomos. No es justo que toda la plata y el oro viajen a España.
—Decirlo suena fácil, pero el hacerlo es lo difícil.
—Si en verdad quieres participar en esto y lograrlo, busca unirte con gente de influencia y poder, Rodolfo. Qué mejores aliados para esto que los sacerdotes criollos. Busca su alianza y verás que habrá una luz de esperanza.
—¿Por qué ellos y no militares como yo?
—Porque nadie, mejor que los curas, conocen la injusticia que se cierne desde hace tres siglos sobre los indígenas. Ellos saben que en cierto modo se han coludido con la corona española para permitir esta explotación. Hombres como Fray Bartolomé de las Casas pusieron un grito de basta al imperio, pero la explotación no desapareció por completo. Los indios son los verdaderos dueños de este territorio. Si los indígenas son dirigidos por una fuerza religiosa superior se pueden convertir en ejércitos peligrosos para los virreyes. Eso cerdos son la fuerza opresora que ha tenido su bota sobre el cuello de los hijos de Moctezuma desde que Cortés conquistó México.
—¿Y los militares criollos?
—Ellos son los generales que deben dirigir a las huestes que exalten los religiosos. Si se lograse unir la fuerza de los indígenas con un nuevo ejército mexicano, totalmente ajeno al virreinal, se conseguiría la independencia.
Rodolfo caminó hacia la ventana del húmedo recinto, donde llevaba casi dos meses encerrado el cura. A través de la ventana divisó el mar y a la carabela que llevaría al cura a
España para continuar su indefinida prisión en el convento dominico de Las Caldas, en Santander.
—Buscaré la manera de hacer realidad su sueño, Fray Servando.
El sacerdote miró la sombra que proyectaba la figura de Montoya al estar en la ventana. Una satisfacción gratificante creció en su interior al contar con un aliado para cumplir su sueño.
—No sabes el gusto que me da haber sembrado en ti la inquietud de generar un cambio en la Nueva España. Te recomiendo que busques a un cura que conocí en Valladolid. Su nombre es Miguel Hidalgo y Costilla. Él es diez años más grande que yo. Sé que la flama libertaria crece en su corazón. Acércate a él y exponle lo que platicamos. A ver qué le parece. Lo peor que te puede ocurrir es que te diga que no o que aún no es tiempo. Puedes estar tranquilo de que jamás te delatará con la policía virreinal.
La reja de la entrada de la celda se abrió de nuevo. Los guardias del barco español venían por Fray Servando. La plática quedó ahí y los dos se despidieron con un emotivo abrazo. Sólo Dios sabía si volverían a encontrar de nuevo algún día. Tras pasar dos meses en la fortaleza de San Juan de Ulúa, el 7 de junio de 1795, Fray Servando embarcó en Veracruz rumbo a Cádiz, España.(1)
Don Anselmo Larrañeta no escatimó un peso en hacer de los XV años de su única hija, uno de los eventos más grandes y recordados en la historia de Guanajuato. El platero echó la casa por la ventana para presentar a su hija Elena como una distinguida señorita española que cumplía los quince años de edad y estaba lista para desposarse con el mejor chambelán de la ciudad. Todo Guanajuato hablaba de los XV años de La Gachupina, como la apodaban en el pueblo.
Las fiestas de XV años en la Colonia eran eventos para asegurar quién sería el futuro marido de la festejada. Por ello se invitaba a las familias de más abolengo y dinero en la región. Los chambelanes bailaban y competían para que ese mismo día el padre decidiera quien sería el futuro marido de la festejada. Más que una fiesta inolvidable para la adolescente, el jolgorio se tornaba en una desdicha, al ser arreglado su matrimonio con un muchacho al que seguramente ella aborrecía. Los intereses de la familia eran prioridad y lo que más importaba. El padre de familia decidía el destino de todos sus hijos, y este día don Anselmo lo haría con el de la bella Elena.
El sitio de donde se llevaría a cabo la fiesta era un enorme salón en el centro de Guanajuato. El salón era propiedad del conde de la Valenciana y no había otro que le hiciera cercana sombra en elegancia y confort.
La misa de cumpleaños de Elena se realizó en el imponente templo de San Cayetano. En el edificio no cabía una persona más para ver a la quinceañera recibir la sagrada comunión. Después todos los invitados se trasladaron al salón del conde para brindar y festejar con la homenajeada.
Uno a uno los elegantes chambelanes bailaron con Elena. Con el último de ellos, su rostro ya no podía ocultar su fastidio. Sabía bien que su padre ya había escogido y esto era pura exhibición para ganar tiempo y halagar a los invitados.
Don Anselmo, ataviado en su ajustada levita, con cuya tela se podrían haber hecho unas buenas cortinas, contempló satisfecho al último chambelán bailar con su hermosa hija. Se disponía a regresar a su mesa cuando fue abordado por un singular invitado.
—¡Don Anselmo! Muchas felicidades por tener a una hija tan bella y virtuosa.
—Muchas gracias Crisanto. Es un honor tenerte aquí con nosotros, después de tu reciente tropiezo con el virrey.
Los dos se abrazaron afectuosamente. Crisanto se sorprendió de la impactante obesidad de su amigo, que parecía ganar kilos conforme más se enriquecía con la mina de la Valenciana.
—Me quitó mucho, pero me hará conseguir más. No hay peor condición para un hombre que el pensar que ya hizo mucho y echarse a dormir. Es ahí cuando los rivales lo alcanzan y lo matan a uno dormido. Me estoy recuperando poco a poco y pronto seré rico de nuevo.
—Lo sé, Crisanto. Se habla de ti con admiración y respeto en mi reducido círculo social.
—¿Y quién es el afortunado que desposara a la bella Elena? —¡Tú Crisanto! ¿Quién más?
El rostro de Crisanto se puso pálido de la impresión. Todo esperaba, menos ser él, el escogido. Ni siquiera había ido a la misa ni bailado el vals.
—¿Ahora si te espantaste, verdad, grandísimo cabrón?
Don Anselmo soltó la carcajada por su buena broma. El color poco a poco retornó al lívido rostro de Crisanto.
—Tu problema es estar tan bonito, Crisanto. Quieres ser para todas y serás para nadie.
—Algún día me casaré y usted será el padrino, don Anselmo. Ya lo verá.
A ver si no me muero primero o España nos declara libres y soberanos para ver esto.
Un mesero esquelético, enfundado en una casaca tan floja que parecía un perchero con un saco encima, se acercó para que don Anselmo tomara dos copas y entregara una a don Crisanto.
—¿Y quién es el pretendiente oficial de Elena?
—¡Evaristo Obregón! Hijo de un medio hermano del Conde de la Valenciana.
—¿Usted no pisa en flojito, verdad don Anselmo? El cabrón ése está tan feo como apedrear la efigie de Cristo en Semana Santa, pero con el hecho de ser el sobrino del Conde de la Valenciana, que el mundo se vaya al diablo.
—¿Qué, quieres que la case con un muerto de hambre, sólo porque está guapo o ella lo ama?
—No tan extremoso el ejemplo, pero si dejarle más opciones, ¿no? ¡Por Dios! Apenas tiene quince años.
—No sabes cómo me he partido el lomo desde que llegué a América. Mi fortuna la he hecho gracias a la sombrita que me da el árbol del conde. No pienso exponerla a darle su herencia a un mal nacido oportunista.
—Entiendo don Anselmo. Es lógica su manera de pensar.
Crisanto se distrajo al ver venir a doña Viridiana en compañía de Elena.
Crisanto besó a las dos en las mejillas para saludarlas.
—¡Qué gusto que te hayas dado la oportunidad en venir Crisanto!
—Esto no me lo podía perder, doña Viridiana.
Crisanto sacó de la bolsa interior de su elegante levita negra un estuche de terciopelo negro de quince centímetros por cinco de largo. Lo entregó personalmente a Elena, dándole un fraternal abrazo de felicitaciones. Elena abrió el estuche y se quedó maravillada al ver una hermosa pulsera de oro con incrustaciones de diamantes.
—¡Mucha gracias don Crisanto! ¡Está preciosa!
Don Anselmo y doña Viridiana sonrieron satisfechos. Crisanto Giresse era generoso y por eso embonaba tan bien con los ricos del Bajío.
Doña Viridiana en su interior sentía admiración y deseo por el atractivo invitado. La señora de Larrañeta tenía treinta y cinco años de edad, cinco más que el franco hispano tabacalero. La monstruosa obesidad de don Anselmo, que casi había desaparecido su pene entre carnes amorfas, la hacía tener sueños húmedos con el mosquetero de Valladolid. Los dos se miraban discretamente, lanzándose esas miradas que solo entienden los embelesados. Doña Viridiana, a pesar de haber tenido tres hijos, lucía una figura de artista de teatro, como de esas obras prohibidas que le encantaba representar al Zorro penjamense de Hidalgo en San Felipe.
Dentro de los invitados había un cochero de dieciocho años que llevaba un año trabajando con los Larrañeta. El muchacho conocía a Crisanto y en la primera oportunidad que tuvo lo saludó.
—¡Don Crisanto! ¡Qué gusto encontrármelo aquí! —¡Martiniano! ¿Vienes con don Miguel?
—No, don Crisanto. Llevo un año trabajando para don Anselmo. Soy su cochero. Mi padre sigue muy feliz en San Felipe. Él me apoyó para que me viniera a trabajar aquí.
—¡Qué sorpresa, Martín! Estas muy alto y bien parecido, muchacho cabrón.
Martiniano era alto, de gruesa espalda y cintura angosta, lo que le daba un toque de gladiador romano. Su cabello era negro y encrespado, con un rizo que luchaba por a momentos eclipsar su penetrante mirada. Era un hecho que los difuntos padres del muchacho debieron ser bien parecidos porque el cochero atraía las miradas de todas las mujeres de la fiesta, robándole unas pocas de seguidoras al Don Juan de Crisanto.
Martiniano al hablar, volteó hacia donde estaba la festejada. El cruce de miradas fue perfectamente leído y entendido por Crisanto, quien le comentó jocoso:
—¿No me digas que ustedes dos... se entienden?
La mirada de complicidad de Martiniano lo dijo todo. —¡Cuídate mucho muchacho! Si don Anselmo los descubre, te matará.—Lo haré, don Crisanto, y le juro aquí frente a usted, que es mi amigo de mi padre, que Elena no se casará con ese infeliz riquillo.
Crisanto bebió todo el resto de su copa de un jalón. Su mente experimentada se imaginó en unos segundos, como una negra nube en el horizonte, todo lo que se le podría venir al galano hijo adoptivo de Hidalgo.
—¡Qué Dios te cuide, hijo!
El 9 de diciembre de 1796, el virrey Miguel de la Grúa inauguró la base donde en casi una década se colocaría el majestuoso caballito con Carlos IV tomando las riendas. Por un tiempo habría un provisional caballito de madera para recordar a la gente que el magno proyecto estaba en camino en manos del afamado Manuel Tolsá.
La ceremonia fue un evento magno donde se reunió lo más selecto de la sociedad criolla y española del momento. El virrey escogió ese día por ser precisamente el cumpleaños de doña María Luisa, la reina de España. Si Manuel Godoy, el suertudo cuñado del virrey, la mantenía contenta en donde el Rey se quedaba corto, ¿por qué el marqués de Branciforte no haría su tanto en la Nueva España, engalanándole el día con este magno evento? El virrey acuñó monedas conmemorativas2 para que el día fuera recordado por años.
La verdad es que detrás de esta cortina de humo se escondía el gran temor que el virrey sentía a los ingleses, a los que España había declarado la guerra un par de meses atrás, el 5 de octubre de 1796 para ser más preciosos. Branciforte temía un ataque por Yucatán y Veracruz y debía armarse bien para repelerlo. España había permitido a los ingleses explotar la riqueza de maderas de los bosques de Belice, y como acostumbraban, no habían respetado lo dicho, expandiéndose más de lo acordado. Don Arturo O’Neill, gobernador de Yucatán desde 1793, sabía perfectamente que los ingleses no habían cumplido con las estipulaciones del tratado de Londres, y quiso aprovechar la oportunidad de la guerra para armar una expedición contra Walix y desalojar de allí a los ingleses.
La ceremonia de inauguración siguió su curso en el Palacio Virreinal. El día comenzó con el lanzamiento de salvas de artillería al emerger el sol entre las montañas. Poco a poco se empezó a poblar la plaza de gente que venía de muy lejos y deseaba apartar su lugar lo más cerca posible del pedestal.
Al cuarto pasado de las ocho de la mañana, la plaza ya estaba rodeada de un buen número de tropas de infantería y caballería de regimientos de Puebla y Toluca, y con no poca infantería de la capital. Miguel de la Grúa, acompañado de lo más selecto de la nobleza y tribunales, desde el balcón principal del palacio virreinal hizo una señal con un pañuelo y el velo que cubría la estatua fue retirado. Mas salvas acompañaron este solemne momento. El caballito de madera con su jinete lucía imponente sobre el pedestal. El sólo pensar que uno de metal lo sustituiría pronto, emocionaba a los presentes.
Sobre el pedestal de la estatua se leía con letras de bronce dorado, la siguiente inscripción en castellano, compuesta por el mismo Virrey:
A CARLOS IVEL BENEFICO EL RELIGIOSORETDE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS ERIGIÓ Y DEDICÓESTA ESTATUAPEREMXE MONUMENTO DE SU FIDELIDAD Y DE LA QUE ANIMAA TODOS ESTOS SUS AMANTES VASALLOS MIGUEL LA GRUAMARQUES DE BRANCIFORTEVIREY DE ESTA N ESPAÑAAÑO DE 1796(3)
El virrey y su esposa bajaron del balcón y entregaron monedas conmemorativas a la gente. Al frente de la moneda venían grabados los bustos de varios reyes y en el reverso la estatua como frente a sus ojos lucía en ese momento. Este noble acto causó mucho revuelo entre la gente de escasos recursos, que también hacía historia estando ahí en ese importante día.
Después de develar la placa y mostrar la provisional estatua, la gente pasó a la catedral, donde el Arzobispo Alonso Núñez de Haro cantó misa de pontifical y predicó un largo sermón conocido ese día como el Sermón del Caballito.
Después la misma comitiva zalamera marchó a la garita de San Lázaro, donde el Virrey develó una lápida que con letras de bronce decía que en aquel día se comenzaba allí el camino de México a Veracruz, de que estaba encargado el Consulado, nombrándolo El Camino de Luisa; nombre que pronto quedaría en el olvido.
El marqués de Branciforte, lleno de entusiasmo, tomó en sus manos varios instrumentos de albañilería y los entregó al tribunal del Consulado, en señal de la importante comisión que se le confería al lugar donde habían de fijarse los cimientos para dar principio a la histórica obra.
También ese día el virrey autorizó el libre comercio de aguardiente de caña llamado Chinguirito, clandestino competidor de las bebidas españolas.
Terminadas estas actividades, la comitiva fue invitada al palacio virreinal a comer y disfrutar una tarde agradable, charlando, bailando y contemplando los fuegos artificiales. Branciforte, una vez más, demostraba como con una mano robaba al pueblo y con la otra lo apapachaba, como si tranquilizara a un feroz animal con un pedazo de carne.
Dentro de los invitados al festejo se encontraban Rodolfo Montoya y Crisanto Giresse, quienes un par de años atrás, habían estado en la memorable boda de la Güera Rodríguez, la distinguida rubia que por su alcurnia no podía faltar entre los invitados.
—Debo estar loco para estar aquí con este mequetrefe ratero del virrey, cuando bien sabes que hace un año me despojó de una tabacalera y una casa en Valladolid —comentó Crisanto, encendiendo uno de sus cigarrillos, sin quitarle los ojos de encima al virrey.
Rodolfo tomó un cigarrillo de la elegante cigarrera de plata de Crisanto.
—El marqués sabe de tu enorme talento y capacidad de recuperación, Crisanto. ¡En algo se parecen! —Montoya reforzó su comentario con una palmadita de camaradería en el hombro de su amigo—. Si no fuera así, nunca te hubiera invitado a este evento. Ni a mí, que no me perdona que haya cuidado tanto a Fray Servando en la prisión de Ulúa. La guerra entre Francia y España(4) ha terminado, amigo. Irónicamente ahora Francia y España son aliados contra Inglaterra.(5) Su cuñado Godoy ha hecho una alianza con los galos para enfrentar a los ingleses.
—No dudo que ese cabrón también despoje a los ingleses residentes en la Colonia de su patrimonio.
—Es un hecho que lo hará. El marqués le saca plata hasta un burro pastando. Él y su cuñado Godoy son unas máquinas de sacar dinero.
Crisanto se distrajo al ver a la Güera Rodríguez sola. Por nada del mundo desaprovecharía esta oportunidad enviada por el Altísimo.
Los dos amigos se miraron con complicidad.
—Discúlpame amigo, pero ahí hay una dama sola y Crisanto siempre está al tanto.
—¡Adelante don cabrón! —repuso Montoya haciéndole un pase con la mano.
—Un honor volverla ver, señora.
Crisanto besó galantemente la mano de María Ignacia. La Güera se sonrojó al tener en frente al hombre que el día de su boda había perturbado sus sentidos.
—¡Dos años sin verlo, don Crisanto Giresse!
—Ando mucho por el Bajío, señora. Valladolid es mi terruño.
—Llámame Güera. Todo mundo lo hace
El rostro hermoso de María Ignacia causaba admiración en el hispano galo. Crisanto la imaginaba como una muñeca de porcelana fuera de una vitrina.
—Te ha sentado muy bien el matrimonio, Güera. ¡Luces radiante!
—¿Estará algunos días por acá?
—Eso depende de qué aventura se me presente, Güera. No veo a su marido por ningún lado.
María Ignacia refrescaba su rostro con un fino abanico con pedrería. Con el mismo cubrió sus labios para discretamente musitar: —Anda de viaje como siempre. Se la vive en Puebla con el ejército virreinal.
Crisanto aprovechó la llegada de un mesero con copas en su charola. El galo tomó dos, extendió una para María y continuaron su amena charla en una esquina del jardín.
—Me gustaría verte a solas, Güera.
María Ignacia sostuvo su copa en los labios. Sin quitarle la mirada de encima le contestó con una exquisita coquetería:
Mañana a las once de la mañana en mi casa. Te espero.
—Ahí estaré puntual, preciosa.
María Ignacia chocó su copa con la del galo. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo con un solo invitado para no despertar habladas innecesarias entre las demás invitadas.
El enorme portón de madera de la casa de la Güera sonó con el golpeteo, ocasionado con la maciza manija metálica con figura de león que colgaba del centro de la misma. Crisanto no esperó mucho ahí, al abrirse la misma por una de las singulares criadas.
—¿Qui si li ofrece, al siñor? —dijo la sirvienta, tan baja de estatura, delgada y morena que Crisanto la imagino como un mono uniformado.
—Busco a tu patrona. Soy el señor Giresse.
La sirvienta, sobre avisada sobre esta importante visita, lo dejó entrar sin preguntar más.
—Es usted muy puntual Crisanto.
Crisanto quedó deslumbrado de la belleza de Ignacia. Los rayos del sol, en el patio central de la casona, golpeaban plenos sobre sus rizos dorados, como si los mismos hubieran llegado del mismo astro rey, a anidarse sobre su cabeza como una extraña Medusa heliaca. El talle de su cintura era estrecho, como el de una señorita, a pesar de ya tener una hija pequeña de brazos. Su vestido resaltaba sus aprisionados pechos como si amenazaran botarse por la presión asfixiante del ajustado escote.
—Te confieso que me inquieta un poco el estar en la casa de una señora de sociedad. La gente puede imaginar cosas al no estar el marido presente.
María Ignacia lo tomó de la mano y lo encaminó a una banca de piedra que se encontraba en el patio central, flanqueado por altos arcos de ladrillo rojo, con cañones botaguas en la parte superior.
—A mí me tiene sin cuidado lo que diga la gente, Crisanto. Además de que no estamos solos: tres sirvientas y un mocito viven conmigo.
Un atrevido colibrí se acercó a una irresistible rosa del jardín, sin percatarse de los intrusos en su vergel.
—Eres una mujer muy bella, María. Qué hombre tan afortunado debe ser tu marido.
—Te pido de favor no hablar de él. Estamos tú y yo, y no tiene sentido distraernos en un hombre que presta más atención a otros asuntos que a su familia.
Crisanto clavó su mirada cortesana en los ojos de la Güera. María Ignacia le sostuvo el encuentro visual como aceptando el desafío. Los dos se gustaban, y a la Güera parecía no importarle nada el estar en su casa con un hombre que no era su marido.
—Eres un hombre muy diferente, Crisanto. Eres guapo, pero diferente.
—¿Diferente? Explícate mejor, Güera.
—Es como si tuvieras fusionada la belleza femenina y masculina en tu persona. Eres como un ángel. Eres muy guapo y también podrías ser muy hermosa. Dios te agració con la belleza.
—Tú eres muy hermosa, María. Desde aquel día que te conocí, no te he podido sacar de mi cabeza. Lamento el hecho de haberte conocido el día de tu boda y no antes, para evitar que cayeras en manos de tu marido.
—Ya te dije que no hablemos de mi marido. Ven, hay algo que quiero mostrarte.
La Güera lo encaminó a un cuarto en una esquina del enorme patio. El mocito, que en ese momento fungía como jardinero, los miró como si no existieran. La discreción de los empleados de la Güera era como un juramento ante ella, de jamás decir lo que veían y oían. La Güera recompensaba muy bien esa preciada lealtad con dinero y privilegios.
Una vez adentro, la Güera cerró la puerta del rústico salón. Crisanto sonrió complacido de saber lo que aquello significaba.
—Qué mejor lugar para hacer de las tuyas que en tu propia casa y no exponerte a las habladurías de la gente en la calle.
—Aquí soy la reina y hago lo que quiero, amigo.
Los dos se unieron lentamente en un tierno abrazo. Crisanto la besó con ardiente pasión. Un beso de unos cuantos segundos, que parecieron eternizarse, como si el tiempo les diera una concesión especial, y cada minuto se extendiera al triple. Crisanto bajó el escote del elegante vestido, poniendo en libertad los aprisionados pechos de su amada. Crisanto los tomó con sus manos como si fueran dos tiernas palomas. Sus dedos pellizcaron suavemente sus pezones rosados hasta levantarlos al unísono con su propia erección. Crisanto puso su cara en medio. En cada mejilla sentía la esplendorosa sensación de la tersura de sus cálidos pechos. Después los besó y succionó como si fuera un lactante hambriento. La Güera parecía enloquecer de placer al hundirse en esa placentera sensación. Sin ninguna prisa María se despojó de todas sus prendas, una a una, hasta quedar completamente desnuda. Crisanto sabía que era un bendecido de los dioses al presenciar este espectáculo terrenal, por lo que cualquier jeque árabe daría toda su fortuna por contemplar unos cuantos segundos.
Crisanto la recostó bocarriba sobre una mesa de madera, donde había un frutero repleto de lo mejor de la temporada. Con su mano derecha aplastó entre sus dedos un jugoso mango de Manila y embarró su pulpa y jugo sobre los pechos y pubis de su princesa. El sabor afrutado de las partes íntimas de la Güera era paladeado con frenesí por el franco hispano, quien bajó sus pantalones para proceder al empalamiento de la Güera de la calle de San Francisco. El rostro excitado de la Güera, con sus blancas piernas de porcelana sobre los hombros de su aventurero, se frunció al sentir en el fondo de sus entrañas el enorme falo del hombre que sabía lo que ella quería, y lo había adivinado desde que se vieron el día de su boda. Aquella placentera sensación se prolongó por varios minutos, mientras el atrevido galo le embarraba el jugo de otro mango y una mandarina. La Güera se apartó para retribuir a su amado algo del intenso placer que ella sentía. Sobre la mesa, con cada uno con la cabeza en la intimidad del otro, la Güera descubrió detrás del escroto del galo una vulva rosada, hinchada y húmeda de placer. Su amado tenía la bendición divina de poseer plenamente los dos sexos y sin suspender lo que hacía recompensó a su amado con doble satisfacción oral, en una extraña sensación que jamás la Güera olvidaría. Nunca había tenido una experiencia lésbica y sin embargo en aquel hombre encontraba ambos sexos, y el galo ni se inmutaba, compartiendo ese secreto que jamás escaparía de sus labios. Crisanto después de sentir un explosivo orgasmo femenino procedió a alcanzar uno masculino, tomando a la Güera en cuatro, hasta que ambos cayeron exhaustos sobre un colorido tapete de Temoaya en una esquina del cálido salón.
La puerta del salón sonó con varios golpes de alerta. La Güera se incorporó como impulsada por un resorte. Bonifacia, con respiración agitada, le informaba que afuera se encontraba el carromato de su esposo. Crisanto se puso su saco y con las botas y pantalones en la mano trepó ágilmente la azotea de la casa ante la admiración y complicidad de la mocita, quien sostenía la escalera para evitar un fatal accidente. Bonifacia limpiaría el desorden del salón mientras la Güera se metía en una tina de agua caliente con flores, para remover néctares de frutas y de amor sobre su estilizado cuerpo.
Don José Jerónimo López de Peralta apareció en la puerta del rústico baño. El elegante militar se acercó curioso a la tina de latón, y se deleitó de contemplar la desnudez de su mujer dentro de las cálidas aguas.
—¡Qué sorpresa José! ¿Gustas bañarte?
El cornudo procedió a despojarse de la capa y uniforme. —¡Claro Güera! Esto es como un premio a Pompeyo al regresar de una de sus giras por Roma.
Don Evaristo Obregón, el afortunado novio, esperaba impaciente en el atrio de la Iglesia de San Cayetano la llegada de su prometida, Elena Larrañeta. Aunque a su primo, el opulento Conde de la Valenciana no le convenía mucho esta relación, por la diferencia abismal entre riqueza entre las dos familias, los Obregón accedieron más por el hecho del enamoramiento desbordado que Evaristo sentía por la bella muchacha, que por lo que económicamente pudiera redituar el enlace. El Conde de la Valenciana, Antonio Francisco Obregón, primo hermano de Evaristo, bien podría ser el hombre más rico del mundo, en ese mundo de finales del siglo XVIII.
—¡Ya se tardó primo! —comentó José Evaristo, doblando nervioso las alas de su fino sombrero, engalanado con la figura de una V de Valenciana, en finos hilados de plata.
—¡Calma Evaristo! Yo no tarda —respondió el conde, temiendo lo peor, ante la presión de las miradas curiosas de los invitados. El conde lucía elegante con su fino traje de seda color rojo con pantalones cortos en gris y finísimas botas de cuero color negro hasta las rodillas. Un elegante sombrero en V engalanaba su preocupado rostro.
A unos kilómetros de ahí, se desarrollaban los hechos que explicaban el sorpresivo plantón al desesperado novio.
El elegante cochero detuvo la selecta diligencia para revisar una de las ruedas del transporte. Los dos custodios que escoltaban a la novia se prestaron a ayudar al cochero. Cuando uno de ellos revisaba la rueda, un cachazo propinado por el cochero lo mandó por muchos minutos al mundo de los sueños. El otro custodio, con los brazos en alto, entregó su arma impresionado. El cochero tomó una larga cadena con la que atrapó la cintura del custodio a la rueda del carromato.
—No saldrás vivo de esta, Martiniano. ¡El conde te matará! —Eso sí dejo que me alcance, Ponciano. Deséanos suerte, que la vamos a necesitar.
Martiniano subió a Elena al caballo del custodio desmayado y los dos se perdieron en uno de los caminos que llevaba a la sierra de Guanajuato. No pasaría mucho tiempo para que el humillado primo del conde y don Anselmo ordenaran su búsqueda y aprehensión.
(1) Regresó a la Nueva España hasta 1817, veintidós años después.
(2) Al frente decía:
CAROLO. IV. ET. ALOYSIAE.
HISPAN. ET. IND. RR. AA.
MARCH. DE. BRANCIFORTE.
NOV. HISPAN, PRO—REX.
C.F. ET. D. MEX. AN. 1796.
Reverso:
CAROLO IV
PIO. BENEF
HISPAN ET. IND. REGE.
MICH. LA. GRUA.
MARCH. DE. BRANCIFORTE. NOV. HISP. PRO-REX.
SUAE. MEXICANAEQUE. FIDELIT.
H. M. P.
Historia de los tres siglos de México durante el gobierno español, del Padre Andrés Cavo
(3) Historia de los tres siglos de México durante el gobierno español, del Padre Andrés Cavo.
(4) Se firmó la Paz de Basilea en 1795, que acabó con la llamada Guerra del Rosellón, librada entre 1793 y 1795 entre España y la nueva república francesa. La Francia republicana era ya un hecho consumado, y el objetivo común de España y Francia seguía siendo evitar la expansión del imperio británico.
(5) En agosto de 1796 Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, firmó con el representante francés el Tratado de San Ildefonso, en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso de Segovia. En el Tratado, ambas naciones acordaban iniciar una política conjunta contra Gran Bretaña y socorrerse militarmente en el caso de que una de las partes lo pidiera.