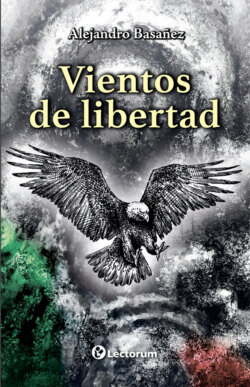Читать книгу Vientos de libertad - Alejandro Basañez - Страница 8
4 · Miguel de la Grúa, el virrey corrupto
ОглавлениеLa Humanidad debe gratitud eterna a la Monarquía española, pues la multitud de expediciones científicas que ha financiado ha hecho posible la extensión de los conocimientos geográficos.
Alexander von Humboldt
La guerra entre Francia y España, después de la polémica ejecución de Luis XVI, estalló irremediablemente en 1793, viendo su fin tres años después. Aunque la conflagración tuvo lugar principalmente en Europa, las colonias españolas de América se vieron influenciadas por la tensión e influjo que ejercía la comunidad francesa en el norte de América, así como el abierto apoyo dado por Francia a los rebeldes triunfadores, en la nueva república independiente llamada Estados Unidos de América.
El nuevo virrey, Miguel de la Grúa, prestamente encabezó la ofensiva española contra todo lo que fuera francés y sus principales afectados fueron 124 franceses radicados en la Nueva España. El 15 de enero de 1795, el virrey ordenó su inmediata aprehensión y despojo de propiedades.
Dentro de los afectados se encontraba Crisanto Giresse, quien no daba crédito a lo que decía el documento que tenía en sus manos. El virreinato de la Nueva España ordenaba el inmediato embargo de sus bienes, por lo que el tabacalero hispano francés perdía todo lo invertido en su empresa tabacalera, más su casa de Valladolid. Para su fortuna, su herencia en monedas de oro se mantenía oculta en un lugar secreto, al que jamás llegarían las garras del ambicioso virrey.
El cerrojo de la puerta del húmedo calabozo sonó con un rechinido siniestro. Crisanto se levantó inquieto de la destartalada cama de metal que se encontraba en la improvisada celda en el Palacio Virreinal. Todos los aprehendidos en la capital, y en las distintas ciudades del virreinato, habían sido despojados de sus bienes. Algunos ya habían sido liberados por la férrea disposición del ambicioso virrey. Dos guardias lo condujeron al imponente despacho donde lo esperaba el ministro del virrey, un hombre enjuto y calvo, que más parecía un insepulto vuelto a la vida por una extraña hechicería, que el hombre de confianza del virrey.
—Don Crisanto Giresse. Espero que este encierro le haya hecho cavilar sobre su delicada situación ante el gobierno del marqués de Branciforte —dijo el circunspecto ministro, llenando dos copas de vino y ofreciendo una a su prisionero.
—¡Excelente vino, señor ministro!
—Incautado de las cavas de los malditos franceses, que se pasan confabulando contra el gobierno virreinal con sus ponzoñosas ideas revolucionarias. El virrey debería pasarlos a todos por las armas, para de una vez por todas acabar con el peligro que implica el tenerlos aquí.
—Tendría que empezar conmigo, ahorita mismo, señor. Soy mitad francés y mitad español, y tengo muy frescas las ideas revolucionarias que segaron la vida de los reyes de Francia.
—Lo sé, Crisanto. Créame que con gusto lo haría, pero el virrey ha ordenado su inmediata liberación.
—¿Adónde quiere llegar este incompetente, incautando el patrimonio de la comunidad francesa?
El ministro explotó en furia, arrojando su copa contra la pared, haciéndola añicos.
—¡Más respeto miserable!
—Haga lo que quiera conmigo, mentecato del virrey. Le prometo que si me deja vivo se las cobraré al doble.
El ministro contuvo su enojo. Apretó los dientes y su cadavérico rostro se tornó rojizo por el enfado.
—¡Lárguese de aquí Crisanto! Antes de que me arrepienta y desobedezca al virrey y ordene su encierro de nuevo —gritó el ministro, extendiendo su espada amenazante hacia el pecho de Crisanto.
Crisanto se alejó de ahí. De una forma u otra estaba libre y podía empezar de ceros de nuevo. Con su oro escondido le repondría la casa a su madre y maquinaría nuevas maneras de hacerse de recursos otra vez.
Antonia Herrera irrumpió en la vida de Ignacio Allende como una densa nube que cae plena sobre un campo seco, árido por varios días de intensos soles abrasadores. El vacío dejado por Marina fue oportunamente cubierto por la bella flor de San Miguel.
—Estoy embarazada, Nacho. Mis padres me van a matar. —¿Estás segura?
—Tan segura como de que es tuyo y tendrás que responder a mi familia por el agravio.
Ignacio la abrazó conmovido. Su mirada serena asimilaba poco a poco el amargo trago que implicaba semejante responsabilidad. En su mente claramente se imaginaba lo que le diría su tío don José María Unzaga, quien había visto por él y sus hermanos desde que cayeron en la orfandad.
Nada de esto lo detendría. Hablaría con la familia Herrera y asumiría el papel de padre que semejante compromiso implicaba.
—Hoy mismo hablo con tus padres, Toña. Pediré tu mano y haremos vida juntos.
Antonia sonrió escéptica. Sabía que su padre jamás aceptaría que se casara con Nacho por no ser alguien importante o de abolengo.
Esa misma tarde Ignacio tomó el toro por los cuernos y habló gallardamente con los padres de la agraviada.
—No aceptaré que te cases con mi hija hasta que seas alguien digno de ella —dijo el padre de Antonia—. Mientras tanto, mi hija se irá a Valladolid, donde tendrá a su hijo. No quiero que la gente se la coma si se queda aquí. Una vez pasada la tormenta quizá regrese. Ya con el niño crecido que digan misa y punto.
—¿Puedo verla en Valladolid?
—Que eso lo decida ella. Pero nada de vivir juntos. Ella irá con su madre, quien la asistirá hasta que nazca la criatura.
El día del alumbramiento finalmente llegó y Nacho y Antonia tuvieron un varoncito a quien bautizaron como Indalecio Allende Herrera. Su destino como pareja se reflejaría en los siguientes años. Por lo pronto Ignacio se desviviría porque a ese niño no le faltara nada.
El 20 de agosto de 1795, el marqués de Branciforte, temeroso de alguna intervención extranjera por el norte de la Nueva España, ordenó la formación de un valeroso regimiento de caballería en la villa de San Miguel el Grande. Se conocería como el Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina, en honor a la reina de España, María Luisa de Borbón. Se conformaría por un cuadro de militares profesionales comisionados y pagados por la corona, así como por doce compañías de militares que radicarían en distintos puntos estratégicos en la región del Bajío y el norte de la Nueva España. Cada compañía se integraría por treinta soldados, encabezados por un capitán, un teniente y un alférez.
Ignacio Allende, luchando por sus sueños y el amor de Antonia, ingresaría al regimiento el 19 de febrero de 1796. Serviría en la tercera compañía, ubicada en San Miguel el Grande, con el nombramiento de teniente, bajo las órdenes del capitán José María de la Canal y Landeta y teniendo como alférez a Antonio de Apezteguía, ambos vecinos prominentes de los Allende Unzaga.
Cansado de comerciar vacas y borregos, Allende se compenetraría con el ejército del virrey para ascender socialmente a peldaños más altos. El pertenecer a los Dragones de la Reina lo ponía más cerca de casarse con Antonia y dar así una familia y apellido a Indalecio. Su juventud y el tiempo serían sus aliados para escalar puestos más altos en los turbulentos tiempos que se avecinaban.
La belleza de Amparo Salvatierra había cautivado a don Crisóforo Guerra a niveles de locura. Tres veces se habían visto al salir de misa. En las dos primeras sólo se saludaron. La primera ocasión sólo con un gesto, la segunda con una presentación formal de unos cuantos segundos. En la tercera ocasión caminaron y platicaron un poco alrededor de la plaza. En esta cuarta, la bella dama sorpresivamente accedió a visitar la mansión del enamorado, una hermosa hacienda a su cargo, en la salida al camino a Santa María de los Lagos (Lagos de Moreno). Don Crisóforo estaba a cargo de la hacienda del famoso conde del Teúl. Su patrón andaba de viaje con su familia en España. Crisóforo mantenía una vigilancia cerrada en la mansión del platero de Lagos con dos hombres fuertemente armados, uno en cada esquina del castillo.
—¡Impresionante hacienda, don Cris! ¿Es suya?
—No, pequeña. Sólo estoy a cargo de su vigilancia. Mi patrón es muy rico y anda de viaje. Cómo verás, es toda nuestra para disfrutarla al máximo. ¿Gustas una copa?
—¿Tiene coñac?
Don Crisóforo frunció el ceño con sorpresa. Una mujer que bebiera coñac era un caso raro. Con tranquilidad dejó su afilado sable a un lado de la mesa de fina caoba y se dirigió a la cantina. Tomó dos copas y una botella de Coñac Hennessy enfundada en una coraza plata que tenía grabado el apellido TEUL sobre ella, y regresó sonriente a su lado.
—Déjeme servir las copas, don Cris. Esa botella es una hermosura.
—¡Adelante primor! —mientras Amparo servía las copas, don Crisóforo la tomó por detrás de la cintura y le dio un beso cariñoso en su cuello. Amparo se estremeció con la bella sensación.
Amparo dejó las copas sobre la mesa y correspondió a Don Crisóforo con un suave beso. Al terminar le entregó su copa a su embelesado admirador y ambos brindaron.
—¡Salud mi amor!
—¡Salud, don Cris!
—Pídeme lo que quieras, princesa. Eres una reina.
—¿Lo que yo quiera, don Cris?
—Lo que tú quieras, pequeña. Si quieres la corona de Carlos IV, soy capaz de ir por ella al fin del mundo, todo con tal de complacerte.
Amparo sonrió divertida por lo chusco del halago. Sus hermosos ojos negros parecían lanzar fulgores hipnóticos sobre el viejo vigilante, un hombre cuarentón de ancha espalda y cabeza canosa como salpicada por la nieve. Su ancha nariz parecía arrancada de la imagen de un nativo de las selvas del Congo.
—Usted me halaga, don Cris. Se nota su experiencia en el trato con las damas.
—¿Dices que tus padres también andan en España y te dejaron sola por un tiempo?
—Así es, don Cris. Solita, pero con dinero para pasármela bien y no estar sufriendo carencias.
—¡Salud de nuevo Amparo! ¡Por nuestro amor!
Don Crisóforo puso su calluda mano izquierda sobre la pierna derecha de Amparo, mientras que con la derecha acariciaba su larga cabellera bruna. El agradable aroma de su cabello lo enervaba. La bella muchacha no hizo nada por quitarla. Algo había en aquel hombre maduro que le atraía mucho.
—Eres una mujer muy bella, Amparo. Soy un hombre muy afortunado en estar aquí con una princesa como tú.
—Lo mismo digo yo, don Crisóforo. Todo un administrador de esta imponente hacienda española. A su entera disposición como si usted fuera el dueño. ¡Qué orgullo!
Don Crisóforo acercó su rostro al de ella y ambos se unieron en un candente beso. El administrador se sentía dichoso de haber llegado a ese momento con una mujer tan joven y hermosa. La paciencia del cazador era debidamente recompensada.
La mano de don Crisóforo se deslizó lentamente bajo el vestido de Amparo. Una mano escrutadora que avanzaba lentamente entre sus piernas hacia su ansiada intimidad, lentamente, como lo hace una serpiente de cascabel al divisar un inocente lebrato entre la hierba.
Al llegar a la máxima intimidad de la jovencita, don Crisóforo soltó lo que palpó como si fuera un mortal áspid cuatro narices(1).
—¡Eres hombre! Me engañaste jijo de la chingada —gritó don Crisóforo exaltado.
Herido en su orgullo, corrió hacia la mesa para tomar el sable para salvar su escarnecido honor. Con una irreconocible cara de Belcebú, lo levantó amenazante con las dos manos, dispuesto a partir a Amparo en dos, cuando una punzada mortal en el estómago lo paralizó, segando poco a poco su vida.
—Me has engañado cabrón... ¡Ah me muero!... ¡Ah mi panza!... ah...
Don Crisóforo cayó muerto de bruces a los pies de la peligrosa mujer. El veneno vertido en la copa de su víctima había tenido un efecto fulminante, tal y como se lo había prometido la bruja negra Matilde. De su boca emanaba un ectoplasma espumoso como si fuera un perro rabioso.
—Qué bueno que el veneno actuó a tiempo, vejete asqueroso, si no hubiera tenido que cortarte el cogote y el pito con mi daga de plata, antes de que intentaras algo más conmigo. Dos violentas patadas en los testículos de la víctima, causaron un morboso placer en la asesina. El rostro de Amparo era totalmente otro, comparado con el de la dulce jovencita de unos minutos antes. En su perturbada mente se presentaban nítidas imágenes de un hombre mayor, acariciando su intimidad y abusando de ella de niña. El fantasma de aquel abusador, su padre, era un espectro que atormentaba su mente desde la infancia.
Sin perder tiempo se medió desnudó y llamó con un grito a uno de los compañeros de don Crisóforo pidiendo ayuda:
—¡No sé qué tiene! Se puso mal de repente —dijo Amparo al confundido guardia, cubriéndose sus diminutos pechos con una sábana.
El sorprendido guardia después de atisbar las tetillas de la dama, se arrodilló para sobarle el pecho a su tieso jefe, intentando resucitarlo. Al estar de espaldas sobre el suelo, Amparo lo atravesó por la espalda con el filoso sable del patrón. El guardia cayó muerto sobre el pecho de su patrón. Después de limpiar la filosa daga sobre las ropas del difunto, volvió a llamar al único guardia que quedaba y al entrar éste al salón, Amparo lo recibió por la espalda con un mortal sablazo que le cortó medio cuello, dejando la cabeza colgando del sangrante tronco, a punto de desprenderse por su propio peso. Una lluvia de borbotones sanguinolentos salpicó a la asesina y todo lo que se encontraba cerca. Amparo sonrió satisfecha, saboreando una gota de sangre que oportunamente cayó sobre sus labios carnosos. Su plan había culminado con éxito. La plata del conde del Teúl ya era suya. Con la ayuda su compinche vaciaría la bodega de las preciadas monedas de plata de los odiados dueños.
Amparo contaba con la ayuda de Cipriano Villalobos, su cómplice de confianza. Cipriano era un hombre de treinta años de edad, un ex minero que consiguió su libertad huyendo de las minas de la Bufa en Zacatecas, dejando tres guardias muertos en el camino a su apreciada libertad. Cipriano era buscado por las autoridades virreinales y con Amparo encontró un remanso para rehacer su vida de nuevo.
Cipriano era alto, de musculatura marcada, de cráneo rasurado protegido con una pañoleta roja. Usaba barba de candado que le daba un toque temerario. Un elegante traje de color café claro con chaleco y pantalones acampanados le daba una estampa de sanguinario pirata.
Amparo le abrió la puerta principal. Cipriano entro con un carromato y lo dirigió a la entrada de la casona. Al contemplar los tres cadáveres en el cuarto principal, Cipriano dimensionó la peligrosidad de su patrona, y más temor, admiración y respeto crecieron en él.
—Tenemos poco tiempo para sacar lo más que podamos de la bodega, Cipriano. No perdamos tiempo contemplando a estos infelices. Su último día era hoy y ya se los cargó el diablo.
—Sí, patrona. Comencemos de inmediato.
Fray Servando Teresa de Mier, presbítero dominico de tan solo veintinueve años de edad, había preparado su sermón con dedicación y ahínco, para presentarlo aquella fría mañana del 12 de diciembre de 1794, por motivo del festejo de la aparición de la virgen de Guadalupe en el Tepeyac, 263 años atrás. Sus investigaciones de años le daban la oportunidad de oro de deslumbrar al arzobispo de México, don Alonso Núñez de Haro y Peralta y al virrey Miguel de la Grúa con su revolucionaria teoría:
“¿No es éste el pueblo escogido, la nación privilegiada y la tierna prole de María, señalada en todo el mundo con la insignia gloriosa de su especial protección?” —Comenzó Fray Servando con la parte normal o esperada del sermón. Así continúo por varios minutos, hasta que de pronto arrojó su incendiaria teoría:
“Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego sino en la capa de Santo Tomé y apóstol de este reino. Mil setecientos cincuenta años antes del presente, la imagen de Nuestra señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada por los indios aztecas que eran cristianos, en la cima plana de esta sierra del Tenayuca, donde le erigió templo y la colocó Santo Tomé.”
Los rostros de los fieles ahí presentes reflejaban sorpresa y preocupación. La cara del arzobispo Haro se tornó roja como un tomate. Fray Servando juraba que en cualquier momento le gritaría “Basta de tanta blasfemia.”
—El descubrimiento del Calendario Azteca en la Plaza Mayor demuestra que la imagen de la Virgen María fue milagrosamente impresa en la capa del apóstol Santo Tomás, quien predicó el evangelio en el Nuevo Mundo desde hace siglos(2). El apóstol Santo Tomás, conocido como Quetzalcóatl entre los aztecas (Toltecas), estuvo en América aun antes que Cristóbal Colón y evangelizó a los indios desde antes de la conquista. —Fray Servando notó que el virrey y el arzobispo se dijeron algo entre cuchicheos. Sus caras denotaban molestia—. La Virgen de Guadalupe, no es otra más que la diosa Tonantzin del Tepeyac. La virgen de la tilma no es otra más que la virgen morena grabada por ella en la capa de Santo Tomás. Ahí plasmó la reina de cielos su efigie, la cual fue entregada a Juan Diego en 1531, diez años después de la conquista de México.
El Arzobispo no espero a que Fray Servando terminara su infame sermón. Escuchar que la virgen del Tepeyac no era de Nueva España sino indígena, era un vomitivo para él. El cura se levantó de su silla haciendo un desplante de molestia, y junto con Miguel de la Grúa, abandonaron furiosos el recinto Guadalupano. Fray Servando temió lo peor por su imprudencia.
El arzobispo, quién sentía escozor por todo lo criollo, le acusó de herejía y blasfemia ante el Santo Oficio, por lo cual fue excomulgado, encarcelado y despojado de sus libros malditos. Como si fuera una maldita coincidencia, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Fray Servando fue condenado a diez años de exilio en España. Intentó3 apelar su condena, puesto que tanto los cargos como el procedimiento fueron ilegales. Por ser miembro del clero regular no podía ser sentenciado por el obispo de México (clero secular), además de que fue sentenciado sin previo juicio. Tras pasar dos meses en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en la que casi muere, el 7 de junio de 1795 embarcó en Veracruz, rumbo a Cádiz.
El cura se alegró de recibir esta inesperada visita en su nueva casa de San Felipe Torres Mochas. Crisanto Giresse era siempre bienvenido para don Miguel Hidalgo y Costilla. Don Miguel se econtraba sin camisa, empapado en sudor por estar partiendo leña.
—Ya tenía tiempo que no nos veíamos, padre —gritó Crisanto, extendiendo los brazos para darle un cálido abrazo a su querido amigo.
—¡Crisanto! Luces como un marquesillo de esos que andan por la capital todo el día lambisconeando al virrey para ver qué le sacan.
—Yo no tengo nada que sacarle a ese cabrón, padre. Al contrario, él me dejó seco al robarse todo mi patrimonio por ser francés.
—Sí, lo sé. Esa incautación de bienes a los franceses ha causado un escándalo en la Nueva España.
—¡Me dan ganas de asesinarlo!
Hidalgo se puso un sacó para evitar sufrir un enfriamiento. Extendió una copa de vino a su amigo. Los dos se sentaron en el enorme jardín de su propiedad. El olor a árboles frutales enervaba los sentidos. Un candente sol caía pleno sobre el jardín. El cura y Crisanto disfrutaban una fresca sombra bajo un frondoso árbol de aguacates.
—Quítate esa idea de la cabeza, mozalbete cabrón. Ya de por sí es una victoria que estés vivo y libre. Bien podrías seguir en una mazmorra encerrado hasta pudrirte en vida. El capital ya lo harás de nuevo. Ése va y viene, y tú tienes talento para eso.
Crisanto se quedó estático al tener enfrente de su rostro a un veloz y amenazante abejorro, semejante a una uva voladora. Después de hacer una tregua pacífica con aquel humano, el insecto continuó su vertiginosa exploración entre los aromáticos guayabos.
—Ya estoy trabajando en eso, padre. A mí ese carbón no me va a dejar sin nada con los brazos cruzados. Ya me recuperaré poco a poco.
Hidalgo sabía de las inicuas actividades de Crisanto por la mutua confianza que se tenían. El cura no lo trataba como feligrés, sino como a un amigo. Nunca lo había confesado. Lo mucho que sabía de su amigo era porque él se lo compartía.
—¿Ya empezaste a desplumar gachupines de nuevo?
Crisanto soltó una risotada cínica. Su atractivo varonil se acentuaba cuando se encontraba alegre. De su casaca sacó una cajita de finos puros y compartió uno con su amigo.
—Ahora lo hago pero en grande, padre. Ya no asalto viejecitas saliendo de misa.
Hidalgo rio por la ocurrencia de su amigo. Con sus dedos tomó un puro para encenderlo.
—¿Qué golpe grande diste ahora que te ves tan contento?
—Yo fui el que asaltó la hacienda del conde del Teúl.
Hidalgo detuvo el viaje del puro a su boca. Sus ojos se agrandaron ante el asombro y temor. El asalto a la hacienda había sido un escándalo en el Bajío. El virrey consternado había jurado atrapar a los culpables de los asesinatos del cortijo.
—¡Hubo muertos hijo!
—Tres, padre. ¡Mi cómplice los mató! Ellos tuvieron la culpa. —¿Por qué los mató?
—A veces no es posible dar un golpe sin ser visto, padre. Cuando uno es reconocido, no se puede dejar vivo al testigo. Al día siguiente te atraparían y te pondrían una soga al cuello. Por eso lo hizo.
—Qué Dios perdone a tu cómplice y dé descanso eterno a los caídos.
Crisanto dio una profunda fumada a su puro. Entrecerrando los ojos soltó la humareda, creando caprichosas figuras en el aire. Mirando serenamente al cura, le respondió:
—Mi cómplice es una mujer, padre.
—¿Una mujer?
Hidalgo puso una mano en el hombro de su amigo para comentar:
—Más aún, Crisanto. Una mujer está para engendrar vida y cuidarla, no para quitarla.
Crisanto, con gesto abstraído, clavó la mirada al suelo. Sabía que el cura tenía razón y encontraba difícil e incómoda la defensa de su compinche.
—Procuraré que eso no vuelva a ocurrir, padre. Hablaré con Amparo, y si es preciso la traeré ante usted para que se confiese.
—Eso no es necesario, amigo. Sólo te pido que evites a toda costa que tu gente mate. Eso es todo. Todas las vidas son sagradas y necesarias en el reino del señor, hijo. Por eso nuestro Señor las trajo a este mundo.
Crisanto, buscando salir de ese tema tan incómodo, hurgó en un maletín de cuero que llevaba a su lado para entregar algo al padre.
—Ahora es a mí a quien le toca entregarle una obra magna, padre.
Hidalgo abrió sus ojos como si fuera un chiquillo al que se le acercara un frasco con coloridos caramelos.
—¡El desengaño del hombre!
—Así es, padre. El mismo libro al que el virrey ha prohibido su entrada en la Nueva España.
—El mismito que Santiago Felipe Puglia escribió en Filadelfia en español.
—Una obra escrita en español que pone en duda la legalidad de la monarquía española, al argumentar que es un sistema antinatural, pues contraviene las leyes divinas y humanas, además de atentar contra la libertad del hombre.
Hidalgo palpaba extasiado el cuero del forro y examinaba algunos renglones del contenido.
—Este libro plantea con muy buenas bases la independencia de las colonias americanas.
—Tan buenas bases que por eso no es posible encontrarlo en ningún lado, padre.
—¿Cómo fue que lo conseguiste?
—De manos de un amigo que vigila el camino a Veracruz. —Muchas gracias, Crisanto. Me fascinó tu presente.
—En una hora vendrán unos amigos con los que ensayaremos una obra de teatro. Espero te quedes a verla y me des tu valiosa opinión.
—Con gusto, padre. Ya sabe que me encanta el teatro francés. ¿Qué obra es?
—Tartufo de Moliere.
—Tartufo, el cura farsante que quiere quedarse con los bienes y la hija de su amigo Orgón, además de seducir a su joven esposa.
—Ese mismo, amigo. ¡Me sorprendes!
—Nada más con que usted no la haga de Tartufo, padre. Eso no sería actuar.
Los dos rieron por la broma de Crisanto. En el fondo sabían que algo o mucho del personaje embonaba muy bien con la polémica personalidad del cura de San Felipe.
—Trataré de representarlo mucho mejor que en los teatros de París.
El virrey Miguel de la Grúa ordenó a su asistente que permitiera la entrada al importante invitado que aguardaba en la antesala de su elegante despacho. Era un hombre joven, de cabello rizado con largas patillas y ojos negros como el carbón. Su vestimenta reflejaba una modesta posición económica. El convidado se paró en el umbral del despacho para saludar con un gesto amable:
—Un honor ser invitado a platicar con el máximo jerarca de la Nueva España.
—No te desgastes en elogios zalameros, Manuel(4). Lo tuyo es crear con tus manos obras maestras para la posteridad, no lambisconear nobles haraganes. Es por eso que estas aquí.
—Usted dirá para qué soy bueno, señor virrey.
De la Grúa sirvió dos copas de coñac y entregó una a su importante invitado.
—Su majestad Carlos IV me tiene entre ceja y ceja por los escándalos de los últimos meses. Debo ganármelo, y para eso te llamé
Manuel. Necesito que diseñes una estatua del rey montando un brioso caballo en movimiento, como la del romano Marco Aurelio. Yo cargaré con los gastos, los cuales incluyen muy buenos honorarios para ti, amigo.
Manuel Tolsá echó una mirada a su copa, jugueteó con el cristal, haciendo que casi se derramase en su mano.
—¿Don Miguel, tiene usted una idea del tamaño de semejante proyecto? Entre 1685 y 1699 François Girardon creó la estatua de Luis XIV, una escultura realizada en bronce y colocada en la Plaza Vendôme de París hasta que fue destruida durante la Revolución Francesa. La representación del Rey y del caballo está inspirada en el modelo de la Estatua ecuestre de Marco Aurelio, realizada en el año 176.
—Lo sé, Manuel. Tendrás que superar en tamaño a la de Luis XIV.
Tolsá camino al escritorio del virrey y con toda la confianza del mundo tomó la pluma del tintero y sobre un papel se puso a hacer unos cálculos del proyecto. Al terminar comentó sarcástico al virrey:
—Necesitaré por lo menos seiscientos quintales(5) de bronce para Ia fundición del jinete metálico.
—¿Eso cómo cuánto es?
—Digamos que como veintiocho toneladas de bronce.
De la Grúa no se inmuto, quizá por desconocer la verdadera dificultad que implicaba reunir semejante montículo de aleación. —Sé que este proyecto implica varios años de trabajo, Manuel. Por lo pronto, para que el rey y el pueblo vean que el proyecto ha iniciado, la primera piedra del pedestal del monumento ecuestre será colocada por mí el 18 de julio (de 1796) y quiero que para este 9 de diciembre, fecha deI santo de Ia reina María Luisa, con una lujosa ceremonia se devele una estatua provisional, hecha de madera y estuco y recubierta con hojas de oro. Para la inauguración del original coloso de bronce, sé que faltan un par de años. Tú me dirás cuándo(6).
—¿Y mis honorarios a cuánto ascienden, don Miguel?
—Este mismo domingo organizaré una espléndida corrida de toros. La mitad de la taquilla será un adelanto a tus honorarios, amigo. Créeme que te ira bien. Así que a trabajar que el tiempo apremia. ¡Brindemos por la futura estatua de Carlos IV!
—¡Salud don Miguel! —¡Salud Manuel!
El soleado zócalo de San Miguel lucía pletórico ese domingo 2 de octubre de 1796. La fiesta de San Miguel Arcángel era la fiesta máxima de los Sanmiguelenses y el día se prestaba para un gran jolgorio.
Ignacio Allende festejaba en compañía de Antonia e Indalecio. Los tres degustaban una sabrosas quesadillas con mucha carne deshebrada, cilantro y cebolla. Tres vasos de agua de horchata refrescaban su agasajo. Aunque Indalecio apenas tenía cuatro años de edad, luchaba ya por él solo devorar una quesadilla entera. En caso de no poder, su madre, como en otras ocasiones, terminaría comiéndose lo que sobraba. Desde su mesita contemplaban el paso de la gente que rodeaba la plaza. Mirar gente era toda una distracción en eventos como éste.
—Mis hermanos están muy contentos por tu incorporación al ejército del virrey, Nacho.
—¿Lo ven como mi boleto de aceptación para algún día casarnos?
—No los juzgues, Nacho. Los hermanos siempre son celosos y sólo quieren lo mejor para las hermanas.
—Llegado el día que me canse te montó a un caballo con el niño y punto.
—Sólo avísame con anticipación para estar lista.
Los dos rieron estrechando sus manos. Indalecio con la boca llena de crema también los acompañó con una espontánea sonrisa. De pronto, de entre la gente, apareció una hermosa señora como de treinta años de edad, acompañada de cuatro niños de catorce, doce, diez y ocho años. La niña de diez, una belleza de chamaca, era ni más ni menos que Amalia, la hija de Marina y Nacho. Como una broma del destino la niña era idéntica a Ignacio y eso
dejó perpleja a Antonia.
Marina, después de saludar con un gesto, clavó su mirada en
Indalecio, quien con sus deditos hurgaba entre la crema para rescatar un buen trozo de carne. La familia Iturbe continuó su paseo. Por ningún lado se veía a don Chinto. Ignacio buscó por todos lados a su rival de amores pero este aparentemente no había ido al festejo.
—¡Pero si se te fueron los ojos de ver a esa puta!
Ignacio miró hacia otro lado tratando de evitar el tema. Sabía que con los celos de Antonia no se podía.
—¿Quieres otra horchata?
—Qué horchata ni que mis narices y todavía tuvo el cinismo de saludarnos.
—¿Qué querías qué hiciera? Se topó con nosotros. Al menos mostró educación.
—¡Educación mis huevos! Esa puta no pierde la esperanza contigo. —¡Toña por favor compórtate! El niño nos escucha.
—¡Vete a la chingada cabrón pito flojo!
Antonia se alejó furiosa del mesón con Indalecio de la mano.
El niño todavía volteó confundido dejando su media quesadilla sobre la mesa.
(1) Nauyaca Real (Bothrops asper) una serpiente crotalina venenosa que habita en sur de América del Norte, América Central y el norte de Sudamérica. Tiene una cabeza triangular (que identifica su peligrosidad), su cuerpo es de color café con una serie de manchas oscuras laterales en forma de triángulo bordeadas por una o dos líneas de escamas de color blanco. Cuando se sienten acorraladas son extremadamente peligrosas. Es probablemente una de las serpientes más peligrosas del mundo.
(2) Mientras, solo diré que el sermón del Dr Mier se dirigió á probar: que el evangelio había sido predicado en las Americas por el apóstol Santo Tomas: que este era el mismo barón célebre en las historias Mexicanas con el nombre de Quetzalcbhuatl (sincopado Quetzalcoatl). Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o Verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813, de don José Guerra.
(3) En 1861 se descubrieron en la iglesia de Santo Domingo las momias de trece frailes. La iglesia fue saqueada por los liberales y las momias compradas por un cirquero argentino. Una de esas momias era precisamente la de fray Servando Teresa de Mier.
(4) Manuel Tolsá, (1756-1816). Fue un notable arquitecto entre el barroco y el neoclásico. Algunas de sus obras póstumas son la conclusión de la Catedral de México, el busto de bronce de Hernán Cortés, la estatua ecuestre de Carlos IV (considerada por algunos su obra cumbre, realizada de 1796 a 1803), el palacio de la Escuela de Minería, el altar mayor de la Catedral de Puebla, residencias como las del marqués del Apartado y la de Buenavista, los planos para el Hospicio Cabañas y de la Iglesia de Loreto, así como un proyecto de panteón civil.
(5) Un quintal es igual a 46 kilogramos, por lo que hablamos de 27.6 toneladas
(6) El Virrey de la Grúa no pudo ver la estatua final de bronce colocada al centro de la Plaza Mayor, pues fue retirado de su cargo en 1798, tras de la escandalosa cadena de actos de corrupción que le caracterizaron.