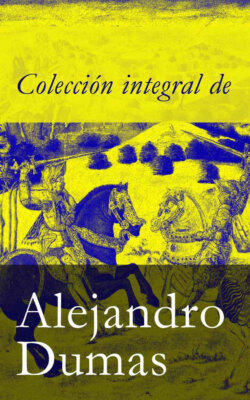Читать книгу Colección integral de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 93
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 33 Doncella y señora
ОглавлениеÍndice
Entre tanto, como hemos dicho, pese a los gritos de su conciencia y a los sabios consejos de Athos, D’Artagnan se enamoraba más de hora en hora de Milady; por eso no dejaba de ir ningún día a hecerle una corte a la que el aventurero gascón estaba convencido de que tarde o temprano no podía dejar ella de corresponderle.
Una noche que llegaba orgulloso, ligero como hombre que espera una lluvia de oro, encontró a la doncella en la puerta cochera; pero esta vez la linda Ketty no se contentó con sonreírle al pasar, le cogió dulcemente la mano.
-¡Bueno! - se dijo D’Artagnan-. Estará encargada de algún mensaje para mí de parte de su señora; va a darme alguna cita que no habrá osado darme ella de viva voz.
Y miró a la hermosa niña con el aire más victorioso que pudo adoptar.
-Quisiera deciros dos palabras, señor caballero… - balbuceó la doncella.
-Habla, hija mía, habla - dijo D’Artagnan-, te escucho.
-Aquí, imposible: lo que tengo que deciros es demasiado largo y sobre todo demasiado secreto.
-¡Bueno! Entonces, ¿qué se puede hacer?
-Si el señor caballero quisiera seguirme - dijo tímidamente Ketty.
-Donde tú quieras, hermosa niña.
-Venid entonces.
Y Ketty, que no había soltado la mano de D’Artagnan, lo arrastró por una pequeña escalera sombría y de caracol, y tras haberle hecho subir una quincena de escalones, abrió una puerta.
-Entrad, señor caballero - dijo-, aquí estaremos solos y podremos hablar.
-¿Y de quién es esta habitación, hermosa niña? - preguntó d’Artagnan.
-Es la mía, señor caballero; comunica con la de mi ama por esta puerta. Pero estad tranquilo no podrá oír lo que decimos, jamás se acuesta antes de medianoche.
D’Artagnan lanzó una ojeada alrededor. El cuartito era encantador de gusto y de limpieza; pero, a pesar suyo, sus ojos se fijaron en aquella puerta que Katty le había dicho que conducía a la habitación de Milady.
Ketty adivinó lo que pasaba en el alma del joven, y lanzó un suspiro.
-¡Amáis entonces a mi ama, señor caballero! - dijo ella.
-¡Más de lo que podría decir! ¡Estoy loco por ella!
Ketty lanzó un segundo suspiro.
-¡Ah, señor - dijo ella-, es una lástima!
-¿Y qué diablos ves en ello que sea tan molesto? - preguntó d’Artagnan.
-Es que, señor - prosiguió Ketty - mi ama no os ama.
-¡Cómo! - dijo d’Artagnan-. ¿Te ha encargado ella decírmelo? -¡Oh, no, señor! Soy yo quien, por interés hacia vos, he tomado la decisión de avisaros.
-Gracias, mi buena Ketty, pero sólo por la intención, porque comprenderás la confidencia no es agradable.
-Es decir, que no creéis lo que os he dicho, ¿verdad?
-Siempre cuesta creer cosas semejantes, hermosa niña, aunque no sea más que por amor propio.
-¿Entonces no me creéis?
-Confieso que hasta que no te dignes darme algunas pruebas de lo que me adelantáis.
-¿Qué decís a esto?
Y Ketty sacó de su pecho un billetito.
-¿Para mí? - dijo d’Artagnan apoderándose préstamente de la carta.
-No, para otro.
-¿Para otro?
-Sí.
-¡Su nombre, su nombre! - exclamó d’Artagnan.
-Mirad la dirección.
-Señor conde de Wardes. El recuerdo de la escena de Saint Germain se apareció de pronto al espíritu del presuntuoso gascón; con un movimiento rápido como el pensamiento, desgarró el sobre pese al grito que lanzó Ketty al ver lo que iba a hacer, o mejor, lo que hacía.
-¡Oh, Dios mío, señor caballero! - dijo-. ¿Qué hacéis?
-¡Yo nada! - dijo d’Artagnan; y leyó:
«No habéis contestado a mi primer billete. ¿Estáis entonces enfermo, o bien habéis olvidado los ojos que me pusisteis en el baile de la señora Guise? Aquí tenéis la ocasión, conde, no la dejéis escapar.»
D’Artagnan palideció; estaba herido en su amor propio, se creyó herido en su amor.
-¡Pobre señor d’Artagnan! - dijo Ketty con voz llena de compasión y apretando de nuevo la mano del joven.
-¿Tú me compadeces, pequeña? - dijo d’Artagnan.
-¡Sí, sí, con todo mi corazón, porque también yo sé lo que es el amor!
-¿Tú sabes lo que es el amor? - dijo d’Artagnan mirándola por primera vez con cierta atención.
-¡Ay, sí!
-Pues bien, en lugar de compadecerme, mejor harías en ayudarme a vengarme de tu ama.
-¿Y qué clase de venganza querríais hacer?
-Quisiera triunfar en ella, suplantar a mi rival.
-A eso no os ayudaré jamás, señor caballero –dijo vivamente Ketty.
-Y eso, ¿por qué? - preguntó d’Artagnan.
-Por dos razones.
-¿Cuáles?
-La primera es que mi ama jamás os amará.
-¿Tú qué sabes?
-La habéis herido en el corazón.
-¡Yo! ¿En qué puedo haberla herido, yo, que desde que la conozco vivo a sus pies como un esclavo? Habla, te lo suplico.
-Eso no lo confesaré nunca más que al hombre… que lea hasta el fondo de mi alma.
D’Artagnan miró a Ketty por segunda vez. La joven era de un frescor y de una belleza que muchas duquesas hubieran comprado con su corona.
-Ketty - dijo él-, yo leeré hasta el fondo de tu alma cuando quieras; que eso no te preocupe, querida niña.
Y le dio un beso bajo el cual la pobre niña se puso roja como una cereza.
-¡Oh, no! - exclamó Ketty-. ¡Vos no me amáis! ¡Amáis a mi ama, lo habéis dicho hace un momento!
-Y eso te impide hacerme conocer la segunda razón.
-La segunda razón, señor caballero - prosiguió Ketty envalentonada por el beso primero y luego por la expresión de los ojos del joven-, es que en amor cada cual para sí.
Sólo entonces d’Artagnan se acordó de las miradas lánguidas d Ketty y de sus encuentros en la antecámara, en la escalinata, en el corredor, sus roces con la mano cada vez que lo encontraba y sus suspiros ahogados; pero absorto por el deseo de agradar a la gran dama había descuidado a la doncella; quien caza el águila no se preocupa del gorrión.
Mas aquella vez nuestro gascón vio de una sola ojeada todo el partido que podía sacar de aquel amor que Ketty acababa de confesar de una forma tan ingenua o tan descarada: intercepción de cartas dirigidas al conde de Wardes, avisos en el acto, entrada a toda hora en la habitación de Ketty, contigua a la de su ama. El pérfido, como se vi sacrificaba ya mentalmente a la pobre muchacha para obtener a Milady de grado o por fuerza.
-¡Y bien! - le dijo a la joven-. ¿Quieres, querida Ketty, que te dé una prueba de ese amor del que tú dudas?
-¿De qué amor? - preguntó la joven.
-De ese que estoy dispuesto a sentir por ti.
-¿Y cuál es esa prueba?
-¿Quieres que esta noche pase contigo el tiempo que suelo pasar con tu ama?
-¡Oh, sí! - dijo Ketty aplaudiendo-. De buena gana.
-Pues bien, querida niña - dijo D’Artagnan sentándose en un sillón-, ven aquí que yo te diga que eres la doncella más bonita qu nunca he visto.
Y le dijo tantas cosas y tan bien que la pobre niña, que no pedi otra cosa que creerlo, lo creyó… Sin embargo, con gran asombro d D’Artagnan, la joven Ketty se defendía con cierta resolución.
El tiempo pasa de prisa cuando se pasa en ataques y defensas.
Sonó la medianoche y se oyó casi al mismo tiempo sonar la campanilla en la habitación de Milady.
-¡Gran Dios! - exclamó Ketty-. ¡Mi señora me llama! ¡Idos, idos rápido!
D’Artagnan se levantó, cogió su sombrero como si tuviera intención de obedecer; luego, abriendo con presteza la puerta de un gra armario en lugar de abrir la de la escalera, se acurrucó dentro en medio de los vestidos y las batas de Milady.
-¿Qué hacéis? - exclamó Ketty.
D’Artagnan, que de antemano había cogido la llave, se encerró en el armario sin responder.
-¡Bueno! - gritó Milady con voz agria-. ¿Estáis durmiendo? ¿Por qué no venís cuando llamo?
Y D’Artagnan oyó que abrían violentamente la puerta de comunicación.
-Aquí estoy, Milady, aquí estoy - exclamó Ketty lanzándose al encuentro de su ama.
Las dos juntas entraron en el dormitorio, y como la puerta de comunicación quedó abierta, D’Artagnan pudo oír durante algún tiempo todavía a Milady reñir a su sirvienta; luego se calmó, y la conversación recayó sobre él mientras Ketty arreglaba a su ama.
-¡Bueno! - dijo Milady-. Esta noche no he visto a nuestro gascón.
-¡Cómo, señora! - dijo Ketty-. ¿No ha venido? ¿Será infiel antes de ser feliz?
-¡Oh! No, se lo habrá impedido el señor de Tréville o el señor Des Essarts. Me conozco, Ketty, y sé que a ése lo tengo cogido.
-¿Qué hará la señora?
-¿Qué haré?… Tranquilízate, Ketty, entre ese hombre y yo hay algo que él ignora… Ha estado a punto de hacerme perder mi crédito ante Su Eminencia… ¡Oh! Me vengaré.
-Yo creía que la señora lo amaba.
-¿Amarlo yo? Lo detesto. Un necio, que tiene la vida de lord de Winter entre sus manos y que no lo mata y así me hace perder trescientas mil libras de renta.
-Es cierto - dijo Ketty-, vuestro hijo era el único heredero de su tío, y hasta su mayoría vos habríais gozado de su fortuna.
D’Artagnan se estremeció hasta la médula de los huesos al oír a aquella suave criatura reprocharle, con aquella voz estridente que a ella tanto le costaba ocultar en la conversación, no haber matado a un hombre al que él la había visto colmar de amistad.
-Por eso - continuó Milady-, ya me habría vengado en él si el cardenal, no sé por qué, no me hubiera recomendado tratarlo con miramiento.
-¡Oh, sil Pero la señora no ha tratado con miramientos a la mujer que él amaba.
-¡Ah, la mercera de la calle des Fossoyeurs! Pero ¿no se ha olvidado ya él de que existía? ¡Bonita venganza, a fe!
Un sudor frío corría por la frente de D’Artagnan: aquella mujer era un monstruo.
Volvió a escuchar, pero por desgracia el aseo había terminado.
-Está bien - dijo Milady-, volved a vuestro cuarto y mañana tratad de tener una respuesta a la carta que os he dado.
-¿Para el señor de Wardes? - dijo Ketty.
-Claro, para el señor de Wardes.
-Este me parece - dijo Ketty - una persona que debe de ser todo lo contrario que ese pobre señor D’Artagnan.
-Salid, señorita - dijo Milady-, no me gustan los comentarios.
D’Artagnan oyó la puerta que se cerraba, luego el ruido de dos cerrojos que echaba Milady a fin de encerrarse en su cuarto; por su parte, pero con la mayor suavidad que pudo, Ketty dio una vuelta de llave; entonces D’Artagnan empujó la puerta del armario.
-¡Oh, Dios mío! - dijo en voz baja Ketty-. ¿Qué os pasa? ¡Qué pálido estáis! -¡Abominable criatura! - murmuró D’Artagnan.
-¡Silencio, silencio salid! - dijo Ketty-. No hay más que un tabique entre mi cuarto y el de Milady, se oye en uno todo lo que se dice en el otro.
-Precisamente por eso no me marcharé - dijo D’Artagnan.
-¿Cómo? - dijo Ketty ruborizándose.
-O al menos me marcharé… más tarde.
Y atrajo a Ketty hacia él; no había medio de resistir - ¡la resistencia hace tanto ruido!-, por eso Ketty cedió.
Aquello era un movimiento de venganza contra Milady. D’Artagnan encontró que tenían razón al decir que la venganza es placer de dioses. Por eso, con algo de corazón se habría contentado con esta nueva conquista; mas D’Artagnan sólo tenía ambición y orgullo.
Sin embargo, y hay que decirlo en su elogio, el primer empleo que hizo de su influencia sobre Ketty fue tratar de saber por ella qué había sido de la señora Bonacieux; pero la pobre muchacha juró sobre el crucifijo a D’Artagnan que ignoraba todo, pues su ama no dejaba nunca penetrar más que la mitad de sus secretos; sólo creía poder responder que no estaba muerta.
En cuanto a la causa que había estado a punto de hacer perder a Milady su crédito ante el cardenal, Ketty no sabía nada más; pero en esta ocasión D’Artagnan estaba más adelantado que ella: como había visto a Milady en su navío acuartelado en el momento en que él dejaba Inglaterra, sospechó que aquella vez se trataba de los herretes de diamantes.
Pero lo más claro de todo aquello es que el odio verdadero, el odio profundo, el odio inveterado de Milady procedía de que no había matado a su cuñado.
D’Artagnan volvió al día siguiente a casa de Milady. Estaba ella de muy mal humor; D’Artagnan sospechó que era la falta de respuesta del señor de Wardes lo que tanto la molestaba. Ketty entró y Milady la recibió con dureza. Una ojeada que lanzó a D’Artagnan quería decir: ¡Ya veis cuánto sufro por vos!
Sin embargo, al final de la velada, la hermosa leona se dulcificó, escuchó sonriendo la frases dulces de D’Artagnan, incluso le dio la mano a besar.
D’Artagnan salió no sabiendo qué pensar; pero como era un muchacho al que no se hacía fácilmente perder la cabeza, al tiempo que hacía su corte a Milady, había esbozado en su mente un pequeño plan.
Encontró a Ketty en la puerta, y como la víspera subió a su cuarto para tener noticias. A Ketty la había reñido mucho, la había acusado de neglicencia. Milady no comprendía nada del silencio del conde de Wardes, y le había ordenado entrar en su cuarto a las nueve de la mañana para coger una tercera carta.
D’Artagnan hizo prometer a Ketty que llevaría a su casa esa carta a la mañana siguiente; la pobre joven prometió todo lo que quiso su amante: estaba loca.
Las cosas pasaron como la víspera; D’Artagnan se encerró en su armario. Milady llamó, hizo su aseo, despidió a Ketty y cerró su puerta. Como la víspera, D’Artagnan no volvió a su casa hasta la cinco de la mañana.
A las once, vio llegar a Ketty; llevaba en la mano un nuevo billete de Milady. Aquella vez, la pobre muchacha ni siquiera trató de disputárselo a D’Artagnan: le dejó hacer; pertenecía en cuerpo y alma a su hermoso soldado.
D’Artagnan abrió el billete y leyó lo que sigue:
«Esta es la tercera vez que os escribo para deciros que os amo. Tened cuidado de que no os escriba una cuarta vez para deciros que os detesto.
Si os arrepentís de vuestra forma de comportaros conmigo, la joven que os entregue este billete os dirá de qué forma un hombre galante puede obtener su perdón.»
D’Artagnan enrojeció y palideció varias veces al leer este billete.
-¡Oh, seguís amándola! - dijo Ketty, que no había separado un instante los ojos del rostro del joven.
-No, Ketty, te equivocas, ya no la amo; pero quiero vengarme de sus desprecios.
-Sí, conozco vuestra venganza; ya me lo habéis dicho.
-¡Qué te importa, Ketty! Sabes de sobra que sólo te amo a ti.
-¿Cómo se puede saber eso?
-Por el desprecio que haré de ella.
Ketty suspiró.
D’Artagnan cogió una pluma y escribió:
«Señora, hasta ahora había dudado de que fuese yo el destinatario de esos dos billetes vuestros, tan indigno me creía de semajante honor; además, estaba tan enfermo que en cualquier caso hubiese dudado en responder.
Pero hoy debo creer en el exceso de vuestras bondades porque no sólo vuestra carta, sino vuestra criada también, me asegura que tengo la dicha de ser amado por vos.
No tiene ella necesidad de decirme de qué manera un hombre galante puede obtener su perdón. Por tanto, iré a pediros el mío esta noche a las once. Tardar un día sería ahora a mis ojos haceros una nueva ofensa.
Aquel a quien habéis hecho el más feliz de los hombres.
Conde de Wardes.»
Este billete era, en primer lugar, falso; en segundo lugar una indelicadeza; incluso era, desde el punto de vista de nuestras costumbres-, actuales, algo como una infamia; pero no se tenían tantos miramientos en aquella época como se tienen hoy. Por otro lado D’Artagnan, por confesión propia, sabía a Milady culpable de traición a capítulos más importantes y no tenía por ella sino una estima muy endeble. Y sin embargo, pese a esa poca estima, sentía que una pasión insensata por aquella mujer le quemaba. Pasión embriagada de desprecio; pero pasión o sed, como se quiera.
La intención de D’Artagnan era muy simple; por la habitación de Ketty llegaba él a la de su ama; se beneficiaba del primer momento de sorpresa, de vergüenza, de terror para triunfar de ella; quizá fracasara, pero había que dejar algo al azar. Dentro de ocho días se iniciaba la campaña y había que partir; D’Artagnan no tenía tiempo de hilar el amor perfecto.
-Toma - dijo el joven entregando a Ketty el billete completamente cerrado - dale esta carta a Milady; es la respuesta del señor de Wardes.
La pobre Ketty se puso pálida como la muerte, sospechaba lo que contenía aquel billete.
-Escucha, querida niña - le dijo D’Artagnan-, comprendes que esto debe terminar de una forma o de otra; Milady puede descubrir que le has entregado el primer billete a mi criado en lugar de entregárselo al criado del conde; que soy yo quien ha abierto los otros que tenían que haber sido abiertos por el señor de Wardes; entonces Milady te echa y ya la conoces, no es una mujer como para quedarse en esa venganza.
-¡Ay! - dijo Ketty-. ¿Por quién me he expuesto a todo esto?
-Por mí, lo sabes bien hermosa mía - dijo el joven-, y por esto te estoy muy agradecido, te lo juro.
-Pero ¿qué contiene vuestro billete?
-Milady te lo dirá.
-¡Ay, vos no me amáis - exclamó Ketty-, y soy muy desgraciada!
Este reproche tuvo una respuesta con la que siempre se engañan las mujeres: D’Artagnan respondió de forma que Ketty permaneciese en el error más grande.
Sin embargo, ella lloró mucho antes de decidirse a entregar aquella carta a Milady; por fin se decidió, que es todo lo que D’Artagnan quería.
Además le prometió que aquella noche saldría temprano de casa de su ama y que al salir del salón del ama iría a su cuarto.
Esta promesa acabó por consolar a la póbre Ketty.