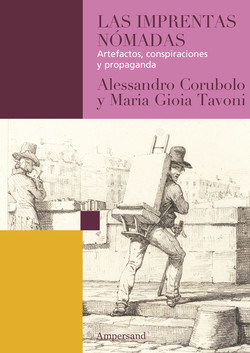Читать книгу Las imprentas nómadas - Alessandro Corubolo - Страница 11
ОглавлениеINTRODUCCIÓN (14)
Según un ensayo publicado hace poco, en gran medida novedoso para Italia y del que partimos para realizar este trabajo (Tavoni, 2013), parecían esporádicas las ocasiones para imprimir in itinere y/o de manera itinerante. En cambio, la larga e intensa investigación llevada a cabo siempre a partir de esas páginas, y que han involucrado no solo a su autora, ha revelado una realidad desordenada, rica y heterogénea y, por lo tanto, a primera vista inimaginable.
De todas formas, esta investigación sobre la impresión itinerante no buscó descubrir cómo producían los operadores de la prensa tipográfica que transportaban sus propios capitales muertos a ciudades siempre diversas, atraídos por un clima cultural favorable y variopinto y por un mecenazgo que siempre requería, promovía y justificaba nuevos productos editoriales, a la vez que, la mayoría de las veces, sostenía económicamente su elaboración. Con nuestro volumen no nos habíamos prefijado el objetivo de establecer cuáles han sido los problemas y los porqués de la movilidad tipográfica y de los libros en la larga duración –movilidad, por otra parte, siempre practicada– y que, como se sabe, tiene su origen en el mismo padre de la imprenta, vale decir, en Gutenberg. Tal exigencia de conocimiento ha sido suplida gracias a las excelentes actas del congreso internacional “Mobilità dei mestieri del libro tra Quattrocento e Seicento” y a la edición aún más cercana de un repertorio (discontinuo desde un punto de vista metodológico, pero que será de indudable utilidad por algunos siglos) coordinado por Marco Santoro, pero con la curaduría de varios estudiosos, entre los que participó Rosa Marisa Borraccini y su equipo. (15)
“Mola pro impressoribus”, en Machinae nouae Fausti Verantii siceni. Cum declaratione latina, italica, hispanica, gallica, et germanica, Venecia, ca. 1615-1616.
Tampoco hemos tomado en cuenta aquellas prensas que luego darían lugar a muy diversas imprentas privadas y sobre las que existe una copiosa literatura. Sobre todo a partir del siglo XVIII, su presencia dentro de muchas casas puede considerarse el principal fruto del entretenimiento de aristócratas y también de una elite que las acogió por diversos motivos; en Versalles no solo por diversión de la marquesa de Pompadour, que imprimía y grababa “con sus bellas manos”, despertando incluso la admiración de Voltaire, en la casa de Strawberry Hill de Horace Walpole o en la de Benjamin Franklin, en Passy, en la época en la que el padre de Walpole fue ministro plenipotenciario en Francia. En todos estos casos, y también en otros, fue transferido todo lo que era necesario para la imprenta, a veces para fines benéficos, a veces para publicar ediciones valiosas fuera del comercio, o para editar únicamente obras propias realizadas por las “prensas domésticas”, como en el caso de Federico II de Prusia en Berlín entre 1749 y 1750, quien firmó entonces con el seudónimo de Philosophe de Sans Souci.
Tal fenómeno, que se advierte de la misma forma también en Italia a partir del siglo XVII, hizo que incluso Vittorio Alfieri tuviese el deseo de autopublicarse, lo que pudo cumplir al dotarse de una “imprentita de mano”. Con ella logró imprimir, por medio de aquella que Vittorio Colombo, conocidísimo estudioso de Alfieri, ha definido como su “curiosa actividad recreativa”, seis sonetos, inclusive en menoscabo de su editor de Siena y antes de ponerse en las manos de los editores Didot de París. (16)
También muchos otros eruditos, no solo italianos, se sirvieron de equipamientos que hicieron llegar a sus casas para poder publicar con ellos sus propios textos que, a causa de sus aparatos iconográficos considerados demasiado onerosos, habían sido rechazados por los tipógrafos/editores “oficiales”. (17)
En Italia, el fenómeno ha tenido sus cultores aún en el siglo XX. En efecto, piénsese en Gabriele D’Annunzio y en la máquina con la cual “el Vate” imprimió en el Vittoriale desde 1931. (18)
Nuestro interés tampoco se ha concentrado en estas prensas y no hemos dirigido nuestra investigación en esta dirección. Hemos querido seguir, en cambio, a las máquinas de imprenta, a los operadores que se ocupaban de su funcionamiento y a aquello que se realizaba con tales máquinas cuando la impresión se hacía durante los desplazamientos; hemos buscado descubrir los motivos que han inducido a hombres y mujeres, en los siglos que hemos examinado, a invertir capitales y a concretar sus propias y tenaces convicciones, cargando sus prensas sobre carros, en naves e, incluso, en cualquier otro medio en movimiento, o bien arrastrándolos en complejos itinerarios durante trayectos más o menos largos para realizar distintos materiales o para exhibirlos en las más variadas manifestaciones.
Entre las imprentas móviles hemos considerado también aquellas transportadas desde un país a otro y utilizadas de diversas formas por los misioneros que, en su muchas veces fatigosa obra de evangelización, contribuían a sedar o a alimentar, según las circunstancias, la renuencia de algunas poblaciones, con documentos producidos in loco. No obstante, nos hemos concentrado en una sola de estas particulares imprentas, colocándola entre las “guerras”, si bien, entre las tantas guerras que hemos visto reaparecer durante el curso de la investigación, es obvio que se ha dedicado mayor atención a aquellas en las que las prensas acompañaron a las armadas durante las campañas militares de muchos países, no solo europeos. Llegados a este punto, resulta natural incluir también dos eventos italianos, ambos relativos a nuestras guerras de independencia: en efecto, prensas “oficiales” siguieron al ejército piamontés durante el conflicto de 1848, (19) así como en 1859, con la expedición francesa, fue preparada una imprenta móvil, montada sobre un furgón especial y “colocada de tal manera que, en caso de urgencia, los tipógrafos que tuvieran necesidad de ella podían componer e imprimir inclusive durante la marcha”. (20)
Prensa móvil del ejército piamontés de 1848, que pertenece al Museo del Risorgimento de Milán. Foto extraída de una revista no identificada de los años 30 del siglo XX.
Férat, Jules (1859) “Imprimerie ambulante de l’Armée d’Italie”, L’Illustration, mayo.
Y si, en principio, durante los conflictos se privilegió el uso itinerante de las prensas para la “rápida distribución de las órdenes, que deben ser impartidas en muy diversos lugares y al mismo tiempo”, (21) cuando las guerras se hicieron cada vez más ideológicas las tipografías itinerantes se difundieron entre los ejércitos para desarrollar todo el potencial propagandístico de la imprenta, con proclamas dirigidas tanto a los propios soldados como al enemigo, para exaltar la moral de los unos y debilitar la de los otros.
No solo indagamos sobre las prensas que, aunque fuesen de notables dimensiones, eran montadas sobre máquinas en movimiento o transportadas en las más variadas situaciones, sino que hemos concentrado nuestra atención inclusive en las prensas móviles, equipo que la mayoría de las veces también estaba reservado para imprimir in itinere, pero que se utilizaba para producir y difundir sobre todo documentos clandestinos. Serían justamente esas prensas, a veces tan pequeñas que podían caber en una valijita, y que de cualquier manera siempre eran fácilmente transportables, las que contribuirían en gran medida, inundando de manifiestos contra el extranjero a toda la península, a liberar a Italia al finalizar el Resurgimento.
Su utilidad estaba presente ya en el siglo XVIII. Baste pensar que en las Mémoires sobre la libertad de imprenta de 1788, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, director de la Librairie (la prensa francesa), censor real, cauto y diligente, habla de las publicaciones clandestinas y define como “arte nuevo” al de las prensas portátiles, que pueden contenerse en un armario y con las que cualquier persona puede publicar de manera completamente secreta. (22)
Sin embargo, no siempre se advirtió la necesidad de esconder las prensas. Como muchas veces ha recordado Robert Darnton, en especial a partir de la Revolución francesa, con el nacimiento de la opinión pública las prensas itinerantes fueron, en cambio, exhibidas. Así se expresa el gran historiador americano del libro para subrayar el poder mediático que derivaba del dar visibilidad a tales máquinas: “Los revolucionarios sabían lo que hacían cuando llevaron consigo las prensas de las imprentas en sus cortejos cívicos y cuando fijaron un día en su calendario para la fiesta de la opinión pública” (1994: 18).
En relación con las tipologías de los instrumentos de imprenta de los que nos hemos ocupado, estas son, en parte, las señales y algunos de los motivos puestos en evidencia a lo largo de nuestro recorrido; en cambio, durante la época del ensayo del que hemos partido pensábamos que en los inicios de la imprenta in itinere habían existido casi exclusivamente razones económicas. En efecto, a partir de la documentación que había sido encontrada por entonces, resultaba que en general los tipógrafos –que apenas si lograban equilibrar sus cuentas en las ciudades en las que residían, valiéndose de sus propias prerrogativas institucionales, gubernativas o eclesiásticas– iban con sus propias prensas siguiendo procesiones, visitas pastorales, desfiles de carnaval, para poder producir ipso facto y agotar en muy breve tiempo una importante tirada de materiales menores o efímeros, como plegarias, documentos religiosos de todo tipo y manifiestos con textos breves y originales que casi siempre elogiaban la ocasión de la fiesta.
Mucho más diversificadas y multiformes nos han parecido, en cambio, otras motivaciones planteadas en el transcurso de la investigación, además de las que fueron enunciadas hace un momento. Por regla general, las prensas se movían e imprimían sobre la marcha, o por necesidades políticas y de propaganda, o para proteger sus productos de los ojos indiscretos de la censura y también de formas y orientaciones represivas, características de algunas realidades, incluso recientes; o también para objetivos científicos, o de servicio e incluso de consuelo, con impresiones que bien podríamos definir como del tipo “hágalo usted mismo”. Es, sobre todo, esta la producción de la trinchera durante la Primera Guerra Mundial, impresa no solo con medios muy simples, como ciclostiles o polígrafos, y no únicamente antes de la batalla de Caporetto, como muchas veces se ha dicho. Empero, es luego de la gran derrota de Caporetto cuando los periódicos, aún llamados de manera errónea “de trinchera”, se transformaron en una prerrogativa institucional, publicados en tiradas enormes y difundidos de manera extensa. (23)
El objetivo era rencender el sentimiento patriótico en aquellos lugares donde se había entibiado a causa de los acontecimientos y, en un momento sucesivo, consolidarlo con una acción amplia para que pudiese transformarse en algo orgánico –sobre todo entre guerras– dentro del vasto proyecto llevado adelante por el régimen fascista para la organización del consenso.
Nuestra historia considerará, por lo tanto, solo algunas de las ocasiones en las que hemos “escuchado crujir” a la prensa mientras iba trabajando: para propaganda, para publicitar manifestaciones de diferente naturaleza, para eludir las persecuciones más variadas, para cosechar consensos alrededor de determinados personajes, para ponderar a cortes y a soberanos, para proveer de certificaciones y documentos o, inclusive, para recoger dinero a cambio de servicios prestados.
Además de todo lo que venimos diciendo, y como última meta de nuestro trabajo, hemos llegado hasta la Resistencia del último conflicto mundial. Centramos nuestra investigación en una realidad territorial específica, la de la Romaña, en la que láminas, manifiestos, carteles y volantes fueron producidos en imprentas clandestinas o impresos con máquinas no siempre de pequeñas dimensiones, como los ciclostiles, que podían ser ocultadas con facilidad, enterradas y, en caso de necesidad, transportadas hasta las casas y los lugares en los que se escondían los partisanos. También otras máquinas de notable porte fueron desplazadas y utilizadas o, cuando fue necesario, sustraídas a la vista por motivos que son fáciles de comprender.
La documentación que se lograba hacer circular en situaciones casi siempre muy peligrosas, además de contener en sí mismas un gran potencial informativo, era el fruto del trabajo de hombres y mujeres de gran coraje que sabían hacer funcionar las máquinas o lograban transportarlas hasta determinados lugares para su utilización, en operaciones que podían ser extremas: muchos de ellos –entre los que se contaban varios tipógrafos–, sin importar el peligro, se aventuraban en estas empresas que los condujeron, como consecuencia, a sufrir muertes heroicas.
La publicación feminista Noi Donne ha reivindicado su verdadera historia y ha fijado con exactitud la fecha en la que fue presentada y por quién. Se ubicó su inicio exacto en París, en los años en los que el antifascismo señalaba uno de los momentos más importantes para algunas mujeres italianas. En esa época, viviendo en otro país, más peligroso que imprimir un periódico –para lo cual solo se contaba con medios precarios– era tratar de hacerlo conocer en Italia. En efecto, se debía pasar la frontera con ingeniosas estratagemas para intentar lograr una buena distribución. Y durante la Guerra Civil, cuando la publicación fue “impresa” en Italia en el más absoluto secreto, esto significó incurrir en toda clase de peligros para llegar al mayor número posible de mujeres.
La nuestra es, pues, una historia de publicaciones especiales, de hombres y de mujeres, de modos de producción del pasado, pero no solo es una historia italiana, si bien es esta la que prevalece. Sobre el hielo de Londres, sobre el río de Nueva York, así como en la Suecia del siglo XVIII tan poco sensible al Iluminismo, en Alemania, en Francia y también en otros países, la mirada se ha posado sobre muchas realidades que han permitido una visión de conjunto que, según creemos, es nueva porque se interrelaciona con las diversas experiencias que se han encontrado.
Sin embargo, no han sido estas las únicas historias que hemos seguido: de igual modo las máquinas en sí mismas han sido protagonistas de nuestro recorrido; las vemos no solo como artefactos, sino sobre todo como conjuntos cada vez más perfeccionados, aptas para ser transportadas, a veces a pesar de lo voluminoso de su tamaño, y capaces de hacer posible la impresión del conjunto de documentación examinada.
Es evidente que las máquinas que hemos estudiado y que, por metonimia, siempre hemos llamado prensas, por regla general se mantuvieron cercanas a aquellas del pasado, aun cuando en el siglo XIX se produjo una verdadera revolución del sector, que incluso dio lugar a una transformación del pensamiento. En verdad, en los albores de la época victoriana en Inglaterra, la máquina de imprenta a vapor constituyó una transformación no solo por la fuerte aceleración que experimentó la producción, sino también por los efectos que produjo en la lectura. Ella permitió que la multiplicidad de las publicaciones impresas alcanzara a sectores siempre nuevos y que muchos libros fuesen dedicados a ciencias hasta ese momento poco practicadas; por cierto, tal proceso fue favorecido por muchos otros factores, y entre estos no podemos olvidar la mejor escolarización del país, que lo había llevado a elevar la tasa de alfabetización. (24) En la mayoría de los casos, el hecho de que gran parte de las prensas que hemos analizado se debía trasladar de un lugar a otro no permitió que pudieran acercarse a las modernas “hermanas” inglesas. Con todo, se conocen algunos raros casos en los que máquinas de impresión movidas a vapor y luego a electricidad fueron desplazadas a lo largo de las cambiantes líneas del frente. Y también entre los siglos XIX y XX, cuando la imprenta fue enriquecida por una instrumentación cada vez más moderna y terminó transformándose en indispensable para los “nuevos” medios de transporte, ha despertado en nosotros la necesidad de ocuparnos de ella, para captar las finalidades propias de esos y otros usos.
Máquina de imprenta a vapor Napier (ca. 1830)
Itinerantes a lo largo de los caminos o cargadas sobre muy diversos medios de transporte, cuando las máquinas que hemos identificado comenzaron a imprimir, produjeron, como ya se ha explicado y también en virtud de su poder creciente a lo largo de los siglos, sobre todo materiales menores o a lo sumo periódicos, cuyos formatos no correspondieron casi nunca a los originales. Más que contribuir a desarrollar nuevos saberes, dejando de lado casos muy raros, la producción obtenida al publicar in itinere se dirigía, pues, a asumir otra tarea, de todas maneras relevante: la de contribuir a comunicar expresiones vinculadas con contextos particulares que en principio podríamos definir como políticos, en el sentido más abarcador que se quiere dar a este término.
Por lo que respecta a las fuentes, además de la bibliografía específica, que fue rastreada de diferentes maneras –incluso a través de la consulta de numerosísimos Opac y Meta Opac, de repertorios sobre todo de materiales menores, pero de diversos siglos y no solo italianos; de limitadas incursiones en los archivos para buscar no solo documentos, sino también fotografías; de un considerable uso de periódicos, revistas y de diversas publicaciones efímeras–, la investigación se ha centrado desde el inicio en la iconografía. Esta ha sido considerada fundamental para dotar al volumen de aquello que, entre nosotros, hemos llamado las “piezas justificativas” de lo que íbamos diciendo.
Se entiende que nunca hemos pensado en nuestro trabajo como un sondeo exhaustivo, ni por lo que se refiere a los temas que han sido afrontados, ni por los ámbitos geográficos de investigación, y ni siquiera por la documentación iconográfica que se encuentra como correlato del texto. Esperamos que el hecho de haber abarcado numerosos contextos históricos pueda absolvernos de eventuales lagunas bibliográficas y documentales.
Como ya ha sido dicho, sentimos la necesidad el dotar a cada capítulo del volumen de un aparato iconográfico, y eso ha constituido, por lo tanto, uno de los primeros caminos de la investigación que hemos emprendido. Creemos, en efecto, que no se podía dedicar atención a hechos y sucesos o exhumar temas en general poco conocidos sin proporcionar a cada uno de ellos las búsquedas de material ilustrativo que corroborara elecciones y situaciones, en principio también muy lejanas de nuestro imaginario. Mucha documentación ha sido encontrada en Internet, con estudios realizados en profundidad y, para la consulta, con el uso de modalidades lingüísticas diversas. Haber recurrido a entes e instituciones –no solo italianos– ha permitido que pudiésemos obtener una gran cantidad de imágenes.
Otras imágenes provienen de textos especializados, de numerosos álbumes y de varios sitios con fotografías de época. No siempre los documentos encontrados han resultado ser plenamente legibles, en particular aquellos de los períodos de guerra, impresos en circunstancias difíciles. De todas maneras, nos hemos valido de ellos para poder documentar mejor nuestro recorrido.
Cuando las palabras no basten para respaldar tesis y episodios narrados, la rica documentación iconográfica que nos ha ayudado asumirá de por sí un valor formativo, lo que casi siempre ha sido su función, tal como también nosotros nos lo habíamos propuesto.
Esperamos que nuestra elección genere una buena acogida del volumen por parte de los lectores, o bien que, así concebido, este resulte interesante incluso para el lector no especializado.
Nuestros maestros, muy lejanos en el tiempo, cuando comenzábamos con nuestro estudio, nos invitaban a considerar que el trabajo que habíamos iniciado no habría sido tan nuevo como podíamos pensar, sino que, seguramente, alguien antes de nosotros ya había afrontado el tema.
En nuestro caso, tales palabras resultaron verdaderas: antes de este volumen se publicó un buen artículo periodístico de divulgación escrito por Giorgio Coraglia (2012), que sin embargo difiere de nuestro asunto, ya que une las diferentes y diversas movilidades de la imprenta y se detiene solo en algunos de los casos que hemos analizado en nuestro itinerario, respecto de la multiplicidad de los que investigamos nosotros. La presencia de estos casos nos permite afirmar que el fenómeno de las máquinas que imprimen de manera itinerante puede ser considerado en una amplia escala. Sin embargo, es necesario reconocerle a Coraglia el mérito de haber identificado una línea de investigación, que nosotros aceptamos y seguimos ampliamente. Según sabemos, nadie, ni siquiera aquellos que han trabajado en el repertorio coordinado por Santoro, ha tenido en cuenta las expresiones de Coraglia, ni en un sentido, ni en otro.
Lo hacemos ahora nosotros, al terminar estas pocas observaciones, para luego, por fin, dedicar las páginas sucesivas a encuadrar el tema y a exponer los resultados de la investigación, recordando también el brillante y atinado título de este artículo de Coraglia que hubiéramos querido hacer nuestro: “La stampa è mobile”. (25)
14. Abreviaciones: ASB, Archivo de Estado, Bolonia; ACSR, Archivo Central del Estado, Roma; ASN, Archivo de Estado, Nápoles; BCAB, Biblioteca Comunale dell’ Archiginnasio, Bolonia; DBI, Dizionario Biografico degli Italiani; RSR, Rivista Storica del Risorgimento.
15. Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e Seicento (2013) coordinado por Marco Santoro, editado por Rosa Maria Borraccini et al., Pisa–Roma, Serra, 2013, 3 volúmenes. Entre las reseñas al repertorio señalamos, por su interés y profundidad, la de Petrella, Giancarlo (2015) “Torchi itineranti e stampatori erranti”, Biblioteca di via Senato, febrero, pp. 5-15, aunque tampoco ella está cerca de nuestro asunto.
16. Véase Alfieri (1985); también “Per far di bianca carta carta nera”. Prime edizioni e cimeli alfieriani (2001; en esp. 40-41); por último, Castiglioni y Corubolo (2008).
17. En relación con la entidad y la complejidad de los casos analizados, creemos que aún no ha sido superado el ensayo de Waquet (1989).
18. Nos limitamos a indicar el texto donde, según creemos, se cita por primera vez esta actividad decididamente anómala de D’Annunzio que se inicia, como ha sido dicho, en 1931: Chiara (1983: 185).
19. También tomamos de Fumagalli (1905: 228) la imagen de la prensa Stanhope utilizada por el ejército piamontés en 1848, lamentablemente perdida durante la Segunda Guerra Mundial.
20. Véase L’Illustration, journal universel, 28 de mayo de 1859, p. 360, periódico en el cual pueden leerse aún noticias muy útiles para conocer el equipamiento del que disponía la imprenta a bordo del furgón: “la experiencia ha demostrado que un jefe y dos cajistas, que forman el personal, bastan para todas las necesidades. El interior de tal furgón está organizado de manera que puede contener todo: las cajas, la prensa y sus accesorios, el aprovisionamiento de papel, el agua para la maceración, las redes, espacios, cuadrados, cuadratines, etc., en una palabra, existe un atelier completo de tipografía contenido dentro de un espacio muy reducido donde cada cosa se encuentra en su lugar, y que reúne la ventaja de seguir a todos los movimientos de la Armada, por más veloces que sean”.
21. Véase Dizionario delle arti e de’ mestieri (1774: 60).
22. Malesherbes (1994) Mémoires sur la librairie. Mémoire sur la liberté de la presse, presentación de Roger Chartier, París, Imprimerie national Editions, p. 259. En la nota 35 de su presentación, Chartier enumera los diversos ensayos publicados en Francia hasta 1993 relativos a la “prensa clandestina”.
23. Por el momento, remitimos solo al texto más conocido: Isnenghi (1977).
24. En relación con la nueva visión de las ciencias también gracias a la utilización de la máquina de imprenta a vapor, remitimos especialmente al volumen de Second (2013).
25. Juego de palabras que recuerda el inicio de la celebérrima aria de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, “La donna è mobile”. Puede decirse que, en Italia, la frase posee un significado proverbial. [N. de la T.]