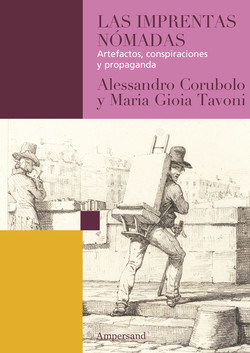Читать книгу Las imprentas nómadas - Alessandro Corubolo - Страница 12
ОглавлениеCAPÍTULO 1
TAMBIÉN LAS MÁQUINAS SON PROTAGONISTAS
Las máquinas y las diversas contingencias en las que ellas produjeron han sido las protagonistas de nuestra investigación. Ya fuesen pequeñas, medianas, portátiles o, en definitiva, transportables a pesar de su envergadura, tales artefactos sin duda responden a esos criterios que hemos identificado como necesarios para la impresión in itinere. No obstante, se debe observar que, para los fines de nuestro estudio, hemos considerado más significativo el uso que se les dio y no tanto el conocimiento de las máquinas en sí mismas, su tecnología de impresión o su construcción. De todas maneras, hemos dedicado cierto espacio para relevar sus diferencias macroscópicas con el fin de conectarlas siempre con las materialidades que podían quedar excluidas.
Por ejemplo, no nos hemos preguntado si algunas de sus partes podían develarnos misterios todavía irresueltos en algunas páginas ni si, accionándolas de una manera o de otra, se podía llegar a un mayor conocimiento de cada una de las piezas que las componen.
Han sido otros los motivos que nos han llevado a ocuparnos de ellas: en principio, y como ya se ha dicho, el pensar cuál era en realidad su uso y cuáles los productos que ellas podían producir durante sus desplazamientos, en los caminos más o menos largos y difíciles en los que no permanecieron inoperantes. Además, aunque considerándolas en sus aspectos esenciales, se ha buscado identificar su tipología y los motivos que justificaron su uso, los que siempre –creemos– hemos intentado relacionar con particulares eventos históricos.
Por lo que respecta a la tipología de las máquinas de imprenta, es necesario revelar que esta es muy variada y que también el uso del que hablaremos ha dependido siempre de contingencias particulares. En efecto, no está dicho que su capacidad de ser transportadas haya sido siempre la causa de proyectos de impresión in itinere, aunque puede ser un indicio de ello. Baste pensar que, así como podían ser utilizadas normales y pesadas prensas de hierro fundido para las imprentas militares que seguían a los ejércitos, también una minúscula y liviana platina, adaptada para ser transportada o escondida fácilmente, podía en cambio estar fijada al banco de un tipógrafo comercial y, sin moverse jamás, imprimir exclusivamente tarjetas de visita o pequeños volantes a lo largo de toda su existencia. (26)
Es verosímil que, desde los inicios de la imprenta, los mismos prototipógrafos que llevaban su actividad de ciudad en ciudad advirtieran la existencia de prensas y equipamientos no muy grandes ni muy pesados, más pequeños y fáciles de transportar y maniobrar. Tal era el caso de las prensas de un golpe, más adaptadas para producir materiales efímeros como bulas e indulgencias. Entre estas, las impresas por Gutenberg ya habían demostrado su importancia en el contexto político-religioso de la época.
Con el pasar del tiempo surgieron otras necesidades, y con ellas llegaron las respuestas de inventores y productores. Se requerían no solo máquinas que pudieran ser transportadas adonde era importante imprimir de manera ocasional o a lugares donde el espacio era limitado, sino que incluso se hizo necesario encontrar soluciones para aquellos aficionados que pretendían imprimir, o bien lograr máquinas que se adecuaran a ser escondidas sin esfuerzo, evadiendo las disposiciones de ley que en todas partes de Europa regulaban con rigidez la posesión de prensas. Junto con estos aspectos “privados” y el aumento en el siglo XIX de la demanda de pequeños trabajos tipográficos, se sumó la necesidad de recurrir a máquinas que respondieran a la posibilidad de imprimir “minutas”, como circulares, boletines, tarjetas de visita, módulos de facturas y similares, tipología de productos de la prensa que en el mundo anglosajón se define como job printing, o bien, en el léxico tipográfico, “trabajos corrientes”, comprendidos en la amplia franja bibliográfica de los llamados materiales menores.
Como es obvio, fueron justamente las máquinas “portátiles” las que respondieron, más que ninguna otra, a las exigencias específicas de la imprenta itinerante. Sin embargo, es necesario relevar que para cierta imprenta en movimiento, en aquellos casos en los que el problema del peso o del espacio no era fundamental –vale decir, hasta el siglo XVIII–, fue suficiente servirse de las prensas normales de madera con rosca y palanca. Se llegó luego a las prensas de hierro –desde las Stanhope hasta los modelos sucesivos–, producidas a lo largo de todo el siglo XIX. Estas compensaban su mayor peso con una mayor precisión y un uso menos dificultoso, y se transformaron en los instrumentos utilizados en las imprentas móviles o “de campo” de los ejércitos europeos, así como en la Marina militar y en las naves civiles.
En cambio, para el uso privado o clandestino fueron construidas expresamente prensas a fuelle, o bien prensas de madera de muy pequeñas dimensiones, cuyo ejemplo más conocido es la presse de cabinet del siglo XVIII, de la que aún hoy puede verse un ejemplo en el Museo de la Imprenta y de la Comunicación Gráfica de Lyon. Como ya se ha dicho en la introducción, ella corresponde a la descripción de la presse portative de la que habló Malesherbes, la que, gracias a sus pequeñas dimensiones, fue muy empleada en especial durante la Revolución francesa.
Como sucede en otros ámbitos, las motivaciones que se encuentran en el origen de algunas innovaciones de la actividad están vinculadas con los desarrollos de la sociedad: en particular en el siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, existió una especie de carrera de los inventores y constructores para responder de manera adecuada a los nuevos intereses surgidos en la burguesía que se consolidaba. En principio, el objetivo principal fue el de dar al nuevo público nuevos medios para la imprenta doméstica (parlour presses, ‘prensas de salón’) que no fueran solamente versiones en miniatura de las prensas de hierro fundido, sino soluciones ad hoc. Así, aunque estas pequeñas prensas fueran producidas para el entretenimiento, para pequeños trabajos corrientes, para ser usadas en unidades separadas del Ejército y de la Marina o de grandes organizaciones, en cualquier caso su capacidad de ser transportadas, su bajo gálibo y la relativa facilidad de su uso las hacía adecuadas además para tareas muy variadas, que a veces no tenían nada que ver con el sector del mercado al que se dirigían. Por ejemplo, la Jardine Showcard Hand Press, que se vendía en los años 50 del siglo pasado, estaba pensada, como su nombre lo indica, para imprimir las etiquetitas de las mercaderías expuestas, aunque rápidamente se intuyó que los modelos más recientes de esa prensa habrían servido para un uso más amplio, (27) si se tienen en cuenta justamente los requisitos con que debía contar para ser trasladada.
La imprenta litográfica, no obstante las dificultades técnicas que se encontraban en la práctica, y aunque no respondía plenamente a los requisitos de economicidad y simplicidad, también fue considerada adecuada para su transporte. En Inglaterra, desde los años veinte del siglo XIX, prensas tipográficas portátiles de pequeño formato fueron proyectadas y ofrecidas al público. Las necesidades militares (dibujo e impresión de mapas) hicieron que, incluso durante las dos guerras mundiales, se utilizasen máquinas litográficas que, si bien no eran en absoluto transportables, se lograron montar sobre trenes o camiones y, por lo tanto, se desplazaron una y otra vez hasta las cercanías de los frentes donde se combatía.
Hacia mediados del siglo XIX, en los Estados Unidos se inventó una serie de máquinas muy adecuadas para realizar de manera veloz pequeños trabajos tipográficos caracterizados por una modesta superficie de impresión y una tirada limitada. Tales máquinas, llamadas “de platina”, se difundieron rápidamente en Inglaterra y luego en Europa continental, en primer lugar en Francia y Alemania. En ellas, la hoja era colocada sobre la platina, que se ponía en contacto con el molde para lograr, además del entintado manual, también el entintado automático. En los modelos más costosos, el movimiento –que, en principio, se hacía posible mediante un pedal– luego fue mecanizado. La versión manual de la máquina de platina, en la que la impresión se obtenía a mano por medio de una palanca, con o sin entintado automático, convirtió a esta particular prensa en un instrumento idóneo para ser transportado con facilidad.
En principio, para obviar la larga y compleja composición manual con caracteres en plomo y, al mismo tiempo, para ofrecer una solución a las necesidades de obtener más copias de un mismo texto o dibujo, se utilizó la litografía. Luego, a partir de los años setenta del siglo XIX, se desarrollaron los “polígrafos” (desde este momento usamos expresamente la definición más genérica). Dichos polígrafos realizaban una transferencia química de tintas a la anilina, desde una base gelatinosa a las hojas de papel, o bien entintaban matrices específicas (también obtenidas con máquinas de escribir) que más tarde derivarían en el moderno ciclostil o mimeógrafo. Tales “duplicadores” de copias fueron proyectados en dimensiones modestas, adaptados para operar en cualquier condición.
PRENSAS PARA REYES, ARISTÓCRATAS Y HOMBRES DE CULTURA EN EL SIGLO DE LAS LUCES
Si bien el uso y la producción de esas prensas no forman parte plenamente del plan general de nuestro trabajo, las mencionamos para ofrecer una visión general orgánica de todo lo que hemos expresado hasta aquí, pero también porque algunos modelos fueron modificando sus usos, lo cual justifica nuestra necesidad de hablar de ellas.
Se tiene noticia de prensas de pequeñas dimensiones ya desde principios del siglo XVI (Moran, 1978: 228), pero fue durante el siglo XVIII cuando se verificó su gran desarrollo gracias al encendido interés por la imprenta, entendida como distracción de la aristocracia. A las prensas normales de las imprentas instaladas en los palacios de los nobles, en las que trabajaban expertos cajistas e impresores, se agregaron y se difundieron en toda Europa pequeñas presses de cabinet construidas para el uso personal de los aristócratas, a partir del ejemplo de reyes y príncipes que, ya desde niños o por un breve período, se divertían en sus habitaciones realizando trabajos de impresión.
En este sentido, no parece que haya sido publicada ninguna imagen, pero existe una noticia de 1719 relacionada con una pequeña prensa construida por el mariscal de Villeroy para que con ella se ejercitara, también como soporte para el estudio de la ortografía, el por entonces niño Luis XV. Un armario de cuatro pies (ca. 130 cm) de altura, de dos pies y cuatro pulgadas de largo y de 14 pulgadas de ancho contenía dos prensas: una para imprimir los textos y la otra calcográfica, además de una cantidad de pequeños cajoncitos de diferentes medidas que contenían caracteres, espacios e interlíneas. Su invención se atribuye a Jacques Columbat o Collombat (1668-1744), impresor del rey. (28)
En 1732, el mismo Luis XV, ya adulto, asistió a las pruebas de una imprimerie ambulante, que había sido presentada con anterioridad a los miembros de la Academia de las Ciencias. Se trataba de una máquina de alrededor de dos pies cuadrados (65 cm²) con la que el inventor, el ingeniero francés Monsieur M***, había prometido imprimir en ocho días un buen número de ejemplares de un grueso in folio. El inventor fue gratificado con una importante suma de dinero e intimado a no develar jamás a nadie el secreto, salvo preciso pedido y autorización del rey. (29)
Por lo que respecta a la imprenta no profesional de los aristócratas –no así la de los reyes–, aunque no disponemos de descripciones precisas de los modelos que fueron usados en ese período, podemos sospechar, sin embargo, que se trataba o de versiones en miniatura de las prensas comunes de madera (como la expuesta en Lyon), (30) o bien de pequeñísimas prensas de palanca como lo fue, de seguro, la imprenta manual, adquirida por Vittorio Alfieri en 1786, capaz de imprimir pequeñas páginas que contuvieran “no más de 14 renglones”. (31)
El interés muy difundido de imprimir en la propia casa terminó por interesar también a las mujeres, como lo atestigua el anuncio en la Reading Mercury and Oxford Gazette del 30 de octubre de 1769, que ofrecía una Portable printing press dirigida a los “Nobles, caballeros y damas interesados en la impresión” (Moran, 1978: 230). Aún más singular resulta el anuncio parisino de 1770 de Charles-Raymond Granchez, Marchand Bijoutier, con nuevos artículos entre los cuales encontramos, entre las “ligas… para hombres y para mujeres” y las “tabaqueras de cuero marrón de Edimburgo”, la oferta de “pequeñas imprentas portátiles”. (32)
Presse de cabinet, siglo XVIII, Lyon, Museo de la Imprenta y de la Comunicación Gráfica. Dibujo de Rosabianca Cinquetti.
Pequeña imprenta manual de finales del siglo XVIII (año desconocido), abierta y cerrada
Además de ser entretenimiento de la nobleza, las pequeñas imprentas portátiles tuvieron en Europa una difusión relevante entre la burguesía culta. Literatos, estudiosos, hombres de la cultura que querían expresar sus propias opiniones o dar informaciones en completa libertad recurrieron a imprimeries furtives, ocultas a veces en sus habitaciones. Por otra parte, rápidamente se intuyó la indudable utilidad que podrían tener las pequeñas prensas portátiles para un uso “itinerante”, en especial en el ámbito militar. Como ya ha sido explicado, esto se confirma en el tomo 16 del Dizionario delle arti e de’ mestieri (1774: 59-61), en el que se describe una prensa portátil y, de manera errónea, se dice que fue ideada por Louis Jaucourt, (33) y se precisan también las posibles utilizaciones:
Esta prensa […] es muy sencilla […]. Prueba de esto son las experiencias que fueron realizadas con ella y parece que deberían ser útiles a los ministros de las Coronas y a los generales de la Armada cuando se encuentran en campaña militar; les agilizaría una correcta distribución de las órdenes que deben ser impartidas en lugares muy diferentes y al mismo tiempo.
Este tipo particular de prensa estaba compuesto por dos robustas tablas de madera grandes como una hoja de papel, unidas con un cierre (“a manera de tabaquera”) y una empuñadura (“mango”). El molde para imprimir, cerrado y entintado, era colocado sobre la tabla inferior; la otra tabla, recubierta por un paño, estaba destinada al papel y al marginador tipográfico. El mango servía para apretar e imprimir. Como veremos, esta técnica constructiva, cuya obvia limitación era la dimensión de los impresos que se podían obtener y la distribución irregular de la presión, fue usada con perfeccionamientos sucesivos aún durante un siglo.
EVERY MAN HIS OWN PRINTER, O BIEN TODOS TIPÓGRAFOS
En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, la prosperidad económica, el avance –no solo social, sino también político– de la burguesía y la afirmación de sus modelos de vida no dejaron de tener consecuencias en los aspectos aquí considerados. En aquel período explotó el interés por las pequeñas máquinas para imprimir que definiremos como de uso doméstico. En las publicidades de los fabricantes comenzaron a aparecer imágenes cautivantes del sexo femenino o de jovencitos que en salones burgueses se ejercitaban en la composición tipográfica y en la impresión, junto con explícitas aclaraciones identificatorias: “Printing at home”, “The people’s printing press”, “Every man his own printer” (‘Imprimir en casa’, ‘La imprenta de la gente’, ‘Cada hombre es su propio impresor’), entre otras.
David Garden Berri, People’s printing press, portadilla de The Art of Printing, Londres, edición a cargo del autor, 1864.
Impresión en el salón, portadilla de Printing at Home, Rochford, Jabez Francis, s/f (ca. 1870).
Inglaterra, país industrialmente avanzado, poseía una indiscutida supremacía en la innovación tecnológica del campo tipográfico: de hecho, las primeras y más difundidas prensas de hierro fueron producidas allí. Para realizar o difundir sus propias invenciones, inventores y mecánicos de otras nacionalidades se habían desplazado desde los Estados Unidos a Londres, por ejemplo Clymer –inventor de la Columbian Press– o, desde los países alemanes, Senefelder –inventor de la litografía– y Koenig y Bauer, constructores de las primeras prensas mecánicas, la más grande innovación de la tecnología tipográfica desde los tiempos de Gutenberg.
No sorprende, pues, que en Inglaterra –donde, por otra parte, la libertad de prensa y la ausencia de movimientos revolucionarios permitían el comercio legal de pequeñas imprentas tipográficas fácilmente transportables sin la preocupación de que difundieran publicaciones clandestinas– existiera interés en iniciativas para construir máquinas poco costosas, capaces de producir impresiones de pequeño formato e importancia.
Esas pequeñas prensas habrían sido adaptadas no solo para una amplia cantidad de usuarios profesionales o para las private presses de los caballeros, sino incluso para un público más amplio que imprimiera por diversión o por otra de las tantas motivaciones que podían llevar a los particulares a tal elección.
A los modelos en miniatura de las prensas de hierro Stanhope y Albion, (34) aún demasiado costosos, se agregaron otras soluciones para la impresión no profesional. Se trataba de perfeccionamientos de las imprentas a fuelle, es decir con los dos planos unidos por el cierre, a los cuales se agregaron el marginador y el tímpano. Sin embargo, debido a lo elemental de su construcción, dichas prensas presentaban problemas de uniformidad de presión, pues esta era más fuerte cerca del cierre, por lo que se hacía necesario usar solo pequeños formatos. En 1839 Edward Cowper, para su prensa Parlour, encontró una solución sin consecuencias para los aspectos considerados en nuestro capítulo. En efecto, en ese período aumentó de forma notable el interés por las pequeñas máquinas de imprenta que definiremos de uso doméstico. (35)
Durante el siglo XIX también en los demás países europeos fueron producidos, aunque en menor medida, varios modelos de pequeñas máquinas tipográficas para uso de aficionados –no faltaron aquellos ideados como juguetes para niños– (36) que, de manera implícita, podían transformarse en instrumentos capaces de ser ocultados fácilmente. Como es sabido, rigurosas normas habían regulado siempre y en todas partes incluso la simple posesión de instrumentos de imprenta. Los vientos de libertad traídos por la Revolución francesa se agotaron rápidamente y tales normas fueron confirmadas y precisadas en los primeros años del período napoleónico. Alarmada por las dificultades para mantener bajo control un fenómeno que se había extendido desde el restricto público de aristócratas hacia una masa mucho más extensa de posibles usuarios, la celosa Policía reservó sus atenciones también a las imprentas domésticas. Hasta las imprentas de juguete fueron miradas con sospecha, en cuanto eran potencialmente aptas para difundir material subversivo: en julio de 1812, bajo los pórticos del Palacio Real, agentes de la Policía de París detuvieron a un vendedor ambulante de “imprentas portátiles”. Las pequeñas máquinas, contenidas en una caja de apenas 16 centímetros, estaban dotadas de todo lo necesario para la impresión de una hoja de pocos renglones. El prefecto escribió alarmado: “las encuentro peligrosas, sobre todo porque posibilitan la impresión de versos ofensivos y panfletos de pocos renglones de forma rápida y en el lugar donde uno se encuentre” (Granata, 2006). Es evidente que de estas minúsculas tipografías habría sido imposible encontrar rastro.
A MANIJA O A PEDAL: LAS “PLATINAS”
Pasados cien años de su invención, las máquinas tipográficas llamadas platinas se hicieron conocidas al gran público gracias a la inolvidable interpretación de Totò y de Peppino de Filippo en el film La banda degli onesti (1956), (37) del que ellas fueron también protagonistas.
Dos versiones de las platinas –a manija y a pedal– habían sido ideadas y puestas a punto en los Estados Unidos en los años cincuenta del siglo XIX. A diferencia de lo que aconteció con la prensa tradicional, en la que el plano de presión desciende de forma horizontal sobre el carril móvil donde se colocan el molde impresor y la hoja de papel, en las máquinas de platina la presión se produce por el encuentro vertical entre la platina donde se coloca el papel y el molde dispuesto sobre el plano. Esta solución ha hecho posible el entintado automático por medio de rodillos que suben y bajan sobre el molde desde un plato giratorio sobre el que se produce la trituración de la tinta. El movimiento, que cierra la platina (móvil) sobre el molde impresor (plano fijo), se obtiene o a través de un mecanismo accionado por una “minerva” (pedal, del que en italiano se deriva pedalina), o bien a mano, bajando una palanca. Las minervas operaban con discreta velocidad y fueron modelos con una superficie de impresión relativamente amplia, pero no se proyectaron para ser transportables debido a su peso, no muy distinto del que tenían las análogas prensas de hierro.
Máquina tipográfica de platina a manija; fotograma del film La banda degli onesti (1956).
Platina manual tipo “Boston” de C. M. Zini, extraída de un anuncio publicitario de los años ochenta del siglo XIX.
Minerva The Liberty Job Printing Press, extraída de un anuncio publicitario aparecido en The Inland Printer, septiembre de 1887, p. 826.
Las platinas a manija, en cambio, eran de pequeñas dimensiones (con un marco a partir de 5 x 7,6 cm), bastante livianas, por regla general apoyadas o fijadas en un banco, fácilmente transportables y, si era necesario, posibles de ser ocultadas. Estas máquinas tipográficas también tuvieron inmediato éxito y difusión en Europa, luego de que fueron conocidas en las exposiciones de Londres (1862) y París (1867). Fueron numerosos los importadores y constructores de platinas, y algunos estuvieron en actividad hasta los años ochenta del siglo XX. (38) Las minervas, sobre todo, se transformaron en las máquinas tipográficas más difundidas y conocidas, incluso para un público no especialista.
En Italia, el mayor constructor y distribuidor de pequeñas máquinas tipográficas en toda la península fue el fundidor de caracteres Cesare Matteo Zini de la ciudad de Milán, sucesor de la empresa que Víctor Petibon había abierto en 1845 como sucursal de la Fonderie Propagande de París. (39) Ya en 1877, Zini ofrecía una prensa tipográfica “de muy bajo precio y fácil manejo”, a solo 125 liras, en planos sobrepuestos con una bisagra y palanca apta para empujar el molde contra el plano de 35 x 25 cm y, junto con otros productos, una “tipografía portátil” de cuatro renglones con 400 caracteres por 20 liras, contenida en una elegante caja de madera de cerezo de 30 x 16 cm. En las Exposiciones de Milán de 1881 y de Turín de 1884, obtuvo elogiosos comentarios: “casi todos los regimientos, las naves reales y muchísimos privados poseen hoy una máquina tipográfica provista por la Empresa C. M. Zini de Milán”. (40)
Detalle de un anuncio publicitario de las pequeñas prensas tipográficas de la fundición C. M. Zini de Milán (ca. 1880). En la hoja se lee: “En un solo día me transformé en tipógrafo e imprimo sin cansarme”.
La pequeñísima máquina que, como veremos, llevó consigo en 1915 a Adamello el tipógrafo alpinista Vittorio Bozzi era, justamente, una Zini con una luz de impresión de 15 x 10,5 cm. (41)
NO SOLO PARA LAS GALERAS
Impresora de galeras Accidenz-Buchdruckpresse, con presión vertical; anuncio en Archiv fur Buchdruckerkunst IV, 1867, p. 306.
Es sabido que cosas proyectadas para obtener un cierto resultado muchas veces terminan siendo utilizadas para un fin muy diferente: este es el caso de las impresoras de galeras que, con algunas modificaciones, fueron ampliamente usadas para la imprenta móvil.
La necesidad de no emplear verdaderas prensas para la impresión de las galeras de las páginas compuestas y de obtener de todas formas pruebas bien legibles, de las que se pudiesen relevar tanto los errores de composición como los defectos de los caracteres utilizados, requirió que se diseñaran aparatos adaptados para tal fin, fáciles de usar y de poco volumen. Algunos de ellos emplearon el criterio de la platina que se baja sobre el conjunto del molde, el tímpano y el marginador, que corre debajo de aquella y que, en esencia, no es otra cosa que un tipo de prensa simplificada, de mesa. (42)
Adam’s Cottage Press n.º 4, con presión a cilindro, patentada en 1861, National Museum of American History, Washington D. C.
Empero, las utilizadas comúnmente debido a su capacidad de ser transportadas y a su buen acabado de impresión fueron las “pequeñas prensas para galeras”, compuestas por un plano con los moldes tipográficos entintados, sobre las que se superponía el papel o el conjunto tímpano-marginador. Sobre ella se haría correr un cilindro de presión regulable (o viceversa, el cilindro quedaba fijo y corría el plano del molde). Los modelos más completos y evolucionados también demostraron ser muy indicados para impresiones de buena calidad, y además eran más livianos que las prensas de presión plana (el cilindro recubierto de goma es menos pesado que una platina de hierro, y además ejerce una presión progresiva, no en un solo golpe sobre todo el molde, haciendo menos crítica la puesta a punto o el “arranque” de la impresión). (43)
Esta clase de portable table top presses fue patentada en los Estados Unidos inmediatamente antes de la Guerra Civil (1861-1865) y tuvo amplia difusión en los campos de batalla de los ejércitos y flotas, tanto de la Unión como de los Confederados. (44) Los modelos más conocidos y difundidos fueron la Lowe’s Press, muy liviana, con un singular cilindro cónico, la Adams Press y la Army Press, producida por la Cincinnati Type Foundry. Al inicio carecían de marginador y requerían entintado manual: el tímpano se bajaba de forma automática con el primer golpe de palanca que habría hecho correr el plano bajo el cilindro fijo, cuya presión era regulable por medio de dos tornillos.
Una versión similar a los modelos americanos fue ofrecida en Inglaterra, a partir de 1864, por David Garden Berri, que la llamó People’s Printing Press y la ilustró en la portadilla de su The Art of Printing, (45) el librito que publicó para “dar indicaciones acerca de cómo transformarse en un impresor” a aquellos interesados en su máquina de imprimir para varios usos, entre los cuales se encontraba la impresión de gacetillas, a bordo de los barcos, para la recreación de los pasajeros.
Horace Vernet, Artista que lleva una piedra litográfica sobre un caballete, litografía, 1818, National Gallery of Arts (Rosenwald Collection), Washington D. C.
También en otros países europeos (Alemania, Francia, Italia) fueron construidas pequeñas prensas de impresión rotativas, muchas de ellas con el cilindro móvil y el plano del molde fijo, usadas para realizar galeras, pero también como pequeñas máquinas de mesa. Aun hoy, para ofrecer soluciones actualizadas al revival de la imprenta tipográfica, (46) se producen y ofrecen en el mercado modelos de reciente construcción, con formatos y pesos variables, fácilmente transportables (un modelo que tiene una superficie de impresión de 21 x 30 cm pesa 25 kg).
PRENSAS LITOGRÁFICAS
Un bello dibujo de Horace Vernet de 1818 (47) pone en evidencia, por un lado, cómo la litografía estaba ya en esos años bastante difundida, pero por otro también subraya su complejo uso en condiciones de movilidad, dado el gran peso de las piedras usadas como matrices.
Sin embargo, la posibilidad de obtener impresos de distinto género sin que fuera necesaria la intervención de un grabador que copiara un dibujo (quizás una partitura musical, un mapa, una pieza artística) en una matriz lista para ser impresa de forma directa había despertado gran entusiasmo. Inclusive los textos podían ser reproducidos de manera directa desde el manuscrito realizado o llevado a la piedra. (48) Esto compensaba el peso y la dificultad inicial de encontrar piedras adaptadas para tal fin. La publicación en Londres, en 1819, del dibujo de una prensa litográfica portátil, construida por el mismo Senefelder, demuestra que se deseaba adaptar la técnica litográfica a la situación de movilidad. La Society of Arts, a la que había sido presentado, le entregó una medalla de oro en reconocimiento del proyecto. (49)
Uno de los principales usos itinerantes de las pequeñas prensas litográficas de ese tipo se dio, por cierto, en el ámbito militar. Un ejemplo significativo de esto es la adquisición en Londres de dos prensas litográficas portátiles (50) por parte de Simón Bolívar (1783-1830), quien, durante las batallas, llevaba una siempre consigo (Arana, 2013: 243).*
Prensas tipográficas italianas, para usos militares, fueron las dos descriptas por Federico Bardet di Villanova en las Istruzioni sui tre principali metodi dell’arte litografica (1830) (‘Instrucciones acerca de los tres métodos principales del arte litográfico’). Gracias al interés demostrado por Bardet, “Primer teniente del Cuerpo Real del Organismo técnico encargado de la Oficina Topográfica”, algunas prensas litográficas fueron instaladas en los años veinte en su oficina para realizar publicaciones de interés militar. (51) En el citado volumen, además de explayarse sobre los aspectos técnicos, el autor da una precisa idea de la manera en la que se usaban estas máquinas en el ejército borbónico:
Para poder […] multiplicar los así llamados papeles de comercio, es decir aquellos compilados en base a relaciones y memorias, los pequeños planos, los reconocimientos militares, las órdenes del día, las circulares y los estados de cualquier naturaleza, también para el servicio de un ejército en campaña [la cursiva es nuestra], la litografía suple las necesidades de la tipografía y de la calcografía, y se ha constatado bien que ella ofrece modos más fáciles, rápidos y económicos; ya que un simple dibujante calígrafo puede […] dibujar y escribir un trabajo litográficamente, y obtener así unos papeles que de otra manera habrían costado gasto y fatiga mucho mayores. (1830: 6)
Bardet describe de manera detallada los dos tipos de prensas en uso en la litografía militar, uno de los cuales, el que más interesa para nuestro estudio, es “apto para transportarse […] puede ser activado por una sola persona” (100).
En la bella portada se observa claramente una tienda con militares borbónicos que usan un delantal de impresor sobre el uniforme, mientras trabajan con una prensa litográfica. El prensista y dos asistentes se ocupan de varias tareas: colocar la hoja entre el tímpano y el marginador, entintar la piedra, verificar que la impresión se haya realizado con éxito. Si la precisión técnica se reserva para las ilustraciones internas, la imagen de la portada, delineada con suavidad de trazo, tiene un acabado pictórico sugestivo y evocador. La ambientación bajo una tienda hace más verosímil la representación de una imprenta de campaña.
En los años sucesivos la sustitución de verdaderas piedras litográficas por láminas de zinc u otro material artificial demostró ser “de gran utilidad en los casos en los que el transporte de las piedras fuese costoso y difícil. Por ejemplo, para las imprentas militares y de campaña, pues permitían multiplicar rápidamente las órdenes y los planos militares a través de matrices livianas y de una pequeña prensa portátil”. (52) Desde Francia a Inglaterra, desde Europa a los Estados Unidos, se dio una proliferación de modelos de máquinas portátiles para la impresión litográfica, que habrían permitido “copiar, litografiar y autografiar […] en todas partes, aun viajando […] sobre la primera mesa obtenida sin fijar la prensa, sin escribir el original ni en el reverso ni sobre la piedra y sin utilizar caracteres de impresión”. (53) En Inglaterra, en los primeros cincuenta años del siglo XIX, fue muy publicitada y tuvo gran éxito la Waterlow’s Autographic Press, pequeña prensa litográfica de la que se ha señalado no solo su capacidad para ser transportada, sino incluso su utilidad en los casos en los que se quisiera hacer personalmente un mayor número de copias de documentos de carácter reservado.
Federico Barbet di Villanova, Istruzioni sui tre principali metodi dell’arte litografica, frontispicio, 1830, Nápoles, Reale Tipografia della Guerra.
POLÍGRAFOS
El color azul morado, las imprecisiones de entintado repasadas con la tinta para escribir, la intensidad poética, la fantasía incluso gráfica de su autor, nos dan la pauta de lo que fue el más singular y precioso producto de un “polígrafo”. En junio de 1915, en el frente de Champagne, “frente al enemigo”, Guillaume Apollinaire imprimió 25 copias, utilizando el duplicador del diario de trinchera del 38.vo regimiento de artillería de campaña, de Case d’Armons, un frágil librito que contenía 21 de sus más recientes poesías, las que más tarde integrarían la antología de los Caligramas. (54)
Esta referencia poética nos induce a detenernos en el tema de los “polígrafos”, término con el que pretendemos identificar a los aparatos para copias cuya difusión, sin embargo, se remonta a varios decenios antes:
Los pequeños medios de reproducción, que ya se veían de manera abundante en la Exposición Universal de 1878, continuaron multiplicándose durante el transcurso de 1879, aunque con la aparición de la pluma eléctrica de Edison, se decía que el público no habría sabido qué hacer con ellos. Los polígrafos –que se llaman con nombres diversos, según el capricho de los respectivos productores– ya habían penetrado en todas las oficinas o bancos de alguna importancia […]. Autopolígrafo, velocígrafo, hectógrafo, etcétera, son casi la misma cosa. Cartitas, breves circulares, direcciones, pequeñas facturas y otros diminutos papeles del mismo estilo, escritos una sola vez, se pueden reproducir en unos 50 ejemplares. (Bobbio, 1880: 29-30)
Detalle de la página de un opúsculo publicitario del velocígrafo Anghinelli, Florencia, Civelli, s/f (ca. 1880).
Así se expresaba Giacomo Bobbio (1848-1924), por entonces director de la Tipografía del Senado, en sus Osservazioni publicadas luego de la exposición milanesa de los productos de la tipografía y de las industrias afines de 1879.
Polígrafo, autopolígrafo, hectógrafo, velocígrafo, mimeógrafo, duplicador, lineógrafo, opalógrafo, ciclostil, etc., y sus correspondientes nombres en las distintas lenguas; aun hoy, tanto a partir de las descripciones como del examen visual de originales y reproducciones, no es fácil distinguir las características peculiares de los productos obtenidos con estos pequeños aparatos, normalmente destinados a ser utilizados para realizar un modesto número de copias, dibujos y textos manuscritos o escritos con la máquina de escribir. Sin embargo, todos los modelos permitían evitar la composición en caracteres móviles y podían reproducir de forma directa, en un mayor número de copias de manera fácil y poco costosa, textos manuscritos o dibujos.
Estos “pequeños medios de reproducción” utilizaron soluciones técnicas diferentes, ofrecieron diversas calidades de impresión y se perfeccionaron hasta llegar al ciclostil propiamente dicho, máquina muy difundida en Italia ya en tiempos de la Resistencia, cuyos modelos, perfeccionados durante la posguerra, producían impresos de color negro. Cada parroquia, sección de partido, grupo cultural, poseía uno de estos, para imprimir en gran cantidad boletines, pequeños manifiestos y materiales de propaganda. Autores prohibidos por las autoridades políticas o por las estructuras editoriales los usaron para publicarse a sí mismos. (55) El fenómeno samizdat (‘imprenta personal’), expresión rusa que seguiremos mencionando, también es usada, por extensión, para todas las publicaciones no oficiales o clandestinas. Esta se basó, además de en los procedimientos manuscritos, en cierta medida también en el ciclostil, hasta cuando tal práctica de reproducción fue reemplazada por las fotocopiadoras.
Jean de Paleologue, Imprimez vou mème…, cromolitografía, 1899, Library of Congress, Washington D. C. Anuncio publicitario de un polígrafo Eyquem.
En relación con nuestro estudio, desde los diarios de trinchera del período 1914-1918 (56) hasta la Resistencia –o para decir mejor, hasta las Resistencias–, los varios tipos de polígrafos fueron los instrumentos más utilizados durante los desplazamientos y en la clandestinidad (ambas cosas fueron generalmente coincidentes).
Sin entrar en detalle de las particularidades de los diversos modelos (57) y considerando también cuán imprecisa o ambigua puede ser la descripción de la técnica usada, y cuán compleja e insegura es la identificación de los impresos, podemos reagruparlos en dos grandes categorías.
La primera comprende las soluciones caracterizadas por el uso de material gelatinoso y de tintas especiales con colorantes a la anilina. Una hoja escrita o dibujada con la tinta específica era presionada sobre una película de gelatina rígida. La gelatina absorbía la tinta en pocos minutos, y el original se removía. Con la presión sucesiva de las hojas blancas (a mano, con una prensa o por medio de un rodillo), la gelatina dejaba un poco de tinta y producía una copia positiva, normalmente de color morado. La operación podía ser repetida entre cincuenta y cien veces. Encontramos estos aparatos citados con los nombres y las marcas de los productores: en Italia, el más vendido, gracias a su precio bastante módico, fue el velocígrafo Anghinelli, patentado el 18 de junio de 1879, medalla de oro de 1887. Los duplicadores a alcohol, difundidos a partir de la segunda década del siglo XX, mucho más fáciles de usar, permitieron el desarrollo sucesivo.
Es a partir de los años setenta del siglo XIX cuando aparecen los primeros duplicadores con matriz (stencil), llamados “mimeógrafos”, que evolucionaron posteriormente hacia los “ciclostiles”. En ellos se usaban técnicas diferentes para perforar el papel de calco encerado y se creaban de este modo matrices por medio de las cuales habría podido pasar la tinta. La primera patente fue obtenida en 1874 por el italiano (establecido en Londres) Eugenio de Zuccato, con el nombre de Papyrograph. Al año siguiente, Thomas A. Edison inventó la Electric Pen, que usaba la corriente eléctrica para hacer vibrar la punta de una lapicera, de manera que crease minúsculos agujeros en el esténcil para formar la imagen. Las numerosas y significativas evoluciones llevaron a lo que conocemos hoy con el nombre de ciclostil, de varios modelos y productores. Durante decenios habrían de coexistir velocígrafos, duplicadores a alcohol y ciclostiles, y cada uno de ellos desarrolló la misma función, aunque con técnicas diversas.
Llegados a este punto, creemos que nuestra historia ligada a las máquinas portátiles e itinerantes debe concluir. En efecto, parecería que tales máquinas, muy relacionadas con particulares tipologías de imprenta, deben considerarse objetos pasados de moda que, en muchos casos, son rescatados casi exclusivamente porque nos place verlos, en los lugares que aún hoy los albergan –en especial los museos de la imprenta– para poder comprender su configuración y sus principales usos, aún más que en las representaciones en álbumes y volúmenes.
En verdad y como ya se dijo, los ciclostiles fueron, a partir de los años sesenta del siglo XX, reemplazados de manera progresiva por las copiadoras Xerox. En las décadas sucesivas, por las computadoras personales e impresoras inkjet o láser, difundidas universalmente, lo que permitió que se incrementara en cien o mil veces la posibilidad de imprimir en casa o fuera de ella.
Sin embargo, en esta época de innovaciones constantes, pero sobre todo en un período que sepulta al pasado de forma inexorable, existe en cambio una especie de invitación a él que no es de ninguna manera nostálgica: sin dudas, la muy reciente impresora 3D permite reproducir ya no textos, sino objetos en tres dimensiones y, por lo tanto, en nuestro caso, esos caracteres o páginas para la imprenta tipográfica (letterpress, en relieve) que luego se imprimen con las máquinas obsoletas que hemos examinado hasta aquí. Es como si dijésemos: la historia continúa.
Ciclostil Roto, ca. 1930
26. Acerca de la historia de las prensas para imprimir resulta aún hoy fundamental Moran (1978); especialmente para el argumento tomado aquí en examen, el apéndice “Miniature, ‘Toy’, Amateur and Card Presses”, pp. 227-252. Es también útil la consulta del volumen, rico en imágenes y documentos, de Harris (2004).
27. Una pequeña prensa de ese tipo, “de medidas exactas 12,5 x 10 cm”, fue usada por el refinado artista Mimmo Guelfi (1905-1988) para imprimir sus delicados libretos “en el local de Tarasca”, como él mismo precisó en una carta del 29 de abril de 1987 a uno de los autores de este libro.
28. Lettres historiques, contenant ce qui se passe de plus important en Europe; et les réflexions convenables à ce sujet (1719: 560, IV carta del mes de noviembre).
29. Véase Choffin (1774: 61-62, parágrafo XlIX, “Nouvelle invention. Extrait du ‘Glaneur’, pièce périodique pour l’année 1732”).
30. Véase en Guide raisonnée du Musée de l’imprimerie et de la Banque la prensa llamada “De cabinet” (p. 17, ilustración en la p. 45). Véase también Darnton y Roche (1989: 110, fig. 8), donde la misma pequeña prensa de Lyon es presentada como “Clandestine Press […] designed to be stowed rapidly in a closet to evade detection by the police”.
31. Véase la nota 3 en la introducción.
32. L’Avant Coureur, feuille hebdomadaire… (1770), 3 de septiembre, p. 565; la información se encuentra también con fecha del 9 de abril, p. 229, y 10 de diciembre, p. 790.
33. En realidad, quien la ideó fue Ottaviano Diodati, el editor de la edición luquesa de la Encyclopédie, que al término del artículo “Imprimerie” agregó una amplia nota “anunciando al público la invención de una imprenta portátil de la que soy el creador”. El resto de la nota, siglada “D.” (1766: 515, nota 2), es traducida textualmente en italiano en el citado volumen del Dizionario delle arte e de’ mestieri de Griselini-Fassadoni. Tal como lo hizo conocer Conor Fahy (1997), el Dizionario de Griselini, además de haber retomado el texto del Dictionnarie portatif de Philippe Macquer, tomó también fragmentos de la Encyclopédie, sin duda a partir de la edición de Lucca, como en el caso de esta larga nota, que nos resulta la primera descripción italiana detallada de una prensa portátil.
34. En la Exhibition de Londres de 1862, Lavinia Daniel Jones expuso una prensa Albion completa en miniatura con todos sus caracteres, márgenes y espacios, que cabía en un pequeño armario, para usar en el tiempo libre por señoras que quisieran ejercitar su paciencia y perseverancia, ya no en complicados trabajos de crochet sino en “la cultivación de la circulación privada de nuevas ideas” (Cassell’s Illustrated Family Paper Exhibitor, 1862: 223).
35. Véase Holtzapffel (1971)
36. El Nouveau guide des mères de famille (1843: 477-478) enumera entre los jouets intelectuels útiles para la lectura, escritura, ortografía, una “caja tipográfica, pequeña prensa de imprimir para el uso de los niños” de producción alemana, probable antecesora de aquellas que se venden aún hoy.
37. Interpretado por Totò y Peppino de Filippo, basado en una trama de Age y Scarpelli, bajo la dirección de Camillo Mastrocinque.
38. Es el caso de las inglesas Adana, muy difundidas y producidas en distintos modelos desde los años 20 hasta los años 80 del siglo XX. De ellas aún hoy es posible encontrar en las redes ofertas de modelos renovados y sus correspondientes partes de repuesto y accesorios. Una Adana 8x5 (de 15 kilos de peso), cargada sobre una bicicleta construida para tal fin, fue usada en una imprenta itinerante de tarjetas postales durante un tour realizado en 2014 desde Bristol a Maguncia, vía Francia, por parte del gráfico e impresor Nick Hand junto con Robin Mather, el constructor de la bicicleta. Véase <www.kickstarter.com/projects/1298088718/the-printing-bike-project>.
39. Véase Corubolo (2012).
40. Rassegna popolare illustrata (1884) Turín, 11 de junio.
41. Véase el capítulo 5.
42. La Presse portative à levier mobile et à contre-poids era ofrecida como prensa para la impresión de galeras y/o para la impresión de breves documentos (facturas, circulares etcétera) al precio de 300 francos para el formato in-4º (32 x 24,5 cm), véase Outillage typographique Boildieu et Fils Constructeurs-Mécanicien. Catalogue et prix courants (1878: 46). Tal modelo de prensas para la impresión de galeras fue utilizado por el private printer polaco Samuel Tyszkiewicz durante el período en el que se transfirió de Florencia a Niza durante la Segunda Guerra Mundial. Véase I libri di Samuel Tyszkiewicz: uno stampatore polacco a Firenze e Nizza: 1928-1954 (2004).
43. Anticipándose dos siglos, Fausto Veranzio (1551-1617) había intuido las características y las posibilidades de la imprenta rotativa y había propuesto entre sus Machinae novae Fausti Verantii Siceni, Venecia, s/e [ca. 1595] una mola pro impressoribus (‘muela para impresores’) (vea la página 24), “quae cum sit in plano posita, etiam a uno puero moveri possit, opus autem ipsum semper aequale exhibeat” (‘la que, colocada en forma horizontal, podría ser movida incluso por un niño; sin embargo, el trabajo siempre se muestra igual’).
44. Véase el capítulo 4.
45. Primera edición: Londres, realizada por su autor, 1864; otras ediciones en 1865 y 1871.
46. Véanse nuestras últimas páginas: “¿Previsiones utópicas o nuevos desarrollos?”.
47. Horace Vernet (1789-1863), Artista lleva una piedra litográfica sobre un caballete, 1818; en la página anterior está reproducida una prueba de estado de la litografía del pintor y fotógrafo francés.
48. Acerca de los inicios de la litografía, véanse los textos de Twyman (1990) y (2001).
49. Transactions of the Society Instituted in London, for the Encouragement of Arts, Manufacture and Commerce; with the Premiums offered in the Year 1819 (1820) Londres, vol. XXXVII, pp. 131-132, pl. 22.
50. Véase Briggs (2010: 201, nota 6).
* Bolívar no fue el único. Según informa el investigador José Toribio Medina, Pedro José Cabezas tuvo a su cargo el pequeño taller volante del general don José de San Martín durante el cruce de los Andes (Historia de la imprenta en los antiguos dominios españoles de América y Oceanía [1958] Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago de Chile, tomo II, p. 309). [N. del E.]
51. Véase Cioni (1964, s. v.).
52. Enciclopedia del negoziante ossia gran dizionario del commercio dell’industria del banco e delle manifatture (1842: col. 1222-1094).
53. Annuaire général du Commerce, de l’Industrie, de la Magistrature et de l’Administration (1854: 912).
54. Los conocidos episodios de tal plaquette son reconstruidos en Debon, Claude (2008) Calligrames, dans tous ses états. Edition critique du recueil de Guillaume Apollinaire, París, éditions Calliopées. En Gallica es posible consultar el ejemplar n.º 3 de Case d’Armons, dedicado por Apollinaire al amigo pintor Alberto Magnelli. La copia n.º 2, que había sido dedicada a Ambroise Vollard, fue rematada en 2012 por la suma de € 383.694.
55. Véase Carpinello (2014).
56. Los diarios de trinchera antes de la batalla de Caporetto fueron “generalmente realizados con el polígrafo, mientras fueron rarísimos aquellos impresos”, ya mencionado en Cipriani (1915). En relación con esto, véase el capítulo 5.
57. Véanse Giovannini (2001) y Nadeau (2010).