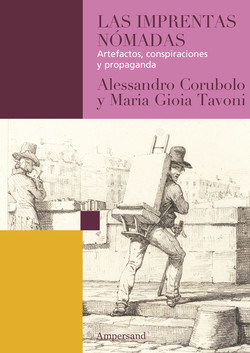Читать книгу Las imprentas nómadas - Alessandro Corubolo - Страница 13
ОглавлениеCAPÍTULO 2
PRODUCIR IN ITINERE ENTRE FERIAS, FIESTAS Y CELEBRACIONES
Como hemos visto en el prólogo, la prensa que imprime in itinere es un aspecto central que en este capítulo queremos documentar en otros escenarios. Con este fin recurriremos a testimonios de ciertos acontecimientos tales como ferias, fiestas, celebraciones, todas ellas caracterizadas por importantes particularidades. (58) Comenzaremos dando la palabra a la España del Siglo de Oro.
Veamos, pues, lo que sucedía cuando se desplazaba un soberano, en este caso Felipe II, quien en la primavera de 1580, durante un viaje a Portugal, se alojó en Badajoz. Quizás el más útil entre sus acompañantes fue el tipógrafo español Alonso Gómez, que a lo largo del camino, parece, supo poner en funcionamiento las herramientas del oficio, al dedicarse a desarrollar el material necesario para celebrar al monarca y ayudar a construir un aura de excelsa realeza para asombro del pueblo. Imaginarse una pequeña localidad de frontera sacudida por la llegada de un soberano, que dispone también de prensas para producir impresos dedicados a los festejos y alabar al gran protagonista, significa llegar a una realidad en la cual la imprenta desarrolla un rol fundamental. Significa asistir a un éxito garantizado, tanto por el uso de los materiales que saldrán de la platina de la prensa de Gómez, como también por las maravillas de las máquinas que trabajan y viajan junto con el cortejo. Pero la duda acerca de que en tal ocasión la prensa itinerante del soberano se haya detenido y solo durante esa parada haya producido los materiales que glorificaban al augusto patrocinador es más que una hipótesis: según creemos, no obstante la fuente lo reivindique, no se trató de una prensa que imprimía in itinere, sino casi seguramente de una imprenta de viaje con todo el equipamiento útil para producir los importantes documentos, alojada en una casa en la que la comitiva se detuvo a lo largo del recorrido.
Prensa tipográfica y prensa calcográfica montadas sobre carros, imágenes extraídas de Solenes fiestas, que celebro Valencia, a la Immaculada Concepción de la Virgen María (1663) Valencia, Geronimo Vilagrasa, pp. 284 y 289.
PRODUCCIÓN PARA EVENTOS RELIGIOSOS
Una fuente literaria nos permite, en cambio, entrar en un escenario diferente. Esta vez vislumbrar de cerca la atmósfera efervescente de una fiesta de gitanos en Valencia, en 1662, durante la cual una procesión avanza en un revuelo de cantos y bailes, y en medio del pueblo de los fieles aparece un carro sobre el que se ha montado una prensa en plena labor. La Virgen María, a quien está dedicada la jornada, no podía ser celebrada de mejor modo. ¿Y qué mayor publicidad que esta, sagrada y profana, donde se muestra en toda su potencia un imbatible arte de comunicación, capaz de producir material de consumo de manera veloz y en movimiento?
El conjunto de grabados de la procesión informa mejor que cualquier otra documentación no solo acerca del estado en el que parece que se realizaba la impresión de los materiales distribuidos al público de los fieles, sino también sobre su magnificencia, sobre la maravilla con la que se desenvuelve la procesión de las Solenes fiestas. Es una respuesta a episodios de gran importancia no solo para la ciudad. En efecto, toda Valencia se encuentra en estado de agitación por un breve –esto es, un documento papal– que había emitido recientemente el papa Alejandro VII acerca de la Concepción de la Virgen Inmaculada: honor y gloria, pues, para María y para el papa unidos en la exaltación colectiva. Y honor también para el cronista Juan Bautista de Valda, atento observador y narrador de los sucesos de Valencia, así como para Jerónimo Vilagrasa, que firma como tipógrafo de la ciudad a partir de 1660, e imprimió la obra al año siguiente del desfile y enriqueció de este modo su catálogo.
De una prensa montada sobre un carro que imprime in itinere materiales para celebrar con gran pompa un evento religioso pasamos ahora a una ceremonia episcopal solemne que se realizó en Imola, en la que trabajó Giacinto Massa, librero y vendedor de papel y luego tipógrafo y editor, especializado en la impresión de materiales necesarios para la comunidad y para la diócesis, sobre todo en la época de la gran efervescencia de normas que se difundieron luego del Concilio de Trento. En Imola, pequeña ciudad de Romaña, en parte oprimida por Bolonia, las prensas comenzaron a chirriar ya en 1471. Allí se establecieron los primeros tipógrafos, aunque recién en 1587 llegarían aquellos provenientes de otros lugares. Encontramos al primer operador autóctono solo en 1629 en la figura de Giacinto Massa. Como solía hacerse por entonces, en 1651, Massa unió a la actividad de impresión la de librero de la ciudad junto con su socio, el forlivés Giovanni Cimatti.
Impresor de documentos oficiales, Massa está ligado a la ciudad por una exclusividad comercial, gracias a los siempre presentes beneficios institucionales, refugios detrás de los cuales se abarrotaban muchos operarios de la prensa. Se transforma en el protagonista de la imprenta in itinere de su ciudad cuando el boloñés Costanzo Zani, obispo de Imola de 1672 a 1694, le encarga imprimir las fes de confirmación durante su visita pastoral a la propia diócesis. Se trataba de preparar y vender material burocrático referido a los sacramentos, que documentara la identidad y la situación jurídica del confirmando. Tales noticias debían transcribirse de forma sucesiva en los registros parroquiales. Massa abrió, pues, una especie de registro ambulante de personas, según parece muy eficiente también para el patrocinador, que debió encontrar esta actividad particularmente interesante, ya que los consejeros comunales acusaron al obispo de haber lucrado con las impresiones de las fes y de haber obtenido “notable ganancia”. El obispo se defendió, pero no conocemos el final de la pelea. La iniciativa es digna de ser señalada una vez más por la novedad que ella representó para Italia en ese momento del siglo XVII.
Es también cierto que las impresiones realizadas en las particulares condiciones de la actividad emprendida por Massa en el ámbito de la diócesis de Imola fueron materiales menores, tanto políticos como religiosos –verdadero “pan” de los tipógrafos del período–, pero es sobre todo el modo en que fueron hechas lo que las hace particulares, comparándolas con la habitual producción de los tipógrafos ya establecidos. En efecto, en el caso particular de la imprenta in itinere y para convencerse de desplazar el equipo, los impresores debieron aprovechar de ocasiones favorables para ahorrar en los gastos y en los capitales invertidos, con una indudable ventaja: que los materiales de ese tipo se podían vender con gran facilidad y en cantidades inimaginables respecto de los de otras publicaciones, aunque fueran devocionales. En este caso creemos que la ganancia estaba garantizada mucho más allá del simple retorno de los gastos, y de que esta fuera prácticamente inmediata.
Sin embargo, si bien las investigaciones se han concentrado en los archivos, bibliotecas, instituciones italianas de varias regiones y numerosas ciudades, nunca más se nos concedió el permiso de registrar un fenómeno análogo de las fes de confirmación impresas por un tipógrafo durante una visita pastoral.
EN EL CORTEJO DE UN CARNAVAL
Siguiendo con el caso italiano, allí el éxito de la imprenta itinerante fue tal que, como veremos, el antiguo régimen tipográfico continuó por mucho más tiempo. Aun en el siglo XIX encontramos un caso célebre en el que se imprimió sobre un carro durante el Gnoccolare, (59) que se realizaba en Verona el último viernes de carnaval; es el único ejemplo encontrado en relación con festejos carnavalescos.
Aquí es necesario imaginar el carro de la Tipografía Provincial de la ciudad tirado por cuatro bueyes, sobre los cuales se encontraba una prensa para imprimir y vender sonetos de la “bacanal”. Como tantas otras diversiones populares, el Gnoccolare hunde sus raíces en los siglos pasados; en efecto, nace en 1530, en ocasión de una de las tantas carestías, para transformar en una fiesta la rebelión popular contra los panaderos. Con gran “visión de futuro” se decide salvar a los panaderos distribuyendo pan, vino y ñoquis hechos con agua y harina frente a la iglesia de San Zenón, mientras una persona vestida de rey sostiene, en lugar del cetro, un gran tenedor en el cual se encuentra clavado un ñoqui. Pues bien, siglos más tarde, en 1838, encontramos en el carnaval de Verona la prensa itinerante de Paolo Libanti, también él papelero y luego tipógrafo provincial y editor, quien aunaba este tipo de producción a la ya consolidada de obras serias destinadas a la escuela y a los textos clásicos. En los años siguientes, la publicación de una gran ilustración litográfica con el desfile de los carros fue replicada cada año, al menos hasta 1847. Pero, a excepción de la de 1838, el carro tipográfico no volvería a aparecer en ninguna de las representaciones de sucesivos desfiles carnavalescos. Esa imagen, aunque aproximativa en los detalles, deja entrever sin embargo a un impresor que parece bajar el tímpano, e inclusive muestra a obreros enmascarados que lanzan folletos al público. De estas hojas, así como de otros éphémères, nada se ha conservado en la Biblioteca Cívica de Verona, que, por el contrario, es depositaria de otros documentos, entre los que se encuentra la imagen del desfile con el carro tipográfico. (60)
Baccanale dei gnocchi dell’anno 1838, litografía impresa en la Litografía Guelmi, Verona, Biblioteca Civica. Detalle con el carro de la Tipografía Provincial de Paolo Libanti, sobre el que se imprimen sonetos y se distribuyen al público durante el desfile.
ENTRE POESÍA E IMPRESIÓN: UNA MUJER EN LA PRENSA
Mucho antes de que se tuviese plena conciencia de cuánto la imprenta en sí misma interpretaba valores significativos, que iban de la libertad individual al progreso industrial y de la alfabetización a la democracia extendida, fueron múltiples los escritos de los tipógrafos acerca de las funciones taumatúrgicas de su propio arte y en elogio del inventor de la imprenta. Muchos de ellos fueron impresos durante desfiles celebratorios.
Entre esos tantos nos gusta recordar uno en particular, porque su autora, Constantia Grierson (1705-1732), esposa de George Grierson, editor y tipógrafo, fue una poeta y estudiosa irlandesa muy dotada (Ballard, 1752: 461-464), que a sus propias dotes poéticas unió también las de ser una hábil impresora.
Otra fuente (Timperley, 1839: 648-649) nos informa que en su primera juventud ella fue una “excelente cajista y una admirable experta en el arte de la impresión”, que todos los años producía versos que hemos traducido libremente, impresos luego con una prensa colocada sobre un carro y distribuidos al público en ocasión del desfile de los impresores de Dublín en el Lord Mayor’s Day:
¡Salve, arte mística que enseñaron hombres similares a ángeles
para hablar a los ojos y pintar pensamiento encarnado!
Conforta, arte bendito, a sordos y mudos.
Hagamos contigo que el sentido se multiplique.
[…]
Así, las letras, llenas de nociones vitales,
muestran al alma el telescopio del pensamiento;
dan honor inmortal a la vida mortal
e imponen que cada acción y mérito dure y viva.
Nosotros probamos la eternidad en la breve vida,
vemos los primeros años y anticipamos los últimos;
con una mirada adquirimos arte, historia, leyes
y como hace el Destino, conservamos todo el mundo en un libro.
Todo el mundo en un libro, palabras que también se fundamentan con la feliz metáfora del telescopio para aludir a la facultad de la imprenta de inspirar y de elevar el pensamiento, y que aparecen como la suprema síntesis de los elogios dirigidos al arte de la imprenta, a la que, a través de una serie de antítesis e hipérboles, se atribuye la capacidad de superar los límites humanos: honor inmortal contrapuesto a la vida mortal; la eternidad, a la brevedad del vivir; las imperfecciones de los sentidos superadas al permitir que la vista haga oír también a los sordos (a través de la lectura) y hablar a los mudos (a través de la escritura).
PRENSAS EN ACCIÓN DURANTE LA FIESTA SOBRE EL TÁMESIS CONGELADO
Dirigir la mirada a realidades diferentes respecto de Italia (tales como las de Londres y Nueva York) induce a reflexionar acerca de cuán numerosos eran los usos de las prensas que se trasladaron y usaron durante esos desplazamientos, dando a veces la ocasión para que se participara en verdaderas fiestas.
En este gélido invierno también tú podrás
ver sobre el duro hielo a un impresor que trabaja,
que con su arte espera ganar algo
que tal vez no pensaba obtener.
Son estos los pensamientos de tono popular aparecidos en una hoja volante (61) que representan uno de los tantos reclamos que se encuentran en los impresos que celebraron la feria sobre el Támesis helado en el invierno de 1683-1684, o bien en la primera Frost Fair. En ella apareció la absoluta novedad de las prensas que se sacaron del interior de los respectivos talleres tipográficos y que se pusieron al servicio de cualquier transeúnte que demostrara interés en ellas.
En efecto, las heladas del Támesis fueron verdaderas ocasiones festivas –algunas incluso duraron más de tres meses– en las que el hielo alcanzó tal espesor que hizo posible que sobre su superficie se realizaran danzas, juegos invernales, concursos, o bien todo un aparato propio de las fiestas más relevantes y extraordinarias. De a poco surgía sobre el río helado otra Londres, efímera; se formaban calles flanqueadas de puestos, con diversos tipos de mercadería en venta o de atracciones, y toda el área se caracterizó por haberse convertido en una concurrida feria. Las impresiones de la época nos acercan vivaces imágenes del río transformado en una especie de nueva ciudad: se destaca una carroza con seis caballos, un buey entero asado sobre un espiedo, una cacería del zorro y tantas otras actividades “festivas”, cada una de ellas señalada con publicidades numeradas.
Sensatos impresores comprendieron que allí habría imprevistas ocasiones de ganancia, y se llevaron sus propias prensas al hielo para ofrecer souvenirs impresos que recordaran lo extraordinario del hecho, ya sea imprimiendo el nombre del cliente, o bien personalizando el documento, además de insertar la constancia de que el folleto había sido printed on ice (‘impreso en hielo’) en la fecha indicada.
En las Frost Fairs participó una población heterogénea, con una singular mezcla de clases sociales, pero es seguro que muy pocos asistentes hubieran tenido ocasiones previas de ver el procedimiento de impresión. Asimismo, el hecho singular de las prensas que operaban al aire libre o bajo una tienda provocó un gran interés que se hizo más evidente con la presencia de las impresiones.
Las crónicas narran que las primeras ferias sobre el Támesis helado se realizaron a mediados del siglo XVI. Virginia Woolf, en su novela Orlando, hizo una sugestiva evocación del río helado en 1608, pero fue solo en la Frost Fair de 1683-1684 cuando por primera vez se vio operar a una prensa de impresión. El tipógrafo George Croom la llevó a su quiosco sobre el río helado y comenzó a vender los folletos conmemorativos. Fue un verdadero éxito: un cronista de la época, John Evelyn (1620-1706), contó que el impresor pedía seis peniques por cada una de las pequeñas impresiones y que solo por estos particulares souvenirs ganó cinco libras esterlinas al día (1901: 193), una suma muy elevada para la época. El rey Carlos II visitó el puesto, acompañado por la reina y por otros personajes de la familia real, como también testimonia un folleto específico impreso sobre el río helado el 31 de enero de 1684, del que se conserva una copia en el Museo de Londres.
Un buen número de pinturas e impresiones nos devuelven las imágenes de aquella Frost Fair, en cuyos epígrafes muchas veces se indica, con una llamada al número correspondiente del dibujo, el puesto del impresor y, en algunos casos, también el del fundidor de caracteres, como se observa en el grabado de James Moxon (fl. 1671-1708), en el que también están representados fielmente una prensa tipográfica común y una calcográfica. (62)
Visto el éxito obtenido la primera vez, en cada una de las sucesivas ferias sobre el Támesis helado (1715-1716; 1738-1739; 1783-1784; 1814) (63) fue necesario que diversas imprentas fueran abiertas sobre el río. El récord se registró en la Frost Fair de 1814, cuando trabajaron sobre el hielo entre 8 y 10 prensas. (64) En los museos y bibliotecas del Reino Unido se conservan numerosos ejemplos de los ephemera o non-book printed materials, los materiales menores, impresos en variadas circunstancias.
Prensas tipográficas y calcográficas sobre el Támesis helado, 1683. Detalle de James Moxon, A Map of the River Thames… as it was frozen in the Memorable Year 1683…, grabado, publicado en Londres por Joseph Moxon en 1684.
Copper Plate printing (grabado en cobre) y Letter Press printing (estampa tipográfica), en la ilustración A view of Frost Fair as it appeared on the Ice on the River Thames, Feb.y 3d 1814, Londres, John Pitts, 1814.
La contradicción entre la excepcionalidad, el carácter temporal de la situación en la que se encontraban los visitantes de las ferias sobre el hielo y la capacidad de la imprenta de conservar el recuerdo durante largo tiempo y de forma tangible eran destacadas por los hábiles impresores que publicitaban sus folletos como “adaptables para ser encolados en cualquier libro, con el propósito de transmitir el recuerdo de la época a las edades futuras”. Las invitaciones resultaban ser cada vez más cautivantes:
Tú que aquí paseas y y proyectas relatar
a los hijos de tus hijos lo que aconteció este año,
vete a imprimir tu nombre y a tomar algo adentro
dado que un año como este rara vez se ha visto. (65)
En estos recuerdos tipográficos no faltaron las referencias a la historia de la imprenta y a su nobleza, aunque con evidentes imprecisiones ortográficas y verdaderos errores históricos. El 17 de enero de 1715 fue otorgado a William Robins un elegante certificado, “Printed on the River Thames” (‘Impreso en el río Támesis’), dentro de un rico marco con las imágenes de “Gottemburgh” y de “W. Caxon” separadas por un escudo alusivo. Y en la siguiente Frost Fair de 1738-1739, en una hoja aún más elaborada, alrededor de la habitual certificación de impresión fluvial, un escrito sostenía que: ¡“El noble y misterioso arte de la imprenta, [fue] inventado y practicado por John Guttenheurg, un soldado, en Harlem, Holanda, en el año 1440…”!
Por último, es de 1814 el reclamo a la libertad de imprenta, con el pedido: “Amigos, ahora es el tiempo de ayudar a la libertad de imprenta. ¿Puede la imprenta tener mayor libertad? Aquí la encuentran trabajando en medio del Támesis; dennos ánimo adquiriendo nuestras impresiones y proseguiremos en un verdadero espíritu de libertad durante el hielo”. Pero, la noche del sábado 5 de febrero de 1814, la helada plataforma se hizo más delgada; la lluvia cayó de manera abundante; en el hielo se formaron rumorosas grietas; prensas y puestos flotaron sobre el hielo con no poco temor por parte de los propietarios de los pubs, quienes junto con los tipógrafos tuvieron que abandonar el lugar: lamentablemente, el deshielo había comenzado.
En 1814 fue la última vez que las prensas trabajaron sobre el hielo del Támesis. En las décadas siguientes el río fue canalizado y se construyó un nuevo puente con cinco arcos que sustituyeron al medieval puente de Londres, cuyos diecinueve arcos y amplios pilares hacían más lento el flujo del río al reducir la salinidad de sus aguas. Las condiciones, pues, habían cambiado y heladas como las precedentes no se verificaron nunca más.
DEL RÍO CONGELADO AL RÍO ARTIFICIAL
Si se hubiese atravesado el océano unos diez años después de la Frost Fair londinense de 1814 habría sido posible asistir a otra gran fiesta en la que las prensas han jugado un rol relevante. En efecto, en 1825 se celebró en Nueva York la finalización del canal de Erie, que unía a los Grandes Lagos con el océano Atlántico, con festejos que duraron diez días. Trescientos impresores marcharon en un desfile durante el cual algunos de ellos imprimieron, sobre dos prensas de reciente invención, miles de hojas con versos de celebración para distribuir al público.