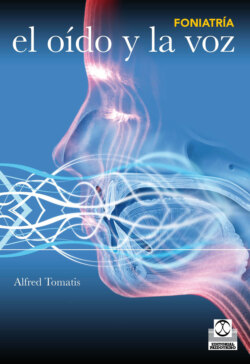Читать книгу El oído y la voz - Alfred Tomatis - Страница 10
Оглавление3
¿QUÉ ES UNA VOZ BONITA?
Podríamos responder que es una voz que nos gusta sin por ello resolver el problema. Tal vez no haríamos sino complicarlo. En efecto, ¿por qué nos gusta tal o tal voz mientras que hace sufrir a nuestro vecino, y por qué otra nos deja indiferentes o incluso nos molesta, mientras que entusiasma y arrebata a un cierto público? Aquí hay materia de reflexión con vistas a la búsqueda de una “misma” resonancia, la que debería existir entre el emisor –el cantante en este caso– y el receptor. Sin duda nos las veremos, una vez más, con una historia de oído que permite unir los dos elementos de ese circuito de comunicación en la misma longitud de onda.
Pero, para volver al tema que concierne a la calidad vocal, propongo poner un ejemplo para ilustrar ese propósito. Hace treinta años tuve la ocasión de recibir a una de las figuras del canto lírico. Su reputación internacional lo convirtió en uno de los grandes del mundo o más exactamente en uno de los mayores timbres jamás oídos. Hacía mucho tiempo que había dejado de cantar, habiendo perdido su voz prematuramente a los treinta y seis años.
Se habían formulado muchas hipótesis respecto a esa desgraciada interrupción de su carrera. Se había evocado el estado de su salud, su técnica, su manera de vivir... en resumen, todo lo que la gente sabe inventar para satisfacer su imaginación; y en ese caso, jamás les falta la imaginación. Pero bastaba escuchar uno de los discos de ese cantante para que todos esos argumentos se derrumbaran. En efecto, ¿cómo acumular tantos y tantos comentarios sobre ese artista, que había grabado un fabuloso repertorio rico en canto lírico y en melodías, y además con una voz de una hermosura difícil de encontrar? Nunca alcancé a encontrar, en el ambiente artístico, a alguien que no estuviera enamorado de la calidad de la voz de ese gran privilegiado. Aún hoy emana de sus discos un innegable calor que por sí solo nos transporta y quizá nos hace olvidar el resto...
El resto es la técnica, la manera de explotar ese suntuoso stradivarius. Sin duda, es bueno no confundir calidad y técnica. Aquí tenemos una prueba concluyente de ello. Pero, ¡cuántos jóvenes caen en la trampa! Dotados de una bella voz, creen ser buenos cantantes, más aún si el público e incluso los profesores los empujan a pensarlo. Sin embargo, poco a poco, las dificultades vocales de algunos de ellos se manifiestan y les ponen cada vez en más aprietos mientras que el entorno los invita a seguir sus representaciones, ya que en realidad su calidad vocal permanece inalterable. No es menos verdad que las dificultades de emisión se acrecientan y que esos desgraciados cantantes son los únicos en ser conscientes de ello.
También cabe evitar referirse al efecto cálido que puede producir una voz fuerte, modulada, timbrada, si se quiere poder apreciar la técnica del artista considerado. Por poco que se conozca el arte vocal, resulta fácilmente posible evaluar las emisiones de un cantante por más excepcionales que sean sus cualidades vocales, en cuanto a su manera de emitir sonidos. En efecto, más allá de la calidad, del timbre de la voz, más allá de una cierta riqueza debida a la anatomía del emisor, existe en la profundidad otra apreciación fundada en las sensaciones desencadenadas por el cantante que repercuten entonces sobre el receptor. Y eso porque en verdad cantar es tocar el cuerpo del otro, como también lo es hablar.
Cuando un verdadero profesional de la voz, experto en técnica, nos arrastra con él a sus sensaciones propioceptivas (respiratorias, faríngeas, laríngeas, bucales), respiramos ampliamente con él, con él nuestra faringe se abre, nuestra laringe se mueve sin contracturas. La articulación se efectúa suavemente, pasando de una sílaba a otra sin tropiezos mientras que la línea melódica prosigue sin ningún corte. Es evidente que en el cantante poco experimentado y poco dotado de cualidades vocales descubrimos más fácilmente sus defectos técnicos, por lo poco que nos fascinan esos sonidos de baja calidad. Por el contrario, es bien distinto cuando nos dejamos emocionar, subyugar por los sonidos envolventes de una voz expansiva y aterciopelada. Entonces corremos el riesgo de olvidar la realidad subyacente. El brío gana a la práctica. Pero esos cantantes, sean cuales sean sus éxitos, sean cuales sean sus actuaciones, tarde o temprano pierden su voz y a menudo precozmente. Es la prueba más concluyente de su técnica defectuosa. Y, sin embargo, hay que reconocer que la laringe es un órgano particularmente sólido. Es verdaderamente necesario que el vocalista lo someta a duras pruebas para lastimarlo y no poder seguir cantando, hasta llegar incluso a encontrarse con dificultades en el plano de la emisión hablada.
Y regresando a nuestro excepcional artista que formaba parte de las voces ilustres y que tan bruscamente y tan prematuramente vio interrumpido su vuelo, es obvio que, a pesar de sus cualidades acustico-anatómicas, cantaba de manera inadecuada. En cuanto rondó los treinta años su voz empezó a dejar de ser lo bastante segura y a sumirlo en estados de ansiedad cada vez que tenía que entrar en escena. En esa época recuerdo haberlo visto detrás del telón temblando como una hoja, descompuesto, amarrándose a unos decorados que se ponían a temblar con él, lo cual, a decir verdad, me dejaba estupefacto, a mí que había venido para escuchar ese prodigio. Entonces yo era adolescente y estaba evidentemente tanto más perplejo dado que yo sabía que él era la “vedette”. ¿Cómo un cantante tan prestigioso, de renombre internacional, podía tener tanta inseguridad? ¿Cómo podía hundirse en una angustia tan fuerte que demostraba manifiestamente que no era dueño de sí mismo? En verdad, era cosa buena que ese grande de la escena sintiera su debilidad, pero por otra parte era bien triste saber que un numeroso público se había desplazado para escuchar su voz, su timbre, su calidad extraordinaria, sus agudos brillantes. Sólo él sabía lo que le iba a costar satisfacer a todos esos amantes del bel canto dispuestos a aplaudirlo pero también dispuestos a enfurecerse ante el más mínimo fallo. De paso, ¿hace falta recordar cuánto sabe el público de derrumbar salvajemente a sus ídolos?
Veinte años más tarde tuve la oportunidad de volver a encontrar en mi consulta a ese mismo cantante, dado que me ocupaba especialmente de los profesionales de la voz. Me vino a consultar, como había consultado a muchos otros de mis colegas, para mostrarme su laringe, esa laringe generadora de una voz tan excepcional. Nuestro artista tenía dificultades para hablar. Su voz estaba quebrada, ronca, sonaba muy grave. Le pregunté qué esperaba de mí. Evidentemente soñaba con recuperar su voz. Sin embargo, hacía diecisiete años que había abandonado los escenarios y aunque sus discos inundaban aún el mundo, le quedaba una intensa nostalgia de ese universo desde entonces inaccesible.
Aunque sin querer regresar a los escenarios, le habría gustado volver a cantar, aunque sólo fuera para dar ejemplos... pues, ¡daba clases de canto para ocupar su tiempo! Su laringe, difícil de ver de tan escondida bajo las cuerdas vocales superiores (o bandas ventriculares) como estaba, manifestaba un fenómeno de tensión muy intenso. Entonces le pedí que grabara algunas frases. No duró mucho: jadeando, apretando, trató de iniciar un aria italiana que le había gustado cantar, “un di all’ azuro spatio” de Andrea Chenier, de Giordano. Sólo pudo emitir algunas sílabas, respirando cada media palabra, y ofreciéndonos una retahíla de “cuacs” a partir de las primeras notas del registro alto medio, un fa sobre un O (e sfolgorava “d’oro”). Se detuvo, asfixiado tras esos pocos compases, incapaz de terminar esa aria que tantas veces había cantado.
¿Qué hacer? ¿De dónde procedía ese enorme impedimento? Para mí estaba claro. Se trataba de su oído. Estaba “roto” y su control se había ido al mismo tiempo. Después de hacer un audiograma, constaté que su audición era de una gran pobreza, estaba afectada por una especie de sordera de percepción que traducía los perjuicios del ruido que él mismo distribuía. Es cierto que cuando uno canta mal destruye su oído.
¿Por qué se perjudica tanto el oído en tales condiciones? Por el contrario, estará favorecido, como protegido, cuando uno está dotado de una buena emisión. En efecto, cantar mal es poner el oído en peligro de destrucción por el traumatismo sonoro al que se lo somete, mientras que saber cantar con un buen control ofrece la posibilidad de regir la emisión de manera permanente, con un oído que sabe controlarse, protegerse, por sí mismo. Todo eso responde a un mismo juego neurofisiológico que encontraremos más adelante en esta obra.
El profesional que posee las claves de una buena técnica tiene al mismo tiempo los medios para proteger su aparato de control. Al cantar bien protege el oído, el cual permanece intacto, y le permite de esa manera continuar asegurando una emisión vocal de buena calidad. Hay una especie de bucle cerrado que hace que se cante tanto mejor cuanto uno canta bien, mientras que uno mismo destruye su voz cuando la emisión es mala. En este último caso el bucle está invertido, y de ese ciclo infernal sólo puede resultar la ruina vocal que por otra parte se va acelerando desde el momento en que el proceso está ya bien iniciado.
Análisis de una voz
Antes de seguir avanzando en esta dirección, me gustaría regresar a lo que puede ser una voz bonita. Si examinamos una voz con la ayuda de analizadores, es decir, con ayuda de los aparatos que permiten descomponer la voz en frecuencias y medir sus valores, encontramos características bien específicas. Pero, en principio, diremos unas palabras sobre esos analizadores. Son artefactos más o menos sofisticados que tienen el poder de descifrar los distintos componentes de un sonido emitido. Éste, de hecho, es un objeto acústico caracterizado por un volumen, una forma y un timbre. A su volumen se le llama intensidad, su forma viene determinada por el tono, al más grave de ellos se le llama “formador”. En el espectro, este último constituye la más grave de las frecuencias contenidas en el sonido emitido. Se designa con el término “espectro” el conjunto de frecuencias que componen el objeto sonoro. Los analizadores las evalúan de graves a agudos, bien sea de izquierda a derecha, para los analizadores llamados “panorámicos”, bien sea de abajo a arriba para los aparatos de tipo sonógrafo.
Por lo que se refiere a la frecuencia, corresponde al número de vibraciones por segundo; este hecho determina la altura tonal. Así se dirá de una nota que es un do, un mi o un la en función del primer “formador”. En cuanto al volumen, puede ser fuerte o débil, modificando así la intensidad del sonido mientras que su altura tonal permanece idéntica.
Finalmente, el “color” está relacionado con la contextura de las frecuencias sobreañadidas. Por tanto, los “formadores” llevan asociados un abanico de armónicos de importancia variable. De esa superposición y del valor relativo de las intensidades de esas frecuencias sobreañadidas resulta un objeto sonoro que tendrá más o menos color, que será más o menos brillante, más o menos oscuro o claro. Será armónico o inarmónico, triste o alegre, etc.
Así, la apreciación de un sonido y de su calidad dependerá de los tres parámetros que acabamos de enumerar. Además, tendrá en cuenta el ornamento que acompaña a esa sonoridad. Por regla general, en el ámbito de la música o en el del canto un sonido forma parte de un todo, de una estructura. Es difícil disociarlo del conjunto, analizarlo solo y determinar sus cualidades sin tener en cuenta el entorno y el contexto en el que evoluciona.
Así pues, un sonido de calidad, después de hacer el análisis y repetirlo, se manifiesta, más allá de la apariencia, como un sonido muy rico en color con respecto a la frecuencia generatriz o primer “formador”. Generalmente nos atrae el color de la sonoridad, y a menudo nuestro criterio enjuicia más esa característica en detrimento de la frecuencia fundamental que, por sí misma, sea cual sea su altura, no está dotada de gran calidad. Por otra parte, esa pobreza estética parece ir a la par con la respuesta, también pobre, que el oído da a los sonidos puros, a los sonidos pobres. En efecto, para que el oído se active, para que se despierte de manera sensible, es necesario que se ponga en juego una solicitación mucho más importante, constituida al menos por tres frecuencias concomitantes. Es al menos lo que hace falta reunir, en el ámbito estético, para que se instaure la noción de calidad.
La electrónica nos ha permitido sensibilizarnos por primera vez con los sonidos puros, es decir, los sonidos que sólo comprenden una frecuencia más o menos intensa. Esos sonidos tienen un volumen y una forma, pero carecen de color.
La apreciación de la cualidad sigue siendo, sin embargo, bastante subjetiva y muy individual. Así es como algunos preferirán una u otra voz, una u otra coloración propia de la emisión italiana, o la alemana, o la rusa, o la francesa. De la misma manera, cada uno tendrá su opinión en cuanto al instrumento que prefiere.
Sin embargo, en cuanto nos concentramos en la observación de las voces y de las voces cantadas en particular, las valoraciones recaen verdaderamente en la riqueza del abanico de frecuencias que se sobreañade a los sonidos fundamentales, o “formadores”.
Me parece importante precisar que cuando hablamos de la voz cantada evocamos una voz utilizada para y por ella misma sin intervención de un micrófono unido a un amplificador con el objetivo de inundar la sala y saciar un nuevo tipo de espectadores. Ni ellos tienen nada de amantes del canto ni el ejecutante es cantante. Se trata de aficionados a las canciones en los amplificadores, y los pseudocantantes son artistas y virtuosos del micro. Otra cosa es llenar una sala con sólo la voz, conducida por un artista cuya emisión vocal encuentra toda su amplificación y su plenitud en una aptitud que consiste en saber utilizar las características acústicas ambientales, sin esfuerzo.
Todo el arte del canto consiste en adaptarse al ambiente acústico del lugar, a la impedancia del entorno por usar un término técnico, es decir, en saber detectar la resistencia mínima del ambiente y, mejor aun, en descubrir las cualidades de resonancia con el fin de aprovecharlas en el transcurso de la emisión vocal. Se establece todo un juego de acción y reacción del actor sobre la sala y de la sala sobre el cantante, juego cuyas regulaciones se hacen gracias al oído, e iba a decir gracias a un buen oído «por supuesto»*, puesto que sigue tratándose de él.
El artista en boga
Para regresar a nuestro artista, viejo compañero de ruta, aparcado después de su ilustre epopeya, tenemos derecho a preguntarnos qué ha sido de él. Estoy seguro de que muchos lectores esperan el resto de la historia. Poco importa que yo hubiera descubierto o no que él tenía un problema de oído. Lo esencial era saber si existía alguna manera de hacer algo para ayudarle a recuperar su voz.
Teniendo en cuenta su insistente requerimiento, intenté restablecer el circuito audiovocal. Mi responsabilidad era mucha, dados su pasado y su reputación. Pero debo confesar que fue un paciente obediente y cooperante. Tomamos, pues, una decisión de común acuerdo, emprender una educación auditiva con filtros acústicos aplicados en las zonas de percepción que habían desaparecido. Cabe decir, de paso, que en aquella época la electrónica era una supernovedad y que para nuestro artista era una verdadera aventura lanzarse a un tratamiento como éste. Personalmente, yo pensaba que no estaba todo definitivamente perdido, pese a que en los casos de sordera profesional poco se podía hacer según la opinión de algunos especialistas. Sin embargo, consideré la posibilidad de que se pudiera reanimar una parte, como si sólo estuviera perdida desde el punto de vista funcional y no en el plano orgánico.
Así que juntos emprendimos esta aventura. Nos reuníamos casi a diario. Nuestras relaciones se vieron facilitadas por el hecho de que él sabía que yo pertenecía al “ambiente”, pues mi padre había sido varias veces su compañero de reparto en diversas obras. Y “el tomate”, sobrenombre que la gente de teatro daba regularmente a mi padre, surgía a menudo en nuestras conversaciones. Es importante añadir que este apodo, transmitido de padre a hijo, adornaba nuestra charla sin que ninguno de los dos pareciera sorprenderse por ello.
Entre nosotros se estableció un contrato moral. Yo construí un filtro capaz de devolver a mi compañero de ruta la escucha que tenía antes, es decir, su autoescucha, su autocontrol. Me fue fácil llevar a cabo ese trabajo a partir de sus discos. Conociendo el espectro de su voz pude determinar cuál había sido su manera de controlarse cuando cantaba, durante los primeros años de su vida profesional. De modo que unos días después estuve en condiciones de permitirle que se controlara como lo había hecho unos veinte años antes. Los montajes electrónicos ante los que él cantaba a mezza voce, compuestos por un micrófono, un amplificador y un conjunto de filtros, le restituían el abanico sobreañadido a las notas fundamentales. Unos auriculares le devolvían su propia voz al mismo tiempo que él la emitía. El mismo equipo provisto de una segunda instalación lo dejaba con su audición habitual cuando dejaba de cantar o de hablar.
En pocos días su tono vocal mejoró mucho y le permitió no solamente cantar frases musicales sino también fragmentos, algunos de los cuales pertenecían a su pasado lírico. Cierto es que no cantaba con la misma ligereza y soltura de antes, pero había experimentado una excepcional mejoría. Unas semanas después pudo volver al escenario de la Opéra por un tiempo...
Desgraciadamente él pensó que podía volar sólo con sus propios oídos... Habría hecho falta seguir con la educación audiovocal bastante más tiempo, pero creyó que ya era capaz de dominar su autocontrol, aunque aún era frágil y sólo podía durar un tiempo muy corto. Y eso que yo había tenido la precaución de prevenir a nuestro artista de la necesidad de seguir la reeducación. Pero, ¿cómo convencer a un cantante, aun cuando haya pasado por la experiencia, de que se canta con el oído? Yo era el único convencido de esta evidencia y lo sigo siendo.
El pintor cantante
Hay dos aventuras más vividas con ese mismo artista que merecen ser relatadas aquí. Después de haber preparado para él los filtros que necesitaba, y mientras él todavía rondaba mi gabinete de otorrinolaringología, tuve la oportunidad de tratar a un joven pintor italiano de unos veinte años de edad. Venía a consultarme un problema antiguo relacionado con el oído derecho: una otitis crónica inextinguible que empezaba a dar algunos problemas serios. El examen fue rápido y condujo al diagnóstico que se desprendía de la propia anamnesis. Se trataba de una evolución patológica llamada “colesteatoma” que debía ser operada imperativamente. Antes había que llevar a cabo unas pruebas indispensables: la radiografía para conocer la amplitud del deterioro y una audiometría, es decir, una valoración auditiva a fin de evaluar hasta qué punto el problema afectaba el oído interno. En efecto, según si éste está o no afectado, el tipo de operación es totalmente diferente. En caso de que el oído esté alterado con deterioro de la parte interna, se recomienda un raspado total. Si, por el contrario, el oído interno aún funciona es necesario aplicar una técnica más delicada que consiste en limpiar la cavidad dejando el laberinto óseo en su sitio. Conviene esculpir a su alrededor para raspar al máximo lo que es patológico, respetando por otro lado la integridad de la cápsula laberíntica que va a seguir desde ese momento en actividad. Apliqué la segunda fórmula puesto que el examen revelaba que el laberinto aún funcionaba. Pero me sorprendí especialmente al constatar que no solamente la audición de ese artista pintor estaba parcialmente conservada sino también que lo estaba de manera muy atípica. En efecto, la curva favorecía particularmente los agudos en detrimento de los graves. Eso era ya una anomalía relativa, pero lo que me sorprendió aun más es que ese audiograma presentaba de pronto un tipo de curva sobre el que yo ya llevaba tiempo trabajando y que representaba para mí el “oído carusiano”.
En efecto –y ya lo he explicado más ampliamente en otro lugar*–, yo había determinado cómo Caruso había podido cantar controlándose por medio de su autoescucha. Y la curva envolvente que yo había dibujado no era otra que la que encontraba en el oído derecho de ese joven paciente italiano pintor de profesión y que hasta la fecha no había pensado demasiado en emitir ni un solo gorgorito.
En todo caso, si mi hipótesis de control mediante el oído derecho era válida, ese joven debería sentirse a gusto si se ponía a cantar y, por añadidura, debería estar dotado de una voz de tipo carusiano. Así que me las ingenié para enseñarle una o dos frases de modo que él pudiera reproducirlas. Y cuál fue mi sorpresa al oír unos sonidos llenos de sol, todo un estallido napolitano, llenar mi gabinete con una resonancia y una coloración completamente al estilo de Caruso.
Mi alegría de joven investigador era tal que decidí dar a escuchar lo antes posible la grabación que yo había efectuado a aquellos profesionales que me sabían implicado en este tipo de trabajo. Decidí dar a escuchar la grabación en primer lugar al ilustre cantante del que hemos hablado anteriormente explicándole, no sin emoción, lo que acababa de constatar. Le presenté, entre otras cosas, la historia de los hechos que habían conducido a ese paciente hasta mi gabinete. Entonces le pasé la secuencia vocal, con los agudos y el asombroso timbre del joven pintor italiano. Con un aire serio y desde mi punto de vista casi digno de lástima, el gran tenor me notificó que ese joven cantaba como un... No me atrevería a escribir aquí el calificativo.
Decir que estaba destrozado es decir poco. Pero entonces, más que superar mi desasosiego intenté comprender por qué él había reaccionado
de esa manera. Acordándome de cómo él percibía los sonidos, se me ocurrió hacerle escuchar un disco de Caruso sobre el que yo había trabajado especialmente, puesto que había extraído todas sus notas sostenidas para hacer el análisis espectral y las fotos. Se trataba del aria de Luisa Miller “a la paterna mano” grabado en el año 1914.
Desde las primeras frases, con una agitación increíble, el ilustre tenor se levantó y empezó a dar pasos de un lado a otro del despacho, entonces bastante grande, haciéndome partícipe de su irritación. Añadió que jamás había podido ni podría comprender cómo una voz tan fea, tan ronca, tan vacía, tan oscura, tan en la garganta, había podido armar tanto revuelo, cómo había podido despertar tantas pasiones, cómo había podido cosechar tanto éxito en el mundo entero. Me sentía decepcionado y apasionado.
Es cierto que habría podido pensar que se trataba del antagonismo de dos grandes de la escena, una especie de celos que se habría podido comprender e incluso admitir. Pero mi interlocutor era una persona tan amable, de naturaleza tan poco agresiva, tan complaciente, que eliminé esa hipótesis. Pensaba que ese impulso aun habiendo podido existir en él, no podía llegar a provocar la negativa absoluta a proseguir con esa experiencia.
Así que, cuando él se fue, preparé, gracias a un conjunto de filtros, una instalación capaz de reproducir un control idéntico al suyo, y me puse a escuchar a Caruso. Debo confesar que se volvió inaudible, francamente inescuchable. En cuanto a la voz de mi joven paciente italiano, reciente cantante, no quedaba nada de ella, y entonces comprendí la brutal respuesta del ilustre cantante que, sin ninguna duda, con su humor particular, había intentado contrapesar mi entusiasmo.
Sin embargo, eso no terminó allí, hay que remarcar dos elementos interesantes. El primero consiste en que ese antagonista incondicional de Caruso fue, sin saberlo, reeducado, gracias al oído de Caruso. Y que si volvió a cantar en la Opéra, fue gracias a la ayuda de la escucha carusiana que yo le sobreimpuse. En efecto, su propia emisión, limitada a 1.500 Hz, es decir, situada muy por debajo de la franja aguda carusiana, no manifestaba una escucha lo suficientemente elevada para llevar a cabo y mantener la reeducación de la actividad del conjunto sinérgico audiovocal.
El segundo paréntesis de esa aventura fue el siguiente: por una parte, yo conocía la audición del célebre cantante y, por la otra, disponía de la del joven pintor italiano. Operado por mí mismo hacía algún tiempo, había conservado su perfil vocal carusiano, que debía conducirle naturalmente al canto. Entonces pedí a nuestro experimentado cantante que ayudara al joven dándole lecciones y consejos respecto a la emisión vocal.
Siendo las curvas de escucha opuestas, yo preveía lo que iba a pasar, pero me creía lo suficientemente competente para vigilar y prevenir cualquier peligro. Ahora bien, en algunas lecciones, tres o cuatro, el joven cantante superó mis expectativas... en cuanto a la incompatibilidad, puesto que… ¡Se quedó afónico durante algunas semanas! Fue necesario reeducarle. Le rogué que a partir de entonces sólo escuchara su propio oído, lo que hizo, y le funcionó.
Más elocuente de lo que podrían ser las abundantes explicaciones es la comparación de esos dos esquemas que reflejan las curvas auditivas de nuestros dos protagonistas: el maestro y el alumno; nos permite ver de manera tangible lo que significa “no estar conectados en la misma longitud de onda”.
Figura 1
CURVAS COMPARATIVAS DE LAS RESPUESTAS AUDITIVAS DE LOS DOS PROTAGONISTAS
Para completar esa ilustración y volverla aun más inteligible, aportamos el espectrograma de la voz carusiana. Sobre esa reproducción gráfica tan específica, superpondremos la curva de nuestro cantante refractario a la de la voz del gigante italiano. Nos ha parecido interesante comparar el análisis de la voz de Caruso con el espectrograma del artista francés del que acabamos de hablar. Recordemos que su voz era en un principio de una calidad excepcional, pero que en cambio su técnica era como mínimo defectuosa puesto que había alterado hasta la extinción su fabuloso potencial vocal.
Figura 2
CURVAS DE ENVOLTURA COMPARATIVAS
El profesor de canto
De todo ello se deduce que es mejor que el alumno y el maestro estén “afinados”, sin lo cual el alumno se expone a numerosos peligros. Evidentemente, en el ejemplo escogido hemos expuesto un caso extremo. Sin embargo, y por desgracia, no es una excepción. Siempre habría que asegurarse de que el oído del maestro sea de calidad. El mejor criterio para convencerse de ello es, sin lugar a dudas, la calidad de su voz. Si ésta es excelente, se puede fácilmente deducir que su oído será el requerido para ofrecer una escucha adecuada. Pero es mejor ser prudente, incluso circunspecto si la emisión del enseñante no parece responder a las exigencias de autocontrol necesarias para el buen funcionamiento de su laringe.
Ciertamente, el maestro puede tener una voz cuya calidad no se distinga ni sobresalga por su especificidad, como la voz de un Caruso, de un Gigli, de una Tebaldi o de una Callas. En cambio, la emisión sí debe ser perfecta, o en todo caso acercarse a la perfección.
Es verdad que se puede dirigir una educación vocal sin que uno mismo emita los sonidos. Puede darse, pero sólo en cierta medida, y, reconozcámoslo, bastante limitada. Se puede recibir de un enseñante, o de “un susodicho”, algunos consejos. Estos últimos pueden ser juiciosos, pero por pertinentes que puedan ser, difícilmente sustituyen los ejemplos que el profesor de canto puede ofrecer a su alumno para aportarle elementos comparativos adecuados con el fin de indicarle sus errores al mismo tiempo que lo que debe hacer. Lo ideal es indicarle el camino que debe seguir para alcanzar la base donde querríamos que apoyara sus fundamentos. Desde ahí el discípulo podrá alzar el vuelo. Dotado de lo esencial, y a menudo más, sabrá avanzar él mismo hacia una adaptación personal de las adquisiciones que su maestro le haya conferido.
De la misma manera, ¿cómo concebir que una lección dada para enseñar a tocar un instrumento, por ejemplo el piano, el violín u otro, la pueda dar un melómano que no haya tocado nunca, ni de cerca ni de lejos, dicho instrumento? Sin duda podrían fluir buenos consejos por lo que se refiere más especialmente a la interpretación, a los sentimientos, a las diferentes inflexiones que requiere la interpretación musical. Pero, aunque se le dispensaran al sujeto nociones sabias bien orientadas respecto a la utilización del instrumento, en relación con el tecleo, el apoyo y todo lo que se refiere específicamente a la técnica instrumental pura, no se podría comparar con la enseñanza que emana de un experto en la materia y que además es experto en la técnica, capaz de haber vivido, es decir, sentido y ejercitado miles de veces, lo que quiere trasmitir.
El que accede al virtuosismo toca con facilidad el instrumento que le ha sido propuesto o al que él se consagró espontáneamente. Pero no lo logrará si no ha alcanzado el dominio de su propio instrumento corporal, en definitiva, de su sistema nervioso. ¿No es cierto que es la estructura nerviosa la que dirige el cuerpo y que todo instrumento musical es la prolongación del cuerpo con el fin bien definido de formar una única y misma entidad? Así, cuerpo e instrumento son una sola cosa. Entonces se da la fusión entre la propia música y el instrumento por la mediación del sistema nervioso. Este último actúa realmente como un unificador dinámico.
De modo que el conjunto del cuerpo contribuye a la buena ejecución de la obra musical, aunque toda la infraestructura del aprendizaje, que de hecho depende de la educación del sistema nervioso, debe estar perfectamente organizada. A fin de que haya reproducción real es necesario que la integración sea posible en el sentido profundo de la palabra, es decir, que haya una memorización sensoriomotriz suficiente para que la pieza musical pueda ser reproducida íntegramente. Así es tanto en la ejecución instrumental como en la utilización del cuerpo en el lenguaje. Es necesario que haya habido previamente encarnación, o sea, absorción neurosensoriomotriz. Esa “incorporeización” se prolonga en el momento en que se trata de tocar un instrumento.
Aprender música a través de un instrumento, el violín por ejemplo, es integrar esa música en el sentido que le acabamos de atribuir. También es llegar a imbricar íntimamente la imagen corporal con la del instrumento: en ese caso el violín. Una vez convertido en experto en el arte de fundirse con su instrumento, el gran músico sabe, si lo desea, objetivarse en su totalidad. A partir de ahí, eso le permite dejarse atravesar por la música que le habita a semejanza del compositor en el momento de componer su obra. El artista que se consagra a la interpretación de una partitura lo hace sumergiéndose en un espíritu próximo al del compositor.
En el canto el cantante es a la vez instrumento y ejecutante. Para ello debe llegar a percibir su instrumento corporal totalmente como una entidad fuera de él mismo, del mismo modo que un músico, cuando lo desea, llega a observar su instrumento.
Entonces el cuerpo cantante forma igualmente un todo con el cuerpo. Cabe destacar que ciertas partes se individualizan para que se produzca la acción de cantar. Sin embargo, acceder al nivel profesional del virtuoso es poseer neurológicamente el instrumento corporal, es tocar con maestría las partes seleccionadas, especializadas en el canto, como si se tuviera la posibilidad de dominar un instrumento musical.
Expuesto esto, lo mejor para el alumno es estar seguro de que su maestro es un experto en el arte del canto y de que dispone de un órgano que sabe manejar con holgura. También es necesario asegurarse de que ese maestro es capaz de transmitir a sus alumnos las sensaciones propioceptivas que ellos están llamados a descubrir acto seguido en su propio cuerpo. Cierto, el profesor de canto tiene que tener dotes pedagógicas, pero, por innatas que éstas sean, deben ser fortalecidas por una adquisición experimentada. Sólo se sabe enseñar lo que se conoce, y para conocer verdaderamente un tema es conveniente haberlo realmente encarnado, como decíamos hace poco. Es necesario haberlo destilado y luego integrado corporalmente antes de atreverse a impartir una enseñanza que, hay que decirlo, va a revelarse difícil, delicada y algunas veces ingrata. Para el profesor de canto tomar un alumno a su cargo es un auténtico compromiso. Es guiarlo a la vez en la vida y en el conocimiento de un arte del cual posteriormente deberá poseer todas las claves. Es hacerle descubrir, en ese arte, el sentido mismo de su razón de vivir.
Me parece inútil recordar aquí que algunos profesores de canto deben su reputación a unas “voces naturales” que pertenecen a alumnos dotados en principio de una voz excepcionalmente bien colocada y que, por consiguiente, poseen un control audiovocal perfectamente estructurado.
Una de las celebridades de París en materia de enseñanza del canto debió su reputación, durante un tiempo lamentablemente demasiado largo, a una de esas voces suntuosas que, de todos modos, iba a hacer una carrera. En efecto, esa alumna, contratada entonces en los coros de la ópera, tuvo la posibilidad de acceder a un primer plano gracias a la calidad indiscutible de su voz mezzo-contralto. Ése fue el arranque de la gloria del maestro que pensaba que se le debía atribuir la progresión manifiesta de su protegida. Convencido del efecto irresistible de su pedagogía y gracias a esa dichosa o desdichada oportunidad, se vio inundado de peticiones. Y su enseñanza se extendió durante un tiempo entre los cantantes, permitiéndole de ese modo propagar ciertos daños que habrían podido quedar reservados sólo a unos pocos si el azar no le hubiera conducido a encontrarse con su artista de antes.
¿Cómo es posible que no le causara demasiados problemas a su alumna preferida? Sencillamente porque esa cantante particularmente dotada de una audición de gran calidad y de fuerte vitalidad pudo resistir durante largo tiempo las agresiones que el maestro sabía prodigar. Para ese pedagogo especial, todo estribaba en la respiración y, en función de su teoría, no solamente en la respiración, sino también en el vientre. El sonido sólo podía y debía salir del abdomen, del sexo, por decirlo todo. La imagen valía lo que valía, y había que conformarse con ella.
Buena parte de la enseñanza se hacía con una pila de partituras –y es conocido el peso de esos documentos– colocada sobre el vientre del alumno, que, tendido horizontalmente en el suelo, intentaba emitir algunos sonidos en esa posición incómoda. Para “subir”, es decir, para acceder a los agudos, ese mismo maestro tenía también algunos “trucos”. Uno de ellos consistía en descargar un puntapié en las nalgas del infortunado timorato en el momento de emitir un do de pecho. ¿Cuál era el resultado? Dejo que el lector lo adivine.
Por desgracia, esos maestros son numerosos y si éste es caricaturesco, otros muchos no están lejos de esos extremos. Y si no son tan tóxicos, no por ello son menos peligrosos. Recuerdo a uno de ellos que fundamentaba esencialmente su enseñanza en el apoyo laríngeo. ¿Qué podía resultar de ello, salvo el bloqueo? Así que sus alumnos se ahogaban regularmente y él mismo, cuando decidía emitir un sonido para dar un ejemplo, se paraba, prácticamente en síncopa, con el pretexto de una alteración emocional. De hecho, no podía reconocer que él llegaba a un espasmo laríngeo tal que le imposibilitaba inspirar sin hacer un ruido de fuelle de forja con su laringe cerrada al máximo. Sin embargo, tuvo sus horas de gloria. Cantando tan mal como enseñaba, no pudo realmente hacer una carrera, pero su voz de sonoridades bellas, cálidas, suntuosas, no dejaba indiferente a quienes le escuchaban.
¿Cómo es posible que se pueda cantar con una bella voz cantando mal? Simplemente porque es posible extraer bellas sonoridades de un instrumento sin saber realmente tocarlo. Si las propiedades intrínsecas de ese instrumento son de buena calidad, los resultados son mejores que los obtenidos con un instrumento ordinario. Un stradivarius es un violín, pero tiene más posibilidades de dejar emerger la calidad que un violín cualquiera, más allá incluso de los errores de la ejecución.
¿Cuántos cantantes pueden así hacerse ilusiones por la suntuosidad de su voz sin que sea posible, para el que no está prevenido, prever que se avecinan daños que engendrarán problemas más o menos acusados? A decir verdad, los que tienen más posibilidades de conseguir hacer una carrera son paradójicamente los que inicialmente no están dotados de una voz muy bonita y que, además, no tienen facilidades aparentes. Eso sí, ¡necesitarán encontrar un buen profesor de canto!
Pero, ¿qué es un buen profesor de canto? Sin duda es rara avis. Existen pocos en el mundo. Sería necesario que se instituyera, un día, un estatuto real de esta profesión. A excepción de algunos países como Alemania, no existen lugares donde se pueda llegar a ser, por vocación, profesor de canto. Generalmente, los que se convierten en profesores son reclutados de diversas maneras pero ninguna de ellas se apoya en una pedagogía bien fundada. A menudo, después de muchas tentativas infructuosas de hacer una carrera, después de un largo aprendizaje con tal o tal maestro, el sujeto rico en miserias y desventuras decide por sí mismo convertirse en maestro en la materia. Creyendo haber hecho suficiente trabajo práctico para evitar los errores, pretenderá prodigar al prójimo una enseñanza de calidad.
Estar en posición de fracaso permanente no da necesariamente acceso a una dimensión pedagógica válida. Un mal cantante tiene muchas posibilidades de ser un mal profesor. Es el caso al que acabamos de aludir con anterioridad.
Otra manera de generar maestros válidos consiste en orientar a cantantes profesionales auténticos hacia la carrera de enseñantes antes de que se encuentren en el crepúsculo de su actividad artística. Sus cualidades vocales aún no están deterioradas. Además, dejar los escenarios en pleno auge, ¿acaso no es la mejor solución? Sin esa sabiduría están en la imposibilidad de transmitir fácilmente el mensaje a sus alumnos y eso tanto más cuando su aparato auditivo corre el riesgo de estar fuertemente alterado.
Cuando se dan todas esas condiciones requeridas en lo que concierne al valor del profesor de canto y cuando se está seguro de estar en presencia de un excelente enseñante, ¿qué pasa con el alumno que está llamado a beneficiarse de esa enseñanza? ¿Qué cualidades debe presentar para que espere acceder un día a la profesionalidad, sostener una carrera tan exigente como la del canto? Esta vez le toca al profesor mostrarse circunspecto y dar prueba de discernimiento.
Llegados aquí uno se puede preguntar si una bella voz y una excelente técnica son suficientes para hacer del que está dotado de ambas un buen cantante. Durante mis años de joven especialista de la voz, sin duda habría respondido afirmativamente. Pero algunas desventuras al respecto me han permitido reorientar mi opinión. Una de entre ellas merece ser contada a título de ejemplo.
Tuve la oportunidad de seguir, educar o reeducar durante varios años los oídos de numerosos cantantes. En principio, eso consistía en estructurar sus potencialidades auditivas y suscitar todos los controles que exige la escucha. Después, en un segundo tiempo se trataba de revelar a través de una práctica las sensaciones despertadas por la aparición de una escucha de excelente calidad. Aclaro que el primer paso se hace gracias a unos conjuntos electrónicos de los que hablaremos en el transcurso de esta obra.
Así es como todas las noches durante veinte años, yo orientaba a los cantantes para que tomaran conciencia de sus sensaciones propioceptivas. En cuanto lo conseguían, estaba seguro de que serían capaces de reproducir por sí mismos los procesos de control que habían adquirido, puesto que sabían cómo desencadenar el conjunto de los mecanismos que conducen a ello. Esa ocupación profesional se llevaba a cabo todas las noches de las ocho a las once, así que, ¡acabé teniendo mucha práctica! ¡Cuántos cantantes de todas las categorías, franceses y extranjeros, líricos y otros, desfilaron por mi gabinete!
Un cristal excepcional
Entretanto, gracias al proceso educativo que acabo de mencionar, tuve la ocasión de “revelar”, en el sentido real del término, una voz que merecía el calificativo de excepcional. Pocas veces he tenido la posibilidad de escuchar una voz tan bella, tan densa, brillante y cálida, de una extraordinaria extensión, pudiendo desplazarse desde unos graves suntuosos hasta un punto álgido de una coloración deslumbrante. Esa cualidad iba acompañada de una técnica perfecta. La candidata en cuestión podía permitirse holgadamente todas las fantasías de la escritura musical. Para ella no existía ningún obstáculo. Escucharla era una maravilla. Ponerla a prueba todas las noches también era una joya para el grupo. Ella brillaba permanentemente y sin hacer esfuerzo alguno.
Dotada de un instrumento del cual sabía extraer todos los acentos con una virtuosidad poco común, tenía por delante un porvenir lleno de promesas. Sin embargo, no hizo carrera. En efecto, había alcanzado su cima en cuanto a la interpretación del virtuosismo en algunos aspectos. El equipo la apoyaba de manera especial, deseando que al fin ella se revelara en los escenarios.
Mientras que todos empezaban a entrar en el mundo profesional, nuestro excepcional ruiseñor permanecía inmovilizado en sus maravillosos trinos, para los que era, a decir verdad, única e inigualable. Pasaron los años, al menos dos o tres, durante los cuales, y en pro de ese cristal tan fabulosamente luminoso, mi esposa y yo mismo, habíamos tomado a esa cantante bajo nuestra protección con la finalidad de hacer emerger una carrera tan merecida. Por lo menos así lo creíamos nosotros... Pero nuestra protegida no era una artista. Todos lo habíamos olvidado, deslumbrados por el resplandor de esa voz tan bella y cálida. Se anunciaban audiciones pero no daban paso al futuro. Uno tras otro los directores, siempre fascinados al inicio, se decepcionaban en cuanto se trataba de pasar al estadio de una verdadera interpretación.
Empezando a cansarnos de ese despegue tan difícil pero aún animados por el resplandor de la sonoridad de ese cristal incomparable, manteníamos a nuestra joven cantante cerca de nosotros como ejemplo para todos los que estaban allí para trabajar. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos comunicó que por fin estaba contratada. Es inútil precisar cómo, en unas décimas de segundo, nos sentimos invadidos por una alegría profundamente sentida. El entusiasmo nos duró el tiempo justo de recibir una aclaración por su parte. Era cierto que estaba contratada; y era igualmente cierto que por fin tenía trabajo. En efecto, ¡llevaba tres días empleada en la Seguridad Social! Ante tal noticia los brazos se me desplomaron; fue como si me hubieran cortado las piernas.
¿Qué decir ante un resultado tan lamentable en relación con el esfuerzo prodigado? No me cabe la menor duda de que fue muy feliz en su trabajo cotidiano. Era una joven formal y valiente, pero desprovista de todo sentido artístico. Es cierto que poseía una voz llena de colores; asimismo tenía una habilidad poco común para distribuirlos, pero, sin ninguna duda, era incapaz de componer un cuadro artístico con todo eso. Imagino que debió redondear su economía con algunos cachés de fin de semana interpretando dos o tres arias. Nunca más supimos de ella.
Así, esa voz de oro, ese maravilloso cristal, no encajaba con lo que hace a un artista, ese algo más importante que el resto, en verdad.
El virtuoso
Desde ese momento podemos imaginar qué sucede con los verdaderos artistas sin una bella voz que saben transportar a un público experimentado. Todavía recuerdo la carrera de Víctor Forti, antiguo barítono, poco agraciado por su voz sorda y sin brillo. Se habría dicho que cantaba dentro de algodón. A pesar de las grandes cualidades artísticas y musicales que poseía, su carrera de barítono fue rápidamente acortada a base de fracasos sonados en la Opéra-Comique. Pero a partir de ahí supo adentrarse con buen criterio en una vía en la cual pudo sobresalir por su musicalidad y su inteligencia. Y Dios sabe que no carecía de ambas. Optó por el repertorio wagneriano, cambiando así de tesitura. De hecho, transfería sus resonancias acolchadas a un registro apenas más elevado.
Rápidamente se convirtió en el especialista de la época, hasta el punto de transformar, en Francia y dentro del mundo teatral, la imagen que se podía tener del tenor wagneriano. Parecía haberse convertido en el prototipo de ese género, una especie de tenor baritonal o de barítono tenoral con voz sin brillo.
Le escuché por primera vez en Marsella, alrededor de 1930, en Tannhäuser. Él sustituía a Georges Thill que había asumido algunas representaciones antes de su llegada. El resplandor de la voz de este último no facilitaba la labor de nuestro nuevo artista. El primer acto fue tormentoso, sin aplausos. Algunos silbidos denotaron el descontento de un público conocido por ser ferviente aficionado. El espectáculo prosiguió. Progresivamente, una calidez comunicativa se puso a circular por la sala suscitando una relación bien distinta que, en el último acto, desencadenó un auténtico estallido de entusiasmo.
Ese gran artista conocía a Wagner como nadie, en todos sus temas. Le volví a ver muchas veces dado que era amigo de mi padre. Pasé varios períodos de vacaciones junto a él en su propiedad de Houdan, y debo confesar que supo iniciarme en ese monumental lenguaje teatral como nadie habría sabido hacer. ¡Wagner debía ser el único en superarle en ese ámbito! Él se había convertido en la música wagneriana. Fue tan célebre en su época que borró al resto en ese terreno. Y si cada uno de sus espectáculos tenía a veces un comienzo difícil, terminaba siempre desencadenando aplausos y siendo reclamado a escena numerosas veces por lo mucho que nuestro héroe sabía levantar a las masas. Un detalle explícito. Él era el único artista que cobraba minutas tan elevadas como las de Georges Thill, es decir, 9.000 francos por noche en 1930. Era un criterio real de cotización. Dejo que los especialistas en repartos equitativos evalúen qué representaría esa suma actualmente. La carrera de Forti acabó con la guerra. En efecto, tuvo que desaparecer de la vista de las autoridades alemanas que acosaban a los israelitas, pues él era judío tunecino de origen italiano.
Así pues, de todo esto podemos concluir que un violín excepcional entre las manos de un mal artista da menos alegría que un instrumento de baja calidad tocado por un virtuoso.
Quiero insistir una vez más en que es posible cantar bien a condición de tener un buen oído. Si es importante para mí sostener, tras casi cuatro décadas, que se canta con el oído, y además con el oído derecho, es que todo me ha llevado a sostener tal afirmación.
* Nota de la T. En francés, bien entendu, literalmente bien oído
* L’oreille et la vie A. Tomatis, Laffont éd.