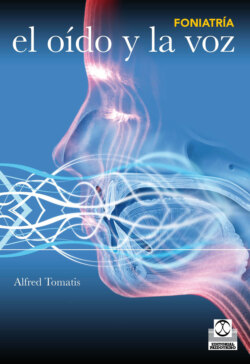Читать книгу El oído y la voz - Alfred Tomatis - Страница 9
Оглавление2
EL CANTO, FUENTE DE ENERGÍA
La elección del título de este capítulo merece algunas explicaciones. En efecto, ¿cómo considerar el acercamiento de los dos términos que lo componen: canto y energía? A priori parece difícil pensar que el acto vocal se pueda relacionar de alguna manera con la noción de energía, más aún que pueda ser generador de energía. Generalmente se asocia a conceptos culturales y artísticos que a menudo hacen olvidar los objetivos profundos del acto cantado.
Finalmente, ¿por qué cantamos? A decir verdad, no es extraño constatar que en este ámbito raramente nos cuestionamos el porqué. En efecto, todo se centra en el estudio del “cómo” cantar o el de cómo conseguir determinada habilidad. Suele quedar al margen de las inquietudes de nuestros contemporáneos tratar de saber si el hecho de cantar responde o no a una necesidad, a una especie de necesidad profunda, o si sirve simplemente para satisfacer una de tantas dimensiones de la expresión que le han sido dadas al ser humano.
Es cierto que pocas veces nos planteamos este tipo de cuestiones respecto al canto. Además, ¿sabríamos responder con facilidad si se nos interrogase a este respecto? Surgirían algunos tópicos, que no son respuestas, y que no harían avanzar en nada las investigaciones. A través de expresiones como “porque me gusta, porque me apetece, porque me siento bien haciéndolo”, etc., estaríamos ante una enumeración egocéntrica, de una autosatisfacción que no sería más que una desviación respecto a la verdadera respuesta. Y se sabe que toda intervención en la que se interpone el ego está tan repleta de distorsiones, que la realidad queda totalmente velada.
En el marco de un estudio centrado en la fisiología vocal, el mismo especialista se muestra poco sensible a esa dimensión que, sin embargo, existe y se inserta realmente en el nivel de las necesidades.
Parece que el hombre canta por instinto. Llegaría a afirmar que primero modula cantando antes de expresarse a través del lenguaje, como si éste después paralizara o desorganizara esta dinámica primera. No es excesivo imaginar que el canto apareció antes que el lenguaje. Con frecuencia en el hombre el canto sólo se manifiesta en estado de esbozo, porque ve injertarse como una prioridad la facultad de hablar. Así, a ese fondo de modulaciones arcaicas que el canto representa se superpone imperativamente la expresión lingüística. Pero, ¿acaso no es toda lengua también una organización estructural con sus ritmos, sus matices, sus inflexiones, su propio timbre..., en resumen tantas características que definen de la misma manera la fraseología musical?
La recarga cortical
¿En qué parece ser el canto una necesidad? Yo respondería con una frase muy corta, que corre el riesgo de chocar al lector o de dejarlo en ayunas: es para cargar el cerebro de energía. Es evidente que esto puede parecer una insolencia por varios motivos. En primer lugar, ¿qué entendemos por dar energía y, aun más, energía al cerebro? En segundo lugar, ¿de qué tipo de energía se trata?
He aquí bien planteadas las preguntas que todo el mundo coincide en hacerse esperando que el científico las responda con explicaciones fundamentadas. Que nadie se equivoque. Incluso para el hombre de arte, es engorroso aventurarse a responder tales demandas, a falta de poder delimitar con exactitud lo que se entiende por energía. Nos es difícil liberarnos de nuestra aprensión respecto a este término, alejarnos del concepto que por su propia etimología evoca la resultante de una actividad o de un trabajo.
Antes que nada, ¿cuál es la naturaleza exacta de esta energía? Bajo este término general tan amplio y tan ambiguo, nos forjamos tantas y tantas ideas que corremos el riesgo de perdernos en él, tanto más cuanto se le mezclan nociones de percepción. No sabemos qué es esta fuerza, pero pretendemos sentirla circular igual que la electricidad, de hecho, pero de un modo todavía más confuso. Así que algunos la perciben descendiendo por su cuerpo, mientras que otros son formales cuando describen la distribución ascendente de estos mismos circuitos energéticos. Se diría que se trata de un fluido que se desplaza a través del cuerpo, pero de un fluido difícil de definir y que algunos pueden sentir en distintos lugares a menudo descritos con una precisión desconcertante. Estos puntos de “focalización” son efectivamente citados en diversas obras. Parece haber localizaciones bien determinadas, idénticas en los individuos que perciben tales fenómenos. Se ha reconocido que estos lugares de respuestas selectivas son los que algunos describen con el término “chacras”.
Pero sigue siendo evidente que definir la energía en uno mismo es una empresa delicada. Existe el riesgo de meterse en diatribas sobre la energía vital, sobre el potencial energético, etc., tantas palabras utilizadas para representar una realidad conceptual difícil, es verdad, de definir y de delimitar. Pero queda fuera de cuestión pretender por ahora dar algunas precisiones complementarias sobre esta potencialidad.
Ciertamente los sujetos concernidos sienten cosas que serán diversamente percibidas y descritas. Es así como después de estos “pases de energía”, algunos podrán sentirse tónicos, en cierto modo llenos de vitalidad. Incluso pretenderán que se encuentran en unas condiciones que les permiten considerarse en buena salud física y moral. Aunque nos queda por precisar si estar en buena salud es estar repleto de esta energía vital. Vemos cuán fácil es dar vueltas sobre un mismo punto. Así que nosotros intentaremos ir más allá de las palabras, con los hechos.
Es evidente que uno tiene ganas de cantar cuando se siente bien y que uno se siente mucho mejor cuando canta. Existe una especie de bucle cerrado como si el hecho de estar bien permitiera el canto y éste retornara como efecto al que se lanza a cantar un estado de bienestar que intensifica el deseo que siente de seguir con esa actividad. Este bucle cibernético –no hay otro término– define ya el estado al cual conduce el canto. Con más detalles, lo veremos más adelante, podremos hablar de las técnicas vocales y de los órganos implicados en la fonación. De hecho, es el cerebro el que, inducido por el oído, se pone a cantar. El objetivo principal de este libro es justamente invitar al lector a aceptar tal propuesta.
El cerebro es un órgano excepcional en muchos aspectos. El mundo científico contemporáneo empieza a captar mejor sus mecanismos, bastante complejos, por cierto. Verdaderamente, aún quedan muchos fenómenos por explicar e incluso para percibir toda su amplitud funcional. Sin embargo, algunas investigaciones efectuadas durante los últimos decenios permiten entrever mejor lo que hasta entonces era sólo misterio. Sin embargo, seamos razonables. Sería absurdo pensar que algún día lo sabremos todo sobre el ser humano. Siempre quedará por dilucidar su propio interrogante, si se decide a reflexionar sobre qué es en lugar de preguntarse quién es.
En efecto, la mejor manera de ocultar el “¿quién soy yo?” tan frecuentemente evocado al principio de una reflexión sobre uno mismo, despojada de todo vuelo metafísico, es preguntarse “¿qué soy?”. Entonces las respuestas sobreabundan, introduciéndonos en una autoobjetivación, que será tanto mejor dirigida cuanto más nos aleje del autoanálisis tan poderosamente egocéntrico.
Sea como sea, retengamos que, para pensar, el cerebro parece tener necesidad de una estimulación dinámica e intensa que se podría calificar de energía. Es cierto, y no se puede negar, que un órgano que vive gasta una cierta cantidad de energía. Sin ella lo orgánico no sería nada, pero, por otra parte, sin organicidad la dinámica de vida no se podría poner en marcha. Una vez más aquí se instituye un bucle como una necesidad. Lo orgánico vive de la vida y manifiesta la vida que recibe. Queda por saber de dónde procede esta última. Aun cuando algunos pretenden que es generada por lo orgánico, lo que consistiría en una visión de las cosas bastante limitada, la vida no tiene necesidad de lo orgánico para ser, ni de la energía. No se puede superponer vida y energía. Es cierto que la vida se manifiesta a través de un gasto de energía, pero es otra cosa, como si fuera el sustrato de esa energía.
Lo cierto es que cantar dinamiza. Al menos es lo que hemos podido demostrar desde hace muchos años. Pero me gusta precisar que nos referimos a cantar bien. Y esto nos induce a intentar comprender no cómo funciona un cerebro, –éste no es el objeto de nuestro propósito–, sino a determinar lo que necesita para funcionar.
Estas necesidades son múltiples y se pueden clasificar brevemente como sigue. Unas son metabólicas, es decir, nutricionales y aseguran el mantenimiento. Las otras son de otro tipo, pero conviene empezar por los procesos energéticos metabólicos. El cerebro que, como se sabe, está formado por una multitud de células cerebrales, puesto que casi quince mil millones de ellas han sido censadas hasta hoy en día, se encuentra en la obligación de nutrirse en el sentido más banal del término. En efecto, este extraordinario complejo celular consume energía para asegurar múltiples funciones, sobre todo las destinadas a la difusión de las informaciones neuromusculares y neurovegetativas. En definitiva, se concibe que le cuesta energía asumir el buen funcionamiento de toda una organización estructural que es, como mínimo, fabulosa por sí misma. Este mantenimiento nutricional está asegurado por el flujo sanguíneo que, además, procura el oxígeno indispensable en toda combustión metabólica. Se puede decir, pues, que el cerebro se nutre y respira. Es verdad que en el aspecto nutritivo no es particularmente exigente –le basta un poco de azúcar–; en cambio, lo es mucho más en cuanto a la respiración. En efecto, es mucho más exigente en su demanda de oxigenación.
Pero eso no es todo. Un cerebro puede estar maravillosamente nutrido por un lado y por otro mostrarse satisfactoriamente oxigenado sin conseguir, sin embargo, la plenitud de su función. Porque, al margen de unas actividades que no piden mucha participación consciente, es necesario añadir algo más. Y es ahí donde reaparece nuestra “energía”, la que intentamos evocar cuando pretendemos que el canto carga el cerebro.
Está demostrado que, para que un cerebro pueda funcionar en el plano del pensamiento y a nivel de la creatividad –dinámica bien distinta de las que hemos mencionado antes, pero a la que parece estar promovido–, el cerebro tiene que recibir estimulaciones. Podríamos atribuirles el término “energía”, en el sentido de que el efecto de estas estimulaciones desemboca en la puesta en marcha de procesos fisicoquímicos celulares cuyo resultado es un movimiento dinámico caracterizado por un influjo nervioso. Éste se puede medir cuando un conjunto de fenómenos se traducen, obviamente, por una activación de procesos del pensamiento y que, por otra parte, revelan un efecto que puede ser recogido bajo la forma de campo eléctrico. ¿Es realmente electricidad lo que se genera? Está por demostrar, pero una de las manifestaciones de esta energía se puede medir mediante los potenciales eléctricos recogidos. Así, la electricidad sólo es la prueba de un fenómeno que se despierta. Pero el objetivo no es fabricar corriente eléctrica. Tampoco afirmamos que un cerebro funcionaría mejor si se le aplicaran corrientes idénticas a las que nos indica que existen en el momento de su actividad. Por esa vía no le proporcionaríamos ningún medio de recarga y, sin duda, incluso le causaríamos graves perjuicios.
Así pues, cantar estimula el cerebro. Eso es lo que nos importa. Pero entonces, ¿cómo tiene lugar esa estimulación?
¿Qué es una estimulación?
Se la podría definir, en el sentido más visual y cercano a la semántica, como una “inyección”. Aquí, este concepto solamente nos sirve para evocar la multitud de pequeños puntos o minúsculos “pinchazos” que pueden ser despertados por un sonido. Cada parte del cuerpo externa e interna recibe ya excitaciones por múltiples e ínfimas presiones sobre el conjunto de los elementos sensoriales cutáneos, mucosos, etc. Además, hay que destacar que el sonido emitido por un sujeto moviliza más las sensaciones internas y mucosas, véase viscerales, de lo que lo podría hacer un sonido percibido que viene del exterior.
Eso no es todo. Obviamente también está el oído. Él tiene su parte, es de suponer, y verdaderamente su real parte. Por otro lado, en principio no se sabría evaluar en su justo valor todo lo que le corresponde. Es considerable. Tal como veremos, el oído entra en juego de muchas maneras. Y no sólo toma partido por una determinada vía, sino que asegura también la coordinación de otras percepciones. Es el organizador del conjunto, el director de orquesta, de todo ese montaje de recepción de estímulos. Revela la existencia de estos con más agudeza. Distribuye hacia el cerebro los influjos nerviosos que resultan de estos estímulos, considerando un reparto del cual él sabe convertirse en y permanecer como el rector.
Puede parecer insólito vincular el oído con tantas cualidades y también tantas actividades en el plano de las regulaciones internas. En el transcurso de las páginas que seguirán no sólo seremos introducidos en estos mecanismos internos, sino que veremos cuánto más ricas son sus potencialidades, algunas de las cuales probablemente aún están por descubrir.
Así que estamos como sumergidos en un mundo que no es más que un verdadero baño de estímulos. A decir verdad, ya estamos literalmente “bombardeados” por miríadas de miríadas de estímulos cuyo nivel sólo se nos escapa a medias puesto que es sabido el hecho de estar sometidos por todas partes a la incesante actividad de los campos moleculares del aire ambiental, cuyo promedio resultante crea el estado de presión atmosférica dentro del que vivimos. De ello se desprende un valor de conjunto ligado a la agitación de las moléculas en las que estamos sumergidos, verdadero baño dinámico y dinamizante gracias al cual nuestra estructura aparente es por una parte la que es. En efecto, nuestro cuerpo lleva a cabo, en su postura, un equilibrio con las presiones externas cuyos componentes están precisamente unidos a estos infinitesimales estímulos recibidos sin que haya por ello respuestas sensoriales reconocidas.
Dicho de otro modo, vivimos en un estado de presión, en una especie de equilibrio del cual no tenemos ninguna conciencia. Puede que si estamos sensibilizados a ello, sepamos percibir los lugares donde es más fácil vivir que en otros, esencialmente porque esta actividad molecular puede ser más activa o ser fácilmente activada. Pero hace falta estar preparado para captar esta forma de percepción. Sin embargo, uno de los medios más apropiados para volver sensible este fenómeno que está siempre en el límite de la percepción es precisamente el sonido y, mejor aun, el canto.
El canto parece estar hecho para hacer más presente el medio que nos rodea y, por ello, hacer más activa la estimulación de base. Por esta razón es posible provocar un aumento considerable de estímulos por reactivación del medio en el cual uno se encuentra necesariamente sumergido. Todo sucede como si un pez que viviera dentro de un agua permanentemente tranquila y que terminara por no saber que está dentro del agua, retomara súbitamente contacto con el material acuático que lo rodea por el efecto de algunas turbulencias que vienen a romper la calma inicial. Nos sucede lo mismo cuando llevamos un rato en un baño y nos olvidamos de que estamos sumergidos en él. Nuestra percepción se reactiva por poco que surja agua propulsada, o que el agua vibre, en definitiva, todo eso que sabemos añadir para aumentar la posibilidad de volver más “palpable” lo que supera el dintel de nuestra sensibilidad.
Porque nuestra percepción tiene un umbral, a Dios gracias, sin el cual no podríamos vivir si toda la agitación molecular fuera captada como una información sensorial. De hecho, es aceptada, integrada como tal y nos pone en forma en el sentido real del término, bajo el aspecto de presiones. Pero no por ello están siempre presentes en nuestra percepción. Las integramos de manera automática mediante una percepción de un orden más primitivo, menos epicrítico. Sin embargo, por poco que estemos sensibilizados a ellas, tienen su sede en nuestro campo consciente. Podríamos decir que se ubican a nivel del umbral de la conciencia.
Paralelamente podríamos pretender que cantar es uno de los medios más eficientes para informarse, en otros términos, para ponerse en forma, para esculpirse. Esculpirse, ¿es demasiado fuerte esta palabra? Sí, seguramente, para el que no comprende, para aquél a quien la imagen no evoca nada. Pero resulta evidente para aquél cuyo cuero, es menos resistente, le permite percibir con más sutilidad los juegos de resonancias en uno u otro nivel del cuerpo.
Se canta con el cuerpo. Esto está aceptado, pero, además, ese cuerpo es activado a todos los niveles gracias a los sabios montajes de un sistema nervioso que lo dirige. Si mucho me apuráis, y sin correr ningún riesgo, podría decir que el ser humano es un sistema nervioso. Sin temer llegar más lejos, afirmaría, para sacudir un poco los espíritus adormecidos, que no es más que un oído, y un oído que habla y que canta. Pero en eso siento que por ahora voy demasiado lejos, o en todo caso demasiado rápido. Desde este momento podemos preguntarnos si no es grave tener pieles espesas y resistentes como las que acabamos de mencionar. A decir verdad, no. Sin embargo, debido a ello las respuestas a nivel de sistema nervioso se encuentran por lo menos embotadas. También cabe combinar los dos procesos. ¿Se sabe que una piel es tanto más fina cuanto más delicada es la voz? Una voz áspera se acompaña a menudo de una piel asimismo rugosa, áspera al tacto, especialmente en las manos, las extremidades superiores, así como la cara y el tronco. Además, tendremos la explicación cuando el cuerpo humano aparezca como un instrumento cantante.
Todo en él es canto y armonía. Todo es música, por poco que se deje arrastrar por su esencia, afinada a su vez con el mismísimo canto de la creación. Cuando uno recuerda que todo es vibración, éstas no son palabras impregnadas de un lirismo excesivo, sino la expresión de una realidad. Todo es vibrante igual que todo es viviente. Y una de las manifestaciones del cuerpo humano es la de entrar en sintonía, en armonía, en simpatía con su entorno. Así pues, el acto del canto permite entablar un diálogo con el espacio. Crea un movimiento de comunicación mediante el baño vibrante que modela con la ayuda del aire viviente que penetra en cada individuo. Determina una estructura dinámica que es ciertamente distinta de la de la danza gracias a la cual aprehende el espacio moviéndose de otro modo bien distinto. Diremos, pues, que cantar es volver más vivo, más vibrante aún nuestro entorno para que nos inunde, nos impregne y participemos en él hasta unificarnos con ese medio, acústicamente hablando.
La acústica de las salas
Es uno de los medios que podemos utilizar para que nuestro espacio no se reduzca a nuestra envoltura, sino que se extienda a las paredes con las que establecemos comunicación vibratoria, armonizándonos con sus características vibrantes.
Ahí aparece el problema de la acústica de las salas. Hay lugares que cantan con mayor facilidad que otros. Son lugares que se encienden de modo más fácil en cuanto los solicitamos. También tienen la facultad de hacer más agradable su puesta en resonancia, de modo que nos dará por cantar con tanto más placer y alegría cuanto la atmósfera de esos lugares más solicite, sostenga y active el gesto vocal.
Estas mismas características son las requeridas para un buen teatro, para una buena sala. Es cierto que en ese campo las cosas no resultan tan simples y el estudio acústico de las salas suscita aún muchos interrogantes.
Sin embargo, el técnico del canto tiene que conseguir cantar en unas condiciones que no siempre son las ideales. Afortunadamente hay un margen bastante amplio entre el rendimiento acústico de esos lugares donde los cantantes profesionales pueden emitir sonidos a profusión y sin fatiga y aquellos en los que deben demostrar su capacidad de adaptación y acomodación para controlar el conjunto de su emisión. En cualquier caso, no hay que traspasar ciertos límites: una habitación anacrónica, por ejemplo, es decir, una sala completamente sorda, no permite cantar. Además, presenta otros muchos inconvenientes. Apaga el pensamiento. A falta de estímulos, el aire allí está muerto. Toda vibración desaparece, como si la actividad molecular sobre las paredes se ralentizara. Ni la reverberación ni la consonancia son posibles. Debido a eso toda comunicación se corta y desaparece toda toma de conciencia del contacto por el efecto de retorno sobre el cuerpo. El resultado es una sensación de desequilibrio, de vacío y de ahogo. Bajo esta perspectiva, abordada desde ese ángulo, concebimos mejor la importancia del medio acústico. Para el cantante es esencial pensar en ello, y teniendo en cuenta todo lo que acabamos de decir, es de total evidencia que hay que considerar con mucha atención el baño acústicomolecular en el que se debe sumergir.
Pero eso no es todo, aun me parece más importante determinar las condiciones acústicas en las que todo ser humano va a vivir. En efecto, es inadmisible que no tengamos en cuenta con mayor seriedad un problema de tanta envergadura. Es capital. Nosotros sabemos ahora cuán primordial es que el entorno ultrasonoro esté minuciosamente acondicionado a fin de que, sobre ese sustrato infraacústico, el lugar se ponga a vibrar, a cantar, en definitiva, bajo el efecto de la más mínima excitación. Desde ese momento, en el juego de las interacciones fisicoacústicas una cierta imagen propioceptiva del cuerpo se libera de ella misma mientras se estructura una sutil percepción sensoriomotriz del ambiente. Es un verdadero diálogo lo que se instaura entre el cuerpo y el medio, un diálogo que se desarrolla sin cesar sobre el modo de una influencia recíproca. El aire vibra mientras el cuerpo viviente lo pone en resonancia, pero el cuerpo estará tanto más cómodo cuanto que se beneficiará, por vía de retorno, de sensaciones sobre las que se elaborarán conexiones casi imperceptibles con el flujo acusticosonoro del ambiente.
La estética sonora
Sería aconsejable que los constructores actuales pensaran, en su concepción arquitectónica, en desarrollar alrededor de la estructura humana una correspondencia que jugara con la estética sonora fundada en las correlaciones entre el hombre y su entorno acústico. Es necesario que el ser humano esté en todo momento sumergido en un baño que le revele la vida en sus resonancias.
Desgraciadamente, sabemos que ello no es en absoluto motivo de preocupación para algunos de nuestros constructores contemporáneos. Sin embargo, hay esforzados intentos aislados. Sería necesario, según una fórmula ideal, que el entorno fuera acústicamente adaptable. ¿Qué significa esto? Entiendo por ello que se trataría de imaginar un espacio sonoro variable en función de quien lo habite. Resulta evidente que cada uno vive y vibra según su ritmo, según su cadencia, lo que significa que cada uno desprende vibraciones “biológicas” particulares, explotables por el entorno, que debido a ello debe amplificarlas o moderarlas y tal vez incluso modificarlas en un sentido favorable, un poco como sucede en el Roy Thomson Theatre de Toronto.
¿Qué es, pues, lo que pasa allí? Se emprendió una tentativa especialmente interesante: la creación de un ambiente “adaptable” en función de la demanda. En una sala inmensa, la acústica es en todo momento móvil y modificable a voluntad para obtener las condiciones más favorables. Se sabe hasta qué punto en una sala de espectáculos la sonoridad está condicionada por la cantidad de músicos, y más aún por la presencia del público, que puede cambiar totalmente el “medio vibrante” en función de la cantidad de individuos que lo constituye, e incluso en función de la manera como van vestidos. Es evidente que las reverberaciones son distintas si se trata de un tiempo invernal o de un período veraniego. Hay que considerar todos los parámetros, tanto si inciden sobre la temperatura como sobre las condiciones higrométricas o sobre los efectos sonoros diversos, en resumen sobre todo lo que puede modificar las curvas de respuesta de las comunicaciones acústicas. Y no excluyamos la idea de que, teniendo en cuenta los progresos actuales, se pueda generalizar lo que se hace en Toronto, es decir, captar electrónicamente y discernir los cambios momentáneos de las condiciones acústicas para restituirlas tal como deben ser puestas en acción.
Desde luego, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, el avance tecnológico al que asistimos nos permite tener plena esperanza. Sin duda, es necesario que los especialistas a quienes esto concierne sean conscientes de la necesidad de un programa como éste y que se comprometan con él. ¡Qué programa tan apasionante el que permitiría adecuar todos los “medios de la vida sonora” del ser humano, desde su llegada al mundo y durante todo su periplo existencial!
Qué aventura tan fascinante podría ser para un arquitecto que decidiera estudiar la arquitectura en función de la acústica y, más aún, en función de las distintas etapas de la andadura humana. No hace falta decir que lo ideal sería llegar a adaptar un entorno acústico específico para cada uno. Se trata de inducir al hombre hacia su ser y no de paralizarlo en una estática no evolutiva, o sea, imponerle un “encajonamiento” predeterminado que no tenga en cuenta ninguno de los factores a los que nos hemos referido. Las promotoras de hoy en día son propensas a buscar un sistema que sólo considere el amontonamiento del máximo número de individuos con los mínimos gastos, en función de una cubicación reducida. ¿No deberían, al contrario, intentar preparar al ser humano para vivir en su medio ambiente tan confortable como estuvo dentro de su nido uterino, permitiéndole así ver esa cavidad extenderse acústicamente hasta los confines del universo, límite efectivo de las dimensiones de la creatividad humana?
Ciertamente, el diálogo empieza con el otro, pero también hace falta que el entorno nos invite a iniciar esa relación. Además debemos pensar en el soporte de esa dinámica instituyendo previamente un juego de interacción acusticosonora sobre el cual ulteriormente se establecerá toda la combinatoria lingüística.
Así, la vida, en sus resonancias, podría ser percibida permanentemente. No cabe la menor duda de que a partir de esa correlación privilegiada, la función de la palabra no tardaría en unirse al conjunto de funciones que permiten generar los sonidos.
Por las contrarreacciones acústicas es posible literalmente esculpir el cuerpo para que se transforme en un instrumento de comunicación que vibre con su entorno. Ojalá un día los arquitectos puedan pensar de nuevo en descubrir, en función de esos imperativos corporales, los cánones de su estética sonora, susceptibles de acomodarse, sin dudar, con la realización de las formas, en resonancia “simpática” a su vez, en verdadera armonización con el hombre considerado en su totalidad dinámica.
Cantar ¿es una función?
Podríamos sostener sin exagerar que cantar es una función. Está por inscribir en el registro de las funciones humanas. Responde a una necesidad de expresión, de exploración de uno mismo, de conocimiento del cuerpo, de comunicación con el entorno. Es de las más valiosas cuando se trata de alimentar el sistema nervioso, al aportarle estimulación. ¡Y qué sé yo cuántas cosas más! Ésta es mi opinión y se ha podido constatar lo indispensable que me parece afirmar la necesidad del canto, con muchos ejemplos y con diversas explicaciones en varios libros.
Cierto, no es indispensable ponerse a cantar como lo haría un auténtico profesional. Si se consigue, tanto mejor. Pero tampoco hace falta encerrarse en el mutismo por dar crédito a los juicios demasiado severos de nuestros “escuchantes”. De entrada, ¿estamos seguros de que escuchan bien? ¿Sabemos si les gusta el canto? Y además, aun siendo conocedores, ¿verdaderamente saben cantar?
En todo caso, ¿dónde están los que han comprendido la necesidad de cantar? ¿Dónde están los que han adquirido esta conciencia del valor exacto del acto cantado? Realmente escasean. Es bueno, pues, no encontrarse incómodo, a veces totalmente bloqueado por unos juicios demasiado rápidos, poco complacientes. Es una desgracia, y es frecuente, estar acomplejado durante toda la vida porque una prohibición imperativa nos impuso el silencio en el mismo momento en que emprendíamos nuestros primeros vuelos vocálicos.
Poco importa lo que es el sonido. Todo radica en atreverse a producirlo y después entrenarse y dejarse penetrar progresivamente por la necesidad de llegar a un control de calidad. Esto sólo se puede realizar mediante un buen aprendizaje y si es posible desde el principio de la vida. Seguramente, siempre hay la excepción del que abre la boca y deja salir una voz que encanta a todos los de su alrededor. Y después están los demás. Todos los otros, ¡oh, cuánto más numerosos! Estos deben cantar y cantar cueste lo que cueste. De ese modo, si están bien dirigidos, pueden educar su oído y aprender así a autoescucharse y a cantar realmente, mientras que al mismo tiempo ofrecen a su sistema nervioso unas estimulaciones que le resultan indispensables. La función de cantar responde realmente a esa necesidad de asegurar un máximo de estimulación y sabemos que la voz es y sigue siendo el medio por excelencia para satisfacer esa exigencia.
No es que sea útil cantar con un volumen equivalente al de un tenor, o al de un barítono dramático. Lo esencial es suministrar a la corteza cerebral una carga suficiente para que el cerebro esté siempre en actividad creativa. Además, se puede considerar la voz como uno de los medios más afinados de hacer don de uno mismo. Evidentemente, habrá que distinguir al que canta con esa perspectiva del que quiere satisfacerse a sí mismo en detrimento de los demás o del que se engalana con su voz para presumir. En el campo de la voz encontraremos los mismos comportamientos que observamos en todos los ámbitos de la actividad humana. El narcisista que quiere sumergirse en una dinámica egocéntrica se revelará en cuanto emita sus primeros sonidos. Salvo los casos que están al límite de la normalidad, en las franjas mismas de la esfera psicológica, el canto puede también revelarse como uno de los mejores medios de dar, de ofrecer, incluso de presentarse como ofrenda. Tal vez un ejemplo exprese de manera más concreta lo que entiendo por el don de sí mismo a través de la voz.
El cantor
Hace unos 25 años vino a verme un gran cantante. Su voz estaba estropeada. Ya había cantado mucho. Era tenor lírico, spinto... En realidad había llegado a ser artista de ópera, no habiendo resistido a cambiar su estado de cantor por el de cantante profano. Desde la infancia se había sentido destinado al canto sacro en las sinagogas. Había adquirido de manera admirable la técnica específica de los cantores y su voz era incomparable en grandiosidad, brillo e intensidad.
Modificando su escucha y reparando algunos desperfectos auditivos acumulados a lo largo de su carrera, me fue fácil hacerle recuperar su brillante metal. La intensidad o, más exactamente, la densidad de su voz era tal que todo vibraba, las ventanas, los cristales de las arañas colgadas en el centro del salón. Hacía falta un oído bien ejercitado y bien “musculoso” para permanecer a su lado mientras cantaba.
Lo que siguió en cuanto a la reeducación se refiere fue tan excepcional que me resultó fácil recomendarle al director de la Opéra. Le propusieron inmediatamente entrar en la compañía de ese prestigioso templo. Y, sin embargo, algunos días más tarde, el fenomenal cantante pidió verme para notificarme que no entraría en la Opéra. Renunciaba deliberadamente a esa oferta y prefería marcharse a Israel donde se sentía llamado a reunirse con sus hermanos constructores.
Así que partió. Recibo regularmente noticias suyas. Se puso a cantar a plena voz por los caminos, más exactamente en las obras al aire libre donde, integrado como contramaestre, fue invitado a hacer ofrenda de esa voz tan fabulosa para cantar al aire libre, bajo un sol abrasador, la gloria de Dios. Desde entonces su sinagoga era, claramente, Israel. Reencontraba sus orígenes. De esa forma retomaba el lugar de cantor sacro inicialmente deseado, ése del que un camino paralelo y profano le había alejado durante un lapso de tiempo. Si no podía volver a la sinagoga, los cielos de su Dios le fueron ofrecidos y él supo hacerlos resonar brillantemente.
Lo veía cada vez que venía a Francia. Se otorgaba “una puesta a punto” antes de partir de nuevo para cumplir su misión que le colmaba de tanta alegría como la oportunidad de realizarse convirtiéndose en ofrenda. ¿No daba acaso lo más precioso que había en él? Su voz, esa voz que supo arrastrar a aquellos para los que cantaba. Aligeraba su trabajo, aumentaba su energía, en cierto modo los dinamizaba, los conducía a un estado de plegaria permanente, modulada por su canto, y les permitía efectuar su trabajo con tanto más ardor cuanto más sostenidos se sentían, como insuflados por ese extraordinario acto de fe.
Al término de este capítulo, ¿hay todavía necesidad de preguntarse sobre la importancia del canto como medio para ofrecer energía? Han sido expuestos los elementos suficientes para que se pueda pensar en esta posibilidad de estimulación propia del acto cantado, no solamente para el que se dedica a cantar, sino también para el que tiene la suerte de poderlo escuchar. Si aún hubiera necesidad de reafirmar más ese concepto que relaciona el canto con la energía, y la energía con el sistema nervioso, podríamos precisar que ha sido probado científicamente que el cerebro, para conseguir su pleno rendimiento, tiene que ser bombardeado por un gran número de estimulaciones, y eso durante varias horas por día. Entre esas estimulaciones la energía sonora transmitida a través del circuito audiovocal tiene un lugar muy importante. Es decir, que nunca cantamos lo suficiente, de igual modo que tampoco nos sumergimos lo suficiente en un baño sonoro musical. Sin duda, sería necesario aclarar de qué canto y de qué música es necesario impregnarse. Intentaremos explicarlo en los capítulos siguientes.