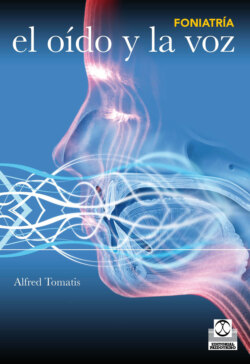Читать книгу El oído y la voz - Alfred Tomatis - Страница 8
Оглавление1
MIS INICIOS EN EL TEATRO
Como ustedes podrán juzgar a continuación, debuté precozmente en el teatro. Tenía dieciocho meses cuando mi padre tuvo la insólita idea de ponerme sobre el escenario en Werther. Él hacía su entrada en la ópera de Niza, representaba el personaje de Bailly y pensaba que yo quedaría bien en el papel de chiquillo en la obra de Goethe. Nada de eso. Hubo que sacarme del escenario por lo poco que mis gritos y vociferaciones armonizaban con el espectáculo... Manifiestamente, yo no parecía destinado a iniciar una brillante carrera en el mundo del espectáculo. Sin embargo, mi padre, que no se resignaba a abandonar tan fácilmente la idea de convertirme en un prodigio teatral, reincidió, si se puede decir así. También unos años más tarde, con cuatro años y medio, y gracias a su obstinación, me encontré arrastrado por “La Garde Montante”, en Carmen. No estuve mucho más inspirado por Bizet de lo que había estado por Massenet; no me volvieron a contratar. No me afectó mucho, al menos eso creo. Todo parecía indicar, sin duda, que era mejor que me orientara en otra dirección y que tratara de ejercer un arte en una actividad profesional situada fuera de los recintos reservados al espectáculo.
Por lo demás, yo era tímido, más bien temeroso. ¿Qué iba a hacer en un escenario? A menudo me conmocionaba la exuberancia, la terrible extroversión de mi padre, tan artista, tan impregnado de su teatro, tan henchido de su voz, tan invasor debido a las resonancias suntuosas de su tubo de órgano. Él era un bajo, un verdadero bajo, dotado de un extraordinario pedal grave que lo convertía en un bajo noble. Especialista de La Juive, de Les Huguenots, de Robert le Diable..., poseía un órgano “de baja talla” que, por cierto, le permitió disfrutar de una carrera excepcional, a la cual fui asociado muy a pesar mío, de varias maneras.
Estaba muy vinculado a los acontecimientos que jalonaban el periplo teatral de mi padre y durante una parte de mi juventud tuve que seguirle regularmente por todos los escenarios de Francia, quedándome, por supuesto, recluido entre bastidores. No por eso me beneficiaba menos de la gran intensidad tan característica de los espectáculos vistos desde el escenario. ¡Es un universo tan fascinante, tan vibrante, tan atractivo como el de la propia representación! A decir verdad, es un espectáculo dentro del espectáculo. Incluso puede que resulte aun más atractivo estar en ese lado de las candilejas que en la sala. Es cierto que siempre que se me ofrecía, y aún se me ofrece, estar en un palco, no puedo dejar de acordarme de esa intensa animación que hay detrás del telón, desde los camerinos donde cada uno elabora su maquillaje, arregla su traje, emite las últimas vocalizaciones, hasta los últimos preparativos entre bastidores antes de que suba el telón. Esa febrilidad tan especial que precede a la entrada en escena constituye un gran momento. Unida al cálido recogimiento de todos los que participan de cerca o de lejos en esos preparativos con su comprensiva adhesión, da a ese ardiente ambiente un carácter inolvidable. De hecho, todo sucede como si detrás del escenario también se entrara en acción como formando parte del espectáculo. A ese nivel, se construye un verdadero sustrato humano en el cual el artista encuentra su punto de apoyo para lanzarse hacia el fuego de las tablas.
Estaba maravillado ante la habilidad de mi padre para transformarse en un personaje en breves instantes. Experto en caracterizarse, sabía meterse literalmente dentro del papel que le era otorgado. Lo vi, durante las temporadas de Niza, Ruan, Marsella, Burdeos, Toulouse, o en la Opéra de París, metamorfosearse en cardenal Brogni, en La Juive, o en Mefistófeles, en La Damnation de Faust, de Berlioz, o en el Faust, de Gounod, en Gournemans en Parsifal, o también en Balthazar, en La Favorite, en Marcel de Les Huguenots, en Hagen en Sigurd. Ciertamente, no podría enumerarlo todo. Mi padre estaba orgulloso de contar con ciento diez obras en su repertorio. Eso nos da la medida de lo mucho que sabía sobre canto lírico. Era un artista consumado, concienzudo, escrupuloso, dotado de una voz excepcional; era un bajo impresionante, y sus agudos eran cobrizos. Su metal iba buscado. Durante su vida fue, sin lugar a dudas, uno de los grandes señores de los escenarios.
Evidentemente yo disfrutaba de los numerosos privilegios que me confería mi estatus de espectador entre bastidores, y no me privaba de llenarme tanto como me fuera posible de música y de canto. Así pude vivir cerca de todos aquellos que dieron vida al arte lírico, por lo menos durante una época, el período que va de 1924 a 1931. Ni qué decir tiene que en ese universo fascinante yo me enriquecía por absorción, por ósmosis, de todo cuanto el teatro sabe transmitir. El repertorio no tenía secretos para mí. De pequeño, era capaz de representar todos los papeles de los cantantes, de recitar tanto sus parlamentos como sus solos. Llegué a seguir con una atención extrema todo lo que podía ocurrir tanto en el escenario como en el foso. Era capaz de decir a mi padre si tal o tal parte había sido omitida o mal colocada. Vuelvo a verme solo cantando todos los papeles y confirmando las réplicas de la orquesta...
No me sentía impelido a escuchar la radio, que nacía por aquél entonces. Y si la escuchaba, lo hacía como un experto. De esa cultura integrada de forma tan intensa, como sólo un niño es capaz de hacerlo, me quedó el inmenso privilegio de poder amueblar mis silencios con un canto que puedo calificar de permanente.
Estuve algo más ausente a partir de 1931, cuando mis estudios me obligaron a instalarme en París. Sin embargo, las vacaciones me permitían encontrar de nuevo esos lugares donde había vivido durante mi primera infancia, en esa especie de segundo plano, de penumbra, de universo –bullicioso y hormigueante– en el que los actores, entre candilejas, se preparaban para lanzarse al ruedo, frente al agujero negro de la sala.
Nunca llegué a pensar que un día podría afrontar un público… como cantante. Sin duda, mis primeros ensayos, tan poco concluyentes, me habían disuadido de ello. Por otro lado, estaba totalmente desprovisto de voz, hasta tal punto que más tarde tuve problemas, en mis estudios, para pasar el examen oral. Tenía la costumbre de decir a la gente que me oía hablar con esfuerzo, que mi padre había acaparado toda la voz y que era el único depositario de la voz de la familia. En cuanto a mi madre, tampoco emitía muchos más sonidos que yo.
Mi padre, el decimoséptimo hijo de una familia numerosa, había heredado de su propio padre sus excepcionales dones vocales. Mi abuelo tenía, en efecto, una facilidad poco común para cantar y además para expresarse en cualquier registro que le apeteciera escoger. Así que aprovechaba todas las ocasiones para empaparnos de su impresionante repertorio piamontés. Su ardor comunicativo pronto creó a su alrededor un verdadero conjunto coral que él sabía, de manera desconcertante, armonizar y dinamizar con su timbre rico y penetrante. Podía interpretar con la misma facilidad los fragmentos de tenor, barítono o bajo.
En cuanto a mí, dotado de un gran repertorio y desprovisto totalmente de voz, me metí en una carrera bien distinta nacida de una vocación precoz: la medicina. ¿Qué efecto pudo tener esa primera inhibición inicial del mundo lírico sobre mi orientación hacia la otorrinolaringología? No lo sé. En todo caso, me encontré, como si fuera lógico, naturalmente inmerso en esa especialidad.
Mi resistencia inicial a querer ocuparme de los cantantes no duró mucho, puesto que me vi empujado desde el principio de mi carrera como médico a examinar a los amigos de mi padre. Durante un tiempo me convertí en uno de los especialistas parisienses de más prestigio entre los cantantes, en lo que se ha convenido en llamar un foniatra, nombre bárbaro y de resonancia desagradable que quiere designar al que se ocupa de las voces enfermas. En resumen, gran parte de mi vida profesional me llevó a vivir desde 1944 en un universo bien particular, junto a aquellos con los que tan regularmente me había sido dado codearme entre los bastidores del escenario lírico. Es necesario decir, sin embargo, que mi paso de otorrinolaringólogo clásico a la foniatría no se produjo sin cierta aprensión. Conocía el universo de los cantantes, o más bien creía conocerlo.
Además, me encontraba enfrentado a este terrible interrogante: ¿qué sabía realmente del canto? Cierto, era capaz de referirme a las mismas cosas que todo el mundo, a todo lo que cualquiera se habría podido referir después de haber vivido junto a los cantantes. Había tenido tiempo de asimilar su jerga profesional. Así, lo mismo podía hablar de una voz clara, oscura, o entubada, o incluso de sonidos “claros-cubiertos”. Disertaba sobre la respiración holgada y amplia, no forzada. Creía discernir las distintas emisiones, la italiana, la alemana o la rusa. Pensaba tener conocimiento de esos ejercicios mágicos que permiten al cantante colocar la voz “en la máscara”. Los nombres de tal o cual maestro reconocido por saber extraer voces de oro de los terrenos más áridos se habían convertido en familiares. Además, había sido informado de las enseñanzas prestigiosas que habían hecho aflorar las voces más bellas de la época.
De este modo, había sido inducido a integrar, durante el transcurso de los años pasados cerca de mi padre y de sus amigos del teatro, todo un conjunto de conocimientos sobre el arte del canto, conjunto que, de hecho, me daba una suma harto inconsistente a la hora de visitar un paciente. ¿Qué significaban todos esos términos por otro lado tan evidentes cuando uno se toma la molestia de no profundizar en ellos? ¿Qué se entendía por cantar “en la máscara”, “apoyar la voz en el paladar”, por no “calar”, “no empujar”, en resumen, por todo ese lenguaje tan característico de la técnica vocal?
Me enfrentaba, pues, a ese saber compuesto enteramente por palabras en el examen de mis primeros “pacientes” vocales. Rápidamente tuve que darme cuenta de que eso era insuficiente. Que cada uno juzgue. Uno de los amigos de mi padre, gran cantante, estaba afectado por un “defecto” bastante molesto. Desafinaba. Desafinaba y lo sabía. Sin embargo, su técnica era buena, su interpretación, excelente. A Dios gracias, sólo desentonaba a partir de un determinado nivel. A partir del medium alto su voz sufría un fenómeno de compresión tonal. A medida que subía, sus dificultades de afinación aumentaban, de tal modo que él cantaba cada vez más “bajo” mientras pretendía cantar cada vez más “alto”.
La afinación era, en el arte del canto, un parámetro del que se hablaba poco o nada desde el punto de vista técnico. Saber tomar un sonido, colocarlo bien, hincharlo, disminuirlo, todo eso tenía sentido para mí, pese a que posteriormente me hizo falta definir qué era una emisión de buena calidad. Pero la afinación, ¿dónde radica? ¿En qué parte del cuerpo había que introducirse para diagnosticar los defectos inherentes a esta facultad tan particular? Todos los cantantes estaban de acuerdo y todavía ahora lo están, en considerar como una gran virtud la afinación vocal, pero las soluciones propuestas para remediar sus carencias no siempre son satisfactorias. Por otra parte, se sabe cuán molestos pueden ser para el oyente los sonidos “desplazados” o por los que resbalan antes de encontrar su verdadera altura tonal. Produce tal malestar que puede hacer olvidar la emisión, que, por otra parte, puede ser de gran calidad.
Dicho de otra manera, en principio, me resultó evidente que era posible que un cantante pudiera, después de un determinado aprendizaje, alcanzar un alto nivel de técnica sin, por ello, llegar a obtener o a modificar la calidad de la afinación de su voz. Me vi, pues, enfrentado a esta hipótesis y, sin duda, en función de mis propios mecanismos mentales, me sentí empujado a buscar la causa de esta disfunción. Así pues, el “defecto de afinación” fue mi primer interrogante gracias a este amigo de mi padre, gran barítono por otra parte, y titular de muchos papeles del repertorio lírico, sobre todo en la Opéra de París. Mediante un gran refuerzo de ciencia vocal, dones de interpretación, musicalidad y savoir faire él intentaba disimular, en todo lo posible, este obstáculo tan difícil de superar. Esto afectaba a su estado de ánimo, aunque no demasiado, ya que su carrera seguía de manera floreciente. Sin embargo, esta brecha hería su amor propio.
Con una constancia que sólo la longevidad de su carrera puede igualar, este excelente intérprete buscaba permanentemente la manera de remediar esta dificultad que, a decir verdad, lo incomodaba seriamente. Era totalmente consciente de su defecto. Y cuando sentía que “descarrilaba”, sus esfuerzos para rectificar le resultaban tanto más dolorosos por cuanto la mayor parte de las veces eran ineficaces. Sin embargo, a lo largo de su carrera internacional, en sus estancias en los lugares más importantes del arte lírico, nunca dejó de consultar a los especialistas competentes capaces de ayudarle. Así que cuando llegó a Viena, en Austria, para cumplir con algunos espectáculos, llamó a la puerta del grande entre los grandes en materia de foniatría, Froeschels, antes de que éste volara a Estados Unidos.
Froeschels, con su autoridad incontestable, emitió un diagnóstico que debía poner fin a toda búsqueda sobre la causa de su defecto de afinación. Sin embargo, nuestro barítono no se dejó derrotar por un diagnóstico estático y definitivo, y decidió proseguir sus gestiones no para superar ese diagnóstico magistral, sino para tratar de encontrar una manera de remediar ese defecto evidenciado por las palabras de Froeschels. Efectivamente, la voz del sabio había certificado que la laringe de este cantante era “hipotónica”. Nada resultaba más satisfactorio. Parecía claro, en efecto, que una laringe hipotónica, es decir, distendida, tenía que tener más dificultades para cantar afinado que una laringe tensada con normalidad, al menos en cuanto a lo que se refiere a las cuerdas vocales, ya que se las comparaba con las cuerdas de un violín o de un violonchelo que no estuvieran correctamente tensadas.
Resultaba incómodo ir más allá del diagnóstico emitido por la autoridad suprema... Por otra parte, ¿era yo capaz de hacerlo? Hubiera sido muy presuntuoso pretenderlo. Es por ello por lo que, cuando tuve la suerte de examinar su laringe “tan bien etiquetada” la vi también hipotónica, y más teniendo en cuenta que mis veinticinco años eran un peso pluma en comparación con la veteranía de mi colega. Me esforcé, pues, en hacer cuadrar mi diagnóstico con el del eminente otorrinolaringólogo vienés. Y me contenté tímidamente con ratificar el tratamiento prescrito y repetir la receta administrando ciertas dosis de sulfato de estricnina. Sin embargo, sabía, según palabras de mi paciente, que nada iba a cambiar puesto que en repetidas ocasiones esta terapéutica había dejado su voz en un estado idéntico.
Al cabo de unos días me arriesgué a aumentar la dosis, puesto que este amigo de la familia me invitaba a ello mediante su asiduidad a veces un poco obsesiva, a decir verdad. Y debo añadir que comenzar la foniatría con el estudio de un problema de estas características no era tarea fácil, aunque posteriormente fuera de gran interés. Pero, ¡cuánto tiempo más tarde!
Así, durante dos años tuve que examinar regularmente, a razón de uno de cada dos o cada tres días, a este “famoso artista” y poner a prueba los límites de mis conocimientos, ante la complejidad del problema que se me planteaba. Froeschels, por su parte, había tenido la suerte de no verle más que una o dos veces tras haber dejado caer con autoridad un diagnóstico que sentaba jurisprudencia en la materia y que imponía la prescripción sin ninguna derogación. Pero para el joven médico que era yo, y que debía seguir con paciencia la perseverante fidelidad del interesado, allí había algo un poco desesperante. Enaltecido por la idea de aumentar las dosis de estricnina, por fin un día conseguí obtener un resultado... No era el adecuado, y en cualquier caso tampoco el deseado. Las dosis fueron tales que mi artista, tan experto en su arte de cantar, se encontró apurado en su emisión, y aún más, se puso a apretar, a “encorbatarse”, como se dice en la profesión, lo que significaba pura y simplemente que se ahogaba en el escenario cuando pensaba en abrir la boca para cantar. No cabe duda de que ésta no era la finalidad buscada. La laringe de nuestro artista había pasado de hipotónica a hipertónica. ¡Bonito éxito! Pero el hecho interesante, cuya importancia no dejaremos de destacar, es que seguía cantando igual de desafinado.
Así, este gran cantante, al que tan confusamente temía debido a su búsqueda permanente, iba a convertirse en materia de reflexión y, lo que es mejor, me llevaría a emprender numerosas investigaciones que ocuparon, de hecho, gran parte de mi existencia como investigador. Son los resultados de estas investigaciones los que me parece que deben ser consignados en esta obra y ofrecidos a los que se interesan por la voz, ya sea a título profesional, ya sea como enseñanza, ya sea a título de curiosidad, puesto que a todos nos concierne la voz humana. Forma parte integrante del hombre.
Nada es más fácil que cantar, pues todo nos invita a vivir en unas condiciones óptimas en un mundo que, por otra parte, nos constriñe solamente a existir. ¿Acaso es realmente fácil acceder a la vida misma? ¿Y cómo se puede afirmar que es fácil cantar cuando los grandes cantantes son tan escasos? Sin duda, siempre serán escasos, puesto que su actividad requiere dones excepcionales. Pero aquellos que pretenden cantar sin por ello verse obligados a alcanzar todas las habilidades de los grandes artistas, ¿no deberían ser mucho más numerosos? Sin embargo, no es así.
¿Quizás se está perdiendo el arte del canto? ¿Es el placer de cantar lo que disminuye? ¿Falla la educación en cuanto a sus propósitos? No debemos llamarnos a engaño. Desde siempre, los escritos sobre el canto han dejado traslucir la ausencia o la escasez de los grandes del teatro a falta de maestros, de técnicas y de enseñanzas. Nada ha cambiado en este mundo. Existen ciertas épocas en las que se canta, mientras que en otras se desencanta…, pero algunas constantes persisten y deben ser analizadas con mucha atención.
Es verdad que cantar es un acto fácil de realizar, obviamente sólo dentro de ciertas condiciones. Es más, sin ellas es prácticamente imposible pensar en emitir un sonido de calidad. Sin ellas uno no se puede abandonar al deseo de expresarse a través del canto y hacer vibrar su cuerpo en las diversas resonancias que permanecen como la expresión misma de sus diferentes partes.
Pero entonces, ¿quién puede pretender cantar? Por regla general, todo el mundo, excepto los que tienen un impedimento mayor de orden orgánico y que en realidad son muy pocos. Todos los violines pueden vibrar en manos expertas. Sólo algunos, es verdad, serán grandes violinistas mientras que otros serán de expresión mediana, incluso mediocre. Pero todos cantarán. Por una parte, la calidad puede ser un asunto de “estructura anatómica”, pero la técnica sigue estando directamente relacionada con el modo de utilizar el instrumento, sea o no corporal.
Dicho de otra manera, cualquiera puede pretender cantar. Si lo desea, puede emitir sonidos susceptibles de parecerse a lo que busca íntimamente.
Este capítulo termina con un cierto optimismo puesto que enuncia con fuerza que el canto está al alcance de todos con unas pocas excepciones. De él se desprende también una noción nueva y, sin embargo, evidente, que da al oído una dimensión particular. Todo parecerá, en el transcurso de esta obra, dar vueltas alrededor del oído. A posteriori, cuando estemos más empapados del tema, se verá que este excepcional órgano simplemente habrá recuperado el lugar que le corresponde. Sin embargo, deberemos insistir mucho para que esta “innovación” goce de cierto crédito en el mundo del canto. En efecto, paradójicamente, este órgano esencial que es el oído está prácticamente en el olvido, por no decir ocultado. Y los que hablan de él sólo lo hacen a media voz, como si en cierto modo se tratara de algo prohibido.
Sin embargo, por poco que se le dedique algo de atención al aparato auditivo, uno se queda a la vez asombrado ante el enorme abanico de sus potencialidades y maravillado por las respuestas que ofrece a cuestiones que hasta ahora quedaban sin respuesta. De hecho, lo que nosotros hemos querido introducir en esta obra es una tentativa de sensibilización sobre el papel predominante que tiene el oído en el ámbito del canto.