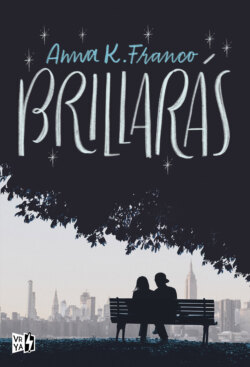Читать книгу Brillarás - Anna K. Franco - Страница 10
La estafadora
ОглавлениеMe puse manos a la obra y copié la lista de Hillie en otra hoja. No quería tocar la suya porque quería guardarla de recuerdo. Además, no descartaba dársela a mamá algún día.
La releí varias veces y me pregunté si dejaría alguna sin cumplir. Había algo que me perturbaba cada vez que lo leía, y era el punto del sexo. Podía besar a un desconocido en Times Square la noche de fin de año, pero el sexo era algo que simplemente llegaba, y no pensaba acostarme con cualquiera solo para cumplir un sueño de mi hermana. Nunca tendría sexo por el simple hecho de que me lo indicara una lista, así que taché el punto número seis. Mi decisión era irreversible: el punto número seis no existía.
El segundo me parecía el más difícil. Ir a ver a la abuela cuando a duras penas me acordaba de ella y papá no la había querido ni en el funeral de su hija, era, como mínimo, una locura. Si él se enteraba de que había desobedecido sus órdenes, se desataría una guerra.
Me detuve enseguida. No podía empezar a tachar deseos a diestro y siniestro; habría sido como jugar con los sueños de mi hermana. ¿Qué es la vida, sino una aventura tras otra? Si quería demostrarme a mí misma que era capaz de cumplir los deseos de Hillie a pesar de que a mí nunca se me hubieran ocurrido, me convenía empezar con algo difícil. Cualquier persona se podía comer una pizza. Ir a ver a la abuela era de valientes.
Lo primero que hice fue buscar «Rose Clark» en internet. Por supuesto, aunque se la veía bastante jovial, no tenía redes sociales. También podía ser que usara su apellido de soltera, pero no sabía cómo averiguarlo si no era preguntándoselo a mi padre. Enseguida se me ocurrió que una persona de sesenta años quizá no tendría Facebook, pero sí teléfono fijo, así que la busqué en el listín telefónico.
Cuando descubrí que existía una Rose Clark en el barrio chino, me dio un vuelco el corazón. La alegría solo duró unos segundos: si era china, era imposible que fuera era mi abuela. Pero allí no solo vivían chinos, aunque sí que eran la gran mayoría. Tendría que ir para salir de dudas.
Como mamá se pasaba el día encerrada en su habitación y papá en el trabajo, ni siquiera tuve que darles explicaciones. Al día siguiente, cuando salí del instituto, me resultó muy fácil tomar el metro hasta el barrio chino. No solía ir mucho por ahí, así que tuve que usar el móvil para encontrar la dirección.
Cuando llegué a la puerta, me quedé pasmada. Se trataba de un pequeño local con una ventana cubierta por cortinas rojas. Detrás del vidrio había un cartel luminoso que anunciaba «Mentalista». Me reí sin tapujos, aunque corría el riesgo de que los transeúntes considerasen que estaba loca. Nunca me había creído ese cuento de que algunas personas podían adivinar el futuro, y dudaba de que mi abuela fuera una estafadora que se aprovechara de la gente que entraba en su tienda en busca de mentiras místicas. Una mujer que hacía eso no podía haber criado a un hombre intachable como mi padre. Aun así, ya que me había tomado la molestia de ir, entré.
No había acabado de abrir la puerta cuando se oyeron unas campanitas. El olor a incienso me golpeó en la nariz. Hice una mueca y entrecerré los ojos, como si así pudiera ver mejor a través de la penumbra escarlata del negocio. Había una cortina roja muy pesada y, detrás, una mesa redonda y una silla.
—Adelante —dijo una voz de ultratumba.
Aunque sentí un poco de miedo, seguí avanzando. Empecé a darme ánimos: «Vamos, Val, una estafadora no puede asustarte. Debería ser ella la que te tuviese miedo. Si la denuncias…».
Esperaba encontrarme a una china de unos cuarenta años desesperada por encontrar clientes. Me quedé de piedra cuando descubrí que la voz no pertenecía a la mujer que había imaginado, sino a la señora que había visto en la entrada de casa. Sí: mi abuela era una estafadora y, por si fuera poco, ni siquiera me había reconocido. En el fondo esperaba que la enemistad que había entre ella y mi padre no fuera para tanto y que él le hubiese enviado fotos de sus hijas. Al parecer, no era así.
—Adelante, querida —dijo señalando la silla libre.
Llevaba el pelo rubio largo y ondulado sobre los hombros, y una blusa blanca muy parecida a la que le había visto en casa. Sobre la pequeña mesa redonda había cartas de tarot y unas piedras, las cuales supuse que eran runas. El olor a incienso aún era más fuerte en este lado de la cortina y me estaba mareando; el humo me impedía terminar de estudiar su rostro. Solo supe que llevaba las manos llenas de anillos y las muñecas de brazaletes.
Sujeté el respaldo de la silla y la aparté despacio. Me quité la mochila y la dejé al lado mientras me sentaba. No quité la mano de las correas, por si tenía que salir corriendo. El ambiente daba miedo.
—Déjame decirte lo que veo —pidió sin que yo le explicara nada—. Acabas de salir del instituto. Tienes un problema muy grave y necesitas ayuda.
Entreabrí los labios, indignada. Mi abuela no solo era una estafadora, sino que, además, se atrevía a robarle a una menor de edad.
—Sí —contesté para seguirle el juego.
Entrecerró los ojos y me miró de la cabeza a la cintura, que es hasta donde me llegaba el borde de la mesa.
—Estás triste. Si quieres puedes contarme el motivo o bien dejar que lo averigüe.
No era difícil adivinar que una adolescente acudiría a una mentalista porque estaba triste o tenía problemas. No iba a conformarme con frases hechas.
—¿Y cómo le llega esta información? ¿Por correo electrónico? —pregunté haciéndome la ingenua.
Me arrepentí al instante de haber hecho la broma.
—Se te dan muy mal los deportes —soltó de la nada. Me quedé atónita—. Pero tu hermana es muy buena. Excelente.
—Era —la corregí con voz temblorosa.
—¿«Era»?
—Murió la semana pasada.
Sentí escalofríos. Nunca había reconocido la muerte de Hilary en voz alta. Además, esa mujer acababa de adivinar que se me daban mal los deportes pero que tenía una hermana a quien se le daban bien.
Estuve a punto de huir, pero justo en ese momento la mirada de mi abuela cambió y una fuerza invisible me apretó contra la silla. Rose se llevó una mano al pecho mientras fruncía el ceño y murmuró:
—¿Eres Valery?
—Sí —respondí con cautela.
—Oh… —tan solo «Oh». ¡Pero ese monosílabo escondía tantas cosas!
Se levantó de la silla y apagó el cartel luminoso de la ventana. A toda velocidad, giró el que decía «Abierto» a «Cerrado» en la puerta y echó la llave.
—Vamos a tomar un té —me invitó, extendiéndome una mano.
No la toqué, pero, a pesar de sentirme un poco insegura, cogí la mochila y me levanté para seguirla al fondo de la tienda.
Llegamos a un piso decorado con el mismo estilo que el local. El suelo estaba cubierto con una alfombra persa, había un sillón de dos plazas y una mesa con un pañuelo de seda negro y dorado encima. La sala estaba abarrotada de objetos; destacaban un gato egipcio de porcelana que me llegaba hasta la cadera, un mueble antiguo y un centenar de frascos y velas.
«Por favor, que no sea una bruja como las de las películas. Que no sea una bruja, que no sea una…»
—Siéntate —me ofreció señalando una silla. Por ir pensando tonterías no me había dado cuenta de que acabábamos de llegar al comedor.
Los muebles eran de madera y había una ventana con las cortinas cerradas. Al otro lado de la habitación había una puerta que daba a la cocina y una encimera baja que hacía de isla para desayunar.
Me senté y ella me miró durante unos segundos. Supongo que pensaba «¡Qué grande está mi nieta!» y todas esas cosas que piensan las abuelas, por más joviales que parezcan.
—Prepararé un té —anunció, y se fue a la cocina.
Por suerte podía verla desde el comedor a través de la isla y controlar que no pusiera nada extraño en la infusión. Estaba actuando de forma paranoica, lo sé, pero en la vida había estado en casa de una mentalista. Y que encima fuera mi abuela… No me lo podía creer. Un poco más y tengo que ir a visitarla a la cárcel por quitarle el dinero a la gente con mentiras.
—¿Hace mucho que trabajas de… esto? —pregunté intentando adivinar si mi padre se había alejado de ella por eso.
Rose sonrió y me respondió desde la cocina.
—Desde que George murió.
—¿George? —pregunté.
—Mi pareja. ¿Cómo? ¿Tu padre no…?
No acabó la frase.
—No —dije enseguida. Mi padre nunca nos había contado el motivo por el que se había alejado de su madre, y mucho menos quién era George.
En menos de cinco minutos, Rose trajo las tazas de té y, además, unas galletas. Se sentó frente a mí y me preguntó si quería azúcar. Le dije que sí y, como todas las abuelas, puso dos cucharadas en mi taza para que no tuviera que hacerlo yo.
—Prueba estas galletas —me sugirió—. Son de canela, las he hecho yo.
Acepté con una sonrisa breve y tomé una. Ahora que podía ver a mi abuela de cerca, me di cuenta de que era muy guapa. Las pocas arrugas que tenía pasaban desapercibidas en un cutis cuidado, y el pelo brillante enmarcaba su expresión vivaz.
—¿Cómo se te ocurrió venir a visitarme? —preguntó.
No quería contarle lo de la lista, pero, como tampoco quería mentirle, le dije una verdad a medias.
—Sabía que a Hilary le hubiera gustado venir a verte antes de… —no quería decir morir otra vez.
—Me alegro de que hayas venido —intervino para evitarme el mal trago, y me tomó una mano por encima de la mesa.
Fue lo más impresionante de toda la semana. En la vida había sentido nada como eso al tocarme alguien. Esa mujer tenía una energía especial. No dejaba de ser una estafadora, pero poseía una armonía que me hizo llorar.
Fue la primera vez que lloré por Hilary en público, y eso me hizo sentir muy mal. Estaba avergonzada y, a la vez, devastada, por eso tardé unos minutos a retirar la mano.
Ella me ofreció un pañuelo y yo le di las gracias.
—¿Por qué papá no quiere saber nada de ti? —pregunté mientras me sonaba la nariz. Acababa de llorar delante de ella, así que no le costaba nada confesarme algo.
—Es raro que tu padre no te lo haya contado, creía que se lo había dicho a todo el mundo. Verás, hace diez años� engañé a tu abuelo. Hacía un curso de control mental y George era mi maestro. Fue todo bastante traumático porque se lo dije a mi marido y él se lo contó a tu padre. Entre los dos me echaron de casa y acabé viviendo aquí con George.
—Lo… lo siento… —balbuceé. La verdad era que había cometido adulterio, pero ¿acaso podía juzgarla? ¿Por qué mi padre y el abuelo la habían tratado de esa manera? El mundo estaba lleno de hombres que hacían lo mismo, pero se cubrían entre ellos. En lugar de juzgarla, sentí pena por ella.
—Oh, no, no lo sientas, fue la época más feliz de mi vida —se apresuró a aclarar mi abuela—. Echaba de menos a mi hijo, por supuesto, pero, como mujer, nunca me había sentido tan plena. George era el amor de mi vida y no me arrepiento de haberle elegido. Siento si suena muy duro; sé que es algo que tu padre nunca podrá perdonarme, y lo entiendo.
Suspiré, incapaz de tomar partido. Por un lado, me daba pena. Por el otro, mi madre también prefería a otra persona antes que a mí, así que opinar habría sido arriesgado.
—Si papá hubiera tenido mi edad, ¿te lo habrías llevado? —indagué.
—¡Claro que sí! Quizá me he expresado mal: no elegí a George por encima de tu padre, sino que lo elegí por encima de mi marido. Si no volví a acercarme a tu padre fue porque me sentía culpable. Lo he intentado varias veces, la última hace una semana, pero él siempre me ha rechazado, y con razón. Le rompí el corazón a mi marido y murió pocos años después. De todos modos, me habría ido, fue el motivo por el que le confesé que amaba a otra persona.
—Sufrió un infarto —de eso me acordaba bien.
—Sí, lo sé. Fui a su entierro, aunque me oculté.
Apreté los labios, incapaz de decir nada más. ¿Entonces ese era el secreto de mi familia? ¿Eso era todo? ¿Habían hecho falta diez años y la muerte de mi hermana para que me atreviera a acercarme a mi abuela?
—Cuéntame algo sobre ti —me pidió, quizá para dejar en segundo plano los temas espinosos. Le brillaban los ojos, se notaba que estaba contenta de verme.
—No hay nada interesante que contar. La vida de Hilary era mil veces más interesante que la mía —afirmé con seguridad.
—Pero tú estás aquí, así que primero quiero saber de ti.
Bajé la cabeza. El té todavía humeaba.
—Me levanto, voy al instituto, aunque no destaco en ninguna asignatura (y mucho menos en los deportes), vuelvo a casa y hago los deberes. Eso es todo.
—¿Y qué haces los fines de semana?
—A veces voy a alguna cafetería con mis amigas. Pero ninguna de las tres salimos mucho. Suelo quedarme en casa con el móvil o el ordenador.
—¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu asignatura favorita?
—Ninguna. No hay nada que me guste. Ya te he dicho que mi vida no es nada interesante, lamento decepcionarte y haber tenido razón.
—¿Y a qué esperas para que lo sea? La vida es corta y debemos exprimirla al máximo —respondió.
Me humedecí los labios pensando que lo más excitante que había hecho nunca había sido ir a verla en contra de la voluntad de mi padre.
—Algún día lo intentaré —dije. La verdad, no sabía qué responder.
Ella percibió que la conversación había llegado a un punto muerto y preguntó:
—¿Por qué no me acompañas a hacer unas compras?
Salimos y dimos una vuelta por el barrio. Resultó que mi abuela sabía discutir en chino para que le hicieran alguna rebaja y me hizo reír amenazándome con un pescado crudo.
Me sentí cómoda y volví a estar contenta. Visitar a mi abuela me había hecho bien, pero se hacía tarde y tenía que volver a casa.
Cuando volvimos a la tienda, me negué a entrar y le dije que debíamos despedirnos.
—Por favor, ven cuando quieras —dijo, aunque más bien me lo estaba rogando.
—Solo si me respondes una cosa —curvó las cejas en señal de permiso—. ¿Cómo has sabido todo lo que me dijiste antes? No creo que seas mentalista y que una fuerza superior te cuente los secretos de las personas.
Rose se rio con ganas.
—Mejor te lo cuento la próxima vez, así me aseguro de que vuelves.
Me guiñó un ojo y se metió dentro.
¿Mi abuela era o no era una estafadora? ¿Merecía o no el rechazo de mi padre?
La verdad es que ya no me importaba. Me daba la impresión de que era una buena persona y quería volver a visitarla. Me había hecho olvidarme de la tristeza por una tarde y necesitaba hacerlo más a menudo.