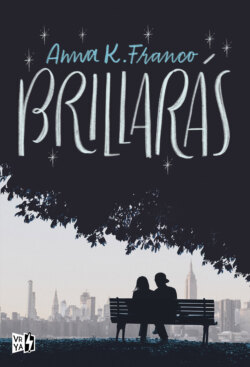Читать книгу Brillarás - Anna K. Franco - Страница 6
Lágrimas
ОглавлениеCuando alguien muere, la gente parece quererle más que nunca. Todo lo malo que hizo, los errores que cometió, las injusticias que perpetró, todo eso se olvida. Una vez muertos, todos somos buenas personas, y los vivos fingen estar compungidos. En realidad, solo unos pocos se quedan realmente afectados. El resto solo aparece como si, de repente, necesitáramos su presencia, aunque antes pareciera que se hubieran evaporado.
Mi hermana era muy buena persona. Pero, aun así, muy pocos vinieron a visitarla cuando se estaba muriendo. Ahora no les necesitábamos. Lo habíamos hecho cuando Hilary gritaba de dolor por las noches. Cuando vomitaba por la quimioterapia, cuando cada vez nos visitaba menos gente, como si temieran que la muerte se los llevara por error cuando la viniera a buscar. Ahora que se había ido, paradójicamente, la gente había «resucitado», pero yo solo quería que se marcharan.
Estaba sentada en el sofá de casa, rodeada de personas vestidas de negro que comían canapés como si estuvieran en una fiesta. Al contrario del noventa por ciento de mis días, no deseaba vestirme con colores oscuros. Había combinado algunas de las últimas prendas que me había prestado Hilary: una blusa roja, un pantalón verde y unas deportivas.
—¡Val!
La voz de Liz me alejó de mi ensimismamiento. Se sentó con la corrección que la caracterizaba y miró al hombre que tenía al lado. Ni siquiera yo lo conocía, creo que era un compañero de trabajo de mi padre. Liz le pidió disculpas por haber movido el sofá al sentarse. El señor hizo un gesto cortés con la cabeza.
Mi amiga era tan perfecta como Hilary: sacaba buenas notas, era inteligente y guapa. En ese momento, me recordó a ella.
—¿Cómo estás? —preguntó acariciándome la muñeca.
—Bien —respondí en voz baja. No acostumbraba a ser el centro de atención, pero desde que había empezado el funeral, cada dos por tres venía alguien a darme el pésame.
Una compañera de mi hermana nos interrumpió para saludarme.
—Hola, Val. Lo siento mucho. Hilary era tan buena…
Me quedé en silencio. ¿Por qué no había aparecido cuando mi hermana estaba enferma y necesitaba el apoyo de sus amigas? ¿Por qué la gente pensaba que era obligatorio hablar bien de los muertos? Resultaba irónico que, mientras la persona seguía viva, hicieran todo lo contrario. Porque Hilary era popular y todo el mundo la quería, pero estoy segura de que, alguna vez, también la habían criticado.
De pronto escuché como mamá empezaba a llorar otra vez. Esta situación ya se había repetido varias veces desde el inicio del funeral. No pude evitar buscarla con la mirada y la encontré de pie, abrazada a una amiga.
¡Mierda! No quería estar ahí.
Los funerales son una cosa estúpida. No entiendo para qué querrías llorar abrazada a alguien que no te sostuvo la mano cuando tú sostenías la de tu hija enferma. Pero así funciona el mundo adulto: pura hipocresía. Bueno, a decir verdad, tampoco se diferenciaba demasiado del instituto.
Liz pasó mucho tiempo conmigo, aunque se fue con la excusa de que su madre la llevaría de compras. La noche anterior me había contado que ya la había llevado al centro comercial hacía una semana. Aunque no parecía muy contenta por ir de compras, supuse que ella, como yo, odiaba los funerales, pero no se atrevía a confesármelo. Hacía bien en irse; si yo hubiera podido, habría hecho lo mismo.
La gente iba llegando a medida que otros se iban, pero yo no lo soportaba más. Si escuchaba una sola condolencia más, gritaría. Miré por la ventana y vi como una figura conocida se acercaba. Aunque era una mujer de unos sesenta años, conservaba una apariencia juvenil. Tenía el pelo rubio y llevaba una falda de colores que había combinado con una blusa hindú blanca. ¡Vaya! No era la única a la que no le importaban las normas de vestimenta.
Para mi sorpresa, mi padre bloqueó el camino de entrada e impidió que la mujer llegara hasta la casa. Resultaba imposible escuchar qué le decía, pero me di cuenta de que la estaba echando. Ella intentó acariciarle la cara. Él le apartó la mano y señaló la calle. Al final, la mujer volvió sobre sus pasos mientras se secaba las mejillas.
La única persona a la que mi padre podría haber echado de esa manera era a mi abuela, su madre. Así que ahí estaba: después de diez años de ausencia, Rose Clark había aparecido en el funeral de su nieta. La seguía llamando «Clark» porque ni siquiera recordaba su apellido de soltera. ¿Cómo iba a recordarlo si cuando desapareció de nuestras vidas yo solo tenía seis años y mi padre nos prohibió hablar de ella? Bueno, no es que nos sentara un día y nos dijera: «En esta casa no se habla de la abuela», pero resultaba evidente que el tema le fastidiaba y que simplemente no se hablaba de ella.
La escena terminó justo cuando una vecina se sentó a mi lado y me sonrió, compungida. Tenía un pañuelo húmedo en la mano, había estado llorando.
—Tienes buen aspecto—comentó—. Eso no es bueno. No hay que guardarse el dolor dentro.
Tenía ganas de responderle: «¿Y a usted qué le importa?»; no quería que me diesen consejos que no había pedido. Sin embargo, no había derramado ni una sola lágrima desde que me había enterado de que Hilary había muerto. Se me nublaron un poco los ojos cuando llegué a casa y papá y mamá me abrazaron. Pero llorar, lo que se dice llorar, no lo había hecho.
No sabía qué contestar, así que me encogí de hombros.
Dos hombres que estaban sentados cerca de nosotras se rieron. Uno de ellos se tapó la boca y los dos se miraron como si acabaran de cometer una imprudencia.
Estaba cansada de que me dieran el pésame y no quería hablar con nadie, así que saqué el móvil. Eliminé los mensajes de algunas personas que seguían enviándome saludos —no era tan popular y no era mi cumpleaños—, y busqué un juego.
Creo que la música de circo se oyó hasta en la acera de enfrente. Me había olvidado de desactivar el sonido.
Cuando levanté la cabeza, varias personas me miraban. Nunca había visto tantos sentimientos en los ojos de la gente: pena, indignación, curiosidad. Cada persona experimentaba un sentimiento diferente, y eso me despertó un lado rebelde que no sabía que tenía. En vez de pedir disculpas y guardar el móvil, bajé la cabeza como si nada hubiera pasado y seguí jugando.
Papá se acercó a los poco minutos.
—¿Qué haces? —me regañó, tapando la pantalla con una mano.
Le miré al instante. Ya no me cabía ninguna duda de que se había enfrentado a su madre; era la única explicación a su mal humor. Más allá del dolor propio de la situación tan horrible que estábamos atravesando, pude ver que estaba muy enfadado, y apostaba a que no se debía solo a mi actitud.
—No quiero estar aquí —me atreví a manifestar.
—¿Por qué no? Es el funeral de tu hermana.
—¿Puedo irme a mi habitación? —pregunté con la voz entrecortada. No iba a llorar, el ardor que sentía en los ojos solo era resentimiento.
—Vete —respondió mi padre, señalando las escaleras del mismo modo en que le había indicado la calle a su madre hacía solo un momento.
Me puse de pie y me alejé del tumulto.
Por un lado, me sentí aliviada. Por el otro, parecía que una mano me estuviese oprimiendo la garganta.
Camino a mi cuarto, pasé por la de Hilary. Me quedé de pie frente a la puerta, mirando a la nada. Por un instante, deseé abrir la puerta y que ella estuviera en la cama, aunque fuese sobreviviendo gracias a los aparatos médicos. Enseguida recordé que eso no era vida y me la imaginé sentada frente al armario, pintándose las uñas, y deshice la primera fantasía.
Abrí la puerta despacio, no fuese a ser que me encontrara con su fantasma. La habitación estaba a oscuras; las cortinas seguían cerradas. Encendí la luz y me atreví a dar un paso. Hacía frío y había poco espacio. Todavía no habían retirado la camilla y los aparatos que habían mantenido a mi hermana con vida durante los últimos meses, así que todo estaba abarrotado. Su preciosa habitación, pintada de color rosa, parecía un hospital y a la vez un depósito.
Entré sin cerrar y observé el armario. Abrí una puerta y me quedé observando las fotografías que Hilary había pegado dentro. Se la veía sonreír con sus amigas, con papá y mamá cuando era niña… ¡conmigo! Nunca me había dejado mirar sus fotos, así que supuse que no tendría ninguna de las dos. Pero ahí estaba: ella, con seis años, dándole la mano a una Val de cuatro. Se me hizo un nudo en la garganta.
Cerré la puerta y me giré, suspirando, hacia las paredes empapeladas. Observé las cortinas rosas, el tocador blanco. Fui hacia ahí y pasé un dedo por el joyero, los perfumes y el maquillaje. Cuando me pareció que el nudo se me hacía más grande, me senté en la cama. Saqué el móvil del bolsillo y, masoquista como era, busqué la canción de nuestra infancia.
Y así, escuchando Dust in the Wind, me eché a llorar como si la que debiera enfrentarse a la muerte fuera yo y no mi hermana.
Escuchando Dust in the Wind comprendí que Hilary se había ido para siempre. Entendí que no regresaría, que nunca jamás volvería a llamarme. Supe por primera vez que, a veces, la vida era dura e injusta, y que estaba enfadada. Muy enfadada. No con la gente, ni con mis padres, ni siquiera con la vida misma, sino con la muerte. La muerte que todo se lo lleva y todo lo arruina.
Las lágrimas son arte. Indican tanto tristeza como felicidad, y caen de una manera sublime. Salen de los ojos, es decir, de dentro, y se deslizan por la cara hasta derramarse en cualquier parte: un pañuelo, los dedos, la piel de otra persona. Las lágrimas aprisionan y liberan, pero, sobre todo, son lo más auténtico que tenemos.
Lloré tanto que no me quedaron fuerzas para nada más.
Alcé la cabeza y deseé haber saludado a Hilary cada mañana. Deseé haberme alegrado de sus logros en vez de sentir envidia, haber sido mejor como hermana. Quizá algún día, como aquel en que nos sacamos la foto que tenía colgada en el armario, lo había sido.
Volví a mirar el tocador y el enorme espejo de pie en el que Hilary se miraba cada vez que iba a salir. Ahora era yo quien se reflejaba en él, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y la ridícula ropa con la que intentaba demostrarle al mundo mi opinión acerca de los funerales. Los muertos se llevan por dentro, no deberían ser máscaras sociales.
Me quedé un largo rato sentada en la cama, y cuando sentí que el frío iba a devorarme, me puse de pie para irme.
Entonces lo vi. La esquina de un papel sobresalía de la parte posterior del espejo, justo por el lado más alto. Supuse que estaría allí por alguna razón estúpida, como separar el cristal del espejo de la estructura de madera, pero enseguida me di cuenta de que eso no tenía sentido.
Me acerqué y lo observé mejor. Quizá era mi imaginación, pero me pareció ver algo escrito.
La curiosidad fue más fuerte que la cautela y di un salto, intentando alcanzarlo. Por supuesto, fracasé: estaba demasiado alto. Me acerqué más al espejo y volví a saltar, con la intención de atrapar el papel con los dedos.
Mi caída fue espectacular. Pisé mal, me precipité hacia delante y empujé el espejo con todo el peso de mi cuerpo. Enseguida me eché hacia atrás, intentando recuperar el equilibrio, y me olvidé por completo de sujetar el espejo. Cuando quise darme cuenta, era demasiado tarde: se inclinó hacia delante después de haberse tambaleado. Apenas tuve tiempo de apartarme de un salto antes de que se estrellara contra la camilla que había junto a la cama.
Los trozos de cristal saltaron por todas partes, fue un milagro que no me cortase con alguno. Acabé con las deportivas cubiertas de esquirlas; el papel cayó a mi lado. Ya que había hecho tanto estruendo, lo recogí y lo abrí. Me temblaron las manos al leer: «Diez cosas que quiero hacer antes de morir».
Iba a seguir, pero la llegada de mis padres me interrumpió la lectura. Doblé el papel lo más rápido que pude y me lo guardé en el bolsillo. Si era de Hilary, supuse que lo correcto habría sido dárselo a mi madre. Sin embargo, mis reflejos me llevaron a esconderlo, como si hubiera descubierto algo prohibido.
Mamá se apoyaba en el marco de la puerta; había llegado dando trompicones. Papá me miraba, confundido, desde el pasillo.
Ella fue la primera en moverse.
Se acercó, me apretó los brazos contra el cuerpo y me sacudió con fuerza.
—¡¿Qué haces?! —me gritó—. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has entrado? ¡Mira lo que has hecho!
Dio media vuelta para mirar el desastre, se acuclilló junto al espejo y acarició un borde de la estructura de madera. Giró la cabeza y me miró de una forma que nunca antes había visto.
—Vete de aquí. ¡Esta habitación debe permanecer intacta!
Tragué con fuerza. Tenía los ojos muy abiertos y la respiración agitada. ¿Por qué me prohibiría entrar en el cuarto de mi hermana? Al parecer, aunque ya no estuviera, seguía siendo la favorita de mamá. Un espejo y un dormitorio eran más importantes que yo.
Me giré y salí sin responder. Papá me paró en el pasillo.
—¿Estás bien? —me preguntó—. ¿Te has hecho daño?
Parecía que, después de todo, le importaba a alguien.
Negué con la cabeza, dominada de nuevo por el nudo en la garganta, y hui a mi habitación.