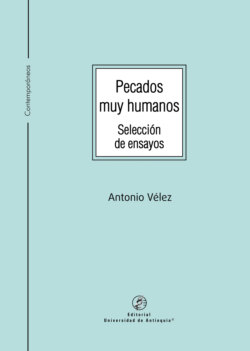Читать книгу Pecados muy humanos - Antonio Vélez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Pecados muy humanos
La gula
La mayoría de las especies vivas pasan por momentos de bonanza alimenticia, seguidos por inevitables periodos de vacas flacas. Por eso resulta adaptativo aprovechar la abundancia para engordar, un seguro de vida para superar los periodos de escasez. En consecuencia, si disponemos de alimentos en abundancia nos engordamos hasta enfermar, situación desconocida en el reino animal. En el pasado remoto, esa característica era una virtud, un buen diseño metabólico, pues debíamos comer en exceso cuando los alimentos abundaran. Además, sin refrigeración, lo que no se comiera de inmediato terminaría descompuesto.
Nosotros heredamos esa tendencia a la gula desmedida, de tal suerte que aquellos afortunados que dispongan de alimentos en abundancia terminarán engordando más allá de lo recomendable por motivos tanto de salud como de estética. Hoy día, después del invento de la agricultura y de la domesticación de animales, el hombre al fin pudo contar con alimentos en forma casi permanente, por lo que la gula ha pasado de ser una virtud paleolítica a convertirse en un pecado capital neolítico.
La comida es quizá la mayor adicción de los humanos; peor para la salud que el licor y el tabaco. El mundo se ha vuelto obeso: las estadísticas nos dicen que, salvo los paupérrimos, los demás humanos sufrimos de sobrepeso. Y la lucha es incesante, pero perdida. Por bien balanceadas que sean las dietas, y sin importar mucho el ejercicio físico que hagamos, perder peso es un imposible. Es una empresa que supera la voluntad más férrea, indiferente a las censuras y miradas feas que a diario nos hace el espejo.
La prueba de la fortaleza de esos impulsos la tenemos en el número de dietas para adelgazar que cada día nos ofrecen, ineficaces, pues las instrucciones genéticas no están para privaciones. Los genes implicados en la gula son insaciables, desobedientes al esfuerzo de la voluntad. A lo anterior colabora nuestro organismo, una máquina de una eficiencia perfecta: podemos reducir la ingesta de alimentos a la mitad, pero nuestro peso sigue igual.
Para los cristianos, la gula es un pecado capital, un feo vicio causado por la atracción de los placeres de la mesa. El término gula proviene del latín gluttire, que significa engullir o tragar de manera excesiva alimentos o bebidas. El goloso es una persona que come con avidez, muchas veces sin tener hambre, por puro placer. La gula es, por lo general, un vicio desordenado, exagerado y desmedido, y, muchas veces, un atentado contra la salud propia.
En tiempos pasados se pensaba que ser obeso no era preocupante. Más aún, la corpulencia era símbolo de distinción, mientras que a los escuálidos se los menospreciaba. Hasta se los llegó a considerar malvados. Decían de ellos que padecían de un mal natural, pues nada les aprovechaba.
Los antiguos romanos eran glotones empedernidos. En su época fueron muy frecuentes los banquetes opulentos, en los que comían hasta reventar. Luego se retiraban de la mesa, vomitaban y regresaban para seguir comiendo. Enrique VIII, tan enamorado, perdió todos sus encantos físicos en la mesa: engordó sin medida hasta quedar impedido para realizar cualquier actividad física. Gracias al cielo, su gordura terminó por llevarlo antes de tiempo a la tumba.
“Gourmet” significaba catador de vinos, ahora significa “gastrónomo”; “gourmand” era usado por el sibarita francés Brillat-Savarin para referirse al hombre refinado en la comida, a quien ahora se llama “glotón”. Pero el significado actual de los términos lo explica mejor la siguiente historia. Mientras viajaba en barco por el río Magdalena, una atractiva dama preguntó a su acompañante, un caballero de abultado abdomen, si podía explicarle la diferencia entre gourmet y gourmand. Así respondió: “¿Observa usted, allá, ese caimán boquiabierto? En el caso de que cayéramos al agua y el animal iniciara su festín comiéndome a mí sería un gourmand; pero si la prefiriera a usted, no hay duda, sería un gourmet”.
Pereza
Los teólogos católicos llaman a la pereza acidia o acedía, y la consideran un pecado capital que aparta al creyente de las obligaciones espirituales o divinas, esto es, que lo aleja de todo lo que Dios nos exige para conseguir la salvación eterna. Tomada en sentido estricto —dicen—, es pecado mortal en cuanto se opone directamente a la caridad que nos debemos a nosotros mismos y al amor que debemos a Dios.
Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo y poeta madrileño del siglo xix, no creía en los teólogos y así escribió:
¡Qué dulce es una cama regalada! / ¡Qué necio el que madruga con la aurora, / aunque las musas digan que enamora / oír cantar un ave en la alborada! // ¡Oh, qué lindo en poltrona regalada, / reposar una hora y otra hora! / Comer... holgar... ¡Qué vida encantadora, / sin ser de nadie y sin pensar en nada! // ¡Salve, oh pereza! En tu macizo templo / ya tendido a lo largo, me acomodo. / De tus graves alumnos el ejemplo, / Me arrastro bostezando; y, de tal modo, / tu estúpida modorra a entrarme empieza, / que no acabo el soneto de pe…rez…
Y para el poeta León de Greiff, “La Pereza es sillón de terciopelo, / sendero de velludo…, la Pereza / es la divisa de mi gentileza. // Y es el blasón soberbio de mi escudo, / que en un campo de lutos y de hielo / se erige como un loto vago y mudo”.
Entre algunos animales, la pereza también es una virtud capital. Los carnívoros, por ejemplo, dada su dieta rica en nutrientes, después de consumir una presa grande se dedican al ocio absoluto, a la deliciosa pereza, aprovechando una sombra acogedora. No conocen la aburrición del ocio. La pereza en ellos es un recurso de economía energética. Por su lado, el hombre es un omnívoro capaz también de proporcionarse una dieta de alto contenido calórico, así que cuando tiene oportunidad de descansar, lo hace sin pereza, se apoltrona en su “sillón de terciopelo”, sin parar mientes en lo que piensen los teólogos. Cuando a los hombres se les aseguran los recursos más importantes, cuando tienen todas sus necesidades primarias satisfechas, la pereza programada en su genoma toma el comando de sus acciones. Dice un antropólogo, con acierto, que somos propensos a la haraganería social, que cuando formamos parte de un grupo, tiramos con menos fuerza, aplaudimos con menos entusiasmo, aportamos menos en una sesión de tormenta de ideas, salvo si nuestras contribuciones son registradas.
La pereza tiene un claro sentido biológico pues, a la vez que economizamos esfuerzos, liberamos tiempo para el ocio, ocio creativo, y tiempo libre para aprender y pensar. Muchas personas no se avergüenzan de su holgazanería, más aún, la consideran una virtud. Pero esta dulce molicie tiene su peligro: la obesidad, porque todo lo dulce engorda. La pereza al trabajo es un mal muy extendido; por eso dicen, no tan en broma, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, y se inventan chistes, como aquel que dice que “si el trabajo da frutos, que trabajen los árboles”, o cuando nos dicen que “la pereza es la madre de todos los vicios, y como madre... hay que respetarla”.
Contra pereza, diligencia, reza el refrán. Y para la diligencia se requiere un motor, que en los humanos está constituido por ansiedad, impaciencia y aburrición. La ansiedad produce una necesidad urgente de realizar actividades, la impaciencia pisa el acelerador, mientras que la aburrición, antídoto de la pereza, es un aguijón que nos invita a explorar nuevos ambientes y recursos, nuevas alternativas, que nos saca de la rutina y de la inactividad. Y tal vez sea el hombre el único animal que se aburre y tiene razones para ello. Un carnívoro es un perfecto holgazán: mientras esté con la barriga llena, la actividad es el peor castigo, y un cocodrilo satisfecho puede pasar al sol más de medio día sin mostrar el más ligero signo de aburrición.
Hipocresía
La hipocresía es un comportamiento natural del hombre, y es de tiempo completo, pues constituye un ingrediente indispensable para llegar a una grata, pacífica y estable convivencia social. En la política, la hipocresía es pan nuestro de cada día. Cuando un congresista se refiere a un colega como “honorable senador”, por dentro está pensando otra cosa. La verdad es que si fuésemos sinceros de manera permanente con los que nos rodean y dijésemos abiertamente lo que pensamos de ellos, pocos amigos tendríamos, y sí muchos enemigos.
La razón principal es que, por perfectos que nos sintamos, los demás reconocen en nosotros multitud de defectos y debilidades. En consecuencia, una sociedad de personas que hablen siempre con franqueza, que digan lo que están pensando, sería poco atractiva, demasiado áspera y llena de conflictos y encontronazos. Si dijéramos solo la verdad, las consecuencias serían terribles: toda la estructura social se desplomaría. Esto supondría el fin de todas las relaciones: personales, profesionales y públicas. Por eso el elogio inmerecido, la zalamería, la mentira piadosa y la píldora dorada forman parte apreciable de nuestro repertorio diario. Y son un efectivo lubricante de la maquinaria social.
El eufemismo es un invento social, una travesía del significante que nos evita los caminos ásperos del significado, y que nos sirve para no ofender los oídos castos y beatos de los bienintencionados. El eufemismo es hipócrita, es una mentira social de consumo diario: se da un rodeo cuando consideramos muy crudo llamar las cosas por su nombre, como cuando decimos “baño” por “inodoro”, o cuando de un “negro” decimos que es un “hombre de color”, o cuando decimos “vete a la m…”, pues si queremos escribir una “palabrota”, le hacemos el esguince y la remplazamos por algo como “&$!%”. Y cuando en una reunión de personas muy serias hablamos sin tapujos de los órganos sexuales y de sus maniobras, o nos referimos a las acciones de defecar u orinar, más de una persona se sentirá muy incómoda y no querrá que continúe nuestro “sucio” discurso.
Los eufemismos se usan también para tapar el sol con un dedo, y así ocultar verdades desagradables que todo el mundo conoce. De un alcohólico, por ejemplo, decimos simplemente que es un aficionado a la bebida, mientras que al ciego lo llamamos invidente. En ocasiones se llega a extremos inauditos: los puritanos de la época victoriana llamaban quintetos a los sextetos musicales (así evitaban la palabra sex), y para ellos las mesas no tenían legs (patas o piernas) sino limbs, extremidades.
El antropólogo Volker Sommer señala algunas hipocresías convencionales: señor, herr, monsieur, sir. El origen de estas expresiones, utilizadas hoy día en múltiples ocasiones, se remonta a títulos honoríficos aplicados a las personas respetables de edad avanzada. Hoy, comenzando el siglo xxi, las despedidas epistolares como su humilde servidor, muy comunes hace apenas medio siglo, nos parecen hipócritas. Y hasta humorísticas. Con el tiempo, la repetición desgasta los giros lingüísticos, que se aplican mecánicamente hasta que acaban siendo fórmulas petrificadas, insípidas, neutras. Sin embargo, reconozcamos que este proceso es útil, pues permite ahorrar mucha energía al no vernos obligados a inventar una frase nueva cada vez para expresar la misma idea vieja.
La doble moral es una de las presentaciones favoritas de la hipocresía. Una cómoda manera de mirar el mundo, de tal suerte que los pecados nuestros se justifican, en tanto que en los demás esos mismos pecados se sancionan; es decir, solo vemos la paja en el ojo ajeno, un asunto de presbicia mental. Todos nosotros tendemos a darle brillo a la propia reputación, y a ventilar en público los pecados ajenos creyendo así que ocultamos o minimizamos los propios. En síntesis, la hipocresía es un mal socialmente necesario.
Avaricia y codicia
¿Por qué somos tan mezquinos al dar? ¿Por qué la ambición de poseer bienes no parece colmarse nunca? ¿Por qué “demasiado” nunca es “suficiente”? El ser humano sigue almacenando bienes para prevenirse contra situaciones futuras, sin preocuparle que sean remotas e improbables. Como las ardillas. Pero hay otra razón, una especie de cadena de la suerte: a mayor cantidad de bienes, mayor poder, a mayor poder, mayor número de parejas potenciales, a mayor número de parejas, mayor número de apareamientos, a mayor número de apareamientos (en el pasado), mayor eficacia reproductiva.
Téngase o no riquezas, el pecado más generalizado entre los humanos es quizá la avaricia, aun con uno mismo: vivir con nada para morir con todo, dicen por ahí. Y es más lamentable cuando la persona es rica; por eso definen la avaricia como la pobreza de los ricos. También dicen en tono de burla que avaro es aquel que se priva de todo para que no le falte nada, que se gasta toda la plata... en consignaciones. Y estos absurdos se dan en todas las culturas estudiadas, y en todas las épocas de las que se tenga registro histórico. La generosidad es tan escasa como los diamantes.
Para la doctrina budista de desapego completo, la palabra “mío” no debe siquiera figurar en el diccionario. Para el islam y las religiones judeocristianas, Alá premia al generoso, Jehová al misericordioso, Dios al caritativo, los ricos no entrarán al reino de los cielos. Oídos sordos: toda persona, creyente o no, cuando puede acaparar bienes lo hace más allá de toda medida razonable, para bien suyo (y mal de los otros), contrariando todo el trabajo educativo y pasando por alto los principios éticos, o retorciéndolos para que digan lo que se quiere que digan. Dicen que para amasar una fortuna hay que volver harina a los demás, y tienen razón, pues la vida es un juego de suma cero: lo que yo gano lo pierden los otros.
La tendencia a acaparar bienes es un sentimiento natural, y a prueba de todo discurso, como la historia lo ha probado. Escuchamos atentamente las prédicas, pero cuando piden la primera colaboración nos escurrimos en silencio. Aunque mucho nos duela, somos herederos de aquellos codiciosos que supieron acaparar y guardar. Y no es una justificación: nos encontramos otra vez con algo natural, pero que nadie considera virtuoso. Estamos de acuerdo en que la codicia es indeseable y que es necesario enseñar y estimular la generosidad.
Ser generoso aumenta el atractivo de la persona, de ahí que todos los humanos normales tengamos un poco de esta escasa virtud. Hay ocasiones especiales en que la generosidad nos da puntos a favor. El billonario Ted Turner donó mil millones de dólares a las Naciones Unidas, para invertirlos en el control de la población y en la investigación de las enfermedades epidémicas. ¿Generosidad pura? ¿Cómo lo afecta en sus negocios? No sabemos, pero lo que le quedó en caja es más de lo que un ser humano puede gastarse en varias vidas.
Turner fue uno de los primeros en sugerir que las donaciones de Bill Gates, que en ese momento no pasaban de “míseros” doscientos millones de dólares, eran poca cosa. Gates le respondió en voz alta: “Me alegro mucho de que Ted haya dado esos mil millones. Por supuesto, lo que yo dé estará al mismo nivel, y más”. Dicho y hecho: Gates donó a continuación mil millones de dólares para becas de estudiantes pobres, y luego creó una fundación con un capital cercano a los veinticinco mil millones de dólares. La generosidad se contagió: Gordon Moore, de Intel, se comprometió con una donación de siete mil doscientos millones a lo largo de su vida, y George Soros, poseedor de una fortuna avaluada en siete mil millones, hizo una donación de cuatro mil cuatrocientos millones.
¿Generosidad pura? Más de un suspicaz cree que tanta generosidad debe tener su “veneno”: deseos de aumentar la notoriedad, rebaja de impuestos, utilidades por la enorme publicidad obtenida y, por qué no, altruismo verdadero con miras a la salvación del alma.
Vanidad
La vanidad es arrogancia, engreimiento, soberbia exagerada, altivez, sobrevaloración del Yo. La vanidad fue considerada como una “tentación”, hasta que en el año 590 el papa Gregorio Magno la convirtió en pecado capital, y mortal. En sus palabras, el peor de los siete, el que contiene la semilla de todo el mal.
¿Vanidoso yo? Sííí. Todos los humanos, casi sin excepción, somos vanidosos. Este es uno de los múltiples universales de la conducta humana. Se sabe que la vanidad es natural pues no requiere aprendizaje y nunca se “olvida”: sorda a los sermones y consejos, y a la mala prensa que los moralistas le han hecho toda la vida. Queremos lucir mejor de lo que somos, y más que los demás. ¿Narcisistas? Sííí. Somos bien sensibles a la loa. Para los niños, la loa es un motor que los impulsa a superarse; por eso los padres y educadores la usan como soborno emocional, y es bien efectiva.
Como la vejez afea, tratamos por todos los medios de frenar el calendario, o hasta de reversarlo. De estas debilidades viven los cirujanos estéticos y las clínicas para tales males, los centros de masajes y tratamientos estéticos, los modistos, los fabricantes de joyas y cosméticos... La justificación biológica es evidente, pues el hábito sí hace al monje. Una buena apariencia puede llevarnos a ocupar una mejor posición social, a la conquista de un mayor número de parejas, a sacar beneficios económicos y a abrevar en otras ricas fuentes de eficacia biológica.
La vanidad —en ocasiones aliada con la envidia— puede llevar a un artista, a un escritor o a un deportista a progresar, a superarse, a rendir al máximo. Pero en el fondo, la vanidad busca, aunque no seamos muy conscientes de ello, el aumento de estatus y, con él, la obtención de beneficios sociales que reviertan en un nivel jerárquico más alto y en mayor poder de seducción que, al final, converge en mayor número de parejas potenciales. Por tanto, la vanidad es un subproducto del proceso evolutivo, del cual no somos culpables, y no es motivo para avergonzarnos.
La modestia se ha considerado una virtud encomiable, pero un defecto desde la perspectiva biológica, carente de ventajas evolutivas destacadas. Y no hay contradicciones, pues la evolución biológica no está modelada por normas morales. A Greta Garbo se le ofreció una fortuna para volver al cine después de abandonarlo cuando apenas contaba 35 años de edad (murió de 84). Pudo más la vanidad que el dinero, pues la Divina no permitió que sus fans la viesen envejecer. A los integrantes del grupo musical sueco ABBA también se les ofreció una suma multimillonaria para que volvieran a reunirse y cantar, pero ellos creyeron que al estar viejos correrían el riesgo de demeritar su imagen. Cedieron al orgullo y renunciaron a una cantidad de dólares que a la mayoría de los mortales nos haría barrer el suelo con la lengua. Por contraste, los Rolling Stones son una excepción: exhiben sus abundantes arrugas, que son notables, sin inmutarse, casi que con orgullo.
Hay seres humanos que se crecen con los éxitos, se inflan como globos hasta convertirse en una peste para el resto de los mortales. Julio Ramón Ribeyro asegura que “casi todos los grandes escritores son unos pesados. Solo la muerte los vuelve frecuentables”. No hay duda de que la autoestima es saludable, pero sin exageraciones que rompan el encanto. Y si de vanidad se trata, no olvidemos al líder norcoreano Kim Jong-un. Se niega los años y miente con su estatura, pues usa tacones (cubanos) para aparecer más alto, lo que, sumado al feo sobrepeso, le ha causado fracturas en los dos tobillos.
Para algunos, los apellidos llegan a ser muy importantes. La periodista norteamericana Nancy Hathaway, al referirse al origen noble del astrónomo Percival Lowell, célebre por tener apellidos de rancia extirpe y por haber sido engañado por los ya olvidados canales de Marte y por los hipotéticos marcianos, se burlaba con sorna de los nobles apellidos: “Los Lowell solo hablaban con los Cabot; los Cabot, con Dios”.
Ira y agresividad
De cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa
Antonio Machado
La ira y la agresividad son respuestas naturales al maltrato, a la injusticia y al abuso, y nos incitan a castigar al autor, y este lo sabe, y si no se oculta a tiempo... Debido al carácter espontáneo e inmediato de la ira, resulta bien difícil controlarla a tiempo. Se trata, básicamente, de una respuesta innata, exógena, desarrollada por la evolución con el fin de enfrentar de manera óptima aquellas condiciones particularmente exigentes del medio exterior; respuesta cuya intensidad puede variar, dentro de un rango muy amplio, al cambiar de manera apropiada las variables del entorno. Los cambios fisiológicos, y los psicológicos que de ella se derivan, aumentan la decisión, el valor y la confianza en sí mismo del individuo, virtudes que definen al buen luchador, llámese deportista, político, hombre de negocios o investigador.
Pero debe aclararse que al decir “respuesta innata” no se está haciendo referencia a algo que necesariamente se tiene que presentar, sino más bien a algo que se manifiesta si las condiciones exteriores lo propician (salvo casos patológicos). Si el cerebro está dotado de estrategias agresivas, son estrategias contingentes, disparadas por complicados circuitos neuronales que determinan cuándo y dónde deben ser puestas en acción.
La agresión verbal, y física en algunos casos, es muy común entre los políticos; y entre periodistas lo es la agresión escrita. Artistas y profesionales del mismo rango y fama se “hacen la guerra” permanente y se desprestigian mutuamente de manera desvergonzada y pueril. Toda situación competitiva entre humanos despierta de inmediato la respuesta agresiva, desde los juegos infantiles masculinos, marcados por un gasto enorme de energía y agresividad, hasta las competencias deportivas de los adultos, que conservan una tónica parecida.
La historia de la agresión es pan de cada día: violaciones, atracos, asaltos, torturas, abusos, crímenes pasionales, terrorismo y venganzas llenan las páginas de los periódicos en todos los países del mundo. La historia de la especie proporciona una explicación para la conducta de lobo feroz: llevamos cerca de cuatro mil millones de años en plena competencia. Contra el mundo exterior, contra las demás especies, contra los individuos de la propia. Como especie, somos hijos de los vencedores de una cruenta batalla que se ha prolongado por espacio de más de dos mil siglos.
Y es que la evolución darwiniana es el resultado final y visible de la lucha por la supervivencia y la reproducción. Nosotros, descendientes de aquellos que de manera ininterrumpida fueron vencedores, llevamos por dentro, enclavada en el interior profundo de nuestras células, la impronta de esa cadena de victorias. Llevamos las cicatrices genéticas de todos los combates a muerte de nuestros ancestros. Quizás el pecado original más antiguo.
La vida en grupos, particularmente, está plagada de conflictos, enfrentamientos, competencia por mayor estatus, lucha por la defensa de la vida propia y por la de los consanguíneos, competencia por la consecución y defensa de los bienes necesarios para la supervivencia, lucha por las parejas... Y son justamente la ira y la agresividad los instrumentos que la evolución ha diseñado para que cada individuo enfrente y resuelva con éxito los problemas anteriores.
Alegan muchos pensadores que parte de la violencia que vivimos es aprendida, que los medios —la televisión entre ellos— se encargan de hacernos violentos. Es discutible esta posición. En todas las culturas estudiadas, con y sin televisión, los niños varones muestran predilección por los juegos rudos y agresivos. Y mucho antes de conocer juguetes bélicos, los varoncitos son violentos. Asimismo, no es la adolescencia la edad más violenta, sino después de cumplidos los tres años. Y es que los niños desde muy temprano pelean por nimiedades: se golpean, se tiran del pelo, se dan patadas y mordiscos. Los pequeños monstricos exhiben sus pocos dientes en señal de amenaza, y bien temprano. Así lo escribe Miguel Hernández y lo canta Joan Manuel Serrat: “Al octavo mes ríes con cinco azahares, con cinco diminutas ferocidades”.
Lujuria
El sexo con amor es lo mejor de todo, pero el sexo sin amor es lo segundo mejor inmediatamente después de eso
Woody Allen
La lujuria es un pecado capital observado en todas las culturas, y es bien explicable, pues está directamente conectado con una mayor eficacia reproductiva. Carl Sagan destaca con agudeza la importancia del sexo: “Los organismos han sido seleccionados para que se dediquen al sexo; los que lo encuentren aburrido pronto se extinguen [...]. También los hombres conservamos hoy en día una palpable devoción por intercambiar segmentos de adn”. Por lógica elemental, los apáticos ante la tentación de la carne han dejado menos descendientes que su contraparte, por lo cual nosotros, los que ahora ocupamos el planeta, somos los descendientes de aquellos que se mostraron más atraídos por el sexo activo.
Una mala herencia, dirán algunos, pero proporciona placer y más apareamientos, aunque ahora ya no paga dividendos biológicos, porque en el mundo de hoy, el sexo y la reproducción se han independizado. Más aún, las pulsiones sexuales se han devuelto contra sus beneficios originales de mantener la vida: el mundo está superpoblado, pero las instrucciones codificadas en nuestro anacrónico genoma nos siguen acosando con la concupiscencia, aunque ya no quepamos en el planeta.
Para la Iglesia católica, la lujuria ha sido uno de los peores pecados. Inocencio III lo expresó con suma claridad desde el siglo xiii: “Todo el mundo sabe que las relaciones sexuales, incluso entre personas casadas, no se realizan nunca sin la comezón de la carne, el calor de la pasión y el hedor de la lujuria. De donde la semilla concebida está viciada, mancillada, corrupta; y el alma infundida en ella hereda la culpa del pecado”. Aclaremos que en el hombre moderno se ha modificado el olfato: el hedor se ha trocado en aroma. Al psicólogo David Barash le extraña que se prohíba la contracepción argumentando que privar el sexo de su función reproductiva sería animalizante, cuando la verdad es exactamente lo contrario: sexo sin reproducción “es una especialidad humana, una expresión de nuestra humanidad”.
Rasputín y el inocente Inocencio discrepaban en su forma de pensar. A los 18 años, el ruso tuvo un arrebato místico y se internó en un convento, del que fue expulsado por no renunciar a su filosofía vital: la vía para lograr la salvación no era el sacrificio, sino el placer sexual. Steven Jones apoya con buenas razones al satanizado Rasputín: el sexo es la clave para la “vida eterna”, pues permite que nuestros genes se copien y remonten el tiempo usando cuerpos nuevos, sin el desgaste de la edad. Los santos, los célibes, los castos y los estériles no transmiten sus virtudes de moderación sexual a las generaciones futuras; son líneas siempre en extinción, por la competencia desigual con los fecundos y pecaminosos lascivos.
César Augusto, a quien elogian por su devoción hacia Livia, su tercera esposa, tenía como entretenimiento real desflorar jovencitas, que la alcahueta Livia le procuraba. En India, los gobernantes disponían de harenes que les alcanzaban para, si así lo apetecían, tener relaciones con al menos dos mujeres distintas cada noche. Carlomagno tuvo cinco esposas sucesivas y cuatro concubinas; por tal motivo, dicen los chismosos, por lo menos la mitad de la Europa actual puede reivindicarlo con orgullo como antepasado remoto. En Perú, los emperadores incas disponían de múltiples casas de vírgenes, algunas con más de mil quinientas mujeres (¡qué desperdicio!, exclamarán muchos envidiosos). La aristocracia china consideraba a las mujeres jóvenes como la mejor fuente de yin, y creía que la manera óptima para que un hombre completara su preciado yang no era simplemente acostarse con todas las que pudiera sino también prolongar el coito, sin llegar al orgasmo, pues de ese modo absorbería más yin y, por ende, mayor fuerza vital.
La búsqueda del yin ocupa buena parte de la historia del hombre. Mulay Ismaíl, sultán de Marruecos y rey del yin, aunque apodado el Sanguinario, según cuenta la historia que tanto miente o exagera, dejó 888 hijos, el número del apocalipsis sexual. No fue superado ni por Alejandro Dumas, quien hizo una fortuna y la gastó en asuntos de faldas, de lo cual resultaron, contados a la carrera, quinientos alejandritos.