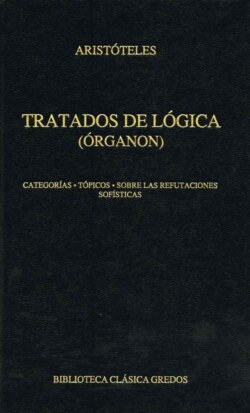Читать книгу Tratados de lógica (Órganon) I - Aristoteles - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Como es sabido, los títulos de las obras reunidas en el Corpus Aristotelicum se deben, por lo general, a los recopiladores y editores antiguos, en particular a Andrónico de Rodas. Por lo general, designan con propiedad el contenido de la obra (hay alguna clamorosa excepción, como la Metafísica... ). En el caso del Órganon, nombre genérico que designa globalmente las obras de lógica, la tradición es algo más reciente, pero no por ello la designación resulta menos atinada.
En efecto, las seis obras que lo componen (Categorías, Sobre la interpretación, Analíticos primeros, Analíticos segundos, Tópicos y Sobre las refutaciones sofísticas) forman un conjunto de enunciados analíticos, no ubicables en ninguno de los espacios epistémicos que el propio Aristóteles delimita en sus obras teoréticas, a saber: física, matemática, teología. No son, pues, objeto de conocimiento filosófico. Y no lo son siquiera en cuanto orientación propedéutica para el que busca iniciarse en filosofía. De ahí que sea justo no haberles adjudicado el título de Introducción, de Eisagōgḗ (justeza que se le escapó a quien, como Porfirio, veía el mundo de lo lógico, a través de su cosmovisión neoplatónica, como Lógos sustantivo, emanación de lo Uno elevado a categoría ontológica fundamental). No, la «lógica» de Aristóteles es eso precisamente, logiká: es un decir, que de por sí no tiene más «cuerpo» que el que le da la referencia objetiva de lo que se dice (lo cual puede, a su vez, ser cualquier cosa). Para Aristóteles, el intento de elevar el lógos al rango de objeto de conocimiento comparable a cualquier otro, se salda con el vacío discurrir logikṑs kaì kenṓs, verbalista y vacuamente, que caracteriza precisamente a los antifilósofos, a los sofistas. La «lógica» aristotélica no es, pues, epistḗmē, conocimiento; es mero órganon, instrumento del conocer.
Simplificando mucho —no hay más remedio, aquí, que hacerlo— se podría decir que la lógica aristotélica supone, a la vez, un avance y un retroceso. Retroceso a los orígenes de una técnica de discusión —la dialéctica—, de tanto predicamento en la democrática Atenas, inmenso foro de debates. Retroceso, que implicaba desandar el camino recorrido por Platón, quien había convertido el instrumento, el medio dialéctico, en fin supremo del saber humano. Pero Aristóteles no podía derribar el edificio platónico, restaurando en su lugar la lisa y llana ágora de la discusión abierta, sin tomar y hacer tomar, a la vez, conciencia de las normas elementales que deberían seguir futuros arquitectos más cautos que su maestro. Debía forzosamente hacer ver la naturaleza de los materiales (nombres, verbos, enunciados) que integran toda estructura dialéctica, así como las reglas de combinación (silogismo o razonamiento) para conseguir, a partir de aquéllos, la construcción (kataskeuázein) de un conocimiento o la destrucción (anaskeuázein) de un error. Conocimiento y error, susceptibles de toda una escala de grados de certeza, desde la absoluta convicción (pístis) que da la verdad autoevidente, pasando por lo demostrable como verdadero y lo mostrable como plausible, hasta lo aparentemente plausible.
He ahí, pues, el avance: nada menos que una teoría de la significación no superada, prácticamente, hasta Frege, y un sistema de formalización del razonamiento no superado hasta De Morgan y Boole. Porque, claro está, mal que les pese a los contumaces escolásticos y neoescolásticos tardomedievales, la del Philosophus no podía ser la última palabra sobre el tema. Sus limitaciones, obvias para cualquier lógico actual, derivan fundamentalmente de que el grado de reflexión posible en su época sobre el lenguaje y el pensamiento (los dos polos de toda lógica) no podía ir más allá del marco impuesto por el lenguaje natural. Marco, que Aristóteles estuvo a punto de romper con la introducción de variables pronominales en los Tópicos y de variables propiamente dichas (símbolos literales) en los Analíticos; pero que lastró inexorablemente su interpretación del enunciado declarativo, tanto el categórico como el modal, así como los silogismos o razonamientos construidos sobre él, al vincular indisolublemente la aserción a la asignación de referencia y, en definitiva, de una cierta forma de existencia (todavía no se había abierto el espacio triangular de la significación con el ángulo fregiano del sentido).
Pero, como contrapartida a esas limitaciones, la lógica aristotélica nos brinda, a diferencia del frío «monologismo» de los sistemas algorítmicos modernos, instrumentos del pensador solo frente a recortados objetos artificiales, el aliento cálido de una peripecia «dialógica» en que dos interlocutores formalizan —hasta cierto punto— sus argumentos, para mejor convencerse el uno al otro de cualquier intrascendente cuestión controvertida, o de la validez o invalidez de trascendentales enunciados comunes a todo conocimiento o a toda norma ética.
Por ello, los elementos fundamentales de la lógica aristotélica, convertidos en guía metodológica, aparecen una y otra vez en todas sus demás obras, desde la retórica hasta la ontología pasando por la zoología. La modesta dialéctica, bien que curada de las desmedidas pretensiones de la Academia, acabó siendo, con todo, lo más parecido al ideal —explícitamente declarado por Aristóteles como inalcanzable— de una ciencia de las ciencias.
El texto del «Órganon »
Habiendo, como hay, ediciones críticas suficientemente autorizadas y modernas de las tres obras que se incluyen en este volumen, nos hemos servido de ellas como punto de partida para nuestra versión castellana. Son éstas las contenidas en la colección de la Universidad de Oxford (Classical Texts), debidas, respectivamente, la de las Categorías, a L. Minio-Paluello, y las de los Tópicos y Sobre las refutaciones sofísticas, a W. D. Ross. No obstante, en el caso de los textos preparados por Ross, hemos optado, no raras veces, por preferir, a la suya, la lectura bekkeriana, al anteponer los criterios estrictamente paleográficos cuando no hemos visto suficientemente cargados de evidencia los argumentos de índole estilística o hermenéutica a favor de determinadas correctiones, suppletiones o expunctiones: a este respecto, el lector debe atenerse a la norma de que, ante una discrepancia Ross-Bekker, si no indicamos lo contrario en nuestra breve reseña de las variantes de lectura reflejadas en la traducción, debe prevalecer la lectura de Bekker. En algunas ocasiones, hemos aceptado variantes propuestas por J. Brunschwig, que, en su inconclusa edición y traducción de los Tópicos por cuenta de la Association Guillaume-Budé, maneja, con un criterio excesivamente arriesgado, a nuestro modo de ver, manuscritos poco o nada utilizados anteriormente, a saber, los Vaticanus 207, Vaticanus Barberinianus 87 y Neo-Eboracensis Pierpont Morgan Library 758. Por nuestra propia cuenta ya, hemos aplicado en los Tópicos, al igual que Minio-Paluello en las Categorías, el criterio de atribuir un cierto «voto de calidad» a la lectura boeciana ante discrepancias textuales entre manuscritos de autoridad paleográfica equivalente; y ello, por proceder de un prototipo griego distinto tanto de los manejados por Alejandro de Afrodisia (cuyos comentarios, por cierto, constituyen un punto de referencia privilegiado para decidir entre lecturas discordantes), como de los correspondientes a las dos grandes familias ABc y CDu: la coincidencia, pues, de Boecio con cualquiera de los otros grupos de textos tiene para nosotros valor decisivo.
Nuestra traducción
Por lo que se refiere a nuestra traducción, hemos de decir, ante todo, que es extremadamente literal. La razón es que consideramos la lógica aristotélica, por las razones ya expuestas en estas palabras introductorias, inseparable en gran medida de la sintaxis de la lengua griega en que está escrita: imposible, pues, captar su especificidad sin salvar, en la medida de lo literariamente posible, la propia estructura interna del discurso en que esa lógica se expresa. Ello nos ha llevado también a tratar de restablecer la etimología de términos hoy estereotipados y semánticamente opacos tras veintitantos siglos de tradición escolástica (silogismo, paralogismo, inducción, accidente, esencia, petición de principio, categoría, solecismo ...): términos, que en Aristóteles se hallan, por así decir, «en estado naciente», esto es, todavía no despojados de las connotaciones propias de su uso en el lenguaje corriente, no científico.
En aras de esa literalidad —que, sin duda, hace nuestro texto estilísticamente «duro»—, hemos mantenido la ambigüedad de los adjetivos sustantivados en neutro plural con el viejo recurso escolar de proveer el núcleo sustantivo mediante nuestro incoloro «cosas» o, todo lo más, «cuestiones». Hemos mantenido la violenta —en castellano, no en griego— sustantivación de locuciones y frases (prós ti, tí esti, etc.), subrayando la expresión, como en el caso de los términos «mencionados», para evitar confusiones (por cierto, que la mención de términos casi nunca es en Aristóteles nítida y clara: también aquí mantiene siempre un cierto grado de referencialidad en las palabras; podríamos decir que, para Aristóteles, mencionar «hombre» es mencionar la palabra que significa «hombre»). Y en aras de la literalidad, por último, hemos sacrificado algo de la fluidez del texto castellano no supliendo las frecuentes elipsis del original griego a no ser con términos encerrados en paréntesis angulares, lo que motiva, en los pasajes más elípticos, un profuso empleo de los mismos. Ahora bien, pensamos que, tanto éste como los restantes expedientes exigidos por el carácter literal de nuestra versión, tienen la utilidad suplementaria de facilitar una lectura bilingüe sabiendo en cada momento a qué expresión griega corresponde cada expresión castellana.