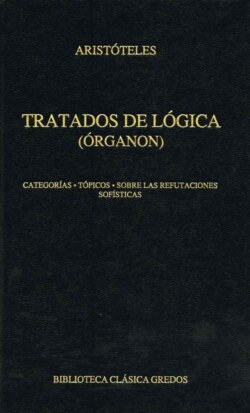Читать книгу Tratados de lógica (Órganon) I - Aristoteles - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCATEGORÍAS
INTRODUCCIÓN
Este breve tratado incompleto establece algunas de las distinciones capitales del utillaje conceptual aristotélico, empleadas con profusión por el autor en todo el resto de su obra, y particularmente en los textos de ontología (la mal llamada Metafísica).
Su eje lo constituye, como indica el título, la descripción (que no definición) de las llamadas categorías o predicamentos, que, en una lista máxima de diez (entidad, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, estado, acción, pasión; hay, en otras obras, listas más cortas), aparecen en el cap. 4 del libro que comentamos.
No obstante, a lo largo del texto sólo se tratan en extenso las cuatro primeras y en un orden distinto del que ofrece la lista (entidad, cantidad, relación, cualidad). Luego, brevemente (ocho líneas) y tras un corte brusco que denota la existencia de una laguna al final del cap. 8 —dedicado a la cualidad—, se esboza el análisis de la acción o actividad y la pasión o pasividad (cap. 9), de las que sólo se dice que admiten la contrariedad (el tener contrarios) y el más y el menos (la diferencia de grados). Nuevo corte brusco y párrafo de transición debido a una mano posterior (11b, 10-16), reconocible a partir de claras diferencias estilísticas. Dicho párrafo de transición introduce el análisis de nuevos conceptos funcionales, distintos de las categorías propiamente dichas, a saber: los opuestos (subdivididos en cuatro clases detalladamente estudiadas en los caps. 10 y 11: relativos, contrarios, opuestos por privación-posesión, contradictorios), la anterioridad (cap. 12), la simultaneidad (cap. 13), el movimiento (generación, destrucción, aumento, disminución, alteración, desplazamiento —cap. 14) y el tener (échein, homónimo con la categoría estado —cap. 15).
Más interesante que este suplemento final de conceptos (llamados tradicionalmente postpraedicamenta), que reciben un tratamiento más detallado en otras obras (con excepción, quizá, de los opuestos), son los tres capítulos previos a la presentación de las categorías propiamente dichas. En el cap. 1 se define la homonimia, sinonimia y paronimia, de frecuente aplicación ulterior en los Tópicos, la Metafísica y otros textos en que el análisis semántico es temáticamente relevante. En el cap. 3 se sienta lo que podríamos llamar la obvia propiedad transitiva de la predicación («todo aquello que se dice de un predicado se dice también del sujeto»), Y en el cap. 2, sobre todo, tras distinguir entre las «cosas» (v. infra) que se dicen combinadas con otras (términos incluidos en un sintagma) y las que se dicen sin combinar (términos aislados), aparece un interesante párrafo en el que se establece una división cuatripartita de esas mismas cosas con arreglo a la combinación de estos dos criterios: el decirse (o no) de algo y el estar (o no) en algo. De ella resultan: 1) Cosas que se dicen de algo y no están en nada (v.g.: la especie hombre). 2) Cosas que no se dicen de nada y están en algo (v.g.: un color concreto). 3) Cosas que se dicen de algo y están en algo (v.g.: el conocimiento). 4) Cosas que no se dicen de nada ni están en nada (v.g.: el hombre individual). El sentido que pueda tener ese «decirse de algo» es claro: corresponde a la relación de un término con otro cuya extensión está contenida en la del primero. Por lo que respecta al «estar en algo», el propio Aristóteles lo aclara en un inciso del texto: «está en algo» lo que se da en alguna cosa, pero no como una parte suya y sin que pueda tampoco existir separado de ella. ¿Qué significa esto? Los propios ejemplos son más reveladores que la aclaración aristotélica: ¿en qué sentido está el color en el cuerpo o el conocimiento en el alma? Está, obviamente, no como una «porción» físicamente separable del sujeto respectivo, sino como una característica de todo el sujeto, característica que, sin embargo, no es «esencial» y, por tanto, no lo es de todos los sujetos de ese tipo; en otras palabras: su extensión no engloba a la del sujeto (ni está englobado por ella), sino que coincide parcialmente con ella.
Pues bien, esta división cuatripartita se aplica luego a las categorías. Pero no por ello constituye un criterio que permita sistematizar esa —en palabras de Kant— «rapsodia» de conceptos, que bien podrían no ser diez, sino muchos más o algunos menos. Ninguna posibilidad de deducir, a partir del «decirse de algo» y el «estar en algo», la necesidad de que las categorías sean ésas y sólo ésas. La única aplicación efectiva de la cuatripartición mencionada se hace para incluir a la cualidad en el tipo 2, a una de las subdivisiones de la entidad en el tipo 4 y a otra en el 1. De la cantidad y de la relación no se dice —¿podría decirse?— en qué tipo se incluyen.
Parece claro, pues, que la única intención del cap. 2, como el 3, es distinguir los tipos más generales de predicación, en otras palabras, los distintos grados de inclusión del sujeto por parte del predicado, a saber: inclusión total (tipo 1); inclusión parcial (tipo 2); total en un sentido y parcial en otro (tipo 3); y nula (tipo 4). Esta cuatripartición parece, pues, más vinculada con la cuestión de los cuatro predicables (ver introd. a los Tópicos), es decir, con el grado de identificación que se puede dar entre sujeto y predicado, que con la cuestión de los diez predicamentos o categorías.
Porque ¿qué son, en realidad, las categorías? ¿Tipos de predicados? Si así fuera, ¿cómo explicar que la primera acepción de la primera categoría (la entidad primaria) no sea, por definición, predicado de nada? En efecto, pertenece al tipo 4 de la división arriba comentada, en el cual no se da ningún grado de inclusión, es decir, de predicación por parte de los términos correspondientes. Por otra parte, tanto ésta como las demás categorías son, según el propio Aristóteles, «cosas dichas sin combinar» (katà mēdemían symplokḕn legoménōn): y ¿cómo puede un término ser predicado sin combinarse con un sujeto?
La solución de semejante aporía sólo se puede obtener profundizando en los propios términos en que está dada (que es, por cierto, el método empleado habitualmente por el propio Aristóteles en obras como la Física, el tratado Acerca del alma, etc.). Por un lado, el término categoría, predicación, no deja lugar a dudas sobre la relación de estos diez conceptos con el enunciado (en el cap. 4 de Categ. no se las llama directamente categorías, pero sí indirectamente en otros pasajes del libro y, sobre todo, en Tópicos I 9, donde vuelve a aparecer la lista completa). Y, por otro lado, no se las puede considerar como predicados o tipos generales de predicados, por las razones ya apuntadas.
Pues bien, pese a la aparentemente insalvable antinomia, hay una manera de conciliar ambos rasgos de las categorías: considerarlas, en consonancia con numerosos textos de la Metafísica referentes a la pluralidad de sentidos del ser, como los diversos esquemas a los que se ajusta la enunciación del verbo ‘ser’ en los juicios. Ahora bien, el verbo ‘ser’, como explicará Aristóteles en otros muchos lugares (entre ellos, el tratado Sobre la interpretación), no constituye por sí mismo ningún predicado, ni siquiera en su forma participial ón, «ente» (lit.: «lo que es»). ¿Cuál es, pues, su función? ¿La de mera cópula? No. También Aristóteles lo aclara en varios textos, especialmente de la ya citada Metafísica: la función del eînai de los enunciados, junto a la ciertamente copulativa de establecer un cierto grado de identificación entre sujeto y predicado (analizado por él mediante los tradicionalmente llamados «predicables»), es ante todo y sobre todo la de declarar la verdad (cuando aparece en forma afirmativa) o la falsedad (cuando en forma negativa) del complejo sujetopredicado. Ahora bien, la verdad o falsedad de un enunciado corresponde a la existencia o no de una referencia objetiva para los términos de dicho enunciado y su mutua relación: al menos, así es para el propio Aristóteles, como puede desprenderse de un somero análisis de sus textos sobre el concepto de verdad (Metafísica, tratado Sobre la interpretación, etc.).
En definitiva, las categorías aristotélicas corresponderían a los distintos tipos de existencia que puede tener el referente de un término cualquiera, predicado o sujeto, tal como se revela a partir del análisis de los enunciados en que dicho término puede insertarse.
De hecho, todo el análisis al que Aristóteles somete las cuatro categorías estudiadas con un cierto detalle (además de la acción y la pasión, tratadas mucho más por encima, pero con idénticos criterios) se limita a señalar la combinatoria sintáctico-semántica de que aquellos conceptos son susceptibles (predicabilidad respecto a otros términos, tipo de preguntas a las que responden, adverbios que admiten, tipos de oposición en que entran, etc.).
Con razón señala É. Benvéniste, en un sugestivo capítulo de su obra Problèmes de linguistique générale, que todas las categorías aristotélicas son reductibles a morfemas pronominales (qué, cuánto, cuál), preposicionales (respecto a), adverbiales (dónde, cuándo) y verbales (voz: activa, pasiva y media —la situación —; aspecto: perfectivo —el estado —). Ello encaja perfectamente con la consideración de que no son sino «modulaciones» de la afirmación (o negación, que, como Aristóteles indica, implica la afirmación) de existencia realizada por todo juicio declarativo; o lo que es lo mismo: esquemas referenciales sintácticamente condicionados, pero formalmente aislables de su «combinación» sintáctica.
La polémica que en un tiempo enzarzó a algunos sobre el carácter intra- o extra-lingüístico, verbal o real, de los conceptos categoriales («¿son tipos de palabras o tipos de objetos ?»), polémica que se remonta a Trendelenburg (ver Bibliografía), carece, pues, de sentido. Son, como reitera despreocupadamente Aristóteles: cosas que se dicen, verbales en cuanto reales. Por eso aparecen tanto en un tratado dialéctico, los Tópicos, como en uno ontológico, la Metafísica, a la vez humilde instrumento para desmontar argumentos en un debate y fecundo criterio para ordenar nuestra concepción del mundo.