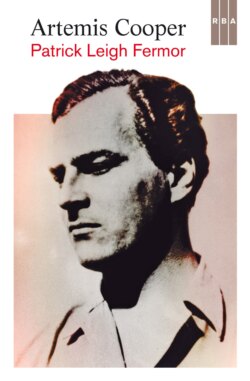Читать книгу Patrick Leigh Fermor - Artemis Cooper - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 EL PLAN
ОглавлениеLa King’s School fue fundada por Enrique VIII y, durante los siglos que siguieron a su creación, la escuela atrajo a un puñado de mecenas ricos que hicieron aumentar su prosperidad. Pero en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial se encontraba en una situación muy precaria. Algernon Latter, su director, creía a pie juntillas que la tradición era sacrosanta y, en consecuencia, mantenía la escuela firmemente anclada en el siglo XIX. Canon Ingram Hill, un antiguo alumno de la King’s School que ingresó un año o dos antes que Paddy, describió el lugar como «muy, muy duro, igual que en la novela Tom Brown en la escuela».1 Los edificios estaban desvencijados y su falta de mantenimiento era vergonzosa. Los dormitorios aún se iluminaban con gas y en la escuela estaban tan desesperados por conseguir alumnos que se encontraban dispuestos a aceptar a cualquier chico que pidiera el ingreso. Sucedía muy raras veces que la King’s School de Canterbury lograra que alguno de sus estudiantes fuera aceptado en las universidades de Oxford o Cambridge. La gran mayoría de los alumnos que pasaba por ella se dedicaba luego a seguir con los negocios de sus familias, cualesquiera que estos fueran.
Paddy ingresó en la escuela en el trimestre de verano del año 1929, una época en que las cosas estaban mejorando. Hacía poco que los intendentes habían nombrado a un nuevo director, Norman Birley, un hombre destinado a sacar la escuela del bache en el que se encontraba. Uno de los primeros cambios que realizó fue dividir el centro en dos secciones. Durante generaciones tan solo había habido una, la School House, y a esta se sumó ahora una segunda: la Grange House. Birley reprimió también los excesos de acoso existentes entre el alumnado, y además dejó muy claro que cualquier sospecha de homosexualidad sería suficiente para merecer una expulsión inmediata.
Paddy fue asignado a la Grange House, cuyo director era Alec Macdonald. Canon Hill lo describió como alguien «muy de Cambridge. Siempre llevaba un sombrero en una mano y el paraguas en la otra. Era un hombre altamente civilizado y sentía pasión por la música». Hablaba muy bien el alemán y había traducido Winnie the Pooh al francés. Tenía unos ojos que apenas parpadeaban y que algunos alumnos encontraban inquietantes. Alec Macdonald organizaba reuniones musicales con regularidad. Ponía discos de música clásica en el gramófono y después el grupo discutía sobre ellos mientras todos tomaban el té. Se rumoreaba que votaba a los laboristas, algo que se consideraba muy peculiar en alguien que era, de forma tan obvia, un caballero. Paddy admiraba su humanidad y la consideración que mostraba hacia los demás.
Un día, cuando estaban traduciendo una historia corta de Maupassant en clase, uno de los chicos tradujo mal la expresión «un accent populaire». «No —puntualizó Macdonald—, no se trata exactamente de un acento popular, sino de un acento que denota falta de educación». «Entonces, señor —adujo otro alumno—, se trataría de un acento común, ¿un acento callejero?». «Precisamente —contestó Macdonald con ligereza—, es justo la clase de acento que tendríamos todos nosotros si viviéramos a cien yardas de aquí». En la clase se hizo un silencio incómodo. Sentíamos que el profesor nos había desenmascarado: todos éramos unos horribles esnobs de clase media.2
Canon Hill recordaba que la llegada de Paddy a la escuela supuso un impacto inmediato. El recién llegado hablaba utilizando frases elaboradas, y aquel era un modo de hablar muy distinto a la jerga monosilábica utilizada por los estudiantes que eran sus contemporáneos. De repente se lanzaba a improvisar versos libres, declamaba diálogos de Shakespeare a la primera de cambio, o recitaba poesías kilométricas. Hill recordaba una vez en la que él volvía a los edificios de la escuela tras haber jugado un partido y de súbito escuchó que alguien cantaba Ye Watchers and Ye Holy Ones, una elección algo inusual del libro de himnos inglés. Intrigado, Hill rastreó el origen de la música y al fin encontró a Fermor. Estaba solo y totalmente desnudo, y bailaba entre las duchas, mientras cantaba «¡Aleluya! ¡Aleluya!» a grito pelado. Paddy tenía encanto y una suerte de efervescencia natural, así que muy pronto se vio rodeado por una banda de parásitos, muchos de los cuales solo estaban interesados en ver qué es lo que él haría a continuación.
Al principio todo fue bien. Paddy obtuvo buenos resultados en Francés, Alemán, Latín, Historia y Geografía. El hecho de que fuera un perfecto inútil en Matemáticas y Ciencias se aceptó de forma ecuánime. Dado que era un chico fuerte —podía levantar tanto peso como el suyo propio y era remero en la sección júnior—, hubiera sido lógico pensar que cosecharía algunos éxitos en el campo del deporte. Pero lo cierto es que Paddy nunca sería un deportista capaz de jugar en equipo. De hecho, escogió remo antes que críquet, una elección que le permitió pasar las tardes de verano tumbado a las orillas del río Stour, fumando cigarrillos con los estetas del King’s, leyendo a Gibbon y a Michael Arlen.
«Escribía y leía intensamente, cantaba, intervenía en debates, dibujaba y pintaba. Coseché pequeños éxitos como actor, director teatral y diseñador de decorados...».3 Esto último lo realizó en beneficio de la producción Androcles y el león, una obra en la que Paddy hizo todo lo anteriormente citado y además asumió también el papel epónimo. También dio charlas sobre Walter Pater y Dante Gabriel Rossetti en la sociedad literaria de la escuela (conocida como la Sociedad Walpole) y ganó el premio Divinity dos veces. La religión aún tenía un poderoso atractivo para él. Según decía, este era un interés que iba mano a mano con su pasión por la historia, el arte, la arquitectura, la música y la poesía: la religión otorgaba profundidad y color a todas estas cosas.
Uno de los compañeros de Paddy en Canterbury fue Alan Watts, que ya entonces estaba convirtiéndose en un experto en arte japonés y budismo zen. «Y no olvidaré —escribió Watts en su autobiografía— el tono de temor, y casi de respeto reverencial, con que Patrick Leigh Fermor me dijo un día: “¿De veras quiere usted decir que ha renunciado a creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?”».4 Watts y Paddy disfrutaban en mutua compañía. Juntos salían en bicicleta, hacían largas excursiones y pedaleaban por estrechos senderos que les conducían a las iglesias de Patrixbourne y Barfreston: «cuando nos sentíamos excesivamente oprimidos por el sistema social de la escuela, nos escabullíamos en dirección a la catedral de Canterbury. Dado lo colosal de su santidad, aquel era un lugar que jamás podría ser catalogado como zona prohibida...».5
Paddy siempre conservó una escrupulosa lealtad hacia su madre, aunque la manera errática en que esta podía comportarse —con sentimientos que oscilaban entre el amor posesivo y la más absoluta negligencia durante semanas y semanas— hubiera sido suficiente para desestabilizar a cualquiera. Cuando llegaban las vacaciones no siempre deseaba tenerlo en casa. Una o dos veces lo mandó a vivir con algunos parientes de los Fermor, pero a Paddy la experiencia le pareció tan odiosa que rechazó de plano repetirla. Durante toda aquella época, quienes le acogieron con más regularidad fueron los Scott-Malden. También pasó algunas semanas en Fredville Park, cerca de Nonington, en Kent, donde sus anfitrionas fueron las señoritas Hardy, o, como él las llamaba, la tía Mary y la tía Maud. Estas hermanas aceptaban a huéspedes jóvenes, muchachos de King’s School que no regresaban a casa en vacaciones. Siempre que deseaba montar a caballo le prestaban un poni, y una o dos veces participó en una cacería del zorro con los West Street Harriers.
Cada vez veía menos a menudo a su hermana Vanessa, que ya era una joven de veinte años. Vanessa pasaba la mayor parte de su tiempo en la India, donde estaba a cargo de la casa de su padre en Calcuta. Una casa que, curiosamente, Paddy jamás llegó a visitar. El viaje era tan largo que apenas valía la pena emprenderlo en el transcurso de unas vacaciones escolares. Y, aunque el deseo de realizar aquella visita estuviera siempre presente, había dos cosas que lo retenían. Paddy era dolorosamente consciente de haber decepcionado a su padre y, cuando se hallaban juntos, ambos se sentían incómodos. Por otra parte, también sabía que aquella potencial visita no agradaría a Æileen, ya que ella lo consideraba su hijo. Que Vanessa pasara meses en la India con Lewis era una cosa, que lo hiciera Paddy hubiera sido otra muy distinta.
Æileen había dejado la casa de Primrose Hill y se había ido a vivir a la parte sur de Piccadilly, cerca del Circus, en el último piso del número 213. El apartamento consistía básicamente en una gran habitación, una suerte de cueva de Aladino abarrotada con todos los muebles exóticos que antes habían estado colocados en Primrose Hill. Paddy pasó muy pocas noches allí pero, cuando lo hacía, dormía en un minúsculo cuarto trastero. Y en tanto se le iban cerrando los ojos, veía el leve parpadeo de las luces de neón procedentes de un anuncio exterior, en el que había una enorme coctelera que vertía, una y otra vez, la bebida con las siguientes palabras: GINEBRA GORDON’S, EL CORAZÓN DE UN BUEN CÓCTEL.6
En Canterbury, Paddy obtuvo, por fin, autorización para estudiar griego. Se zambulló en el idioma con entusiasmo, pero sus páginas de gramática griega pronto estuvieron «cubiertas de garabateadas y entintadas procesiones de centauros, siempre barbados como el marinero del tabaco de hebra Navy Cut, y a menudo con bombines y fumando pipas de madera de cerezo».7 Si exceptuamos a Homero, que sí le resultaba atractivo, por aquel entonces el griego le interesaba menos que el latín. Cuando más tarde, en El tiempo de los regalos, Paddy hizo una descripción de su antología privada —aquellos fragmentos y poesías que lo habían llenado de alegría o que había decidido aprenderse de memoria—, los autores latinos de la lista sobrepasaban con mucho a los griegos. Además, estaba en una época en que tenía que escribir su propia poesía.
«Segregaba versos como si fuesen ectoplasma, de imitación y malos, pero de todos modos publicados en las revistas escolares»8, contaba Paddy. También escribió cuentos cortos y, al igual que sus otras contribuciones a la Sociedad Walpole, se leyeron también en voz alta, normalmente a pequeños grupos de chicos que se reunían en el estudio del director de la escuela. Alec Macdonald estaba impresionado. «¡Ahí tienes! —le dijo—. Serás escritor»9. Paddy agradeció la afirmación, porque también empezaba a pensar algo así. Los primeros textos de él que se imprimieron se pueden encontrar en la revista escolar The Cantuarian. Su seudónimo era Scriptor.
«All Saints» es una historia que trata sobre uno de los más distinguidos exalumnos de la King’s School. Se trata del médico y académico Thomas Linacre, cuyo fantasma se aparece al narrador declamando cosas tales como «Felices fueron aquellos días en los que tenía fe». Los libros de Walter Scott y los romances históricos que había leído siendo niño, habían dejado huella.10
Su siguiente contribución a la literatura se tituló «Phoebe». Era una construcción densa y generosamente salpicada de personajes clásicos, nombrados, al parecer, con el objetivo de impresionar a los maestros.11 Con el poema «To Thea», por su parte, con sus rosas, los labios de rubí y el compromiso final —ser un Romeo para su Julieta—, parece que Paddy quiso impresionar a alguna chica de carne y hueso.12 Por aquel entonces ya tenía por costumbre mandar poemas a las chicas que le gustaban. Después de todo, si la estrategia no mejoraba sus posibilidades de éxito, siempre cabía la posibilidad de reciclar los esfuerzos para The Cantuarian.
En diciembre de 1930, tradujo «A Taliarco», la oda 9 del libro I de Horacio. Años más tarde, este poema propició un momento de empatía, cuando un general alemán secuestrado y un joven mayor inglés que lo había capturado descubrieron que tenían más cosas en común de las que creían. Paddy conoció los poemas de Horacio gracias a Nathaniel Gosse, su profesor de Latín. Gosse se mostró encantado al ver su entusiasmo por el poeta, y lo alentó en sus esfuerzos para traducir aquella oda. Setenta años más tarde, Paddy calificó la traducción como «espantosa. Todo el interés de Horacio reside en su tersura y en su concentración. En suma, en la perfección, mientras que mi versión tiene una métrica torpe y una rima falsa: es un pudin hinchado».13 El poema que apunta más claramente el camino que Paddy iba a seguir como autor se titulaba «The Raiding Song of the Vandals», y se basaba en una obra de James Elroy Flecker, «The War Song of the Saracens».
En el mercado nos agolpamos, y a nuestros pies los corceles están cargados con el botín,
cabalgamos a través de la matanza, y pisoteamos a los habitantes masacrados;
las casas resplandecen a nuestro alrededor, las vigas de madera se desploman donde las lenguas de fuego las han hallado,
y el estruendo y las chispas parten hacia el cielo, y las llamas parpadean enloquecidas alrededor de ellas.14
El poema le supuso un trabajo arduo porque Paddy tendía a embriagarse con los ritmos atronadores y las aliteraciones en forma de trabalenguas. Conforme maduró, fue aprendiendo a utilizar esas herramientas para crear efectos sorprendentes, pero nunca perdió su gusto por la riqueza de las palabras y por las piruetas verbales que se podían llevar a cabo con ellas.
La primera vez que Paddy conoció a un poeta real fue con la visita del joven John Betjeman a la escuela para dar una conferencia. De todos modos, en aquel momento Betjeman aún no era una celebridad y además había acudido al lugar no para hablar de poesía, sino de arquitectura. Paddy recordó aquella ocasión sesenta y cinco años más tarde, el 11 de noviembre de 1996, cuando hizo un discurso con motivo de la colocación de una placa conmemorativa dedicada a Betjeman en el Rincón de los Poetas de la abadía de Westminster.
Su charla fue leve, espontánea, apasionada y convincente. Se inició con un elogio de la sobriedad y a las líneas puras del Partenón. Y, por muy sorprendente que esto nos pueda parecer hoy en día, esta introducción le llevó a hacer una alabanza de la sobriedad y las líneas puras de la arquitectura moderna de Le Corbusier y de la Bauhaus —estábamos en el año 1931—. Después ensalzó los méritos del cemento y el acero, y luego habló con arrobo de la simplicidad de los muebles tubulares metálicos [...] Toda la conferencia estuvo salpicada de magníficas bromas y de digresiones improvisadas. Y cuando, como si se tratara de un error [...] durante unos segundos apareció en la pantalla una diapositiva que mostraba a Mickey Mouse tocando el ukelele, la sala entera se vino abajo. Salimos del lugar tambaleándonos de emoción; con los pies ligeros y en plena euforia. Y a buen seguro el efecto hubiera sido el mismo si el tema de la conferencia hubiera sido cualquier otro.
Paddy ratificaba la existencia de esos personajes mitológicos que siempre se generan en las atmósferas escolares. Se contaba que alguien había oído a Fermor salir de puntillas del dormitorio en medio de la noche y que ese alguien decidió seguirlo. Sin saber que le seguían, Paddy se dirigió al gimnasio blandiendo una linterna. La sala tenía unos techos muy altos cruzados por una viga enorme de la que colgaban unas sogas de escalada. Escondido en las sombras, el chico contempló con alarma creciente cómo Fermor se encaramaba a una de las cuerdas, trepaba luego a la viga y caminaba por ella de un extremo a otro. Una vez completada la hazaña se deslizó por la soga hasta llegar al suelo y emprendió el camino de vuelta al dormitorio.
Paddy aprovechó bien el tiempo que estuvo en King’s School, aunque la energía que invertía en su aprendizaje y en la lectura iba acompañada de hábitos menos edificantes. Si algún alumno de la escuela era pillado rondando por las tiendas de apuestas, fumando cigarrillos, subiéndose al tejado o metiéndose en peleas, lo más probable es que ese alumno fuera Fermor. Y sus faltas se combinaban con un orgullo temerario y la más absoluta indiferencia hacia los posibles castigos. En un momento dado, fue expulsado temporalmente, y la escuela lo mandó de regreso al número 213 de Piccadilly donde vivía su madre.
Se comportaba de modo cada vez más salvaje e incontrolado. Más tarde, Paddy lo explicó como «el intento libresco de forzar la vida para que tuviera un mayor parecido con la literatura», instigado por «la resaca de la anarquía anterior: transformar las ideas con la mayor rapidez posible en acciones me impedía por completo pensar en el castigo o el peligro».15. Sus preceptores y monitores pensaban que estaba loco, y el mismo Paddy consideraba que sus travesuras eran inexplicables. El penúltimo informe de su director de escuela, tan a menudo citado, dice lo siguiente: «Es una mezcla peligrosa de sofisticación y temeridad que le hace a uno temer por su influencia sobre los demás muchachos».16
Aquel año, Æileen se lo llevó a esquiar al Oberland de Berna, donde cayó enfermo de forma inesperada. Los doctores dijeron que había «sometido su corazón a demasiadas tensiones» y que la única cura posible era un descanso prolongado.17 Durante varias semanas no le estuvo permitido regresar a la escuela y, cuando por fin volvió a ella, el trimestre de verano ya estaba muy avanzado. Se le prohibió practicar todo tipo de deportes, de tal modo que de repente se encontró con el glorioso e insólito regalo de un montón de horas libres durante las cuales podía dar aún más lustre a su reputación de temerario.
En ese período, varios de los muchachos veteranos de la escuela estaban extasiados tras un nuevo descubrimiento: la extraordinariamente bonita hija del señor E. J. Lemar, un verdulero que tenía su tienda en Dover Street. Tan pronto como Paddy oyó hablar de Nellie Lemar fue en su busca. Y al instante decidió que ella era la encarnación de su ideal de belleza femenina, un ideal que comprendía a sutiles muchachas de largas cabelleras y a las princesas que había contemplado en las ilustraciones de los libros de hadas de Andrew Lang. Sus visitas a Nellie no pasaron desapercibidas, pues las hacía vestido con el uniforme escolar, un traje con pantalones a rayas, un abrigo negro y una gorra de regatista con lunares. Como en Dover Street Paddy era una figura conspicua y además aquella calle se encontraba fuera de los límites permitidos, al final lo pillaron con las manos en la masa: «tomando la mano de Nellie, que es lo más lejos que llegó jamás este galanteo».18
La pureza de las intenciones de Paddy hacia Nellie no impresionó en absoluto al director de su internado. Para Alec Macdonald, esta particular escapada supuso la gota que colmó el vaso. Paddy fue enviado al despacho del señor Birley, director de la escuela, y este consideró que el incidente era una buena oportunidad para librarse de un alumno problemático. La reacción de Paddy fue de un absoluto descorazonamiento. Antes ya había sido expulsado de otras escuelas, pero esta era la primera vez que le importaba. El tiempo pasado en King’s School había estimulado su imaginación, allí se había sentido feliz y realizado. Para colmo, su expulsión llegaba antes de que hubiera podido presentarse para conseguir el certificado escolar. Paddy ya no era ningún niño. Carecía de cualquier título de enseñanza oficial y de él se esperaba que en unos pocos años pudiera ganarse la vida.
Æileen quedó desalentada ante el curso que tomaban los acontecimientos. Sin embargo, Paddy sabía que su madre siempre se había mostrado tolerante en lo que respectaba a su rebeldía. «Creo que su propia trayectoria como muchacha —y esta había sido obstinada y turbulenta— atemperaba de modo caritativo su exasperación. Por mucho que el decoro la obligara a emprender acciones represivas, en realidad sentía secretamente solidaridad conmigo».19
No es difícil imaginar cómo le sentaron las noticias a Lewis Fermor, allá en Calcuta. Hacía ya mucho tiempo que había descartado el sueño de que Paddy se dedicara alguna rama de las ciencias. Y lo cierto es que ni él ni su hijo tenían la menor idea de cómo se iba a ganar la vida este último. En términos prácticos, había muy poco que Lewis pudiera hacer. Había pasado toda su vida profesional en la India y tenía muy pocos contactos fuera de la comunidad científica.
La solución al problema de Paddy era el ejército. En un principio, Paddy saludó la idea con interés. Era un chico fuerte, tenía energías y seguridad en sí mismo, poseía un espíritu vivaz y valor (que es la faceta aceptable de la temeridad). ¿Por qué no habría de ser un buen soldado? Y desde luego, los británicos poseían una larga tradición de soldados poetas y escritores: sir Philip Sidney, Robert Graves, Siegfried Sassoon... Pero para ser considerado candidato a la escuela militar de Sandhurst, antes tenía que pasar su examen y conseguir el certificado escolar.
Así, lo enviaron a un centro de estudios intensivos londinense para asegurarse de que consiguiera el llamado certificado de Londres. Era un centro reconocido por la escuela militar de Sandhurst pero tenía la ventaja de no exigir un nivel demasiado alto en matemáticas. Estaba dirigido por Denys Prideaux, y la mayoría de sus estudiantes esperaban alistarse en el ejército. Dado que en aquellos momentos Æileen se encontraba otra vez viviendo en el pueblo de Coldharbour, cerca de Dorking, Paddy se alojó con el señor y la señora Prideaux, primero en Queensberry Terrace y más tarde en Lancaster Gate.
En el verano de 1932 se examinó para el obtener el certificado que se expedía en Londres y consiguió aprobar, incluso en matemáticas. Pero Sandhurst no aceptaba cadetes menores de dieciocho años y en su caso le faltaban seis meses para cumplirlos. Una vez hechos los exámenes dedicó una temporada a la lectura intensa, «y leí más libros que nunca en un período de tiempo similar»,20 escribió luego en El tiempo de los regalos. Durante este período, lo que más le entusiasmaba eran las obras de Aldous Huxley, Evelyn Waugh y Norman Douglas. Paddy siempre opinó que Old Calabria, obra de Douglas publicada en 1915, era el mejor libro de viajes jamás escrito. En lengua francesa leyó a Rabelais, a Ronsard y a Baudelaire, pero se sentía particularmente atraído por François Villon, poeta del siglo xv. La poesía de Villon, oscura y exaltada, especialmente «La balada de los ahorcados», ejercía sobre él una poderosa fascinación. Y en aquella época tradujo al inglés varios de sus rondós y baladas. Pero la literatura no era la única materia que lo absorbía. Pasó horas vagabundeando por la National Gallery y por ese edificio repleto de tesoros de historia visual que es la National Portrait Gallery. También se familiarizó con los monumentos, las iglesias, los museos y los pubs de Londres.
Le presentaron a la señora Minka Bax, esposa del escritor Clifford Bax, que vivía en Addison Road, cerca de Kensington High Street. La señora Bax dirigía un salón literario informal, en el que jóvenes de uno y otro sexo discutían sobre libros, obras de teatro, estética y el significado del arte. Paddy disfrutaba de estas veladas, aunque sus invitados le parecían un poco demasiado fervorosos y altivos.
Él se divertía bastante más con un grupo de compañeros que había conocido en el centro de estudios londinense, la mayoría de ellos algo mayores que él, pero también destinados a ingresar en el ejército. En El tiempo de los regalos dice de ellos: «Eran unos muchachos de ojos grandes, mejillas rosadas, bien peinados e inocentes, portaestandartes y abanderados en la fase larval».21 Paddy raras veces habló mal de los viejos amigos. Y casi siempre se mostró generoso cuando escribía sobre ellos, muy en particular con aquellos de los que aceptó hospitalidad en alguna medida. Sin embargo, en aquellas épocas él mismo estaba pasando por una «fase larval» de la que unos meses más tarde iba a sentirse ligeramente avergonzado. Los nuevos amigos que tenía admiraban su gallardía como jinete, y se reían como hienas cuando le veían lanzarse al lago vestido con un traje de gala completo (él se acordaba de que llevaba un frac prestado solo cuando salía del agua). Lo invitaban a que pasara fines de semana con ellos. Durante aquellos fines de semana estaba en compañía de personas que leían poco más que las páginas deportivas de los periódicos y que además miraban los libros con sospecha. Pero a Paddy no le importaba. Disfrutaba de la bulliciosa compañía, de los bailes y cacerías y de las carreras de caballos a campo traviesa. Y sus jóvenes anfitriones sabían bien que, por mucho que Fermor fuera un salvaje, se podía confiar en que siempre salvaría las apariencias y tendría un aspecto presentable frente a su parentela.
A Paddy le agradaba la buena ropa, confeccionada con gracia y estilo; era un placer del que disfrutó toda su vida. En sus libros describe los atuendos, tanto de hombres como de mujeres, con meticuloso detalle. La ropa también era un componente muy importante de su memoria histórica. Acostumbraba a decir que nunca podía recordar las fechas leídas en una página, pero que le bastaba ver el retrato de un príncipe o un cardenal para, al instante, poder fechar su ropaje con un margen de error de no más de cincuenta años. En aquellos días frecuentaba un grupo de jóvenes espadachines que se definían a sí mismos en función de los sastres que utilizaban. Y le costó muy poco autoconvencerse de que las botas, los bombines y chalecos con doble hilera de botones, las chaquetas y los pantalones de montar que había encargado eran no solo un equipo esencial, sino una inversión indispensable. Tenía una asignación de treinta chelines por semana pero gastaba más de lo debido y sin control, y las facturas seguían lloviendo. Esto llegó al conocimiento de Lewis. Primero había sido la expulsión; ahora, las deudas. A Lewis no se le escapaba que, en tanto que padre, él había sido una figura prácticamente ausente de la vida de Paddy. Pero, al igual que hacían los maestros del chico, lo más probable es que echara la culpa a Æileen. A su folletinesca y romántica imaginación, y al desdén que sentía por los asuntos prácticos y mundanos. Por no mencionar su insistencia en dar importancia a tener una apariencia elegante (es decir, una apariencia cara). En suma, Lewis consideraba que todo ello tenía mucho que ver con los problemas de Paddy. Aun así, se hizo cargo de los requerimientos más urgentes. Luego mandó un par de cartas desde la India que levantaron ampollas, y le comunicó a Paddy que debería hacerse responsable del resto de deudas. Algunas de aquellas facturas permanecieron sin pagar durante años.
Aquellas deudas habían servido además para revelarle a Paddy la verdad descarnada. La vida de un joven oficial, que durante los largos meses de paz tendría que permanecer en Aldershot o Tidworth, no se podía financiar con tan solo la paga del ejército. Y era un hecho que Paddy no tenía ni un solo ingreso privado. Si vivía en compañía de camaradas cadetes, era inevitable que se sintiera atraído por los que eran más imprudentes, rápidos y peligrosos; los menos aburridos, en suma. Y a buen seguro que estos serían, con mucha diferencia, más ricos que él, y además serían chicos que vivirían muy tranquilos sabiendo que su dinero y sus vínculos familiares les sacarían siempre de cualquier aprieto. Paddy no gozaba de semejantes ventajas y lo sabía.
Durante la primavera y el verano de 1933 empezó a frecuentar el bar del hotel Cavendish en Jermyn Street. Uno de sus compañeros del centro de estudios de Prideaux fue quien le llevó allí por primera vez. El lugar estaba regentado por su famosa propietaria eduardiana, Rosa Lewis, y tenía una atmósfera más parecida a la de un club bastante aparatoso y pasado de moda que a la de un hotel. Durante aquellos años de entreguerras, los jóvenes a los que la señora Lewis favorecía disfrutaban de un amplio crédito, que además muchas veces se resolvía de forma automática debido a confusiones contables. La señora Lewis sabía perfectamente que sus clientes más antiguos y más ricos eran gente fiable y, por lo tanto, se podía permitir no examinar sus cuentas con demasiado rigor.
Rosa Lewis se encaprichó de Paddy, al que siempre llamaban el «Joven Feemur», o algunas veces el «Joven Fermoy». En ocasiones, Paddy la acompañaba cuando hacía su inspección rutinaria por las tiendas que había en la zona de Piccaddilly y St. James. Rosa le llevaba firmemente cogido por el brazo, en tanto sus dos pequineses jadeaban trotando tras la pareja. Ella disfrutaba eligiendo delicadezas en los mostradores de Fortnum & Mason, y desafiaba a los dependientes a que la sorprendieran. La señora Lewis creía que la descripción que Evelyn Waugh hizo de ella como señora Crump en Cuerpos viles, no le hacía justicia. «Como llegue a ponerle las manos encima a este señor Wooaagh —le dijo a Paddy, con su dentadura postiza crujiendo ominosamente—, le arranco un ojo».22
Desde mediados de la década de 1920 el bar del Cavendish se había constituido en el lugar favorito de ese grupo de jóvenes premeditadamente decadentes que el Daily Mail había apodado como «La Juventud Brillante». Aunque habían pasado por fases durante las cuales preferían el Café Royal, lo cierto es que nunca habían renunciado al Cavendish de forma definitiva. Allí fue donde Paddy conoció a Brian Howard, Jennifer Fry, Elizabeth Pelly, Eddie Gathorne-Hardy, Alistair Graham y Mark Ogilvie-Grant. En 1933, cuando Paddy entró en la órbita del grupo, aquellas fiestas salvajes que tanto habían escandalizado a la nación ya habían dejado de celebrarse, y los juerguistas que las protagonizaron eran casi una década más viejos. Pero aún se entregaban a los placeres de la vida y seguían oponiéndose a todo lo que era pomposo y sobrecargado. Está de más decir que se negaban en redondo a tomarse demasiado en serio a sí mismos. También les agradaba la conversación y beber hasta las tantas de la madrugada. A ojos de Paddy eran divinos, irresistibles, exactamente iguales a sus álter egos en la novela Cuerpos viles. Se comunicaban entre ellos con un lenguaje recargado que conseguía ser a la vez pedante, provocador y considerablemente afectado. Y cuando mencionaban con soltura a William Walton o a Eric Satie, a los futuristas, o a Man Ray y a Picasso, daban por sentado que quienes les escuchaban sabían de qué estaban hablando. A su modo de ver, el arte, la música y la literatura eran fuerzas que propiciaban el cambio y la liberación, al igual que hacía el socialismo. «Las opiniones de izquierda que oía de vez en cuando tan solo parecían una parte menor de una emancipación más general».23
El desdén que mostraban por todo lo que era inglés resultaba aún más seductor que su socialismo desenfadado, pues para estos nuevos amigos, «se trataba de un artículo de fe considerar cada una de las expresiones de la vida británica, o de su pensamiento y arte, como algo vagamente provinciano y definitivamente aburrido».24 A Paddy le pareció una forma de pensar y sentir muy adecuada. El tedio que suscitaban Inglaterra y su modo de vida le proporcionaban una excusa convincente a la hora de justificar su propia incompetencia, su aburrimiento y la claustrofobia que padecía: «de pronto, todo lo que me resultaba atractivo y excitante parecía ser extranjero».25
Paddy describió el proceso que le desplazó hacia este mundo bohemio —tan diferente al de sus «oficiales larvados»— como atravesar el espejo para colocarse del otro lado. Antes de dar este paso, siempre había tenido que reprimir algún aspecto de su personalidad. Moderaba su tendencia al bullicio cuando iba a tomar el té con la señora de Clifford Bax y refrenaba su parte más literaria y culta cuando se hallaba en compañía de sus compañeros de armas. Ahora había encontrado un grupo de gente que aceptaba ambos rasgos de su personalidad —el escandaloso y el literario—, y además con naturalidad, pues no les parecía ninguna extravagancia que cultivara los dos.
Paddy perdió la virginidad con Elizabeth Pelly, una de las habituales de las fiestas —y una de las más desenfrenadas—, cuyas peripecias habían alimentado las noticias de los periódicos a mediados de la década de 1920. Por aquel entonces Elizabeth ya estaba divorciada de su marido Denis y sus esperanzas de llegar a casarse con un amigo llamado John Ludovic Ford (más conocido como Ludy) se estaban esfumando. Aun así, parece algo extraño que las citas amorosas entre ella y Paddy (que él definía como «unas cuantas tardes secretas») tuvieran lugar en la casa que Ford tenía en Cheyne Row.
A sus nuevos amigos les agradaba verse reflejados en él; en el modo en que reproducía sus gustos e imitaba sus formas de comportarse. Les hacía mucha gracia que le hubieran expulsado de la escuela y también les parecía bien que hubiera descartado la idea de ingresar en Sandhurst: «¡El ejército! Espero no tener que habérmelas jamás con eso. ¡Tan solo pensarlo me da grima!».26 Trataban a Paddy con un considerable grado de indulgencia y le pagaban más bebidas de las que le hubieran pagado si hubiera tenido unos cuantos años más. «¿Qué es lo que trama ese muchacho tan bullicioso? No hay razón para que no le llevemos».27 Lo llevaban con ellos al Café Royal y, ya más entrada la noche, a clubs nocturnos como el Nuthouse, el Boogie-Woogie y (el más picante de todos) el Smoky Joe’s. Paddy creía recordar que fue precisamente en el Smoky Joe’s donde conoció al escritor Robert Byron. En sus obras The Station (1928) y The Bizantine Achievement (1929), Byron defendía la idea de que el arte bizantino era tan bueno como el arte creado durante el período clásico. El encuentro resultó decepcionante porque Byron estaba demasiado borracho como para decir algo con sentido y, aunque años más tarde volvieron a encontrarse, solo fue como colegas invitados en fiestas dedicadas, básicamente, al alcohol.
Otro de los lugares favoritos del mundo literario y poco convencional de Londres durante los primeros años de la década de 1930 era el club Gargoyle. El club había sido fundado en 1925 por David Tennant, un aristócrata acomodado y gran aficionado a las fiestas, y la decoración de su estancia principal, que tenía forma de L, era de inspiración bizantina. El artesonado del techo estaba cubierto de láminas de oro y los muros consistían en un mosaico de azulejos de espejo (una idea sugerida por Henri Matisse, que le valió el carnet de miembro honorario al instante).
El Gargoyle atraía a una mezcla ecléctica de celebridades sociales, artistas, escritores, actores, músicos, periodistas y editores. El club se daba también algo de tono incluyendo entre sus miembros a algunos cachorros de apellidos ilustres, como los Guinness y los Tennant, los Wyndham y los Tree. En una fotografía del núcleo duro del Gargoyle tomada a finales de esa década puede verse a Patrick Balfour, entonces columnista de la vida social y más conocido como el historiador lord Kinross, al compositor Constant Lambert, al artista Dick Wyndham y al escritor Cyril Connolly. Más tarde, en las décadas de 1940 y 1950, Paddy iba a convertirse en amigo de todos ellos.
En el verano de 1933 Paddy se mudó. Dejó la casa de los señores Prideaux y se instaló en el número 28 de Market Street, en Shepherd Market, donde varios de sus amigos habían alquilado también habitaciones. Sus padres habrían preferido que siguiera bajo el control de algún tutor, y se negaron a aumentarle la cantidad de dinero que le daban como asignación. Pero Paddy tenía claro que deseaba mudarse, aun cuando esto significara tener que vivir con una sola libra a la semana.
Aún no les había dicho que había descartado la idea de ir a Sandhurst, pero quizás ellos mismos ya estaban empezando a darse cuenta de ello. Dado su interés, por no mencionar su talento, por la historia y las lenguas y la literatura, cabe preguntarse por qué Denys Prideaux nunca intentó persuadir a sus padres para que intentaran hacerle ingresar en la universidad. O por qué no trató de convencer al mismo Paddy. Pero seguramente habría supuesto una auténtica batalla conseguir que los padres aceptaran, y también era dudoso que él hubiera aguantado un solo curso. Para entonces ya se hallaba al otro lado del espejo.
Paddy tenía la vaga esperanza de que, una vez viviera solo, aparecería como una revelación alguna oportunidad gloriosa. Quizá le publicarían una o dos de sus obras. Quizás algún crítico influyente descubriría su trabajo, y entonces le encaminaría hacia un futuro de prosperidad. Intentaba autoconvencerse de que la asignación que recibía era, en realidad, una bendición disfrazada: ya que no podía permitirse salir, tenía que trabajar en sus escritos.
Paddy no recordaba qué es lo que estaba tratando de escribir en aquella época. Probablemente, se trataría de poesía. De todos modos, lo que escribió fue muy poco, porque la casa en la que vivía muy pronto se convirtió en el escenario de fiestas alocadas y constantes. Su sufrida y leal patrona, la señorita Beatrice Stewart, se acercaba una y otra vez a la puerta, que golpeaba con un martillo, tratando de silenciar la algarabía. Paddy tampoco conseguía recordar los nombres de sus amigos de Shepherd Market. Seguramente el alcohol tendría algo que ver con estos fallos de memoria, y también puede que los huéspedes del lugar aparecieran y desaparecieran de modo aleatorio, tal y como suelen hacer los huéspedes. Aun así, dice mucho de su memoria selectiva el hecho de que colocara bajo los focos a ese personaje romántico que era la señorita Stewart, su patrona, en tanto que sus compañeros huéspedes se difuminaban como sombras indefinidas. Lo más que alcanzaba a decir de ellos era que, al igual que él, vivían de pequeñas asignaciones independientes.
La señorita Stewart había sido modelo de artistas. Entre otros muchos, había posado para Sargent, Augustus John y J. J. Shannon. En la época en que Paddy la conoció ya había perdido una pierna en un accidente de coche. La razón más importante que tenía la señorita Stewart para reclamar su pequeña parcela de fama, era el hecho de haber servido como modelo para la estatua de la paz que preside la gran cuadriga de bronce de Adrian Jones colocada en la cúspide del arco de Wellington en Hyde Park Corner. «Nunca puedo pasar por Constitution Hill —escribió Paddy— sin pensar en ella, y contemplar a la diosa con alas y guirnalda que surca el cielo».28
Otra de las causas por las que Paddy no escribía mucho era el tiempo que dedicaba a sus intentos por ganar algo de dinero. En Davies Street había un pub llamado el Running Horse, donde le presentaron a un hombre que vendía medias de seda. Dirigía a un equipo de jóvenes que, al igual que Paddy, procedían de la clase media, sabían hablar bien y eran educados. Llevaban su mercancía a los suburbios londinenses, y allí la ofrecían a las señoras yendo de puerta en puerta. A estos jóvenes vendedores se les sugería que repasaran los listines telefónicos en busca de nombres y direcciones seleccionadas en áreas concretas, de tal manera que cuando llamaran a una casa y la criada les abriera la puerta, pudieran preguntar si la señora Richardson o la señora Jones se hallaban disponibles. Y si se diera el caso de que les permitieran entrar, entonces tendrían la oportunidad de quedarse un rato que destinarían a cantar las alabanzas de las medias.
Durante unas cuantas semanas Paddy vendió medias a señoras de Richmond, Chiswick y Ealing. Odiaba el trabajo, pero lo hizo con éxito y obtuvo beneficios. Una noche, en el Running Horse, su jefe lo señaló como a su vendedor estrella y le pidió que mostrara algunos de sus trucos a los otros integrantes del equipo. Según decía Paddy, lo que hizo fue meter una de sus manos dentro de una media para, a continuación, describir sus virtudes como si se tratara de un condón. La broma provocó las carcajadas de todo el equipo, pero inflamó de furia a su jefe, cuyo rostro se puso de color púrpura. Paddy fue despedido ipso facto.
Resulta extraño que esta historia no aparezca en El tiempo de los regalos. Y cuando alguien le preguntaba a Paddy la razón, contestaba que Esmond Romilly ya había escrito un pasaje muy divertido sobre la venta de medias puerta a puerta y que él no había querido ser repetitivo.29 No obstante, lo más probable es que Paddy hubiera preferido olvidar esta época deslucida de su vida. Además, la anécdota era embarazosa, pues no se correspondía con la imagen del joven entusiasta, inocente y gran lector de libros que él tenía de sí mismo.
Paddy era consciente de que se estaba «desintegrando de manera lenta y placentera, para devenir un Progreso del Libertino en miniatura».30 Pasaba gran parte de la noche dedicado a beber en medio de una euforia genial, pero durante las calmadas horas que había entre una fiesta y la siguiente se sentía cada vez más desasosegado y deprimido. Paddy era un hombre que estaba sujeto a extremos emocionales y casi toda su vida sufrió rachas de depresión, casi siempre debidas a que se consideraba incapaz de satisfacer las expectativas que generaba en otras personas. Aún no había cumplido los diecinueve años, pero las puertas de las oportunidades que tenía frente a él parecían cerrarse en vez de abrirse. Su carrera académica había sido un desastre y la mezcla de aburrimiento y tentaciones que le provocaba el ejército implicaba que, si ingresaba en él, sus probabilidades de éxito serían casi nulas. Por otra parte, tampoco se veía a sí mismo trabajando en una oficina de nueve a cinco. Para entonces sus padres ya se habían dado cuenta de que había desechado la posibilidad de una carrera militar. La decepción que les estaba causando aumentó aún más la percepción que tenía de su propia incompetencia. En un momento de desesperación, su padre incluso había llegado a sugerir que quizá pudiera convertirse en un contable público.
Le invadió «una súbita antipatía por Londres. De pronto todo me pareció insoportable, odioso, trivial, inquietante, de pacotilla [...] Sentí un repentino odio por las fiestas. Un absoluto desdén por todo el mundo, empezando y terminando por mí mismo. Todo me chirriaba, todo me hacía daño y me resultaba descorazonador. Tenía la impresión de que mis facultades estaban por completo dispersas. Todo lo bueno y valioso de mí mismo estaba soterrado y ahogado; en cambio, lo peor de mí afloraba y triunfaba [...] Vivía en una atmósfera de consunción, de ociosidad suspendida».31
La respuesta, escribió luego, le llegó de repente una noche lluviosa. Abandonar Inglaterra y viajar resolvería todos los problemas. Sandhurst y el ejército quedarían pospuestos de forma indefinida. Con su asignación de una libra a la semana caminaría, partiría de Occidente para dirigirse hacia Oriente atravesando Europa. Dormiría en cobertizos y graneros de paja, comería pan y queso, viviría como un estudiante itinerante y como un peregrino, en compañía de vagabundos y mendigos, campesinos y gitanos. Por fin tendría algo sobre lo que escribir. Su meta final sería la ciudad que en 1930 había cambiado oficialmente su nombre a Estambul, aunque Paddy nunca la llamó de otra manera que no fuera Constantinopla.
A pie desde Holanda hacia Constantinopla. Su ambición se condensaba en esta sola frase, que resonaba como un redoble de tambor que finalizaba en un choque de platillos. Las palabras se convirtieron en un hechizo, un amuleto con que barrió todas las dudas. Su meta real era Grecia, pero sin duda Constantinopla sonaba mucho mejor. Caminar desde Holanda hasta Atenas le hubiera mantenido siempre en Europa, pero caminar desde Holanda hasta Constantinopla le llevaría hasta las mismas puertas de Asia. De este modo cruzaría fronteras no solo geográficas, sino también culturales. Además, en la imaginación romántica de Paddy, Constantinopla era un lugar mucho más lejano que Atenas.
Una vez que el plan había tomado forma, había que ponerlo en marcha. Le habló del asunto a Prideaux y, como es natural, este expresó sus graves reservas. Pero al mismo tiempo aquella caminata era una idea mejor que seguir malgastando el tiempo en Shepherd Market. Y, después de todo, quizá le diera a Paddy una experiencia del mundo. El señor Prideaux se comprometió a escribir a Lewis en Calcuta, aunque Paddy estaba casi seguro de que su padre vería todo el asunto con malos ojos, aun cuando Prideaux lo presentara con sus mejores colores.
El leal señor Prideaux estuvo de acuerdo en mandarle cada mes un paquete mensual en el que incluiría su asignación de una libra semanal: lo enviaría a los diversos consulados que había en el camino. Pero al mismo tiempo consideraba que el joven necesitaba algo más para aventurarse a hacer semejante viaje. En El tiempo de los regalos, Paddy explica que el padre de un amigo le prestó algunas libras «en parte para comprar el equipo y en parte para disponer de algún dinero cuando iniciara el viaje»,32 Su generoso patrocinador era el padre de Graham Cook, un viejo amigo de escuela. Paddy había visitado a menudo a su familia en Hampstead. Fascinado por la aventura, el señor Cook le había preguntado cómo pensaba arreglárselas. Está de más decir que Paddy no tenía la menor idea, más allá de sus cuatro libras mensuales. Así que el señor Cook acudió al rescate: «Aquí tienes veinte libras, chico. Cógelas y que la suerte te acompañe».33
Hubo otro regalo que con el tiempo probaría ser aún más rentable y que además iba a aumentar de valor conforme pasara el tiempo. Se trataba de un presente que le ofreció la señora Sandwith, una amiga de la señorita Stewart, que muy bien podría ser calificada como el hada madrina de Paddy. Sucedió que la señorita Sandwith oyó hablar del plan de Paddy, y entonces le dio dos o tres cartas de presentación para que las llevara y mostrara a algunos amigos que ella tenía en Alemania. Cuando Paddy se puso aquellas cartas en el bolsillo, ignoraba por completo el profundo y prolongado efecto que causarían. Un efecto que transformaría su trayecto a través de Europa y también la totalidad de su vida.
El siguiente paso era convencer a su madre, que por aquella época se encontraba en Gloucestershire, viviendo con su hermana recién casada. No había sido un buen año para Æileen. Pese a que ya llevaba ocho años divorciada de Lewis, las noticias de su nuevo matrimonio con la señorita Frances Mary Case subrayaron más aún su soledad y la precariedad que implicaba su estado de mujer divorciada. (Dos años más tarde recibió una nueva humillación: Lewis fue nombrado caballero y su segunda esposa pasó a ser lady Fermor.) Cuando Paddy anunció que en invierno se iría para cruzar Europa a pie, Æileen tuvo la sensación de que se cerraba otra etapa de su vida. Aun así, había una parte de ella que deseaba ser convencida de las bondades del proyecto. Ella amaba al aventurero que había en Paddy, porque este era un rasgo que lo señalaba, de modo indefectible, más como hijo suyo que de su padre.
El propio Paddy no albergaba dudas al respecto. En ningún momento se preguntó si no estaría cometiendo un terrible error, pese a que todos aquellos con los que habló del magnífico plan trataron de convencerlo si bien no de abandonarlo, al menos de posponerlo. Después de todo, se encontraban en pleno invierno, ¿por qué no quedarse en Inglaterra hasta Navidades y partir con la llegada de la primavera? Pero Paddy había entendido que era importante coger la ocasión al vuelo. Si no se iba ahora, cuando se sentía pletórico de excitación y entusiasmo, bien podría suceder cualquier percance que interfiriera en el plan y quizá diera con él al traste por completo. Compró un billete de barco para Holanda. Se embarcaría en un buque de vapor holandés, el Stadthouder Willem, que iba a salir del muelle de la Torre de Londres la tarde del sábado 9 de diciembre de 1933.
La mayor parte de la ropa que compró para el viaje procedía de Millet’s, un almacén que vendía excedentes del ejército en el Strand. El elemento más importante del equipo eran las botas de clavos. Según él mismo contó, le resultaron cómodas desde el primer día y encima le duraron todo el viaje. También llevaba una chaqueta sin mangas, confeccionada en piel blanda y con bolsillos, que le irían muy bien para guardar el pasaporte y el dinero. Sus pantalones de diario eran unos confortables bombachos de montar, y se protegía las pantorrillas con unas largas bandas hechas de lana rígida que se iban enrollando partiendo del calcetín hasta llegar a la rodilla, y allí se entremetían bajo los pantalones bombachos y se ataban mediante un poco de esparadrapo («aunque, en el regimiento de caballería —apuntó él—, las bandas comenzaban a partir de la rodilla y luego hacían su camino en sentido contrario»).34 También se compró un gabán del ejército (era rígido y pesado, pero cumplió con su función sirviendo como petate y también de manta) y un saco de dormir, que perdió nada más empezar el viaje y que ya nunca se tomó la molestia de reemplazar.
El resto de su equipo consistía en cuadernos de dibujo, libretas para tomar notas, un cilindro de aluminio lleno de lápices y tres libros: un pequeño diccionario inglés-alemán, The Oxford Book of English Verse, y el primer volumen del Horacio editado por Loeb. Este último era un regalo de Æileen, después de que le preguntara a su hijo qué es lo que más le agradaría llevarse para el viaje. En la solapa del libro ella misma le escribió una traducción de un poema corto de Petronio: es el poema de tres versos con que se inicia El tiempo de los regalos.
Abandona tu hogar, y busca costas extranjeras, oh joven: para ti nacerá un estado más grande de las cosas. No cedas al infortunio: el lejano Danubio te conocerá, el frío viento boreal y los tranquilos reinos de Canopo y quien contempla el renacer de Febo y su ocaso haga que, más grande, descienda en arenas extrañas.
A Lewis Fermor se le informó de los planes de Paddy por medio de una carta expedida justo antes de que su hijo abandonara Inglaterra. Así que, con toda probabilidad, para cuando la misiva arribó a Calcuta, Paddy ya había emprendido el camino. Sin embargo, cuando llegó ese momento, Lewis se tomó las noticias mejor de lo que podía esperarse. «Quizá sintió que aquellas noticias significaban el comienzo del fin del remoto vínculo que nos unía y, de hecho, con el tiempo resultó ser cierto».35 Mark Ogilvie-Grant le inspeccionó el equipo y se declaró satisfecho con todo menos con la mochila que llevaba. Era de lona, demasiado frágil. Entonces se ofreció a prestarle su propia mochila; estaba reforzada con un marco metálico y de este modo le resultaría más cómoda de cargar. Se trataba de la misma mochila que Ogilvie-Grant se había llevado cuando viajó a Monte Athos en 1927 junto con David Talbot Rice y Robert Byron. Este fue el viaje que luego Byron convirtió en The Station. Y Paddy siempre afirmó que aquel libro le había decidido a dirigirse hacia el interior de Grecia en vez de quedarse en Constantinopla una vez finalizó su caminata.*
La mañana del 9 de diciembre Paddy se levantó con resaca, fruto de la fiesta de despedida celebrada la noche anterior. Se dirigió primero a Cliveden Place para recoger la famosa mochila y después compró un gran bastón de madera de fresno en Sloane Square. De allí se dirigió a Petty France para recoger su nuevo pasaporte.
Hizo su última comida en Londres con la señorita Stewart y en compañía de tres amigos más: Geoffrey Gaunt, Tony Hall y una chica llamada Priscilla Wickham. Llovía a cántaros. Los amigos le acompañaron en taxi hasta el Puente de la Torre y, llegando a las escaleras que conducían al muelle de Irongate, se despidieron brevemente de él deseándole lo mejor. No había tiempo que perder, pues el Stadthouder Willem ya se estaba preparando para partir. Paddy se apresuró a cruzar la pasarela asiendo con fuerza su bastón y su mochila, y desde el puente de la nave levantó la mano para decir adiós a sus amigos, que le estaban gritando las últimas palabras de despedida desde lo alto del puente. Luego los marineros levaron el ancla, la sirena del barco retumbó y el Stadthouder Willem se adentró en el río Támesis.