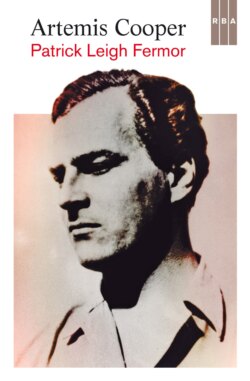Читать книгу Patrick Leigh Fermor - Artemis Cooper - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 DE BULGARIA A MONTE ATHOS
ОглавлениеPaddy entró en Bulgaria el 14 de agosto y de inmediato sintió que acababa de cruzar una frontera cultural.* En el norte quedaba una cultura occidental, romanizada, que miraba a París y a Viena, mientras que en la orilla sur del río, la ciudad de Lom ya formaba parte de los Balcanes, del este ortodoxo y otomano. La velocidad con la que este cambio cultural se había producido resultaba tan excitante como turbadora. Las evidencias de ello estaban por todas partes: «en las cúpulas y minaretes, y en los penetrantes y ahumados olores de los kebabs que se asaban en sus espetones, en el modo en que se apiñaban las casas de madera y en la devoción bizantina de las iglesias, los cilíndricos sombreros negros, los hábitos flotantes, las largas cabelleras y las barbas de los sacerdotes. Y también en el alfabeto cirílico que adornaba las vitrinas de las tiendas y que me causaba una fugaz impresión: la de encontrarme en Rusia». En las calles no había mujeres, tan solo hombres. «Tenían unos rostros tallados y duros, cubrían sus pies con el mismo calzado hecho de piel de vaca que llevaban los rumanos y sus suelas mullidas pisaban las calles empedradas igual que si fueran osos».1
Emprendió su caminata hacia el sur, en dirección a Sofía. Muy pronto se encontró entre los enormes y ondulantes pliegues coloreados de ocre de la Stara Planina, también conocida como la cordillera de los Balcanes, que recorre el país desde Serbia hasta el mar Negro. Tras cuatro días de expedición se unió a una caravana de campesinos que llevaban una serie de carretas tiradas por bueyes. Lo invitaron a pasar la noche en su campamento y lo llevaron con ellos durante un largo trecho de camino, hasta Petrochan. Más allá, la carretera se desplegaba «como una cinta ornamental de los gitanos».2 Paddy escuchó a un pastor que tocaba su flauta y el tintineo de los cencerros de los rebaños de cabras y de corderos blancos y negros.
Después de pasar su primera noche en Sofía en una pensión infestada de piojos, Paddy se puso en contacto con Rachel Floyd, una chica inglesa a la que había conocido en el barco de vapor de Lom. De inmediato aparecieron unos nuevos anfitriones, el cónsul británico Boyd Tollinton y su mujer Judith, que se apresuraron a sacarlo de aquella pensión. A Paddy le sorprendió darse cuenta del consuelo que le suponía hallarse una vez más en compañía de sus compatriotas. Pasó cinco o seis días con los Tollinton, y de su mano conoció a varios de los ciudadanos franceses, ingleses y estadounidenses que vivían y trabajaban en Sofía. También se dedicó a explorar la ciudad con Rachel, se compró una daga y un kalpak de piel. Empezó a leer Rebelión en el desierto, de T. E. Lawrence y los poemas de Rilke, y además jugó al críquet con Boyd Tollinton. «Hice un cinco. Desde las gradas nos contemplaba un grupo sorprendentemente heterodoxo, que representaba a una gran variedad de naciones. Los espectadores búlgaros se daban cuenta de cuán verdad es eso de que a los ingleses nos falta un tornillo».3
El 27 de agosto abandonó Sofía y se dirigió hacia el sur, hacia el gran monasterio de Rila. «Por primera vez llevaba puesto mi kalpak de piel, mi cincho de tela y mi daga. Excelente impresión».4
El monasterio de Rila está situado en lo más profundo de las montañas de la Rilska Planina, una cordillera más abrupta y empinada, y mucho más dramática que las montañas ondulantes de los Balcanes que Paddy había cruzado yendo de camino a Sofía. Un arduo día de escalada le llevó desde la cuenca fluvial hasta las zonas silvestres y abrasadas de los peñascos, donde había lechos de ríos que se habían secado. Desde allí, un ancho valle descendía en una sucesión de grandes plataformas, donde aparecían lagunas entre las rocas y los árboles de hoja caduca predominaban sobre las coníferas. Paddy encontró una pista de tierra y llegó a las puertas de Rila cuando empezaba a anochecer. El esfuerzo había valido la pena. El monasterio, que había sido saqueado y destrozado varias veces a lo largo de los siglos, presentaba un aspecto exterior muy fortificado, con un impresionante muro que cubría todo su perímetro y un torreón del siglo XIV que sobresalía por encima de las brillantes cúpulas plateadas de la iglesia. En el interior, había un patio «del tamaño de medio Trafalgar Square [...] a medias ortodoxo, a medias una madraza».5 Y alrededor de este patio había tres hileras de galerías con arcadas, de las que partían más galerías y cajas de escalera abiertas.
Ya era de noche cuando finalmente llegó. Se dirigió a un pequeño khan* que había en el exterior de los muros del monasterio, y allí encontró a un bullicioso grupo de gente. El abad estaba celebrando la llegada de un amigo con el que había estudiado en San Petersburgo. Hubo mucha música y canciones, y también bebida. Paddy pasó la noche en una cama muy dura de madera, que estaba en un enorme dormitorio. En los días que siguieron, los patios del monasterio se llenaron con peregrinos que venían a celebrar la fiesta de san Juan de Rila (Iván Rilski), fundador del monasterio y santo patrón de Bulgaria.
Paddy se dirigió hacia las montañas de los alrededores, deseaba evitar las multitudes. Al regresar de su excursión, dos días más tarde, conoció a una hermosa chica llamada Penka Krachanova, aunque él prefería llamarla Nadejda, que había ido con un grupo de estudiantes al monasterio. Juntos pasearon por las montañas, se sentaron, hablaron y cantaron, con el monasterio a sus pies. Pasaron la noche juntos y también todo el día siguiente. «Estábamos tumbados, el uno en brazos del otro. Charlando de cualquier cosa sin importancia. Al atardecer, volvimos caminando a casa. Uno de los días más felices de mi vida», escribió en su diario.6 La chica vivía en Plovdiv, y Paddy prometió ir a visitarla cuando pasara por allí.
Paddy regresó a Sofía, a casa de los Tollinton. En la ciudad tenía lugar un congreso bizantino. Entre los académicos asistentes estaba Thomas Whittemore, que había alcanzado notoriedad al descubrir los mosaicos de Santa Sofía en Constantinopla. Paddy lo conoció una noche, en un elegante local llamado Café Bulgaria, y no pasó mucho tiempo antes de que los dos se encontraran sumergidos en una profunda conversación sobre Bizancio, especialmente sobre los monasterios de Athos, Meteora y Anatolia. En los días que siguieron, Whittemore puso en contacto al joven viajero con otros dos eminentes académicos: Steven Runciman y Roger Hinks:
Eran unos caballeros impecables. Se tocaban con sombreros de Panamá y vestían trajes de color crema de seda cruda ateniense. Se calzaban con zapatos de piel bicolor y los llevaban muy blanqueados y pulidos. Los dos acababan de cumplir la treintena y hubieran resultado más creíbles en el puente de uno de los yates de las novelas de Edith Wharton, o bien en el paseo de cipreses de un palazzo descrito por Henry James, que no en aquella pequeña y cálida capital de los Balcanes. Nos encontramos varias veces. Sus conversaciones eran deslumbrantes por lo eruditas, y también divertidas. Después llegó el final de la conferencia y se dispersaron de nuevo.7
Steven Runciman también recordaba haber conocido a Paddy en Sofía: «un joven muy brillante, y muy mugriento», aseguró.8
Paddy abandonó Sofía y partió hacia el sudeste, en dirección a aquella llanura en la que un día habían proliferado los ejércitos invasores. La ocupación otomana de Bulgaria empezó «antes que la guerra de las Dos Rosas y terminó después de la guerra Franco-Prusiana», escribió Paddy. Y no dejó más que desolación: «Todo está aún empobrecido y todo funciona aún de modo fortuito, y la historia sigue hecha añicos».9 Pasó la noche en un khan turco, en el que las familias acampaban y cocinaban al lado de sus mulas y burros, y luego siguió por las orillas del río Maritza hasta llegar a la ciudad de Plovdiv, antes conocida como Philippopolis, llamada así en honor del padre de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia.
Allí visitó a Penka, la chica que había conocido en Rila. Vivía con su abuelo en una casa con un patio interior, en el que crecía un granado. La chica le presentó a su abuelo, un griego de aspecto frágil, originario de Constantinopla, que hablaba un francés perfecto. Paddy recordaba que, para saludarle, la chica le besaba la mano.10 Según lo que escribió en «A Youthful Journey», Paddy pasó horas felices con Penka en una habitación situada en el piso alto de la casa. Corría el aire y los muros estaban cubiertos de divanes. Allí, los jóvenes se disfrazaron con ropa antigua que sacaron de un gran baúl. Simularon combates de espadachines y Paddy dibujó un retrato de su amiga vestida a la turca y fumando un chibouk. En el diario de Paddy no existen descripciones tan detalladas, aunque sí menciona haber pasado una tarde en casa de Penka, y se refiere a esas horas como «aletargadas y amorosas, es una chica espléndida».11 Se refiere a ella como su hermana gemela, puesto que los dos habían nacido con tan solo un día de diferencia, y también dice que la chica le hizo el regalo de «la diversión, la ligereza y la alegría que había echado de menos desde que dejé atrás las orillas del Maros»,12 es decir, desde que había abandonado a Xenia. Penka también le regaló una medalla de plata sólida con la imagen de san Jorge, o quizá de san Demetrio, matando al dragón. La llevó colgada del cuello, atada con un cordón de zapato de piel, y la perdió dos o tres años más tarde, cuando nadaba en la bahía de Ártemis, cerca de Lemonodassos.*
Paddy pasó cinco días en Plovdiv. Más tarde de la ciudad recordaría a los obreros de la metalurgia, a los artesanos que hacían sillas de montar, a los cardadores de lana y a los trabajadores que clasificaban el tabaco y lo extendían en las avenidas adoquinadas. Allí vio turcos, los primeros desde que estuvo en la isla de Ada Kaleh, y también vio pomacos: búlgaros que se habían convertido al islam. Si aguzaba el oído, podía distinguir los diferentes lenguajes que fluían a su alrededor: el griego, el turco, el armenio, el rumano y, en el barrio sefardita, el ladino, una variante del castellano del siglo XV.
Decidió partir el 24 de septiembre. «Ha sido una noche bastante sentimental —escribió en su diario—, pues he decidido partir mañana».13 Años más tarde, al rememorar la despedida, se mostró bastante más emotivo:
La totalidad del viaje fue una cadena de pequeños discursos de despedida [...] Sin embargo, cuando, debido a alguna afinidad natural [...] los encuentros devenían más profundos y sus raíces se extendían creando amistad, afecto, pasión, amor —aunque solo se tratara de un único destello, un leve contacto eléctrico lleno de posibilidades—, entonces estas despedidas se convertían en desarraigos devastadores, como aquel que aconteció en Transilvania y como el de ahora. «Voilà l’herbe qu’on fauche —en palabras de Banville que he escuchado hace poco—, et le laurier qu’on coupe».14
Si Paddy hubiera decidido partir de Plovdiv y seguir por la parte sudeste del valle de Maritza, hubiera topado con la frontera turca, a tan solo ciento cuarenta kilómetros de distancia. Pero él no deseaba abandonar Bulgaria sin antes visitar los tesoros bizantinos que había en los alrededores de la antigua ciudad de Tirnovo, a ciento cincuenta kilómetros en dirección norte. Desde allí había planeado entrar de nuevo en Rumanía, para visitar Bucarest, que aún no había visto, y finalmente encaminarse hacia la costa del mar Negro y a Constantinopla. Ese trayecto iba a añadir varios cientos de kilómetros al viaje, pero Paddy no tenía prisa. Viajar se había convertido en una forma de vivir.
Karlovo era un lugar mucho más turco que búlgaro, tanto en lo que se refería a sus habitantes como a su arquitectura. Allí contempló una comitiva de boda turca. «Flautas, gaitas, panderetas [...] la novia sin velo [...] Con un ramillete de flores cerca de la mejilla y besando las manos de los ancianos. Dulces. Rebatiñas. Pude coger una». Por primera vez entró en una mezquita a la hora de la plegaria: «reverencias, levantarse, agacharse, tocar el suelo con la frente [...] lo he contemplado todo con fascinación».15
Caminó en dirección noreste, siguiendo la línea de las montañas de Stara Planina, que surgían abruptamente desde el llano. Su destino era el monasterio construido en el paso de Shipka. Llegó mucho después de que anocheciera, tras una caminata que le dejó exhausto. Bajo la luz de la luna el monasterio parecía mágico, pero no se le permitió entrar en él. No le quedó más remedio que arrebujarse en su abrigo y cobijarse bajo un roble. Se despertó «sintiéndome casi morir, agarrotado y frío, me dolían todas las articulaciones y tenía la ropa cubierta por un manto de rocío».16
Descendió la colina y se dirigió a la hospedería del monasterio, donde desayunó con un grupo de personas que, a juzgar por sus camisas, botas y sombreros puntiagudos, parecían refugiados rusos. Uno de ellos, el capitán Yanoff, aunque estuviera vestido con harapos, era un hombre culto que había viajado mucho y hablaba inglés y francés. Le hizo a Paddy una relación detallada de la batalla del paso de Shipka, cuando los rusos y los búlgaros derrotaron a los turcos en 1877-1878.
El camino a Kazanlik discurría en dirección sudeste atravesando un nogueral, en el que Paddy se encontró a un grupo de gitanos dedicado a golpear las ramas con palos para que cayeran las nueces. Los niños del grupo se apiñaron alrededor de él. Lloriquearon y pidieron limosna hasta que él levantó el bastón y les espetó un par de maldiciones en inglés, «algo que les enmudeció en seco».17 Paddy se cruzó a menudo con bandas de gitanos cuando viajaba por las zonas orientales de Europa, y su descaro y desfachatez le hacían sentirse incómodo. Cerca de Esztergom, unos muchachos gitanos habían intentado venderle un manojo de comadrejas, ratas y armiños muertos. Habían sacado a los animales de sus madrigueras echándoles cubos de agua dentro. Pips Schey le contó que una vez alguien enterró un caballo muerto en la granja de Kövecses, y que los gitanos lo desenterraron para comérselo. Las autoridades los odiaban porque rehusaban censarse y también alistarse. Y, sin embargo, eran músicos inmensamente talentosos. «Las canciones que tocan —escribió Paddy— son intoxicantes y salvajes [...] y algunas de sus melodías [...] son tan melancólicas y conmovedoras que me resulta difícil contener las lágrimas cuando las oigo».18
Kazanlik, centro de la industria del aceite de rosas, era una ciudad pequeña y triste. Paddy llevaba una carta de presentación para el señor Barnaby Crane. Este insípido caballero inglés había llegado allí para trabajar en la industria textil siendo aún joven, y se había casado con una chica búlgara. No echaba de menos Inglaterra y le confesó a Paddy que «exhalaría su último suspiro en Bulgaria»,19 algo que él —que ya de por sí tendía a padecer severas rachas de añoranza— encontró muy deprimente. Pero el señor Crane le trató bien, le dio una buena cena y, a la mañana siguiente, después del desayuno, también le ofreció doscientas cincuenta levas que Paddy aceptó con agradecimiento, pues ya casi no le quedaba dinero.
Regresó al monasterio de Shipka, y de allí partió en dirección norte por el antiguo camino turco que ascendía por la montaña hasta llegar al paso. Pronto perdió de vista las centelleantes cúpulas del monasterio. Subía y debajo de él los pliegues de las montañas se iban desplegando y cubriéndose de hayas doradas. Más arriba, empezó acumularse la niebla hasta que apenas pudo ver nada. Enseguida se oyó el inquietante retumbar de los truenos. La lluvia empezó a caer a mares y durante tres cuartos de hora avanzó casi a ciegas, calado hasta los huesos, hasta que por fin llegó a un pequeño khan. El dueño y unos cuatro o cinco pastores con grandes mostachos estaban en el interior.
El propietario del khan le hizo quitarse toda la ropa mojada y la puso a secar al lado de la estufa. Una vez se hubo puesto el pijama y cubierto con una piel de cordero sobre la espalda, aquel hombre amable le ofreció asiento y coñac caliente y agua, además de un plato de cordero hervido con patatas. Paddy pasó el resto de la noche «charlando con los campesinos. La lluvia golpeaba las ventanas, mientras el viento las arañaba. Afuera retumbaban los truenos [...] jamás lo olvidaré, fue una de las veladas más alegres de toda mi vida».20
Al llegar a Gabrovo, visitó a otra compatriota. Se trataba de una joven inglesa de unos veinte años llamada señora Pojarlieff. Estaba casada con un búlgaro y Paddy pasó la noche con ella y su marido. Él tocaba el violín y le dieron algunos libros —Androcles y el león y Pygmalion, de Shaw, y Contes drolatiques de Balzac—, pero, en conjunto, la visita estuvo teñida de tristeza, pues era evidente que la señora Pojarlieff estaba muy enferma.
Tirnovo, la antigua capital de los zares búlgaros, está construida formando una serie de plataformas colocadas en el borde de un cañón espectacular, al fondo del cual ruge el río Yantra. Paddy llegó allí la noche del 4 de octubre. Encontró un pequeño khan lleno de campesinos que habían venido a la ciudad, porque aquel era día de mercado. Su propietario hablaba alemán y le dijo a Paddy que podía quedarse a dormir allí. A la mañana siguiente se dedicó a explorar la enmarañada red de bulliciosas callejuelas, llenas de escaleras y desniveles. «Los escalones estaban atestados de mocasines, cientos de fajines de color escarlata y sombreros hechos de piel de cordero, a los que se sumaban los rebaños, los burros y las mulas que subían y bajaban la empinada calle. Parecía un día de tráfico en la escala de Jacob».21
El hombre que era propietario del khan también tenía una tienda de ultramarinos, y su hijo, cuyo nombre era Georgi Gatschev, decidió tomar al joven inglés bajo su protección. Fue una decisión afortunada para Paddy, pues había gastado sus últimos peniques y en la oficina de correos no había nada esperándole. Georgi le enseñó algunas canciones búlgaras, y Paddy, a su vez, le enseñó canciones inglesas y alemanas.
El 9 de octubre, mientras aún se encontraba esperando ansiosamente la llegada de dinero de Inglaterra, Tivorno entera explotó de alegría. Alejandro I de Yugoslavia acababa de ser asesinado por un nacionalista búlgaro y la noticia había llegado a la ciudad. Los búlgaros sentían un odio especial hacia los griegos y los serbios, cuyos territorios habían aumentado a sus expensas cuando finalizaron las guerras de los Balcanes. Bulgaria había apoyado a la parte equivocada, y los tratados de paz de 1919 la castigaron decretando que la provincia de Macedonia se dividiera entre Grecia y la nueva Yugoslavia. Fue una pérdida muy amarga, así que los búlgaros sentían este asesinato como una venganza.
Paddy anotó el acontecimiento en su diario, pero en aquel momento apenas escribió nada sobre las reacciones que observó a su alrededor. Sin embargo, años más tarde sí se detuvo a describir el modo en que enloqueció toda la ciudad. Aquella noche visitó un restaurante y el júbilo era general. Todos reían, se abrazaban los unos a los otros y pedían más vino y aguardiente en tanto cantaban Shumi Maritza, el himno nacional búlgaro. «El tintineo de un vaso de aguardiente que cayó al suelo de la pista de baile desencadenó una ovación. Muy pronto otros vasos saltaron por los aires y quedaron hechos añicos por todas partes...».22 La gente se levantó y empezó a bailar, pasando los brazos sobre los hombros de sus vecinos. La banda de música trataba de mantener el ritmo mientras los vasos rotos seguían crujiendo bajo los pies de los bailarines. Georgi se sumó a un grupo particularmente alborotador. Unos cuantos se dedicaron a quitar los manteles de las mesas que ya estaban servidas. Y el dueño del restaurante contempló, horrorizado, cómo otros cogían una mesa, con todos sus platos, vasos y cubiertos, y la arrojaban al barranco por encima de la verja de hierro.
Paddy no se detuvo a analizar con más detalle esas celebraciones. Había conocido a un viajero alemán hijo de una madre inglesa. Se llamaba Hans Franheim y se dio la circunstancia de que tenían varios amigos en común. Paddy y Hans pasaron los siguientes días juntos, visitando el monasterio de Preobazhensky, un cementerio turco, una mezquita y vagabundeando por la ciudad. Comían juntos, salían a beber y a bailar. Algunas veces Georgi se unía a ellos, otras no. Después de haber frecuentado a Georgi y a su círculo de amigos pendencieros, la compañía de Hans, buen lector y un chico culto, supuso un alivio para Paddy.
La entrada en escena de Hans puso de muy mal humor a Georgi. Y también le irritó el siguiente plan de Paddy: tenía previsto abandonar Tirnovo y dirigirse al norte, hacia Bucarest. Todos los rumanos eran tramposos, mentirosos y unos ladrones, y el hecho de que Paddy quisiera visitarlos implicaba una traición, decía Georgi. Paddy intentó explicarle que a él la política le interesaba muy poco. Lo que deseaba era saber cómo era la gente, conocer sus historias, lo que comían, cómo vestían y qué canciones cantaban. Pero Georgi rehusó tratar de comprender sus argumentos. En su mundo cerrado no cabían los espectadores inocentes; si Paddy fuera un amigo de verdad, entonces sentiría lo mismo que sentían los búlgaros. Durante los últimos días que Paddy pasó en Tirnovo hubo algo de tirantez, y no solo por parte de Georgi, ya que también sus amigos parecían ignorar al joven inglés. Georgi le explicó que esto se debía a que le creían un espía. La idea era risible y Paddy ni siquiera la consideró. Georgi pareció estar de acuerdo con él y se separaron sin aparente resentimiento. Paddy prometió visitarle en Varna, a su regreso de Bucarest.
Partió de Tirnovo el 15 de octubre y tomó rumbo norte en dirección a Rustchuk (hoy Ruse), en la orilla búlgara del Danubio. Su asignación aún no había llegado, pero Georgi le había prestado trescientas levas que Paddy prometió devolverle. En Trambes había una feria; paseando por ella dio con un hombre que era propietario de un oso danzarín. Después de que ambos festejaran a lo grande y además bailaran música gitana en una taberna, el dueño de esta última les ofreció el balcón para que se quedaran allí esa noche. El compañero de Paddy durmió rodeando al oso con sus brazos, «que se pasó la noche roncando y gruñendo entre sueños».23
Nada más llegar a Rustchuk voló hacia la oficina de correos con el corazón en un puño. Supuso un gran alivio que el dinero y las cartas estuvieran allí, esperándole. Después de enviarle a Georgi el dinero que le debía, Paddy se sentó en un café con una pila de periódicos y leyó todas las noticias referentes al asesinato del rey Alejandro. El 23 de octubre cruzó el Danubio y entró en Rumanía. La noche siguiente ya estaba en Bucarest.
«Bucarest, una ciudad sorprendente —escribió en su diario—, no es como Sofía, casi parece Londres o París [...] He estado vagabundeando durante horas y me he empapado de ella. Luces, coches, hay de todo. Una ciudad encantadora».24 Entre otras muchas cosas, notó que había unos taxis tirados por caballos, cuyos conductores eran corpulentos y vestían largos caftanes azules. Eran hombres de ojos minúsculos, tenían la piel suave y una voz extrañamente aguda. Más tarde descubrió que eran rusos. Pertenecían a la secta religiosa de los skoptsi que había extendido sus tentáculos en toda Besarabia y el sur de Rusia. Los varones que pertenecían a ella se casaban, pero una vez habían engendrado uno o dos hijos, se castraban ellos mismos para así alcanzar una unión más íntima con Dios.
Gracias a Tibor y Bherta Berg, a Elemér von Klobusitzky, al conde Jenö Teleki y a su mujer, y a otros amigos, Paddy llegó a Bucarest muy bien pertrechado con números de teléfono y cartas de presentación. Entre las personas que lo acogieron al principio estaban el conde Ambrose O’Kelly y su esposa Elena Filipescu. Eran propietarios de una villa en Sinaia, un centro de recreo en la montaña, donde pasó el fin de semana con ellos. El rey Karol tenía un palacio de verano en aquel mismo lugar, un edificio erizado de torres y capiteles. En Sinaia todo el mundo hablaba francés, y a Paddy le deleitó observar la sofisticación y belleza de las mujeres.
También recibió una invitación de Josias (Joey) von Rantzau, un diplomático alemán al que había conocido en Transilvania, para alojarse en su hogar. Aquel nuevo alojamiento rozaba la perfección. Josias le imploraba que le ayudara a terminar con las botellas, los cigarrillos y los puros —«los conseguimos prácticamente gratis», decía— y además su piso estaba abarrotado de enciclopedias y libros sobre Rumanía. Josias y Marcelle Catargi, la amante rumana de Josias, que pertenecía a una familia de boyardos de alta alcurnia, introdujeron a Paddy en la flor y nata de la sociedad de Bucarest. Las veladas nocturnas se sucedían en medio de un remolino de fiestas y cócteles, cenas y visitas a los clubes nocturnos. Y a menudo finalizaban en largas charlas de madrugada, con su anfitrión y una botella de brandy de por medio. Hubo una vez en la que Rantzau le preguntó a Paddy: «¿Cree usted en aquella frase que dice: “mi país, me equivoque o no”?».25 La creciente popularidad del movimiento nazi turbaba profundamente al conde.
Los nazis no ensombrecieron en exceso la glamourosa vida que Paddy llevaba entre la alta sociedad de Bucarest, ni tampoco interfirieron en su romance con una mujer llamada Angy Dancos. «Pertenece al más dulce tipo rumano de mujer: ojos enormes, largas pestañas, boca muy roja, una silueta perfecta, muy chic, al estilo parisino». A Paddy no le agradaba su marido: «creo que sospecha de mí, piensa que albergo algunas intenciones sobre su mujer (lleva toda la razón, por supuesto)».26 Angy formaba parte de lo que Paddy consideraba el círculo bohemio de Bucarest, mientras que Marcelle, la amante de Josias, se inscribía en la élite social.
Su estancia con Josias Rantzau le abrió varias puertas en el campo de la diplomacia. Paddy acompañaba a Rantzau cuando este comía o cenaba no solo con la delegación alemana, sino también con la delegación polaca y la inglesa. Durante una comida con esta última conoció al ministro Michael Palairet (que más tarde fue embajador en Atenas). Hubo partidas de caza y veladas en la ópera. También trabó una gran amistad con Constantine Soutzo y Nico Chrissoveloni. Los tres se emborrachaban juntos y salían por ahí «a patrullar». Dada su frenética actividad social, lo sorprendente es que le quedara algún tiempo libre para los libros. Sin embargo, recordaba haber leído en aquellos tiempos Some People, de Harold Nicolson, History of the Roumanians, de R. W. SetonWatson, y una obra de teatro: The Vortex, de Noël Coward.
Aunque Paddy tenía la habilidad de saber cómo ascender a la cima de cualquier sociedad que frecuentara, el elegante círculo francófono de Bucarest se mostró particularmente sensible a sus encantos. Y él, a su vez, encontró que los miembros de aquella sociedad eran muy atractivos. Quizás haya que precisar que ni la reserva ni el autocontrol eran cualidades en exceso valoradas en Rumanía. Las peleas que allí acontecían solían ser furiosas, pero aquellos amigos rumanos también sentían un profundo respeto por el arte, los libros y las ideas. Todo esto, sumado a su pasión por los chismorreos y a una actitud desenfadada en lo que respecta al sexo, los convertía en compañeros ideales de Paddy. Jamás se cansaba de estar con ellos. Y a ellos no parecía importarles mucho que él vistiera trajes raídos o que jamás pagara nada.
Lo único que no le agradaba de ellos, y lo mismo se podía aplicar a los húngaros, era su antisemitismo. Entre los ciudadanos húngaros y los rumanos, el rechazo a los judíos no era considerado un prejuicio sino una respuesta natural. Y los amigos de Paddy no conseguían entender por qué este se entristecía tanto cuando le hablaban del resentimiento que tenían contra los judíos (Paddy apenas habló de esta tristeza en los diarios escritos en aquella época, fue en sus escritos posteriores cuando se extendió al respecto). Le dieron libros antijudíos para que los leyera, como Los protocolos de los sabios ancianos de Sion. Y un amigo húngaro le mostró un ejemplar del Semi-Gotha, exhibiéndolo como si su contenido fuera la máxima representación de una verdad absoluta. El Semi-Gotha había sido creado para acompañar al Gotha, ese almanaque que es un listado de las familias aristócratas de Europa, y su propósito no era otro que el de demostrar cómo los judíos deliberadamente se infiltraban en los linajes aristócratas de toda la vida con el objetivo final de dominar el mundo. Paddy intentaba protestar, pero un invitado que tiene una deuda de agradecimiento siempre se halla en posición de desventaja. El tema le provocaba perplejidad y tristeza, así que cuando surgía trataba de sortearlo antes de que la discusión se agriara demasiado.
Paddy abandonó Bucarest, esta vez en tren, el 14 de noviembre por la mañana. Volvió a entrar en Bulgaria y llegó a Varna, a orillas del mar Negro, bien entrada la noche. Describió la ciudad como «un lugar que resulta deprimente en invierno, como todas las ciudades costeras».27 Georgi, su amigo de Tirnovo, estuvo encantado de volver a verlo. Sus últimas desavenencias habían sido relegadas al olvido, y salieron a celebrar el reencuentro con un grupo de amigos.
Georgi ofreció a Paddy su alojamiento durante el tiempo que quisiera e hizo gestiones para que el restaurante local le concediera crédito a Paddy, pues los días pasados en Bucarest habían disminuido de modo considerable sus fondos. Por otra parte, Judith Tollinton le había puesto en contacto con Frank y Eva Baker, el cónsul británico de Varna y su mujer. Los Baker eran gente hospitalaria. Le invitaron a comer, le prestaron un montón de libros y le dijeron que los visitara siempre que quisiera. De su biblioteca, Paddy tomó Rebelión en el desierto de T. E. Lawrence, un libro que no había podido terminar de leer, One’s Company, de Peter Fleming, y Frolic Wind, la novela de Richard Oke.
Una noche, Paddy regresó tarde a la casa que compartía con Georgi. Venía de una fiesta que habían dado los Baker, estaba muy borracho e hizo mucho ruido al entrar. Georgi se puso furioso. Paddy sabía que era agresivo y no ignoraba que tenía un temperamento inflamable, capaz de perder el control y liarse a puñetazos a la menor provocación. Sin embargo, la situación era tan cómica que no pudo evitar echarse a reír a carcajada limpia. Entonces Georgi «cogió mi daga, que estaba encima de la mesa, y se abalanzó sobre mí. Llegó a rozarme el hombro pero, por suerte, conseguí aplacarlo. Pasado el rapto de furia, sintió un gran remordimiento. Me suplicó una y otra vez que le perdonara [...] La verdad es que lo sucedido había sido culpa mía, aunque lo de la daga fue una sorpresa».28
La acción de Georgi lo dejó confuso. Aquella misma tarde se habían separado en buenos términos, tampoco habían competido por ninguna de las studentkas (chicas estudiantes) de las que Georgi andaba enamorado. ¿Habría hecho algún comentario estúpido y falto de tacto? ¿O acaso estaba abusando de su hospitalidad y ya llevaba demasiados días allí? Georgi le aseguró que no había nada de todo eso y le dijo que no quería ni oír hablar de una posible mudanza. Así que salieron a comer, se emborracharon y olvidaron el incidente. Aun así, Paddy se quedó con la idea de que la rabia de Georgi contra él tenía su origen en algo imperdonable que había dicho o hecho. Sin embargo, y visto desde fuera, lo más probable es que Georgi sintiera celos del tiempo que Paddy pasaba con sus elegantes amigos de los consulados.
Era 1 de diciembre. Paddy esperaba tomar una embarcación que le llevara hasta la ciudad costera de Burgas, pero, al no encontrar ninguno, se dispuso a recorrer el camino a pie. Georgi y doce de sus amigos estaban decididos a regalarle una buena despedida, y acordaron acompañarlo. Caminaron juntos por la orilla rocosa de la costa hasta que se puso el sol. Y entonces los compañeros de Georgi encendieron antorchas y cantaron, mientras todos seguían andando, esta vez a través de los bosques. «Llegamos a la cabaña de un pescador. Pasamos toda la noche bebiendo y cantando, nos acompañábamos con instrumentos musicales de la tierra. Gaida, gadulka, caval, kazakduk, ratchiza, horo, kütchek.* Una gran hoguera, lectura, la Bulgaria campesina. He dormido sobre una pila de redes de pescar».29
En el relato original que Paddy escribió sobre este trayecto jamás dijo que recorriera esa parte de la costa en solitario. Ni habló de perder pie o de caídas. Ni tampoco dijo haberse encontrado de súbito trastabillando en la oscuridad y pisando charcos helados entre las rocas. Sin embargo, la combinación de aquella noche pasada en la cabaña del pescador junto con otro incidente que tuvo lugar unas semanas más tarde en Monte Athos,** dio lugar a una sorprendente descripción, que más adelante publicó en la revista Holiday, con el título de «A Balkan Welcome». En este texto Paddy explica que —a medias congelado, sangrando y exhausto— irrumpe en una cueva ocupada por algunos pastores búlgaros y un puñado de pescadores griegos. Décadas más tarde, cuando explicó esta historia a Ben Downing en Paris Review (2003), los dos incidentes se habían fundido para convertirse en un solo recuerdo. «Avanzaba con dificultad en dirección sur. Una vez cayó la noche me extravié. Caí al mar y me puse a nadar hasta que llegué a una cueva en la que se divisaba una luz trémula. Me arrastré hacia su interior, totalmente empapado. El lugar estaba lleno de pastores y pescadores, eran búlgaros y griegos. Fue una noche extraña, de bailes y canciones. A la luz titilante de la hoguera, semejaba una escena entresacada de Salvator Rosa».30
A la mañana siguiente, la comitiva siguió adelante. El camino los llevó a través de un paisaje escarpado, con cabos y profundos acantilados, que luego se abría y cedía paso a unas marismas que eran la desembocadura de un río. Allí vieron a un hombre que tiraba a los patos con un arcabuz. Durante un rato, siguieron el río corriente arriba, y por el camino pudieron avistar a jabalís y también algunos pastores. La mayoría de los amigos de Georgi decidieron regresar a casa aquella tarde
La tarde del 3 de diciembre alcanzaron una cima que estaba sobre la bahía de Nesebur, también llamada Mesembria; Paddy prefería llamarla por su antiguo nombre. Caminaron por el istmo artificial construido en el interior de la antigua ciudad y contemplaron un banco de delfines que brincaba sobre la superficie del mar. Paddy pasó el día siguiente recorriendo Mesembria, descubriendo la riqueza de sus iglesias bizantinas y «deseando saber mucho más sobre ellas».31 En la parte posterior del diario, anotó sus nombres y dibujó un mapa de sus posiciones. Tras una última y prolongada sesión de alcohol, Georgi y Cerno tomaron un barco de regreso a Varna, y Paddy se quedó solo. Tardó un día en llegar a Burgas. Para entonces era el 5 de diciembre.
Siguiendo una pauta que ya venía siendo familiar, nada más llegar se dirigió al cónsul británico del lugar. Se llamaba Tony Kendall, y cuando se acercó a Paddy para estrechar su mano y saludarlo, le llegó un olor penetrante e intenso. Su invitado había estado comiendo pastrouma, una carne seca y muy especiada. Gracias a las cálidas recomendaciones de los Tollinton y los Baker, Paddy consiguió que le invitaran a quedarse. Tony y Mila Kendall superaron todas sus expectativas, pues eran personas hospitalarias y amantes de la compañía. Además de presentarlo a su círculo local de amigos, Tony Kendall se lo llevó a cazar jabalís. El día 12 de diciembre Paddy empezó a encontrarse mal y dos días después estaba seriamente enfermo: «sudaba tanto que mis pijamas y las sábanas no eran más que trapos empapados. Me castañeteaban los dientes y tenía una fiebre muy alta».32 Había contraído la malaria, una enfermedad que era, y aún es, común en los alrededores del mar Negro.
Una vez empezó a sentirse algo mejor, Tony Kendall le pasó algunos informes del Ministerio de Asuntos Exteriores para que los leyera y que «me permitieron aprender mucho más sobre los Balcanes»; y en la Enciclopaedia Britannica estuvo leyendo las entradas de «Bulgaria, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Grecia y Albania [...] y así aprendí un montón de cosas que debería haber sabido mucho antes».33 A través de los Kendall, conoció a más personas, búlgaras e inglesas, que le hablaron sobre las guerras de los Balcanes, el problema de Macedonia y las tensiones políticas de la región. Escribió largas cartas a su madre y a Elemér von Klobusitzky en Guraszáda. El siguiente paquetito con su asignación de libras le llegó el 23 de diciembre. Los Kendall le invitaron a pasar la Navidad con ellos. El brote de malaria lo había dejado debilitado. Y a pesar de que se trató de un ataque de intensidad media, es muy probable que sus secuelas le afectaran durante las semanas que siguieron.
Paddy reemprendió el viaje pasadas las Navidades. Había esperado tomar un barco que le llevara hacia el sur bordeando la costa, pero no encontró ninguno y decidió tomar un tren. Aquel viaje implicaba dar una larga vuelta por el oeste con parada en Nova Zagora. Después de pasar una noche en la sala de la estación leyendo una novela de Edgar Wallace, a las seis de la mañana del día siguiente tomó otro tren que le llevó hasta Svilengrad. El convoy estaba lleno de soldados, al igual que también lo estaba el siguiente tren que se vio obligado a coger para poder llegar a Constantinopla.
Toda la región era una zona sensible y desmilitarizada, supervisada por una comisión internacional que encabezaba Turquía. No había ninguna posibilidad de que se le permitiera hacer a pie los últimos kilómetros de su épico viaje. Y, a juzgar por el tono que Paddy utiliza en su diario, la cosa no pareció haberle disgustado demasiado en aquel momento. Años más tarde, cuando el viaje empezó a adquirir su forma artística y un significado especial en su biografía, aquello sí pareció importarle. «Sentía una amarga irritación —escribió— mientras el tren hacía su camino, resoplando a través de las llanuras salvajes de Tracia».34
Después de un año y veintiún días, tras haber cruzado siete países y caminado cientos de kilómetros, por fin Paddy llegó a Constantinopla en las primeras horas del día 31 de diciembre de 1935. Encontró un hotel barato, llamado Bensur, en el distrito de Taksim, y se dedicó a pasear por las calles de la ciudad. Luego fue al Vienna, un café donde entabló amistad con una mujer griega llamada Maria Passo. Con ella brindó por el Año Nuevo, y luego se sumó a la multitud de trasnochadores que cantaba por las calles. Más tarde regresó al hotel y durmió. Despertó a primeras horas del anochecer y, convencido de que recién rompía el alba, se dio la vuelta y siguió durmiendo durante otras doce horas. «Así que, en mi memoria, el día de Año Nuevo de 1935 será siempre un espacio en blanco».
La ciudad le pareció llena de vida, vibrante y «repleta de cientos de sonidos». Y aun con todo su exotismo, Estambul había muerto dos veces. La primera fue en el año 1453, cuando once siglos de civilización bizantina se derrumbaron a los pies de Mehmet II, el conquistador turco. Entonces lo que quedó de Constantinopla fue absorbido por su nueva encarnación, Estambul: el nombre es una corrupción de una frase griega que significa «para la ciudad». A medida que el Imperio otomano se iba desintegrando, lo mismo le sucedía a su capital. En 1923, Kemal Atatürk dio a Estambul el coup de grâce al trasladar la capital a Ankara. La antigua ciudad quedó a su suerte, desmoronándose bajo el peso de su propia historia.
En los días que siguieron a su llegada, Paddy comió a menudo en un restaurante armenio, donde el propietario le explicó historias sobre las persecuciones turcas que le pusieron los pelos de punta. También frecuentó un restaurante alemán, en el que disfrutó hablando alemán con su excéntrico propietario. Asimismo comió en un restaurante judío, donde los judíos de ascendencia española tocaban la guitarra y cantaban canciones en ladino. La única persona turca a quien visitó fue el general Djerhat Pasha, acompañado de una carta de presentación del conde Teleki. El Pasha tenía un bigote bien poblado y «era un caballero muy británico que hablaba un buen francés (y tenía el aspecto de quien se ha dedicado a masacrar a un puñado de armenios en sus buenos tiempos)».35 Le ofreció una taza de café a Paddy, pero él no podía llevarse nada a la boca hasta que se pusiera el sol, porque era ramadán.
El 5 de enero Paddy fue a visitar al cónsul griego, Dimitri Capsalis, y a su mujer Hélène, que eran amigos de Marcelle Catargi, aquella amante de Josias von Rantzau. Los cónsules de Europa oriental parece que sintieron una especial debilidad por el joven viajero. Y esta vez la magia también funcionó y la pareja griega lo integró con alegría en su órbita social. Lo llevaron al bazar y a pasear por la ciudad, le presentaron a sus amigos y, lo mejor de todo, le pusieron en contacto con el patriarca ecuménico, cabeza espiritual de la Iglesia ortodoxa griega que, a su vez, le dio a Paddy una carta de presentación para que la entregara al Sínodo Sagrado de Monte Athos.
Pero Paddy no demostraba tener su humor habitual. Vivía sumergido en un sentimiento de anticlímax. Estaba ensimismado y rumiaba, haciendo ese balance que implica siempre el final de un largo viaje. Entre el 11 y el 24 de enero no escribió nada en su diario. Ni tampoco se decidió a visitar a Thomas Whittemore, el estudioso especialista en Bizancio, aunque en su diario había escrito «promesa de un encuentro en Constantinopla». Más adelante, cuando miraba atrás, seguía pensando que aquello fue muy extraño. «Yo sabía muy poco sobre Constantinopla36 —admitía—. Lo cierto es que necesitaba un maestro, y [Whittemore] hubiera sido ideal [...] no alcanzo a comprender por qué no fui a verle».37
El 24 de enero de 1935, Paddy compró un billete de tercera clase para un barco que se dirigía hacia Salónica bordeando la costa norte del mar Egeo. El barco era un perfecto caos, «había enormes pilas de carbón en los pasillos y grupos de campesinos tirados por todas partes. Estaban envueltos en mantas y parecían abatidos...». Viajar en tercera clase implicaba dormir y comer en el puente. Uno de los oficiales se fijó en Paddy. Aquel muchacho era extranjero y, por tanto, un invitado, así que se dirigió a él y le propuso trasladarse a segunda clase. Paddy aceptó con gratitud y allí pudo acostarse en una banqueta acolchada. Durante el viaje leyó el Don Juan. Lo describió como «un material espléndido, aunque no es poesía».38 Un veredicto que no tardó mucho en rectificar.
Fue la única persona del barco que desembarcó en el pequeño puerto de Dafni, en la costa oeste de Monte Athos. Era la mañana del 25 de enero. Hacía frío y nevaba, la península entera estaba envuelta en el profundo silencio del invierno. Paddy pasó su primera noche en Xeropotamos y luego anduvo hacia el sur, siguiendo el espinazo que vertebra la península, hasta que llegó a Karyes, la pequeña capital. Desde luego, no tiene nada de extraordinario que se preserve el celibato en los monasterios, pero en Dafni y Karyes, ciudades habitadas por trabajadores ordinarios, artesanos y tenderos, no había una sola mujer. Y eso era algo que a Paddy necesariamente debió de llamarle la atención.
Según la tradición, el carácter exclusivamente masculino de la Montaña Santa se debía a las órdenes de la Panagia, la Santa Virgen. La Virgen había embarcado en un bajel que partió de Jerusalén. Pero el barco fue arrastrado por las corrientes y acabó embarrancando en aquella península a la que entonces ella declaró Tierra Santa, dedicada a su culto. Ninguna mujer debería poner nunca más el pie en ella. Los primeros religiosos que llegaron a Athos eran eremitas y ascetas, pero en la Alta Edad Media ya se habían establecido varios monasterios en la montaña. Los monjes cultivaban alubias y cebollas, había pesca en abundancia y los pastores valacos —a los cuales se les permitía llevar a pastar sus rebaños a la península— les proporcionaban lana y leche. Pero a finales del siglo XI se corrió el rumor de que los pastores también proporcionaban mujeres —sus esposas e hijas— a los monjes. Desde Constantinopla, un escandalizado patriarca ordenó la purgación de los monasterios. A los pastores se les prohibió la entrada. Y solo se permitió la presencia de animales machos, aun cuando bajo las zonas densas y boscosas de la región se hallan algunas de las tierras más fértiles de Grecia.
Tan pronto como Paddy recibió su salvoconducto para dirigirse al Sínodo Sagrado en la sala capitular del monasterio de Karyes, se dirigió hacia el cercano monasterio de Koutloumousiou, cuyos muros podía ver no muy lejos del pie de la colina. Se trataba de un pequeño monasterio, pero la habitación en la que lo alojaron era notoriamente lujosa, tenía cortinas suntuosas y cojines tapizados sobre el diván. Encendieron la estufa, le hicieron la cama y luego le prepararon la mesa. Fue la primera vez que Paddy se topó con aquellos monótonos platos de alubias nadando en aceite; era la comida básica que se ofrecía a todos aquellos que visitaban el monasterio. «Apenas pude tomar un bocado de ellas, así que comí montañas de pan con azúcar y varias naranjas. No deseaba ofender a los monjes, así que envolví la mayoría de las alubias en un papel y más tarde me libré de ellas sin que nadie se diera cuenta».39
Se sentía muy solo. «Algo más tarde pude oír las profundas melodías y extraños cantos antifonales ortodoxos. Los últimos rayos de luz diurna desaparecían detrás de las cúpulas bizantinas y la mampostería blanca y roja de la capilla. Y, de pronto, me sentí terriblemente triste [...] En momentos como esos casi siempre me acuerdo de Inglaterra, y de Londres, y de las bocinas de los coches en Piccadilly, y de la suavidad de la campiña inglesa. En mi memoria todo ello se convierte en una bendición...».40 Durante los días que siguieron pasó mucho de su tiempo añadiendo conocimientos de griego a los pocos que tenía, y los monjes hicieron todo lo que pudieron para ayudarlo. Pero alojarse en un monasterio no era lo mismo que hacerlo en el pueblo, porque la labor de un monje consiste en orar. Paddy asistió a algunos de aquellos prolongados servicios religiosos litúrgicos que marcaban el transcurso de la vida en la Montaña Santa. Pero cuando veía a sus anfitriones ponerse en fila para dirigirse a la iglesia a cumplir con sus deberes devocionales, sabía que estaría solo durante varias horas. Tenía sus ventajas, pues entonces podía pasar mucho más tiempo escribiendo.
El 27 de enero llegó a la costa este y al monasterio de Iviron, donde se unió a los monjes para las vísperas. «A mi modo de ver, hay algo absolutamente místico, siniestro y turbador en la liturgia ortodoxa»,41 escribió. Sin embargo, la alegre cena que compartió con los monjes en la cocina no tenía nada de siniestra. Había mercaderes griegos, mucho vino y canciones campesinas. Fue una fiesta que luego continuó en la hospedería del monasterio, en la habitación adjudicada a Paddy.
Pasó dos días en el monasterio de Stavronikita y uno en el del Pantocrátor. Después de una comida consistente en verduras bañadas en aceite que apenas tocó, se puso de nuevo en marcha, esta vez en dirección a Vatopediou. El camino subía hacia lo alto de la colina pero, llegando a un cruce, se equivocó y el sendero que siguió devino cada vez más irregular e impreciso. Se vio obligado a descender de nuevo la colina y seguir por un camino tan empinado que tenía que aferrarse a las piedras y las ramas de los árboles para no bajar rodando. Reptó y se dejó deslizar por aquella cuesta lo mejor que supo, hasta que por fin llegó a una costa rocosa formada por un corrimiento de guijarros y peñascos. Durante un rato, se abrió camino a cuatro patas, pasando de una roca a otra, siempre a orillas del mar. Tenía la esperanza de encontrar un sendero que le condujera de nuevo hacia arriba, pero no fue así. Cuando se topó con un gran muro de roca sólida que le cerraba el paso, comprendió que ya no podía seguir más allá.
Siguió deambulando en busca de una salida. Encontró una parte de aquel oscuro acantilado que parecía algo menos abrupta. Trató de escalarla pero la inclinación se acentuó y entonces perdió pie. «Durante un rato me deslicé sobre la superficie de una roca húmeda, los últimos veinte metros los bajé derrapando. Me hice un corte profundo en la muñeca, recibí golpes y arañazos, y me llené de cardenales. Acabé el trayecto aterrizando en una poza de agua. La marea ya había llegado hasta allí y una de las piernas me quedó cubierta de agua hasta la cintura».42 Se vendó la muñeca e hizo el camino de regreso hasta encontrar el lugar en el que creía haberse equivocado por primera vez. De allí volvió a empezar el viaje, esta vez con renovadas esperanzas. Pero también esta ruta devino impracticable, por lo que decidió regresar al Pantocrátor. Para entonces estaba lloviendo y empezaba a caer la noche. Tenía frío, estaba hambriento y una de las correas de su mochila se había roto.
Intentó abrirse paso por varios caminos, pero una y otra vez lo llevaron de vuelta al mar. «Entonces me dio un vuelco el estómago y tuve un ataque de pánico. La idea de tener que pasar la noche allí, bajo la lluvia y sin comida...». Empezó a gritar pidiendo ayuda, lo hacía a intervalos de seis segundos, pero nadie le oyó. Después dejó de hacerlo. Y se puso a rezar, aunque no esperaba que su plegaria fuera atendida; lo cierto es que solo rezaba cuando se hallaba en apuros. Aunque, por otra parte, cabía también pensar que se encontraba perdido en la montaña de Dios, «así que sentí que de alguna manera también él debía asumir alguna responsabilidad al respecto».43
Tan solo le quedaba por probar una zona de matorrales, pero elegir esa dirección significaba tirarse al suelo y arrastrarse bajo unos tejos caídos. Lo hizo y «sentí tal alivio que la emoción casi pudo conmigo». Encendió una cerilla y vislumbró el sendero serpenteando frente a él. «Cogí mi mochila y empecé a correr colina arriba, gritando y cantando a pleno pulmón. Era un puro desahogo. Si hubiera tenido a mano mi revólver hubiera vaciado el tambor en el aire [...] Lo que hice fue acuchillar salvajemente los matorrales y árboles que encontraba a mi paso, clavándoles mi daga entre alaridos. Si un extraño me hubiera visto en aquel momento, habría pensado que era un lunático peligroso».44
Dio con otro monasterio. No era, cuenta él, el del Pantocrátor (este se halla a nivel del mar), sino otro de los más pequeños que se encuentran en lo alto de las colinas. Paddy golpeó la puerta de entrada. Gritó varias veces, pero tanto la puerta como los muros eran espesos, y el viento y la lluvia ahogaban su voz. Un poco por encima del monasterio, en el camino que ascendía, vio una cabaña. Se dirigió a ella y llamó. Le abrió un leñador de barba negra que le invitó a pasar sin esperar un segundo. Estaba con otros tres hombres. Le condujeron hasta la vera del fuego, le dieron un vaso de raki y una taza de café caliente. Luego le quitaron las polainas mojadas, las botas que chapoteaban en agua y la ropa empapada. Lo envolvieron en toscas mantas, le dieron a beber té endulzado y un tazón lleno de comida. Después, uno de los hombres tomó una baglama turca, un instrumento de cuerda bellamente labrado. La caja de resonancia tenía forma de bol, era pequeña y poco profunda. El mástil era largo y las tres o cuatro cuerdas del instrumento se pulsaban con un plectro. «Tiene un sonido alegre. Y las melodías que tocaban en él eran orientales, basadas en una escala de cinco notas. Eran canciones melancólicas, monótonas e insistentes, pero no carecían de encanto [...] Los otros leñadores se sumaron a aquel extraño canto que parecía un gemido. Batían palmas al unísono y levantaban la cabeza como si fueran perros ladrando a la luna llena».45
A la mañana siguiente todo estaba cubierto de nieve. Su anfitrión lo condujo hasta el monasterio cercano. Allí le prestaron un caballo y le dieron detalladas instrucciones para que esta vez pudiera llegar a Vatopediou. Quería recompensar la amabilidad del leñador, pero ofrecerle dinero hubiera sido un insulto. A cambio, le ofreció su daga búlgara (la misma con la que Georgi había tratado de atacarle). El leñador se mostró encantado «aunque también expresó sus reservas. Le disgustaba la idea de que yo me desprendiera de un arma tan preciosa».46
El caballo de Paddy avanzó trabajosamente por la nieve hasta llegar a un cruce de caminos. No había ningún rótulo o indicación, pero encontró a dos macedonios y les preguntó por el camino a Vatopediou. Ya había pasado frente a él, le dijeron, estaba cuatro kilómetros atrás. Al fin consiguió llegar. El monasterio tenía el tamaño de un pueblo pequeño: era una enorme aglomeración de muros fortificados, torres y campanarios. Vatopediou es uno de los monasterios más ricos de Monte Athos y su inmensa iglesia tiene unos interiores que Robert Byron definió como los más bellos de toda la montaña. Cada centímetro de la nave está cubierto de frescos y detrás del altar hay un icono de la Virgen que goza de gran reputación y es considerado muy milagroso. Lo llevaron a visitar la biblioteca del monasterio. Había una colección de manuscritos griegos y de salterios bizantinos de valor incalculable. También pudo ver el gato del cocinero, que sabía dar saltos mortales.
De Vatopediou se dirigió al monasterio de la Gran Laura, que acogía la biblioteca más grande y más antigua de Monte Athos. En el monasterio de Grigoriou, Paddy pasó un momento embarazoso cuando uno de los monjes le tomó insistentemente de la mano y se la presionó en lo que era una clara muestra de afecto. «Es la primera vez que he tenido un leve indicio de algo anormal en Monte Athos. Pero es obvio que en una comunidad de celibato continuado estos asuntos deben de existir».47 Partió de allí y escaló la montaña hasta alcanzar el vertiginoso monasterio de Simonopetra. De pie, en uno de los balcones exteriores de su habitación, «la vista me dejó sin respiración. El barranco era muy profundo y estaba justo a mis pies, al fondo entreveía peñascos y rocas dentadas».48 Años más tarde, cuando pulió las entradas de su diario referentes a Monte Athos, describió el momento de la siguiente manera: «Estando allí, de pie, en un balcón que se estremecía en el mismo corazón del viento, sentí que flotaba por encima de todo el Egeo».49
De vuelta en Dafni, Paddy escribió varias cartas que envió por correo. Luego anduvo hasta el monasterio de San Panteleimon, también conocido como Russiko. Era el 11 de febrero, día de su vigésimo cumpleaños. «Esta mañana me he levantado, abrumado por la nueva y pesada carga de mis veinte años. Y de pronto me pregunté cuántas personas, allá en casa, estarían deseándome feliz cumpleaños. Y si su marea de buenos deseos sería capaz de conectar con mis redes cerebrales».50 Le habían dicho que llegando a Russiko buscara a un monje llamado padre Basil. Se trataba de un personaje muy notable que hablaba inglés, francés y alemán además de griego. A Paddy le pareció una figura inspiradora. «Cuando estaba en su presencia, me sentía poseído por un profundo deseo: el de mostrar lo mejor de mí mismo. Y si en algún momento se me escapaba algo que no estaba en armonía con su apacible conversación, entonces padecía auténticas torturas [...] Su compañía me resultaba deliciosa. Después de haber pasado un tiempo tan largo e ininterrumpido con campesinos, estaba sediento de hallar interlocutores con los que poder tener conversaciones en las que se dieran matices y sutilezas, conversaciones que fueran más allá de explicar que yo venía de Londres, dar la cifra de habitantes...».51
Un poco más tarde se lo llevaron a visitar la biblioteca, donde le permitieron tomar prestado un ejemplar de The Station, la obra de Robert Byron. «Es un libro espléndido —escribió en su diario—. He rugido de risa y los claustros se han hecho eco de mi solitario regocijo [...] La descripción que hace del padre Basil, llamándole padre Valentine, es magistral».52 Aquella noche era la vigilia de las celebraciones de la fiesta de los santos Basilio, Gregorio y Juan Crisóstomo. Paddy asistió a la ceremonia, y durante horas escuchó cómo la letanía desmadejaba sus complejidades sobrenaturales. Contemplaba el desarrollo de la liturgia en un estado de semitrance. Los ritos transcurrían en diversas partes de la iglesia y su tiempo era pausado, sin prisas. Afuera, el vendaval aún estaba soplando. Por fin, el padre Basil lo persuadió para que fuera a acostarse. «Ha sido un día maravilloso. No hubiera podido desear nada mejor para celebrar el día de mi cumpleaños. Hace tan solo un año me hallaba en el Schloss Pottenbrunn, en el norte de Austria...».53
Uno de los últimos monasterios que visitó fue el de Esphigmenou, en el que trabó conocimiento con el padre Belisario. El padre Belisario había vivido varios años en América y trabajado para un librero en San Francisco, pero lo que ahora le preocupaban eran las iniquidades de los francmasones y los católicos y, en términos más generales, el estado de degeneración en el que estaba cayendo la humanidad. «“Seguro que muchos estarán pasando un buen rato en estos momentos” —gruñía—, pero Dios los ve, Dios les dará el trato que merecen”».54
Paddy nunca imaginó que iba a sentirse tan triste el día en que abandonó Monte Athos. La gentileza de los monjes le había conmovido de modo profundo. Y durante un mes entero había estado viviendo en un lugar que era diferente a cualquier otro lugar del mundo. Aquel día hizo un trayecto que le llevó a través de los bosques de pinos, sin perder nunca el mar de vista. Y supo que había dejado atrás la Montaña Santa cuando vio a un grupo de niñas jugando bajo la luz del sol.