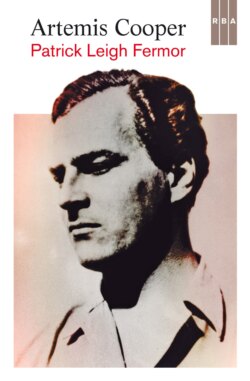Читать книгу Patrick Leigh Fermor - Artemis Cooper - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 «ZU FUSS NACH KONSTANTINOPEL»
ОглавлениеEl mar era de color negro y el barco bailaba entre Inglaterra y el continente europeo. Paddy no conseguía dormir, «me parecía que aquella noche tenía una importancia capital».1 Sentía como si estuviera mudando de piel, cambiando su antiguo yo, ese yo que olía a fracaso académico y a decepción familiar, para dar paso a una nueva personalidad que brillaba, llena de esperanza y de emoción. Y para dejar bien definido este cambio de una personalidad a otra, a partir de ese momento y durante los dieciséis meses que siguieron, Paddy adoptó un nuevo nombre: se presentó a sí mismo como Michael, el segundo nombre con que había sido bautizado.
El barco atracó en Rotterdam justo antes de que amaneciera. A primera hora de la mañana tomó un desayuno y después empezó a caminar por la nieve a grandes zancadas. Los copos eran tan espesos que su cabeza, sin sombrero, muy pronto quedó de color blanco. Se sentía tan lleno de energía y tan exaltado que no le concedió ninguna importancia. Pasó su primera noche en Dordrecht, a unos veinte kilómetros al sur de Rotterdam. Había ido a cenar a un bar en los muelles y se quedó dormido allá mismo, sobre la mesa. Los dueños del establecimiento lo condujeron al piso alto y allí le dieron una pequeña habitación en la que se durmió de nuevo, pero cubierto por un enorme edredón. Le aceptaron dinero por la comida, pero no le permitieron que les pagara por el alojamiento. «Este fue el primer ejemplo maravilloso de una amabilidad y hospitalidad que se repetirían una y otra vez en mis viajes».2
En cinco días, atravesó Holanda a pie. Se maravilló al constatar que el paisaje reflejaba a la perfección las pinturas de Cuyp y Ruysdael, y que en los interiores de las casas se atisbaban, a tamaño real, los universos de Hoogstraten y Jan Steen. Abandonó el río Waal para seguir el curso del Rin. Las iglesias dejaron de ser protestantes para convertirse en católicas. Después de pasar su última noche holandesa en Nimega, durmiendo en una habitación que estaba encima de la tienda de un herrero, el 15 de diciembre de 1933 cruzó la frontera para entrar en Alemania.
Hitler gobernaba el país desde finales de enero del mismo año, y en el mes de marzo se había investido él mismo con el poder supremo. El culto que se le rendía había adquirido estatus de religión, y la idea de que la nación alemana estaba resurgiendo de sus cenizas era omnipresente. «Si hoy en día uno escucha la radio en Alemania —informaba el periodista Gareth Jones en aquella época—, lo que oye es un compás de cuatro notas que se interpretan una y otra vez, y su música dice: “¡A las armas!”. Esta es la melodía que retumba, una y otra vez, en las mentes y oídos de quienes escuchan la radio».3
Poco después de su llegada a la ciudad de Goch, Paddy presenció un desfile de la unidad local de guardias de asalto (Sturmabteilung, o SA). Está de más decir que cantaron el Volk, ans Gewehr!, marcando el pesado ritmo con las botas mientras marchaban en dirección a la plaza de la ciudad, lugar en el que escucharon una arenga de su comandante. El alemán de Paddy no era lo suficientemente bueno como para comprender todo lo que se dijo allí, pero «la aspereza de su discurso, aunque uno no entendiera su significado, producía escalofríos».4 Un poco más tarde, aquella misma noche, vio un grupo de SA cantando en una taberna. Al principio se trataba de canciones estridentes y ruidosas, pero luego «disminuyó el volumen, cesaron los golpes, el canto se hizo más suave, armonías y contrapuntos empezaron a trazar unas pautas más complejas. [...] y ese encanto hacía que entonces resultara imposible relacionar a los cantores con la matonería organizada, la destrucción de escaparates de tiendas judías y las quemas nocturnas de libros en hogueras».5 Una de las expresiones omnipresentes del nuevo orden era el saludo «Heil Hitler». A Paddy le pareció una versión contemporánea de las caricaturas que él había visto en su niñez, durante el período de entreguerras, aquellas que mostraban a los alemanes desfilando con el paso de la oca. «La gente se encontraba por las calles y dedicaba unos segundos a representar la pequeña escena. Este intercambio, que pronto me resultó familiar, me pareció raro en extremo durante los primeros días de mi viaje. Tenía la impresión de que el lugar estaba lleno de unos boy scouts algo siniestros [...] Cuando pronunciaban el “Heil Hitler” parecía como si el saludo arrastrara una carga de siglos de tradición, y no solo de once meses».6
También las opiniones políticas de la gente habían sufrido cambios radicales. En una ciudad «perdida del Rin», Paddy entabló relación con un grupo de obreros de fábrica que después de su jornada de trabajo se reunían en el bar local, y uno de ellos le ofreció su casa para que pasara la noche. Paddy quedó atónito cuando entró en la habitación, que era una capilla enteramente dedicada a los nazis, llena de banderas y fotografías de Hitler. Y sin embargo, ese mismo amigo lo admitió, hasta hacía un año él había sido un comunista convencido. «¡Daba un coscorrón a cualquiera que cantara la Horst Wessel Lied! ¡Entonces no toleraba más canciones que Bandera Roja y La Internacional [...] ¡Tendrías que haberme visto! ¡Las peleas callejeras! Zurrábamos a los nazis y ellos a nosotros».7
Su conversión al nazismo, le explicó, había sido repentina, pero también le aseguró que a todos los que trabajaban con él les había sucedido lo mismo. Paddy apenas podía creerlo. ¿Cómo era posible que tanta gente hubiera pasado de ser comunista a ser nazi de la noche a la mañana? A lo que el joven contestó: «¡Millones! ¡Créeme, me sorprendió la facilidad con que todo el mundo cambió de bando!».8 Para aquellos que se habían detenido a reflexionar con seriedad sobre el tema, no se trataba de una decisión fácil de tomar. Pero, tal como estaban las cosas, si se deseaba sobrevivir y trabajar, había que ocultar cualquier indicio que apuntara al bolchevismo.
Pese a todas las promesas y garantías ofrecidas por Hitler antes de subir al poder, lo cierto es que por aquel entonces Alemania aún padecía una gran depresión económica y el país sufría una alta tasa de desempleo. Los monjes franciscanos mantenían un asilo para pobres en Düsseldorf; allí Paddy conoció a un sajón de Brunswick que no había logrado encontrar trabajo de ninguna clase, pese a haber estado buscando en Duisburgo, Essen, Düsseldorf y en toda la cuenca del Ruhr. Lo más probable es que la mayoría de los hombres que aquel día pasaron la noche en el asilo estuvieran en una situación similar, y que vivieran como vagabundos, trasladándose de un lado a otro, siempre en busca de trabajos temporales.
Al llegar a Colonia, Paddy se compró el Fausto, de Goethe, y la traducción de Hamlet de Schlegel & Tieck. También en esa ciudad pasó su primera noche en una casa alemana y tomó su primer baño desde que salió de Londres. Al día siguiente subió a bordo de una barca de transporte. Era una de las barcas integrantes de una flotilla que cargaba cemento, que tripulaban dos hombres llamados Uli y Peter, con los que Paddy se había emborrachado de forma espectacular en un bar del muelle. Le dieron la bienvenida a bordo y luego le alimentaron con patatas fritas y speck —unas albóndigas frías de grasa terribles, la cosa más espantosa que él había comido jamás— mientras Uli le contaba sus impresiones sobre Hitler. Navegar río arriba en una de aquellas barcazas era una manera ideal de viajar, pues le permitía contemplar los cambiantes paisajes. Una vez la flotilla hubo cruzado Bad Godesberg, Andernach y Ehrenbreitstein, las tierras a orillas del Rin se volvieron más montañosas y espectaculares; y las aguas del río reflejaron castillos que estaban en la cúspide de altos peñascos.
Desembarcó en Coblenza. Pasó la noche de Navidad en un acogedor Gasthof de Bingen. Allí cantó villancicos junto a un árbol de Navidad. Puede que el día de Navidad le resultara algo solitario, pero en uno de los bares que visitó (no podía recordar cuál) alguien se lo llevó a otra reunión familiar en la que hubo juerga hasta bien entrada la noche. Debió de haber sido una fiesta por todo lo alto, pues Paddy tenía un «agujero negro» de varios días entre Navidades y Año Nuevo. Todo lo que le quedó de ellos fueron algunos recuerdos fragmentados, visiones puntuales de Oppenheim, Worms y Mannheim. En Heidelberg la suerte le favoreció de nuevo. Había ido a parar a un hostal llamado Red Ox. Sus propietarios, el señor y la señora Spengel, lo trataron como si fuera su invitado personal e insistieron en que se quedara con ellos todo el día siguiente. Aquel era el día de Año Nuevo.
Pese a la dureza de aquellos tiempos, lo cierto es que Paddy solo encontró amabilidad y generosidad allí por donde pasó. Tanta dadivosidad tenía algo que ver con la palabra «estudiante» que estaba inscrita en su pasaporte y con la que él también acostumbraba a presentarse. Era una palabra evocadora, recordaba a aquellos estudiantes vagabundos que, desde el siglo XII, habían sido una de las características de la vida europea, muchachos que peregrinaban de una ciudad universitaria a otra, o de un monasterio a otro, siempre en busca del saber. Paddy, cargado con su mochila y su libreta de notas, representaba bien ese papel y además lo hacía con convicción. Sin embargo, lo que le convertía en un personaje tan instantáneamente atractivo a ojos de los demás no era eso, sino su resplandeciente alegría. Mientras había vivido en Inglaterra, sus deseos de vivir con aquella intensidad que describían los libros no habían hecho más que causarle problemas. Ahora, en cambio, nadie le decía lo que tenía que hacer. Es más, nadie sabía ni tan siquiera quién era él, y esta era una idea que le provocaba estremecimientos de placer. La sensación de libertad que experimentaba era tan grande que, cuando se refería a esa época, explicaba que estuvo viviendo en un estado de euforia y bienestar casi constantes. Cada día que transcurría se sentía más fuerte y estaba más en forma. Por las noches se quedaba dormido «en un estado comatoso de perfecta felicidad»,9 aunque lo cierto es que hubiera deseado estar siempre despierto. «Vivía en una constate fermentación de emoción, y cada uno de los segundos que dormía los dormía a regañadientes. Todo lo que veía, escuchaba, olía, tocaba y saboreaba, o leía era totalmente nuevo. Era una asimilación tan absoluta y continua que casi consiguió hacerme estallar».10
Paddy tenía de todo: alegría, excitación, juventud, buena apariencia, disposición para agradar y un corazón abierto. Era una combinación irresistible. La gente disfrutaba de su compañía y le trataba con calidez. Al día siguiente, Fritz, el hijo estudiante de los Spengel, se lo llevó a pasear por Heidelberg. Y Paddy le interrogó detalladamente sobre las costumbres de los bebedores de la ciudad, y también sobre los rituales de aquellos famosos duelos de honor que habían dado un toque de glamour tenebroso a la vida estudiantil alemana. Pero cuando llegó al hostal se dio de bruces con otro tipo de oscuridad. Estaba sentado a una mesa con Fritz y recién comenzaban a celebrar las fiestas de Año Nuevo, cuando se les acercó un joven nazi de pelo rubio. «So? Ein Engländer?».11 Inglaterra, continuó el muchacho mascullando entre dientes, le había robado a Alemania las colonias, y además les había impedido tener el ejército y la armada que merecía. Para colmo, Inglaterra era una nación gobernada por judíos. Fritz se sintió muy incómodo y pidió disculpas por la intervención. «Ya ves cómo están las cosas», le dijo.12
Aunque Paddy viajara a pie por Alemania cuando el país se hallaba en uno de los momentos más significativos de su historia moderna, lo cierto es que lo que llenaba su cabeza era la Alemania romántica del pasado. «Si en aquel momento hubiera sentido un poco menos de pasión medieval y hubiera tenido un poco más de sentido político —admitió él mismo treinta años más tarde, en una anotación hecha en su cuaderno—, me hubiera embebido de lo que sucedía y hubiera investigado mucho más».13 Paddy había dedicado muy poco tiempo a reflexionar sobre las corrientes políticas. En su hogar, había asimilado el espíritu conservador de clase media que tenía su madre. Y su antigua escuela, en una zona rural apartada, no le había dado motivos ni razones para que lo pusiera en tela de juicio. En el bar del Cavendish, el socialismo se consideraba como algo radical y excitante, pero carecía de un atractivo estético que pudiera apelar a la imaginación de alguien como Paddy.
Aun así, y pese a su miopía política, lo que Paddy vio del nazismo en aquellas pocas semanas de 1933 fue suficiente para aborrecerlo. Más allá de aquel venenoso joven que le abordó en Heidelberg, Paddy no consiguió luego recordar con detalle a los otros nazis con los que habló durante el viaje. Había tenido varias conversaciones más de ese tipo, entre dos y una docena, en cafés y bares, cervecerías o bodegas de vinos. La única cosa que todas ellas tuvieron en común es que él salió siempre malparado del intercambio verbal.
Los nazis con los que habló estaban muy interesados en hablar con un inglés. Así que, ¿qué es lo que él opinaba sobre el nacionalsocialismo? En lo que se refería a este asunto, Paddy creía pisar terreno firme. Y aun cuando no tuviera mucho margen de maniobra, les decía que tenía tres objeciones: el uso de los campos de concentración, la quema de libros y el odio hacia los judíos. A los nazis entusiastas les resultaba fácil rebatir las dos primeras objeciones: en los campos de concentración había solo un puñado de judíos y comunistas cuyos destinos se ventilaban con un indiferente encogimiento de hombros. Y en lo que se refería a los libros, la literatura sediciosa no merecía otra cosa que la quema. ¿Y cómo podía él estar tan ciego ante la amenaza que suponían los judíos? Su objetivo no era otro que dominar el mundo, algo que iban a conseguir mediante una perversa combinación de bolchevismo y capitalismo salvaje.
Incluso Paddy alcanzaba a percibir la contradicción que subyacía en este último enunciado. Pero tal y como dijo:
[esta] ilógica secuencia de ideas tenía que presentarse bajo alguna clase de disfraz lógico. Así que cada uno de los argumentos venía reforzado con un dictatorial golpe del dedo índice sobre la mesa y cada una de las ideas quedaba definida y colocada en una pequeña caja con su etiqueta, como por ejemplo: «Nicht wahr? —Gesto afirmativo—. «Also!», antes de pasar a la siguiente [...] No tuve la menor oportunidad de ganar en ninguno de estos coloquios, lo único que podía hacer era jugar a la defensiva. Siempre tenían algún eslogan de Hitler a mano. Resultaba muy conveniente y respondía a todo lo que yo pudiera argumentar. Y entonces decían: «Der Führer sagt», o algunas veces, con osada familiaridad, «Der Adolf sagt»...14
Penetrar en las fortalezas de la ideología nazi era tarea imposible. Y hubo otro estudiante que también se hizo eco de esta imposibilidad. Se trataba de Daniel Guérin, un joven comunista que, al igual que Paddy, viajaba por Alemania en aquella época. Guérin poseía mucho más talento que Paddy para el debate político. Y reunió sus experiencias de aquella época en un libro titulado La peste parda. «Mi impresión es que este es un mundo totalmente cerrado con el cual resulta imposible establecer cualquier tipo de contacto. ¿De qué sirve hablar con ellos? Es demasiado tarde; nada de lo que nosotros les digamos puede ser comprendido».15
Paddy se sintió mucho más indefenso la vez en que surgió una discusión sobre el tema del Sindicato de Oxford. Casi un año antes, el sindicato había aprobado una moción según la cual «bajo ninguna circunstancia se lucharía por el rey y por la patria», una aseveración que había provocado oleadas de conmoción en Europa. El voto reflejaba el enfado y la desilusión con los políticos y generales —habían conducido a miles de jóvenes hacia la muerte en la Gran Guerra—, y la firme determinación de que nunca más debería permitirse que se desencadenara otra guerra a semejante escala. Durante la discusión que se generó, Paddy definió la moción como un acto de desafío hacia las viejas generaciones, algo pour épater les bourgeois. E incluso sugirió que todo el asunto podría muy bien ser alguna clase de broma. La idea de que la proposición pudiera haber sido una especie de broma causó mucho desconcierto entre los nazis jóvenes. Para ellos, las palabras Koenig und Vaterland eran reverenciales y una fuente de inspiración, y no una declaración vagamente embarazosa (así es como la sentían los chicos ingleses). No obstante, les complacía pensar que la juventud británica se encontraba en los estadios finales de una degeneración moral e intelectual.
Gracias a una de las cartas de presentación escrita por la señorita Sandwith, Paddy disfrutó de dos veladas muy felices con el doctor Arnold, alcalde de Bruchsal, que vivía en uno de los palacios barrocos más hermosos de Alemania. Paddy nunca había visto esta clase de arquitectura con anterioridad. Su resplandeciente belleza, contemplada en una mañana de nieve, le dejó deslumbrado. Dos días más tarde llegó a Stuttgart, y en un café de la ciudad conoció a dos chicas estudiantes llamadas Liselotte y Annie. Los padres de Annie estaban de viaje y, dado que estaba lloviendo a cántaros, se apiadaron de él y le invitaron a acompañarlas a su piso. Siguieron dos días felices de intensas parrandas, acompañadas por el mejor vino del padre de Annie. Paddy insistía en que el interludio había sido perfectamente inocente y que lo más que hubo fueron unos abrazos con Annie en el sofá. ¿Habrá existido alguna vez Liselotte? La pregunta no es baladí. Paddy era conocido porque solía añadir terceras figuras ficticias en sus relatos, con la finalidad de proteger la reputación de las chicas con las que había estado. Pero en este caso, cada vez que se le preguntaba, rechazaba la acusación con vehemencia. Definitivamente, en Stuttgart hubo dos chicas.
Abandonó la ciudad para dirigirse hacia el sudeste. La carretera discurría por un paisaje lleno de pastos y tierras de labranza, que se alternaba con densos bosques de coníferas. Se trataba de los confines más lejanos de la Selva Negra, en el sudoeste.
Cuando llegó a Ulm, el punto navegable más alto del Danubio, contempló por primera vez el enorme río. Se subió al campanario de la catedral para admirar las vistas. El Danubio discurría a sus pies. Más allá, en dirección sur, podía ver los Alpes brillando bajo el primer sol de la mañana.
Conforme avanzaba su viaje, comenzó a descubrir los contrastes que había entre el Rin y el Danubio. El Rin que había contemplado era un río más atareado, en el que parecía haber muchísimo más transporte fluvial. En las orillas del Danubio, en cambio, había veces en las que caminaba horas y horas sin avistar rastro de tráfico. Sin embargo, ambos ríos tenían algo en común: había castillos o iglesias en casi todas las cumbres de las colinas o promontorios de sus orillas.
En Augsburgo tuvo una repentina iluminación. La llamó la fórmula de los lansquenetes. Durante el viaje había estado intentando dar con algo que expresara el carácter y los sentimientos de una ciudad alemana prebarroca: lo que sería el vínculo teutón que unía la Edad Media y el Renacimiento. Y al fin lo halló. Se trataba de la figura del lansquenete. Aquellos hombres habían vivido en tiempos de Maximiliano I y llevaban sombreros blandos y plumas de avestruz, jubones acuchillados y mangas con cintas. Los había visto por primera vez en Stuttgart, en un libro, pero la idea cuajó y se consolidó en la catedral de Augsburgo. «¡Una vez me hice con la fórmula de los lansquenetes (solidez medieval adornada con una jungla de detalles renacentistas inorgánicos), ya no hubo manera de detenerme! Adondequiera que dirigiese la mirada, allí estaba». Y, desde luego, contempló y observó cada detalle ornamental que se cruzó por su camino. «Inspirándose, tal vez de una manera inconsciente, en aquellos soldados, albañiles, herreros y ebanistas deben de haber conspirado; cuanto podía bifurcarse, ramificarse, serpentear, ondear, plegarse o abrirse paso a través de sí mismo, entró de repente en acción».16 Es obvio que jamás hubiera sido capaz de escribir un pasaje tan virtuoso como este a los dieciocho años. Pero la idea sí se le había ocurrido entonces y años más tarde, cuando la rememoró y narró, volvió a sentir la alegría que le había producido aquel descubrimiento, y toda la diversión que se derivó de su hallazgo.
En Múnich le esperaban cuatro libras recién salidas del horno. Se dirigió a un albergue de juventud. Había una larga hilera de camas y dejó la mochila y el bastón sobre una de ellas. Un chico joven y granujiento se acercó y se sentó en su cama. Parecía muy dispuesto a entablar conversación, pero Paddy estaba muy impaciente por ir a la Hofbräuhaus, así que dejó la mochila encima de la cama y voló escaleras abajo en dirección a la calle.
No le gustó Múnich. El viento soplaba por las vastas avenidas, la arquitectura era impersonal y pomposa, y las tropas de asalto y las SS allí eran muy visibles. Por fin encontró la Hofbräuhaus, en cuyas escaleras vomitaba un soldado nazi. En El tiempo de los regalos, lo que sigue a continuación es una visión infernal: en una inmensa sala abovedada la gente bebe de modo incesante mientras que los enormes burgueses, gordos, grasientos y acompañados por sus mujeres, se atiborran de porciones pantagruélicas de carne y salchichas. Paddy engulló jarras de tamaño elefantiásico, una tras otra, mientras contemplaba cómo las personas que se encontraban a su lado se desplomaban, inconscientes, sobre charcos de cerveza. La sala entera parecía hundirse en las turbias profundidades del Rin.
A la mañana siguiente despertó en un sofá con una resaca espantosa. La noche anterior había caído en un trance de sopor etílico, pero un amable carpintero, que había estado sentado a su lado, le había llevado a casa en una carretilla llena de sillas puestas al revés, con las patas al aire. Paddy se sentía muy mal, pero aún se sintió peor cuando, al regresar a su albergue juvenil, descubrió que su granujiento vecino de cama le había robado la mochila. Lo había perdido todo: su mochila amuleto, su pasaporte, en el que tenía guardadas las cuatro libras que le acababan de mandar, y, lo más doloroso de todo, todos los cuadernos de notas, más los dibujos que había hecho a lo largo del viaje.
Tuvo visiones humillantes de lo que podía suceder; quizá lo deportaran a Inglaterra, donde regresaría con el rabo entre las piernas. Pero el cónsul británico, el señor D. St. Clair Gainer, se portó con más gentileza de la que él esperaba. Al día siguiente le entregaron un nuevo pasaporte, y «el gobierno de Su Majestad te prestará cinco libras. Devuélvelas cuando no estés tan apurado».17 (Las devolvió desde Constantinopla casi un año más tarde.)
Pocos días antes de la devastadora pérdida, había enviado otra de las cartas de presentación de la señorita Sandwith, esta dirigida al barón Rheinhard von Liphart-Ratshoff. La familia era originaria de Estonia, pero se había establecido en Gräfeling, a las afueras de Múnich. Paddy pasó cinco días con ellos, durante los cuales los hijos del barón pusieron mucho empeño en hacerle olvidar la pérdida sufrida en el albergue. Le dieron una vieja mochila y ropa de abrigo, y entretanto el barón escribió cartas a varios de sus amigos pidiéndoles que hicieran lo que pudieran por aquel muchacho tan peculiar y simpático. Pero lo mejor de todo fue el regalo de despedida del barón. Se trataba de un pequeño libro, un volumen publicado a mediados del siglo XVII, que contenía las Odas y Epodos de Horacio. Estaba encuadernado en piel verde, tenía los bordes dorados y una serie de grabados con ilustraciones. Paddy amaba ese libro y durante años lo guardó como un tesoro. Lo conservó hasta 1941, cuando, durante un bombardeo de aviones Stuka, cayó al fondo del golfo de Argolis.
Después de haber gozado de un buen descanso, y provisto de un nuevo equipo, Paddy cruzó Baviera. Aquella era una región profundamente anclada en la tradición, y en ella Paddy se sintió mucho más a gusto. Fue un invierno de cuento de hadas. Los charcos helados crujían bajo sus pies y él memorizaba el soliloquio de Hamlet en alemán mientras caminaba bajo una nevada espesa y silenciosa. Pequeñas casas como relojes de cuco flotaban entre las ráfagas de nieve que iban a la deriva. Y las ramas de los árboles se doblaban bajo su peso, dibujando escenas que parecían salidas de un libro de horas medieval. Paddy, que se consideraba a sí mismo un estudiante vagabundo, se sentía particularmente en casa. Durante el camino tan solo encontró leñadores. Le ofrecían tragos de aguardiente, y refugio en cobertizos y en granjas. Y si se daba el caso de que el burgomaestre anduviera por los alrededores, podía muy bien suceder que recibiera el presente de alojamiento y desayuno en el hostal, ambas cosas a cuenta de la parroquia. En Austria y Alemania, aún subsistía la tradición de ofrecer hospitalidad a los jornaleros y a los estudiantes. Y Paddy se benefició de ello. Tanto en el campo como en la ciudad, se topó con una amabilidad y una generosidad inesperadas, que ponían en tela de juicio aquel sentimiento antialemán que le había rodeado siendo niño.
En los hostales de Baviera, las fotos de Hitler colgaban de los muros, pero la política no era un tema habitual en las conversaciones. Allí percibió una atmósfera diferente, menos esclava de la propaganda nazi. La definió como de «aturdida aceptación», que algunas veces, siempre y cuando no hubiera oídos extraños por la zona, mudaba a pesimismo, a desconfianza y a temor por lo que traería el futuro. Por aquel entonces entendió que asumir una versión de la política alemana demasiado simplificada —ciudad versus campo— presentaba sus escollos, pero a él esta versión le resultaba muy atractiva, casi irresistible. En las ciudades se había visto confrontado a una ideología política que obligaba a decidirse por una posición u otra. En el campo le parecía más fácil vivir, sintiendo la continuidad, bella e ilusoria, de la historia. Y eso le conectaba con un pasado que no le presentaba demandas de ninguna clase.
Las canciones eran otra cosa que le ayudaba a escapar de la realidad y a mantener la imaginación despierta. A Paddy, cantar siempre le había elevado el espíritu, al igual que recitar poesía, algo que hacía mientras caminaba, durante horas y horas. El deseo de poesía y canciones le había sido inculcado por la voz de su madre, siendo él muy niño. Y en la escuela se había visto forzado a aprender poemas de memoria, una obligación que casi siempre le resultó muy placentera. La asimilación de poemas se había más que duplicado, «como les sucede siempre a quienes necesitan la poesía, y lo completaba una antología particular, tanto de los autores absorbidos de una manera automática como de poemas elegidos ex profeso y memorizados como si uno hiciera acopio de material para sobrevivir en una isla desierta o para un período de confinamiento en solitario».
En El tiempo de los regalos, la lista de poemas que se había comprometido a memorizar llena casi tres páginas enteras, pese a que incluye canciones, demasiado numerosas como para ser mencionadas. Conocía todos los poemas favoritos de los estudiantes: «The Dead at Clonmacnoise», en su traducción de Rollestone, «The Burial of sir John Moore», de Charles Wolfe, y las del «Horacio» de Macaulay. Además de largos pasajes de El sueño de una noche de verano, la mayor parte de los coros de Enrique V, y muchos de los sonetos de Shakespeare. La mayoría de las odas de Keats, fragmentos de Spenser y Marlowe, las «obras habituales» de Tennyson, Browning y Coleridge, gran parte de Rossetti, por quien sentía pasión, y Kipling. Y eso sin contar la poesía francesa, la latina y la griega que conocía (aunque hay que admitir que de esta última no mucha). Cuando a Paddy se le preguntaba si sus recuerdos de esta lista no eran, quizás, algo optimistas y en exceso favorables, él aducía que el único poeta cuya mención le causaba un poco de incomodidad era John Quarles, ya que The Oxford Book of English Verse solo contenía uno de sus poemas.
Mucho más adelante aún se refería a esta lista como «Una colección reveladora [...] una mezcla de romanticismo bastante manoseado, con hechos heroicos y violencia, así como rastros de obsesión religiosa, temporalmente en suspenso, languidez prerrafaelita y medievalismo de Wardour Street, ligeramente corregidos, o, en cualquier caso, alterados, por una veta de tosquedad y una propensión a los bajos fondos».18 Pero el lector no puede evitar percibir que también se sentía bastante orgulloso de ella. Hoy en día, resulta casi inconcebible pensar que un muchacho de dieciocho años sea capaz de asimilar tal cantidad de poemas, en inglés, francés, latín y un poco de griego; cinco lenguas distintas, si se incluyen en el listado los fragmentos de Hamlet, Prinz von Dänemark y Faust en alemán que también asimiló con aquella memoria prodigiosa. Pero lo cierto es que entre los amantes de la poesía de su generación, semejantes conocimientos no se hubieran considerado raros, excepto por el hecho de que su repertorio contenía muy poca poesía moderna. Desde luego, Paddy estaba familiarizado con Rupert Brooke, Wilfred Owen y los poetas de la Primera Guerra Mundial, y tanto Yeats como T. S. Eliot no le eran desconocidos. Sin embargo, sus inquietudes no eran las suyas, pues Paddy no necesitaba una poesía que tratara de dilucidar el sentido del siglo XX. Para él, la poesía era una fuente de inspiración, una compañía, una narración y una manera de pasar el tiempo mientras hacía su camino.
Para entonces ya llevaba andando más de un mes, y estaba aprendiendo cómo sobrevivir en ruta. Había descubierto que si se las arreglaba para llegar de noche a algún lugar en el que hubiera alguna clase de asentamiento humano, entonces sus encantos solían ser suficientes para obtener refugio y hospitalidad. La gente que encontraba en su camino era generosa, y él aceptaba su hospitalidad con agradecimiento. Antes de partir de Londres, se había imaginado durmiendo en cobertizos y altillos llenos de manzanas, quizás en la cama de un hostal o en una granja, pero solo muy de vez en cuando. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar. Porque cuando pasó por Múnich recibió no un pasaporte, sino dos.
Uno de los dos pasaportes reemplazó al real que había perdido. El otro, proporcionado por las cartas que el barón Liphart-Ratshoff escribió a sus amigos, le abrió las puertas de un mundo inesperado de Schlosses y casas de campo. Y le permitió introducirse en un ambiente de terratenientes y aristócratas que de otro modo le hubiera estado vedado. «A partir de entonces, en las salas de muchos palacios barrocos o medievales hubo muchos mayordomos vestidos con librea verde y botones de hueso. Mayordomos que iban a llamar a muchos Graf desconcertados y otros tantos barones atónitos, para que atendieran al vagabundo afable, cubierto de nieve y consumido por los nervios, que aguardaba en la entrada, bajo las cornamentas de ciervos y en medio de un charco de nieve que se iba derritiendo...».19
El receptor de la primera de las cartas del barón, el Graf Arco-Valley, se hallaba ausente cuando Paddy llegó de visita, pero su capataz ofreció una buena comida al joven viajero. Después de pasar una noche en un establo, Paddy se dirigió a la casa del conde y la condesa Botho Coreth en Hochscharten, al sudoeste de Linz. La tarjeta de visita del conde aseguraba que era un «K. und K.» (o, lo que es lo mismo, Kaiserlich und Königlich, imperial y real), un chambelán del Imperio austrohúngaro. Paddy era muy consciente de que el Imperio austrohúngaro había sido liquidado por la Primera Guerra Mundial y que de aquellos escombros estaban surgiendo nuevas naciones y también nuevas tensiones políticas. Pero lo que a él le interesaba no era lo que había desaparecido, sino lo que había sobrevivido. Y el viejo y frágil conde era un magnífico ejemplo de ello, pues su memoria aún conservaba recuerdos de las fiestas eduardianas en Chatsworth y Dunrobin.
Paddy estaba siempre encantado de hablar con cualquiera, pero había algo en los antiguos linajes que le resultaba irresistible. En lo que se refería a su propio árbol genealógico, jamás mostró nada más allá de un ligero y transitorio interés. Sin embargo, le conmovía la idea de que existieran personas capaces de rastrear la línea de sus antecesores, como quien sube por una cuerda cuyo extremo está atado a un pasado remoto. Y si se daba el caso de que estas personas tuvieran armas y lemas, capas, yelmos y escudos, títulos y propiedades, tanto mejor. «Más adelante me enteré de que solo los candidatos con dieciséis o treinta y dos cuarteles podían aspirar a la llave de oro simbólica que los chambelanes de la corte llevaban en la espalda de sus uniformes de gala».20 «Más adelante me enteré» es una de esas frases coloquiales que se deslizan como si nada en la conversación. Paddy la utiliza para subrayar el hecho de que solo tenía dieciocho años y apenas acababa de salir de la escuela cuando se embarcó en ese viaje. La frase también señala, y de modo muy claro, su percepción respecto a la propia escritura: a medida que avanzaba, en tanto revivía el camino y contemplaba de nuevo las cosas que le habían acontecido, aprendía a escribir.
La ciudad de Salzburgo estaba llena de gente que llevaba los esquís cargados al hombro. O se disponían a abordar las pistas o se estaban relajando en los cafés a su regreso de ellas. Fue un panorama que le hizo sentirse triste y excluido, pero más tarde tuvo suerte al entrar en un café de Linz y la joven pareja, propietaria del mismo, lo alojó en su propio piso durante dos noches. Y además le prestaron unas botas y se lo llevaron a esquiar.
Se le ocurrió que le agradaría pasar el día de su cumpleaños —iba a cumplir diecinueve— en un ambiente un poco confortable, así que un día antes llamó al conde y la condesa Trautmannsdorff, que vivían en Pottenbrunn, unos cincuenta kilómetros al oeste de Viena. La conexión telefónica era muy mala y apenas se oía, pero el Graf le dijo que estarían encantados de recibirlo en Pottenbrunn a la hora del té. Llegó a la casa y fue recibido con amabilidad, pero tuvo la impresión de que sus anfitriones estaban ligeramente desconcertados. Y cuando, durante la conversación, se mencionó al barón Liphart y a su familia, descubrió que no tenían la más remota idea de quién era él. Aclarado este punto, resultó que la carta del barón no les había llegado.
Paddy estaba abochornado. Los Trautmannsdorff le persuadieron para que se quedara a pasar esa noche, pero él insistió en que a mediodía del día siguiente debía tomar un tren hacia Viena porque se había citado allí con un amigo. Si le hubieran permitido salir solo de la casa, hubiera puesto rumbo a Viena a pie, pero sus anfitriones llamaron al chófer de la familia para que lo condujera hasta la estación. La humillación fue completa cuando, en presencia del aturdido chófer, descubrió que no tenía dinero para tomar un tren que, de hecho, nunca había tenido intención de tomar. La verdad es que no tenía dinero de ninguna clase, a excepción del paquetito con cuatro libras que estaría esperándole en Viena. Paddy pensaba a menudo en los Trautmannsdorff. Al igual que muchas de las personas que conoció durante su viaje, no lograron sobrevivir a la guerra. Al escuchar la noticia de que Alemania se había rendido, creyeron que lo peor ya había pasado, pero media hora más tarde apareció un camión de las SS en la entrada de la casa. Los hombres irrumpieron en ella y tanto el conde como la condesa fueron asesinados a sangre fría.
Y en lo que se refiere a las supuestas comodidades del día de su cumpleaños... Llovía a cántaros, sus botas estaban agujereadas y él estaba hambriento. Eran tres buenas razones para aceptar el ofrecimiento de un camionero. Se montó en la parte trasera del vehículo, donde encontró a una chica llamada Trudi que se dirigía a casa de su tía para llevarle un pato y algunos huevos metidos en una cesta. Aún llovía cuando Paddy y Trudi descendieron del camión y juntos caminaron por los suburbios más alejados de Viena chapoteando entre charcos de lluvia. El ambiente era tenebroso y tenso, y tuvieron que pasar por varios controles con alambradas vigiladas por soldados armados con rifles. A lo lejos podían escuchar el inquietante eco de los tiros y del fuego de mortero. Trudi se despidió y él continuó solo, dirigiéndose hacia el Heilsarmee, el albergue del Ejército de Salvación.
A Paddy le gustaba creer que la Europa que se desplegaba ante él, si se sabía contemplar con los ojos adecuados, aún era la que surgió después del Congreso de Viena: una especie de Europa eterna y culta, que había permanecido intacta y escondida bajo las ciudades, fábricas y líneas ferroviarias; un continente donde la vida campesina estaba dictada por el cambio de estaciones y las fiestas de la Iglesia; un continente en el que los atuendos más extraños se llevaban aún como si fueran reales y no unas ficciones programadas para estimular el comercio y el turismo. En definitiva, un espacio geográfico en el que abandonar una región de bebedores de cerveza para entrar en otra de bebedores de vino significaría algo así como cruzar una frontera invisible. Sin embargo, la Gran Guerra y la posterior conferencia de paz habían provocado cambios tan profundos y de tan largo alcance, que Europa se encontraba más allá de cualquier reconocimiento. Y esta afirmación era aún más cierta en Viena. La ciudad, que había sido el corazón de un gran imperio, era ahora la capital de un país que se sentía totalmente encogido, y al que el escritor austríaco Stefan Zweig describió como «un tronco mutilado que sangra por todas sus venas».21
Los primeros años de la década de 1920 habían sido gélidos y marcados por las hambrunas, el desempleo y una creciente inflación. Ello había provocado que la clase obrera austríaca se uniera y buscara refugio bajo la bandera del Partido Socialdemócrata, que era grande y estaba bien organizado. El gobierno temía su influencia. No era el único, también las Heimwehr —milicias católicas y anticomunistas creadas después de la guerra y entonces dirigidas por el joven príncipe Starhemberg— temían su ascensión.
El 12 de febrero de 1934, un grupo de miembros de la Heimwehr irrumpió en los cuarteles generales del Partido Socialdemócrata de Linz en búsqueda de armas. Se desencadenó una oleada de disturbios que se expandió a la capital. Las escaramuzas se prolongaron tres días, durante los cuales las fuerzas gubernamentales desplegaron su artillería en los barrios obreros de la ciudad. Murieron más de un centenar de civiles, incluyendo mujeres y niños, y más de trescientos sufrieron heridas de diversa consideración.22 Fue un momento clave, en el que Austria se desplazó políticamente hacia la extrema derecha. Y un momento que culminó cuatro años más tarde con el Anschluss. Para cuando Paddy llegó a la ciudad, la noche del día 14, la insurrección ya casi había sido sofocada, aunque aún durante un par de días hubo algunos focos de resistencia activos en las zonas de Simmering y Floridsdorf.
Paddy iba a pasar las próximas semanas en Viena. Volviendo la vista atrás, se reprochaba no haber sido capaz de percibir lo que estaba sucediendo. «Cuando retrocedo en el tiempo —escribió en 1963—, me enloquece la idea de no haber visto, escrito, observado, ni escuchado nada, pero ahora ya es inútil lamentarse».23 En algún momento se le acusó de haber ignorado aquella crisis de modo deliberado. Sin embargo, incluso Stefan Zweig, que por aquel entonces vivía en Viena, acabó por reconocer que no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo en la ciudad aquel mes de febrero.24
Paddy pasó un mes en el albergue del Ejército de Salvación de Viena, donde conoció a alguien que, en materia de política, era tan cándido como él mismo. Su nuevo amigo era un joven alto y amable, originario de una de las islas de Frisia, que había aprendido inglés él solo, estudiando las obras de Shakespeare. Fue Paddy quien le bautizó con el romántico nombre de Konrad, aunque lo más probable es que se llamara Peter, el nombre que luego asumió en «A Youthful Journey». Paddy dibujó un esbozo de Peter mientras conversaban. El dibujo no ha sobrevivido, pero sin duda tendría las mismas características que el resto de sus dibujos, obras que él desestimaba, pues las consideraba más fruto de una «habilidad más o menos aprendida» que de un talento real. Todas aquellas personas a las que dibujaba (normalmente en un primer plano en escorzo) tenían un aire poético, huesos elegantes y ojos de color claro que solían fijarse en distantes horizontes preñados de un sinfín de posibilidades. A Peter le pareció maravilloso el retrato que Paddy había hecho de él. Y cuando este último descubrió que en el consulado británico no había ningún dinero aguardándole, le sugirió que podrían ganar un poco de dinero vendiendo retratos como aquel, de puerta en puerta.
En un principio Paddy se mostró algo tímido, pero pronto anduvo pregonando las bondades de sus retratos «con nervios de acero» al precio de un chelín cada uno. Y mientras se dedicaba a estos menesteres, acabó también por reunir una pequeña colección de viñetas de las personas que les invitaban a entrar en sus casas y posaban para él. Según decía, los recordaba con profusión de detalles y una extraordinaria claridad, aunque es lícito pensar que su mente fértil añadiría toda clase de adornos con la debida liberalidad. Una de las personas que posó para él fue «un afable caballero bosnio, probablemente de ascendencia bogomil islamizada, el doctor Murad Aslanovic Bey». Más tarde admitió que el pisapapeles descrito como objeto perteneciente a la habitación del anciano —un recuerdo del Primer Regimiento de Infantería Imperial Bosnio— era algo que, en realidad, había visto en una tienda de antigüedades de Salónica muchos años más tarde. Pero, tal como decía él mismo, «encajaba de modo tan perfecto en aquel escenario...».25 Peter se ocupaba de seleccionar los apartamentos a los que Paddy debía llamar, y sugería un precio que casara con el nivel de prosperidad del vecindario, y también era él quien se hacía cargo de acompañarle y después recibirle con una ovación final cuando Paddy salía de la casa con algunos chelines en la mano. Aunque Paddy le dio la mitad de lo que ganaba (la mayor parte de lo cual desapareció en comida y vino), Peter insistió en devolvérselo. Sin embargo, al finalizar el tiempo de su estancia conjunta, Paddy se las arregló para regalarle una de sus libras, pues por fin le había llegado el dinero de Inglaterra. Peter iba a invertir aquella libra en su nueva carrera: pensaba convertirse en contrabandista de sacarina. Hicieron una última cena de celebración. Pasaron la noche hablando de Shakespeare y leyendo su obra, y al día siguiente se separaron.
La partida de Peter dejó a Paddy arruinado y con una enorme sensación de soledad. Sin la compañía de un amigo con el que templar los nervios, desaparecieron los deseos de ganar dinero con aquellos retratos hechos a lápiz. Por aquel entonces, había recibido una carta de su padre, la primera desde que había comenzado su viaje. No se atrevía a abrirla y la llevó consigo por un tiempo, durante el que trataba de endurecerse y prepararse para el golpe. Pero cuando por fin se decidió, su contenido le supuso un gran alivio. Lewis se había tomado las cosas mejor de lo esperado y, lo que resultaba aún más sorprendente, en la carta había incluido un regalo de cumpleaños en forma de cheque por valor de cinco libras.
Paddy pasó las siguientes dos semanas en Viena. Su campamento base era un gran apartamento que pertenecía a una mujer llamada Robin Forbes-Robertson Hale, que tenía su casa abierta a «una sociedad bohemia medio nativa y medio expatriada que me pareció perfecta desde el primer momento en que inicié mi relación con ella».26 Uno de los miembros de este grupo era Basset Parry-Jones, profesor de inglés en la Konsularakademie, lugar en el que se habían educado los candidatos al servicio diplomático imperial. Gracias a Parry-Jones, un tipo elegante y algo sardónico, Paddy obtuvo permiso para consultar los libros de la biblioteca de la academia. Allí pasó horas, calculando el kilometraje realizado mediante un compás («nunca me cansaba de hacer eso») y planificando el siguiente tramo de su viaje, el que lo llevaría a través de Hungría y Rumanía. Parry-Jones y Paddy tenían algo más en común: a ninguno de los dos les agradaba irse a dormir. Juntos hacían la ronda de los bares y cabarets bajo los que se enmascaraba la faceta más oscura de Viena. Estos vagabundeos nocturnos eran la antítesis de los que Paddy hacía durante el día, cuando recorría los lugares interesantes de la ciudad en su papel de joven culto y estudioso, deseoso de aprender.*
Otra de las personas que Paddy conoció durante aquellos días fue el barón Einer von der Heydte, un joven alemán de unos veinticinco años que era colega de Parry-Jones en la Konsularakademie. Paddy lo describió como un joven «civilizado, sosegado, atento y divertido»,27 y alejado de las tesis de los nazis. Años más tarde, el recuerdo de Einer volvió con fuerza. Era mayo de 1941, Paddy era un joven oficial del grupo de Inteligencia, que por entonces colaboraba con los cuarteles de la brigada cretense que intentaban defender la isla de una invasión masiva de los alemanes procedente del aire. Un día le entregaron un documento sustraído al enemigo para que lo tradujera. En el texto se explicaba toda la operación que los alemanes habían diseñado para la batalla. Y uno de los batallones de Fallschirmjäger estaba comandado por el capitán Einer von der Heydte.
Fue una enorme sorpresa descubrir lo rápido que pasaba el tiempo. Paddy apenas si se había dado cuenta, y ya hacía tres semanas que vivía en la capital austríaca. Pero allí había estado muy absorto y entretenido. Había hallado un grupo de amigos con los que se sentía a gusto. Se había dedicado a explorar toda la ciudad y, además, había disfrutado de lo que parecía ser una alegre atmósfera de carnaval a punto de finalizar. Puede que en aquel momento no percibiera la corriente de tristeza que discurría bajo la vida de la ciudad, pero, en cambio, no la pasó por alto cuando llegó la hora de escribir su libro: «Posteriormente, cuando leí lo que había escrito acerca de ese período pasado en Viena, me sorprendió la melancolía que parece haber impresionado tanto a los escritores, un sentimiento que se debía no tanto a la incertidumbre política predominante como a la mala suerte que había tenido la ciudad imperial».28