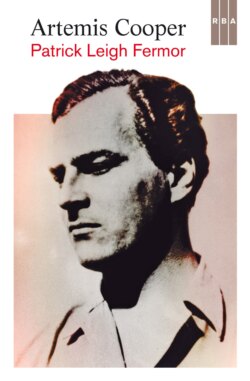Читать книгу Patrick Leigh Fermor - Artemis Cooper - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 UN VERANO ENCANTADO
ОглавлениеPaddy cruzó la frontera de Checoslovaquia en Bratislava y de inmediato se puso en contacto con Hans Ziegler, otro amigo de Viena. Ya llevaba con él una invitación. «Cuando estés de paso hacia Hungría, ven a alojarte en casa y anímame —le había pedido Hans—. Allí me aburro mucho».1 Hans iba a Viena tan a menudo como le era posible, aunque se veía obligado a pasar la mayor parte de su tiempo en Bratislava, donde dirigía una oficina del banco de su familia. En siglos pasados, Bratislava había sido conocida como Pressburg, o bien Pozsony, si quien hablaba de ella era un húngaro. Fue una de las ciudades más importantes de la historia de Hungría. Pero en ese momento era tan solo una sombra de lo que había sido, y la gente que vivía en ella suspiraba «Ah, si la hubiera visto usted antes de la guerra».
Checoslovaquia había surgido de las cenizas del Imperio austrohúngaro, y era un país con una base industrial amplia y un futuro prometedor. Sin embargo, era importante tener en cuenta que en sus fronteras había una gran variedad de grupos étnicos, checos y eslovacos, magiares y alemanes. Todos ellos competían por el poder, por el territorio y por su autonomía, y estas tensiones internas no presagiaban nada bueno para la estabilidad de la nación. Los Ziegler habían sido checoslovacos tan solo a partir de 1918, año en que se creó el país. Desde luego, la pérdida de prestigio que implicaba la asunción de su nueva nacionalidad no les hizo saltar de alegría. Durante el antiguo imperio, habían sido bohemios germanoparlantes, y formaban parte de la élite que gobernaba Austria. Entre los checos —cuya lengua hablaban muy raras veces—, su categoría era similar a la de los sahibs entre los hindús. El banco de la familia Ziegler estaba establecido en Praga y también poseían una propiedad campestre en Loyovitz, pero, a pesar de ello, Viena seguía siendo el centro social y cultural de su universo.
Por muy deslucida que la ciudad pareciera a los ojos de sus habitantes, Paddy la encontró absolutamente fascinante. Se sentaba en los cafés y desde allí se empapaba de esos primeros signos que apuntaban hacia otra cultura, la del universo eslavo: «las molduras en una ventana, la forma de una barba, sílabas oídas al azar, el contorno desconocido de un caballo o un sombrero, una variación de acento, el sabor de una nueva bebida, a veces una caligrafía en absoluto familiar... y los fragmentos acumulados empezaban a formar un conjunto sólido, como las piezas de un rompecabezas».2 Contemplaba a los gitanos de piel oscura vestidos con sus atuendos de brillantes colores, a los estudiantes del Talmud, con sus rostros cerúleos y pálidos tras los años de estudio. Y, muy en especial, sentía gran curiosidad por las prostitutas, cuyas garitas flanqueaban los estrechos caminos que se encaramaban por la colina en dirección a Schlossberg: «una escala de Jacob inclinada entre los tejados y el cielo, llena de espectros que arrastraban los pies y ángeles caídos mucho tiempo atrás y que estaban mudando la pluma».3
Hans Ziegler le propuso que hicieran una escapada rápida a Praga, antes de que Paddy pusiera rumbo a Hungría. A su modo de ver, sería una lástima que su amigo partiera hacia el este sin haber visitado la antigua capital de Bohemia. Desde el punto de vista financiero, Paddy no podía permitirse semejante excursión, pero Hans insistió en pagársela. Además, le dijo, se alojarían con sus padres. Paddy aprobó la idea. Llegaron a Praga cuando la ciudad estaba cubierta por un manto de nieve. La acogida de Ernst y Alice Ziegler, los padres de Hans, fue cálida y amistosa. Y aún lo fue más la de Heinz y Paul, los hermanos de su amigo. Heinz, que era el hijo mayor de la familia, trabajaba como profesor de Teoría Política en la Universidad Karlova de Praga, mientras que Paul, el hermano menor, aún era un estudiante.
En los días que siguieron, Paddy se dedicó a explorar Praga junto con Hans. La ciudad se le reveló como «la recapitulación y el resumen de cuanto había contemplado desde que desembarqué en la costa de Holanda».4 Sus influencias culturales iban mucho más allá de lo que implicaba su pertenencia al mundo teutónico. En El tiempo de los regalos, Paddy desarrolló esta idea a lo largo de varias páginas, describiendo la sorprendente variedad de la arquitectura de la ciudad, las hileras de lápidas de su cementerio judío, su afición por los arcanos de la sabiduría y la carga que conllevaba su historia, aquella que estaba en el corazón de las turbulencias dinásticas y religiosas de Mitteleuropa.
Pasó su última velada de Praga en la biblioteca del apartamento de Heinz Ziegler. Intentaba resolver un enigma que en ese momento era su obsesión: quería saber si Shakespeare no se había equivocado al dar el nombre de Bohemia a la costa que aparece en Cuento de invierno. Heinz acudió en su rescate llevando de la mano un hecho que parecía reivindicar su fe en la correcta geografía del bardo. Ciertamente, Bohemia había tenido costa, pero solo durante trece años (de 1260 a 1273), bajo el reinado de Ottokar II. Paddy estaba exultante y todo el mundo celebró su éxito. Pasó un tiempo antes de que descubriera que Shakespeare había basado su obra en una historia situada en Sicilia, nombre que luego cambió por el de Bohemia, de modo fortuito. «Fue una derrota total».5 Aquella noche, él y Hans emprendieron el camino de regreso a Bratislava.
Los Ziegler fueron una de las miles de familias desgarradas por los acontecimientos que se iban a producir en los años siguientes. Horrorizados ante el ascenso del nazismo, los tres hermanos se trasladaron a Inglaterra a finales de la década de 1930. Las aspiraciones que Hitler tenía, primero sobre Austria y después sobre Checoslovaquia, cambiaron su manera de sentir y pensar. Habían sido chicos poco entusiastas, pero los acontecimientos hicieron de ellos unos fervientes nacionalistas. Durante la guerra, Heinz se alistó en la RAF, sirvió en el norte de África y en Italia, y tuvo un hijo (el agente literario Toby Eady) con lady Swinfen, que más tarde se convirtió en la novelista Mary Wesley. Murió en combate a primeros de mayo de 1944. Hans se estableció en Estados Unidos, mientras que Paul, el más joven de los tres, se convirtió en un monje benedictino de la abadía de Quarr, en la isla de Wight.
Paddy volvió a ver a Hans y a Paul Ziegler una vez acabada la guerra, pero no así a sus padres. Tras la invasión alemana de 1938, se negaron a abandonar Praga. Dado que Ernst era de ascendencia judía, el banco fue confiscado y la propiedad de Loyovitz saqueada. En 1942 él y su esposa fueron enviados al campo de Theresienstadt, a unos cuantos kilómetros de Praga, lugar que los nazis presentaban como si se tratara de un campo de confinamiento modelo destinado a los judíos. Seis meses más tarde, Ernst murió y Alice fue deportada a Auschwitz, donde también falleció en diciembre de 1943.
Desde Bratislava, la ruta más lógica para entrar en Hungría hubiera sido cruzar el Danubio y continuar en dirección sur. En vez de ello, Paddy se encaminó hacia el noreste. Quería visitar a un hombre que había conocido brevemente pero del que había oído hablar mucho. Se trataba del barón Philip Schey v. Koromla, más comúnmente conocido como Pips Schey. El barón estaba pasando el invierno en su propiedad de Kövecses, cerca del pueblo de Soporna, a orillas del río Váh, al sur de Sered. Al llegar a la casa, el joven viajero fue conducido a una biblioteca tan atiborrada de libros en inglés, francés y alemán que apenas se distinguían los paneles que cubrían sus muros. Su anfitrión estaba sentado en una gran butaca, leyendo a Proust.
Paddy se sintió a sus anchas con el barón desde el primer momento en que lo conoció. Pips Schey hablaba un inglés impecable, era un lector formidable y durante la preguerra había frecuentado íntimamente la alta sociedad de cortes, palacios y castillos, desde Londres hasta Viena. Aunque nunca había hecho una carrera deslumbrante, poseía un caudal de conocimientos y anécdotas que su joven amigo jamás se cansaba de escuchar. De su primera esposa tenía dos hijas, y era un hombre famoso por su inusual encanto.
Los días que Paddy pasó en Kövecses fueron de gran importancia en su vida. En una época en que se esperaba que los jóvenes trataran a sus mayores con una marcada deferencia, Pips Schey fue el primer hombre mayor, de entre los que él había conocido, que lo trató con naturalidad, como trataría a un igual. Un regalo que él describe como «una especie de investidura informal de la toga virilis».6 Al referirse en su diario a aquella visita, Paddy escribió: «En estos momentos vivo en un mundo que es el de la preguerra, y la verdad es que el barón y yo nos llevamos muy bien. Tan bien, de hecho, que ha tenido la amabilidad de decirme que me quedara tanto tiempo como quisiera. Damos unos largos paseos maravillosos y hablamos de lo posible y lo imposible. Cuando estamos juntos a menudo nos quedamos en silencio, con la comodidad que denota la compañía perfecta».7
Schey tenía más o menos la misma edad que Lewis Fermor y, a ojos de Paddy, se convirtió en una figura paterna idealizada. Al padre real de Paddy, un hombre que había trabajado duramente, no se le podía reprochar que deseara ver a su hijo asumiendo una actitud más seria hacia la vida. Sin embargo, Pips Schey, el bibliófilo cultivado, un hombre de considerable experiencia, si bien no de grandes logros, adivinó que Paddy tenía talentos extraordinarios y fue capaz de apreciarlos.
Cuando Paddy sintió que había llegado la hora de partir, su anfitrión le hizo el regalo de una pequeña edición de poemas de Friedrich Hölderlin, además de tabaco y puros, y una serie de hermosos mapas austríacos a gran escala, reimpresos por Freytag & Berndt en Viena. Después hizo un trecho de camino con Paddy hasta que ambos llegaron al pueblo de Kissujfalu, y allí se despidió de él. Paddy nunca volvió a ver a Pips Schey, aunque siguieron carteándose durante un tiempo. Schey abandonó para siempre su tierra natal en la época del Anschluss. Se estableció con su segunda esposa en Ascona, en la orilla occidental del lago Mayor, y murió en Normandía en 1957.
Paddy dejó a Pips Schey el 28 de marzo. Llegó a un café en Nové Zámky, donde se quedó a dormir. Esa noche fue abordado allí por una prostituta llamada Mancsi, pero un hombre que tocaba el violín en el café le aconsejó que no tuviera nada que ver con ella. Cuando, a la mañana siguiente, el hombre vio que Paddy se dirigía hacia Budapest, le aconsejó que visitara la Maison Frieda. Según le dijo, en aquella casa cualquier hombre podía convertirse en «un caballero» sin temer por su salud, y además por solo cinco pengos. «Esta es una invitación que se me ha hecho muy a menudo. Se me ha sugerido mediante señas políglotas desde las ventanas de Schlossberg, y el jefe de los camareros del Astoria nos preguntó, a Hans y a mí, cuáles eran las mujeres que nos gustaría tener».8
Paddy pasó la siguiente noche en un pequeño pueblo llamado Köbölkut. Un panadero judío, viendo que parecía estar perdido, le propuso que pasara la noche en su tahona. Él mismo le ayudó a hacer una cama con mantas y paja colocadas en el suelo. Al día siguiente pasó la mañana hablando y fumando con su anfitrión, que le insistía para que se quedara a comer. Llegó a las orillas del Danubio, al pueblo de Karva, y siguió el río en dirección este hasta adentrarse en un remoto paisaje de campos pantanosos, habitado por aves acuáticas e invadido por el croar de un millón de ranas. Empezaba a anochecer, el aire estaba tan perfumado como si fuera ya verano, no había ni pizca de viento. De repente, Paddy se dio cuenta, con un estremecimiento de excitación, de que iba a pasar su primera noche al aire libre. Montó su lecho a tres metros del río, en una cavidad que encontró entre los sauces llorones. Desde allí contempló la luna y las estrellas hasta que se quedó dormido.
Le despertaron con rudeza y en medio de la noche dos guardias fronterizos que le enfocaban la cara con la linterna. Se lo llevaron a punta de pistola hasta una cabaña, en cuyo suelo vaciaron su mochila para revisarla al completo, objeto por objeto. Paddy no sabía una palabra de húngaro, así que no tenía modo de explicarse. Por fin llegó un tercer guardia, y este sí hablaba alemán. Entonces se descubrió que sus dos compañeros le habían arrestado porque sospechaban que era un famoso contrabandista de sacarina. Y ello a pesar de que el contrabandista en cuestión tenía bastante más de cincuenta años. En cualquier caso, los cuatro se rieron un rato del asunto, fumaron juntos y más tarde los guardias acomodaron a Paddy en un establo. Era confortable, pero él hubiera preferido, con mucho, pasar el resto de la noche en el exterior.
Mientras caminaba por el sur de Eslovaquia en dirección a la frontera húngara, Paddy empezó a vislumbrar algunos indicios que le iluminaron sobre las tensiones étnicas de aquella parte del mundo. No eran conflictos nuevos, muchos de ellos se fundamentaban en resentimientos históricos que se habían ido prolongando durante generaciones. El mismo Paddy había conocido a un grupo de húngaros. Estaban amargamente resentidos porque las antiguas fronteras de su país se habían reducido y porque sus hijos se habían visto forzados a aprender checo en la escuela.
Al día siguiente Paddy cruzó el Danubio y entró en Hungría por el gran puente que lo llevó desde Parkan, en Eslovaquia, hasta la ciudad catedralicia de Esztergom. Se quedó un rato detenido en el puente, y sus recuerdos de lo que sintió en aquel momento señalan el final de El tiempo de los regalos. «Me resultaba imposible apartarme de allí y entrar en Hungría. Ahora siento la misma incapacidad: una renuencia momentánea a ocuparme de este determinado fragmento del futuro, no por temor, sino porque, al alcance de mi mano y todavía intacto, ese futuro me parecía, y me sigue pareciendo, tan lleno de maravillas prometidas».9 Era un Sábado de Gloria, el 31 de marzo de 1934. Cayó la noche. Las campanas de la catedral repicaban, llamaban a los ciudadanos al oficio del Sábado de Gloria.
El burgomaestre, para el cual Paddy llevaba una carta de presentación, le puso bajo la protección de un grupo de hombres. Todos vestían las magníficas túnicas, bordadas y forradas de piel, características de los nobles de la corte húngara. «Lo mejor de todo —escribió Paddy, emocionado, en su diario— eran los sables kurdos que llevaban, parecidos a cimitarras, tenían una empuñadura oriental de plata y la vaina cubierta con terciopelo negro. Toda la plata de la pieza estaba labrada y tachonada de piedras preciosas»10 (el personaje amable que Paddy describe en El tiempo de los regalos, ese que lleva monóculo y que es amante de las cigüeñas, es el resultado de una mezcla de todos estos caballeros). Al hallarse próximo a este grupo, pudo disfrutar de toda la ceremonia de Pascua desde un lugar privilegiado, así como de la procesión que siguió más tarde. En ella, el cardenal arzobispo caminó inmediatamente detrás de la Santa Custodia, iba en medio de la calzada, bajo su palio dorado y flanqueado por la multitud de velas que iluminaban las calles.
Antes de la guerra, la mayor parte de Hungría había pertenecido a un puñado de grandes familias cuya riqueza era producto de sus enormes propiedades. Cuando no se dedicaban al disfrute y placer de la vida campestre, estas familias estaban totalmente integradas entre lo más chic de Europa. Sus hijos se educaban en Inglaterra, sus hijas finalizaban sus estudios en Suiza, y tanto unos como otras se hallaban tan a sus anchas en París como en Viena, sin olvidar la cosmopolita Budapest. Esta oligarquía magiar se mantenía firmemente anclada en el poder, aun cuando los no magiares (rumanos, eslovacos, croatas y judíos) conformaran más de la mitad de la población. En paralelo a estas características demográficas, el contraste existente entre la vida que llevaban los propietarios rurales y la que llevaban los campesinos era inmenso. A pesar de que la servidumbre ya había sido abolida en el siglo xix, los campesinos húngaros se encontraban entre los más pobres y menos emancipados de Europa.
Hungría había formado parte del Imperio austrohúngaro. Al llegar la guerra tomó partido por Alemania y más tarde tuvo que pagar un precio por ello. En octubre de 1918 sus fronteras empezaron a menguar cuando Croacia decidió, de modo unilateral, unirse a la nueva Yugoslavia. En 1919 fue invadida por los rumanos y los checos, y en una ocasión los rumanos llegaron a ocupar gran parte del país e incluso saquearon Budapest. Los aliados llamaron al orden a todas las partes del conflicto, pero Hungría fue la gran perdedora. Los checos se unieron a Eslovaquia, que anteriormente había sido la parte norte de Hungría, mientras que los rumanos se hicieron con Transilvania.
El personaje que dominó la vida política de Hungría en la época de entreguerras fue el regente, el almirante Horthy (por aquel entonces Hungría aún era una monarquía, aunque no tenía rey). En 1919, Horthy puso fin al breve gobierno comunista de Belá Kún. Durante los primeros años de su regencia hubo algunos intentos limitados para reformar las leyes de tenencia de tierras. Sin embargo, Horthy era fundamentalmente un conservador, al igual que lo eran quienes le rodeaban. Y el poder político permaneció donde siempre había estado: en manos de las grandes familias, de la Iglesia y de la oligarquía financiera e industrial que rodeaba al regente.
Y en cuanto a los campesinos, su suerte no había cambiado mucho. El trayecto que hizo Paddy en dirección a Budapest le condujo a través de los bosques y prados de los montes Pilis, y una de las noches la pasó con una pareja de porqueros, en su cabaña de cañas y techo de paja. No existía un lenguaje común en el que se pudieran comunicar y los porqueros no comprendían en absoluto lo que Paddy quería decirles cuando se describía a sí mismo como un «angol», pero cuando su invitado extrajo una botella de barack, sus rostros se iluminaron. Aquel era un modo infalible de hacer amigos, sobre todo cuando se combinaba con el apetito de Paddy por las palabras. Los intentos del joven por establecer comunicación con ellos, mediante un lenguaje hecho de signos y señalando los diversos objetos, les conmovían y divertían. Durante la velada hubo muchos momentos en que estallaron en irreprimibles carcajadas.
Puede que Bálint y Géza, pues así llamó Paddy a sus compañeros, no supieran dónde se encontraba Inglaterra, pero en cambio sí sabían lo que le había sucedido a Hungría. Y, desde luego, no ignoraban el modo en que estas transformaciones les habían afectado, tanto a ellos como a sus familias. Pero lo que a Paddy le fascinaba de ellos era que su modo de vida y la ropa que llevaban hubieran podido perfectamente identificarlos como a unos porqueros de la Edad de Bronce. «Llevaban sendas capas de basta lana blanca, dura como frisa. En vez de puyas o cayados, sus manos acariciaban afilados bastones de madera, pulida de tanto manosearlos, rematados en forma de pequeña hacha». Calzaban un tipo de mocasines que él conocía de habérselos visto a los eslovacos de Bratislava:
pálidas canoas de cuero sin curtir con las puntas hacia arriba y unas correas ensartadas alrededor. Se las ataban a modo de jarreteras hasta la mitad de la espinilla forrada, las cañas embutidas en medias, mientras los pies, envueltos en varias capas prietas de fieltro blanco, invernaban allí dentro [...] El resplandor de la lumbre los convertía a mis ojos en personajes contemporáneos del : el vino debería haber pasado de mano en mano más bien en un cuerno que en mi anacrónica botella.11
El contraste que había entre esa noche en el bosque y los diez días que luego pasó en Budapest no podía haber sido mayor. Una carta de presentación de Tibor v. Thuróczy, uno de los «caballeros húngaros con amplitud de miras» que había conocido en Bratislava, le abrió una sucesión de puertas, todas ellas hospitalarias. La primera fue la del barón y la baronesa Berg (Tibor y Berta). Durante la guerra, el barón había servido como capitán en un regimiento de artillería montada; y él y su familia vivían en una casa del siglo XVIII emplazada entre los ondulantes callejones de la ciudadela de Buda, cerca de la plaza de la Trinidad. Los barones ofrecieron a Paddy una gran habitación para su uso personal, le prestaron ropa de gala y le consiguieron una invitación para el baile que ofrecían unos amigos que vivían cerca. Allí conoció a una chica llamada Annamaria Miskolczy, que estaba estudiando Historia del Arte. Se le abrieron nuevas puertas, se multiplicaron las invitaciones, y de pronto Paddy se encontró formando parte de un nuevo grupo de «amigos gallardos, resplandecientes y bellos». Frecuentaban un restaurante que se llamaba el Kakuk («Cuco»), la música del lugar corría a cargo de una orquesta de gitanos. Y también un espectacular club nocturno llamado el Arizona en el que había una pista de baile giratoria. «¿Quién pagaba todo esto? —se había preguntado Paddy—. Yo no, desde luego. Incluso el menor ademán de querer ayudar era jovialmente rechazado con un gesto de la mano, como si no mereciera siquiera decirlo con palabras».12
En Pottenbrunn (aquel lugar en el que había cumplido sus diecinueve años rodeado de muy escasas comodidades) había conocido al conde Paul Teleki, un exprimer ministro que le habían presentado los Trautmannsdorff. Teleki debió de haber sido uno de los hombres más interesantes de Budapest. Y Paddy le escuchó «mientras hablaba de la antigua Turquía, del Levante y de África. De sus viajes como geólogo, del papel que desempeñó en el liderazgo de la contrarrevolución contra Belá Kún, y del tiempo en el que fue primer ministro...».13
En el siguiente capítulo de su libro Entre los bosques y el agua, Paddy se halla cabalgando a través de la Gran Llanura Húngara, llamada Alföld, en lengua magiar. El viaje a caballo empieza a mediados de abril y la persona que le proporciona el animal es un misterioso miembro de la familia Szapáry a quien jamás conoció. Paddy describe al caballo como un animal muy hermoso. De hecho, el equino parece compartir muchos de los encantos que poseía su jinete. «Las orejas de Malek, alerta y manifestando buen grado, su paso infatigable y nada fatigante, y el bienestar que irradiaba, significaban que nos habíamos contagiado uno al otro el buen humor...».14
Caballo y jinete se dirigieron hacia el sudeste, en dirección a la frontera de Rumanía. Pasaron su primera noche en el campamento de una banda de gitanos. Compartieron comida con ellos. Y risas, pues la diversión fue general cuando Paddy exhumó las cuatro palabras de rumano e hindú que conocía para tratar de hacerse entender. Algo más tarde, sin embargo, cuando se encontraba echado con Malek atado cerca de él, sintió un considerable desasosiego. ¿Cómo podía haber sido tan bobo? Era una locura estar allí, con un animal tan valioso. Se hallaba entre gente famosa por ser los ladrones de caballos más hábiles del mundo. Pero a la mañana siguiente Malek seguía a su lado y pronto estuvieron de nuevo en camino. Por la carretera se cruzaron con hileras de carretas conducidas por bueyes y caballos, bandas de gitanos dispersas y unos cuantos coches. El paisaje del llano consistía en prados inmensos salpicados con rebaños de corderos y reses que tenían cuernos enhiestos. De vez en cuando, pasaban por bosques llenos de pájaros y granjas donde las mujeres, vestidas con brillantes ropajes bordados, hilaban la lana en sus ruecas. Los campos se extendían a través de ilimitadas planicies. Aquí y allá había pozos de regadío y las pértigas que les servían de contrapeso parecían «máquinas de asedio abandonadas». Al hacer un alto en una granja particularmente acogedora, se sorprendió a sí mismo pensando: «Estoy bebiéndome este vaso de leche encima de un caballo zaino en medio de la Gran Llanura Húngara».15
En realidad, Paddy hizo la primera parte del trayecto por el Alföld caminando. Solamente viajó a caballo con cierta frecuencia una vez hubo llegado a Körösladány, a unos doscientos kilómetros al este de Budapest. Para entonces aún se hallaba en el interior del Alföld, ya que la llanura llega hasta el oeste de Rumanía; por eso, cuando asegura haber estado cabalgando por la región tampoco se trata de una falsedad. Años más tarde, cuando le pregunté dónde le habían prestado el caballo y quién se lo había prestado, reconoció que había distorsionado un poco los hechos: «La verdad es que cabalgué bastante, así que decidí quedarme montado a caballo durante más tiempo. Tuve la impresión de que el lector podría empezar a estar aburriéndose de verme andar todo el tiempo... Pero no se lo digas a nadie, ¿eh?».16
Este es tan solo un ejemplo del modo en que interactuaban la memoria de Paddy y su imaginación. Y no tiene nada de sorprendente que, al cambiar el orden de una parte del viaje a otra, los diferentes recuerdos que tenía de haber cabalgado en Hungría se solaparan con sus primeras impresiones del Alföld. Los novelistas lo hacen cada día. Pero como Paddy estaba escribiendo una novela de su vida —y el conjunto de sus lectores esperaba que la historia fuera real—, lo que hizo fue crear también unos recuerdos nuevos, que su imaginación coloreaba. Y esta creación estaba tan perfectamente recreada, hasta en sus menores detalles, que él podía decir «cuando cabalgaba a través del Alföld» con un absoluto desparpajo, y además sin faltar a la mayor parte de la verdad.
Las siguientes semanas supusieron una suerte de hiato en el viaje. Un paisaje noble e iluminado por el sol, un tiempo de solaz durante el cual durmió cada noche en confortables casas de campo. Sus anfitriones eran una serie de terratenientes húngaros relacionados entre sí, que se lo iban enviando los unos a los otros como si se tratara de un paquete postal bastante atípico pero muy disfrutable. Ni siquiera tuvo que caminar, normalmente le prestaban un caballo para que fuera de una casa a otra.
En Körösladány se alojó con los Meran en una casa del siglo XVIII pintada en colores ocres y con una sola planta larga con frontispicios barrocos y ondulados. Allí pasó una tarde idílica bajo los árboles, contemplando el río Körös, mientras la condesa Ilona, vestida de lino blanco, le servía el té, a él y a su familia y amigos. Los Meran tenían una buena biblioteca, y en ella Paddy leyó todo lo que pudo encontrar sobre el Alföld. Hansi y Marcsi, los dos niños que había en la casa, lo recordaban. Él estaba sentado en la mesa Biedermeier, leyendo y escribiendo, mientras ellos tomaban sus lecciones en la habitación vecina.
Viajando hacia el sudeste, hizo la siguiente parada en Vesztö. Allí se alojó en casa del conde Lajos Wenckheim, un hombre melancólico y amante de los pájaros. En aquel momento, las preocupaciones del conde se centraban en un par de grandes avutardas: estaba esperando que las alas, entonces aún cortas, les crecieran lo bastante como para poder liberarlas en el bosque. El conde le regaló un nuevo bastón de madera labrada a Paddy, con un dibujo en el que había hojas y las armas de Hungría.
La siguiente parada fue Doboz, donde lo alojaron Lászlo, el primo de Lajos, y su regordeta esposa inglesa. La idea de que aquel joven se adentrara en Rumanía les llenó de horror. «“¡Es un país espantoso! [...] Te lo quitarán todo y —aquí bajaron su voz, confabulados— hay valles enteros infestados de enfermedades venéreas. ¡Ten mucho cuidado!”».17 Diciendo esto, su anfitriona se apresuró a ir al piso alto y regresó de él con una pequeña pistola para señoras con empuñadura de nácar, y una caja llena de munición de pequeño calibre. Sus advertencias despertaron la curiosidad de Paddy, aunque no le alarmaron de forma particular. Conforme se extendía su viaje por los Balcanes, iba descubriendo que cada uno de los países desconfiaba profundamente de la moral y las intenciones de los países vecinos.
Hizo el próximo alto en el camino en una casa decimonónica y espectacularmente ornamentada. Se trataba de O’Kígyós, cerca de la ciudad de Békéscsaba. Allí vivía el conde Jószi Wenckheim, el hermano mayor de Lászlo, con su esposa Denise. Paddy los había conocido en Budapest y le esperaban. «¡Nos vienes de perillas! —le espetó el conde nada más llegar—. ¡Ven por aquí!». Poco después, Paddy estaba jugando al polo en el patio de la casa. Pero no a caballo, sino en bicicleta. De hecho, le sentaron en el asiento trasero de una bicicleta y le pusieron en las manos un auténtico mazo de polo pero que había sido recortado para adaptarse a las circunstancias. «Jugamos con pasadas rápidas y atolondradas y un sinfín de encontronazos, pero lo mejor era cuando uno atinaba a darle bien a la pelota, su sonoro golpe seco transformado en apetitoso botón de muestra de lo que debía ser este deporte cuando se juega en serio».18 A Paddy le sorprendió que los cristales de todas las ventanas de la fachada de la casa estuvieran aún intactos.
Le habían dicho que los rumanos no permitían que nadie cruzara sus fronteras a pie, así que pasó su último día en Hungría andando hacia una estación, y allí subió a un tren con el que se disponía a cruzar la frontera de Rumanía. El mes de abril casi había llegado a su fin. Después de las dificultades de la lengua magiar —un escarpado acantilado en el que ni siquiera el propio Paddy consiguió encontrar un punto de apoyo—, supuso un gran alivio volver al territorio familiar de una lengua romance. En Rumanía las palabras brotaban fácilmente porque partían de raíces latinas. Allí un hombre era un om y una mujer, una femeie, y había grandes grupos de palabras que se podían reconocer al instante.
Transilvania, «el lugar más allá de los bosques», había formado parte de la provincia romana de Dacia. La región era una fortaleza natural, un altiplano rodeado de montañas, cuyas cumbres más altas se levantaban en el sur y en el este. Las montañas estaban atestadas de corrientes, fuentes naturales y lagos secretos que se ocultaban entre los peñascos. Arriba, en el altiplano, los cultivos y los árboles frutales crecían en abundancia; las vacas, los búfalos y los caballos se criaban lustrosos en medio de los fértiles pastos. En las tierras más bajas había habido minas de sal desde los tiempos de los romanos, y Transilvania aún conserva hoy día las minas de oro más ricas de Europa. Toda la región es un lugar lleno de historias y supersticiones, hábilmente explotadas por Bram Stoker, Anthony Hope y sus huestes de seguidores. Incluso su mismo nombre tiene un encanto que casi parece irreal. De Transilvania, Dervla Murphy dijo que era «un poema condensado en una sola palabra».19
Paddy cruzó la frontera y entró en Rumanía el 27 de abril. Allí siguió avanzando, de casa de campo en casa de campo. Sus anfitriones, la mayoría de ellos amigos y parientes de las personas con las que también se acababa de alojar, no eran rumanos, sino húngaros. Transilvania había pertenecido a Hungría hasta los tratados de paz de 1920, cuando fue cedida a Rumanía porque la mayor parte de su población estaba formada por campesinos rumanos. Para los terratenientes húngaros, cuyas familias habían vivido en Transilvania durante siglos, fue como una amputación: una pérdida a la que jamás consiguieron acostumbrarse. Durante las reformas agrarias de la posguerra se fragmentaron muchas de las antiguas propiedades para luego redistribuir las tierras entre los campesinos. Los húngaros no culpaban a los campesinos de ello, sino que odiaban a la administración y, por encima de todo, a los burócratas.
La primera parada de Paddy fue en casa del barón Tibor Solymosy, quien vivía cerca de Borosjenö (hoy Ineu), en el norte del distrito de Arad. El barón vivía en una casa «de estilo palladiano sostenida por pilares, igual que el teatro de Haymarket, en medio de un mar de viñedos».20 Era un hombre soltero que había pertenecido a la artillería montada, y que convivía con una encantadora examante, una polaca llamada Ria Bielek. Ria fue una fuente de inspiración para Paddy, y él la describe con un afecto que implica bastante más de lo que revela. Al contrario que Tibor, un hombre acomodaticio, Ria era una gran lectora. Le prestó a Paddy varios libros franceses y le alentó a que pasara largas horas en la biblioteca, una sala bien provista de obras en húngaro y alemán. Paddy no hizo progresos con el húngaro —ni siquiera consiguió memorizar una canción que le gustaba y que explicaba la historia de una golondrina que descendía en vuelos rasantes por encima de los campos—, pero, en cambio, mejoró su alemán durante los días que estuvo en Borosjenö, y con la ayuda de Ria, en un par de semanas consiguió leer Tod in Venedig, de Thomas Mann.
La siguiente casa fue Tövicsegháza, «una suerte de hacienda emplazada entre enormes árboles», que era el hogar de Jaš y Clara Jelensky. Jaš era un hombre con numerosas ideas excéntricas sobre cualquier tema, desde la agricultura hasta la economía, que además disfrutaba explorando las posibilidades más alocadas de la ciencia especulativa. Clara era una amazona de primera, y tenía una cabellera enmarañada que raras veces había visto un peine (Paddy era puntilloso y no dejó de notar el detalle). Más tarde, de su estancia en Ötvenes con la familia Von Kintzig, recordaba «las cacerías a través de bosques que crujían como el papel y los fuegos artificiales después de la cena».21 Casi todas las personas que Paddy menciona en el libro Entre los bosques y el agua fueron barridas por la guerra y el prolongado desastre posterior que para ellos fue el comunismo. Sin embargo, la familia que vivía en Ötvenes pereció al completo en un incendio que destruyó la casa después de la guerra.
Siguió su viaje y llegó a Kápolnás, donde se alojó con el conde Jenö Teleki, primo hermano del exprimer ministro Paul Teleki, a quien Paddy había conocido en Budapest. El conde Jenö era un célebre entomólogo que se había especializado en la investigación de las polillas de Extremo Oriente. Se decía que, debido a esta pasión, empleaba a dos recolectores coleccionistas de forma permanente. Su inglés estaba salpicado de frases tales como «I hae me doots» y «I’ll dree my own weird», un legado que le había dejado su niñera escocesa.22 En tanto él desempaquetaba y clasificaba especímenes en el escritorio de su biblioteca, Paddy leía las novelas históricas de Maurus Jókai, narraciones que celebraban la vida de los héroes y las leyendas de la historia de Hungría. Pero la esposa del conde era rumana, y algunas veces ella y el conde discutían agriamente. Mediante aquellas discusiones, Paddy empezó a comprender lo profundas que eran las rivalidades nacionales.
Pasaron los días y Paddy trabó amistad con más y más personas rumanas. Así que también pudo escuchar la versión sobre el reparto de Transilvania que tenía la otra parte del conflicto. Los rumanos siempre habían conformado el grueso de la población del territorio, incluso antes de que se trazaran las fronteras del Estado moderno. Por lo tanto, en lo que a ellos se refería, por fin se había hecho justicia. La posición de Paddy se basaba en sentimientos de lealtad y amistad —detestaba traicionar los sentimientos de nadie—, y él tenía amigos en ambos bandos. Así que cuando llegó el momento de escribir sobre el asunto fue diplomático. «Soy la única persona que conozco —escribió— que tenga igual sentimiento de simpatía para con estos dos contrincantes en pie de guerra».23 De todos modos, estas tensiones no le impactaron mucho en aquel momento, ni tampoco parecen haber hecho cambiar la visión que tenía de las relaciones —según él cómodas y fáciles— existentes entre sus anfitriones húngaros y los campesinos rumanos que aún trabajaban para ellos.
Aquel verano, durante las horas que pasó en las bibliotecas de las casas de campo, Paddy inició sus primeras incursiones en un asunto que iba a convertirse en una de las pasiones de su vida. Se trataba de la antigua historia de las lenguas y los pueblos que circulaban sin rumbo por una Europa sin fronteras, una Europa aún sin trazar. Aquella era una historia de la que no había crónicas, salvo las escritas por los romanos. Paddy hizo investigaciones sobre los cunanos y los pechenegos, sobre los magiares y los valacos, y entonces empezó a dejar de bromear sobre las reclamaciones y contrarreclamaciones de sus descendientes, los húngaros y rumanos contemporáneos. También se detuvo a reflexionar sobre el significado de aquella brecha de mil años, el milenio de vacío que había entre la retirada de los romanos de Transilvania en el año 271 d.C., y la siguiente mención que existe sobre el pueblo valaco en Transilvania, que data del siglo XI. El hecho de que su rastro se perdiera durante mil años era probable consecuencia de las invasiones mongolas, que destruyeron todo lo que hallaron a su paso. También las palabras eran nómadas, emigraban de un lenguaje para instalarse en otro. Las caravanas de palabras atravesaban ríos y valles, mientras que los diferentes dialectos crecían en las orillas opuestas de colinas contiguas. Llegaban los invasores, quemaban y arrasaban. Y las tribus cruzaban una y otra vez la tierra con sus rebaños, llevando consigo más fertilización verbal cruzada. Todo lo que Paddy leyó y aprendió en aquellos días, le sirvió más tarde, cuando se sentó a escribir. Y entonces construyó un panorama tridimensional de la Europa que él había asimilado, tanto en su imaginación como en su memoria.
Empezaba a sentirse algo culpable. Aceptaba la hospitalidad de unas personas que a menudo veía por primera vez el día en que se presentaba a la puerta de sus casas, y además se quedaba con ellas mucho tiempo. Por una parte, la vida que llevaba encajaba muy alegremente con la idea del estudiante vagabundo, pero por otra parte empezaba a convertirse en algo así como un lujoso y prolongado interludio de parasitismo. Para sus anfitriones, el problema era inexistente. A ellos les resultaba natural hospedar a gente que se quedaba en su casa durante días, o incluso semanas. La comida se producía en la región y los sirvientes vivían en la propiedad, por lo que algún que otro invitado adicional no implicaba una gran carga para la vida doméstica, aunque quizá Paddy fuera un invitado más inconveniente que otros. Por la noche dejaba agujeros en las sábanas con las colillas de sus cigarrillos, era un bebedor notable y tomaba prestados libros y ropa que luego dejaba tirados en cualquier parte y se mojaban cuando llovía o los perros se quedaban dormidos encima. Puede que algunas veces sus anfitriones se dedicaran a elucubrar cuándo se decidiría a partir. Sin embargo, cualesquiera que fueran sus fallos, Paddy tenía un don encantador que hacía pasar por alto todos sus defectos o errores: estaba genuinamente fascinado por sus anfitriones y deseaba escuchar todo lo que ellos pudieran contarle sobre sus familias, su historia y su forma de vida.
La mayor bendición que un invitado puede aportar a su anfitrión es mostrar un tipo de curiosidad que a este le complazca. Paddy la tenía para dar y vender, era natural en él. A su edad, todo lo que se ponía frente a él era interesante y fuente de conocimiento. «No había nada que me aburriera, era como un buque de guerra al que nada podía hacer naufragar»,24 escribió más adelante. Y, por encima de todo, Paddy no trataba a sus anfitriones como si fueran conocidos casuales o simples cheques válidos para una comida. Él los consideraba auténticos amigos, gente en la que pensaba y por los que se interesaba. Y cuando a finales de la década de 1930 emprendió el viaje en tren de Rumanía a Londres, alteró su trayecto tantas veces como fue necesario para tener la oportunidad de visitarlos. Por eso no es extraño que mucho más tarde fuera capaz de recordarlos tan vívidamente, aun cuando ya hubieran transcurrido varias décadas desde aquel verano encantado.
También hay que tener en cuenta el impacto que Paddy debía de causar en un anciano conde de Europa oriental. Un personaje apenas capaz de subsistir de su tierra, cada vez más reducida, o de conservar el techo intacto en una casa repleta de pinturas y muebles que habían visto mejores tiempos. Puede que los hijos de ese conde sintieran cierto orgullo de su antiguo linaje, pero también le habrían dejado bien claro que el mundo avanzaba y que su plan era avanzar con él. Y entonces, de repente llegaba a la puerta de su casa un desaliñado joven inglés cargado con una mochila. El muchacho venía recomendado por un amigo. Era bien educado, alegre y jamás se cansaba de escuchar las historias de la familia. Se enfrascaba en los libros y álbumes de la biblioteca y hacía miles de preguntas sobre príncipes, gobernantes, matrimonios dinásticos, guerras y revueltas, y las oleadas de inmigración que habían configurado aquella parte determinada del mundo. Y además el tal joven quería que le explicaran quién era quién en la galería de retratos de la familia, y le suplicaba al conde que hiciera memoria y recordara las canciones que los campesinos solían cantar cuando él era un niño. Así que el viejo conde se transformaba y dejaba de sentirse como un pedazo inútil de un imperio roto. Aquel inglés le había hecho sentir que era parte de una historia aún viva, el eslabón de una cadena irrompible que conducía hasta los tiempos de Carlomagno, y aun más allá.
Paddy también congeniaba con los miembros de la generación más joven, de los cuales aceptaba cualquier proposición. Ya se tratara de acompañarles a esquiar, cabalgar, nadar, cantar, cazar o jugar al tenis. O de ir al club nocturno de la ciudad, o a bailar en una boda de pueblo, o acompañarles a visitar a una prima lejana que vivía en un castillo legendario, o bien a una vieja tía que estaba a la vuelta de la esquina. La cuestión era que él siempre estaba disponible y además se sumaba a cualquier actividad con entusiasmo. A la vista de todo eso, no tiene nada de sorprendente que le pidieran que se quedara unos cuantos días más y que él se dejara persuadir sin mayores problemas. Pero no era solo su entusiasmo y el interés que mostraba por ellos lo que fascinaba a sus anfitriones. En compañía de Paddy, todo el mundo se sentía más lleno de vida, más simpático y con más talento para entretener. Este don —conseguir que el prójimo se sintiera mejor— jamás abandonó a Paddy. Décadas más tarde, una de sus más viejas amigas dijo lo siguiente: «¿No sería maravilloso que Paddy se presentara en forma de píldoras, de tal modo que uno pudiera tomarlas cada vez que se siente deprimido?».25
Durante la última y más larga de sus estancias en Transilvania, Paddy fue un invitado de Elemér von Klobusitzky (el «István» de Entre los bosques y el agua), a quien había conocido en su estancia con los Teleki en Kápolnás. Elemér se había fugado de casa para unirse al regimiento de los húsares durante la guerra. Había luchado contra el régimen comunista de Belá Kún y había conseguido huir de uno de los escuadrones de ejecución organizados por Számuely, el hombre de Belá Kún encargado de las operaciones terroristas. En Szeged, se sumó a la contrarrevolución, y Paddy sospechaba que había estado de alguna manera relacionado con el Terror Blanco que siguió a la caída del comunismo. Sin embargo, el hecho de que se le permitiera vivir en Hungría después de la guerra, y que además lo hiciera con su nombre verdadero, implicaba que no había participado en ninguna atrocidad. Era un jinete magnífico, un tirador de primera y un talentoso «pianista de cóctel», capaz de abordar con gracia las últimas canciones de moda.
Por aquel entonces, Elemér estaba en la treintena y se ocupaba de administrar su ruinosa propiedad familiar en Guraszáda. Junto con su hermana Ilona y sus ancianos padres, vivía en una casa antigua que a Paddy le pareció una mezcla de mansión, monasterio y granja colocada frente al río Maros. Elemér echaba de menos la vida aventurera que había llevado hasta el momento, pero también se sentía muy ligado a sus deberes de propietario y se consideraba obligado a conservar lo que quedaba de los campos y bosques que su familia había poseído desde mediados del siglo XIX. Era un hombre con mucha energía, a la que daba rienda suelta cabalgando y cazando. Al igual que Paddy, retrasaba el momento de ir a la cama tanto como podía. Resultaba mucho más divertido sentarse en la terraza para beber, liar cigarrillos y charlar durante toda la noche.
Una o dos semanas después de que Paddy llegara a Transilvania, la pasión húngara irrumpió en su vida. Elemér había organizado una reunión de amigos para pescar cangrejos y luego hacer un picnic al lado del río. Los cangrejos se encontraban bajo las rocas y las algas de un río cuya rápida corriente descendía de lo alto de las montañas. En el grupo había alrededor de una docena de pescadores, de los cuales una mujer serbia de melena oscura y vestido rojo era la más activa y vivaracha. Se llamaba Xenia Csernovits. Estaba casada con un húngaro, Mihaly Betheg, y normalmente vivía en Budapest, pero aquel verano se sentía profundamente deprimida y desdichada, por lo que había decidido ir a pasar una temporada solitaria en la casa de su infancia, que estaba cerca del pueblo de Zám,* a unos cinco kilómetros de la casa de Elemér, río arriba.
Aquella tarde, después del banquete de cangrejos, Paddy y Xenia hicieron el amor en el bosque. Cenaron luego en casa de Elemér, y durante aquella velada Xenia cantó varios lieder de Schubert, Wolf y Richard Strauss. Tenía una voz «ligera, clara y bellísima» y Paddy le suplicó que cantara una y otra vez. Se había enamorado. «Fue una de esas raras ocasiones que luego se recuerdan siempre con asombro. Una de esas veces en las que la fortuna, que tan a menudo obstaculiza estos caminos llenándolos de peligros inevitables, se amansa de súbito. Y entonces, como si se tratara de un regalo, todo parece aliarse para organizar una conspiración benevolente». Xenia se encontraba sola en su casa y Elemér, al que le hacía mucha gracia la historia, estaba muy dispuesto a complacer a Paddy cada vez que este le pedía prestado el caballo a horas estrafalarias y nocturnas. Aquellos días Paddy aprendió
dónde atar el caballo sin llamar la atención, qué senda seguir sin alertar a los perros, cuál era el mejor lugar para cruzar de puntillas frente a la cabaña donde vivían los dos viejos sirvientes de la casa y cuál sería la ventana que se encontraría entreabierta [...] La luna parecía llenar toda la casa, que estaba en silencio. Y cuando nuestras propias voces se detenían, podíamos escuchar las ranas que croaban en un estanque cercano, unos cuantos grillos y, en ocasiones, el ulular de un búho. Desde lo más profundo del bosque llegaba la melodía de una corriente de agua y las ramas de los árboles estaban llenas de ruiseñores que no nos merecíamos.26
Paddy pasó por este ritual de iniciación varias veces. «Aquellos rituales que tienen que ver con los sentimientos pueden ser considerablemente tramposos —confesó años más tarde a su editor—, son medio canallescos, medio lacrimógenos. Y uno tiene que ser absolutamente sincero al respecto».27 Xenia y él se veían muy poco durante el día, pues ella estaba obligada a ser cuidadosa.
En Entre los bosques y el agua, hay un fragmento que a menudo siembra dudas en sus lectores, que se preguntan qué sucedió con exactitud. Paddy y Elemér regresaban a casa después de haber comido con unos vecinos. Era un día de mucho calor, así que en un momento dado los dos desensillaron los caballos, se desnudaron y se echaron al río. Llevaban ya un buen rato nadando corriente abajo cuando fueron sorprendidos por dos campesinas. Las chicas se carcajeaban y bromeaban a su costa. Y les amenazaron con ir a buscar su ropa y luego escapar con ella. En ese caso, les gritó Elemér desde el agua, él y Paddy saldrían del río y las perseguirían. «No os atreveríais —fue la respuesta—. Y menos así, desnudos como dos ranas».28 Tras unas cuantas burlas más, Paddy y Elemér alcanzaron la orilla del río y fueron tras ellas, trotando con los pies descalzos por los campos cubiertos de rastrojos. Las chicas lanzaban gritos de placer, les arrojaban gavillas de trigo y les amenazaban blandiendo sus hoces, aunque esto último no fuera muy en serio. Paddy y Elemér les dieron alcance, y al poco rato los cuatro estaban retozando en un silo de heno. Una vez pasado el arrebato de pasión, todos se quedaron dormidos. Horas más tarde, Elemér despertó dando un respingo. Acababa de recordar que aquella noche tenían invitados a cenar, y él y Paddy tuvieron que apresurarse para llegar a Guraszáda a tiempo. Según Paddy, el encuentro sexual del que habían disfrutado aquella tarde fue algo totalmente festivo y natural. Pero ¿de verdad las chicas campesinas de Rumanía eran tan espontáneas y despreocupadas? Un amigo húngaro de Paddy explicaba que, en aquellos tiempos, de las criadas femeninas de la casa se esperaba que se mostraran complacientes con los jóvenes caballeros de la propiedad, si es que estos les reclamaban algún favor. Y lo mismo se esperaba de las jornaleras temporales.29
Xenia tendría que regresar pronto a Budapest. A los amantes ya solo les quedaban unos cuantos días para disfrutar de su mutua compañía, pero Elemér acudió en su rescate. Pidió que le prestaran un coche. Él y Paddy se reunieron con Xenia en un lugar discreto y de allí partieron en dirección al norte. En Entre los bosques y el agua, Paddy describe el viaje que hicieron pasando por Alba Iulia, Turda y Cluj. Allí bajaron del coche para desayunar, y en el café se enteraron de que el canciller Dollfuss había sido asesinado.*
O quizá no fue así. «Paddy me dijo que todo aquel viaje en coche a través de Transilvania era una invención —aseguró Rudolf Fischer—; es más, la idea se la había sugerido un libro que yo le di».30 Fischer también fue quien le sugirió a Paddy la utilización del seudónimo Angéla. Sin embargo, a la anciana Xenia le agradaba mucho que todos supieran que en el pasado había sido amante de Paddy. Después de haber leído Entre los bosques y el agua, que tradujo al húngaro un sobrino suyo —Miklós Vajda—, Xenia le mandó una carta a Paddy. En ella le contaba que había estado trabajando en una fábrica textil durante veintiséis años. También había sido conducida ante la justicia por asesinato, pues en un arrebato de cólera había matado a la mujer con la que compartió piso en Budapest durante la posguerra. «Mi cabello negro ahora se ha vuelto blanco. Tengo setenta y seis años, y añoro mi hogar [...] su libro me ha trasladado de nuevo a él».31
Elemér intentó persuadir a Paddy para que se quedara. Lo tentó hablándole de la temporada de caza que se aproximaba: gamuzas, venados y, si se animaba a quedarse también durante el invierno, incluso osos. Pero Paddy tenía la impresión de que ya se había detenido demasiado tiempo en Guraszáda. Por primera vez, durante todas aquellas semanas, empezaba a sentirse solo. Partió, pues, y anduvo hasta Tomeşti, donde le esperaba el señor Robert von Winckler, un académico alto y delgado, que vivía en la linde de un bosque a solas con sus libros. Winckler fue el ingrediente principal que Paddy utilizó más tarde para crear el complejo retrato de Polymath en El tiempo de los regalos.*
Para entonces ya era pleno verano. Durante dos días, Paddy hizo su camino a través de valles y colinas. Iba en dirección sudoeste, hacia Caransebeş, para evitar la ruta principal a Lugoj. Echaba de menos la compañía de Xenia y Elemér, pero hallarse de nuevo en ruta también le trajo un nuevo solaz. Le alegró darse cuenta de que recuperaba con
En Entre los bosques y el agua, Paddy prolonga más de la cuenta, y también adorna mucho, los hechos desnudos acontecidos durante aquella caminata hacia el sudoeste, a través de los bosques y los cañones del sur de los Cárpatos. Los tiempos y los lugares aparecen difuminados, se añaden nuevas escenas. Los cambios de trazado devienen misteriosos: algunas veces marcan un cambio de tono, otras parecen indicar un desplazamiento temporal. El resultado de todo ello es un pasaje que, durante varias páginas, recrea con sorprendente intensidad la sensación que uno puede experimentar al hallarse solo en las montañas. Es un sentimiento de liberación, en la que el tiempo se expande y todos los vínculos se rompen, excepto aquel que trae consigo una aguda conciencia, una intensa percepción de la naturaleza.
Paddy viajó siempre por el lado oeste de la gran masa montañosa. Trataba de no perder altura y se guiaba por la posición del sol, de su reloj y su brújula. Caminaba por espacios vacíos y, durante uno o dos días junto con sus noches, no vio absolutamente a nadie. Se levantaba al rayar el alba y, cuando se ponía el sol, se arrebujaba dentro de su abrigo y pasaba las frías noches durmiendo a intervalos, con un millón de estrellas por toda compañía. Llevaba consigo mucha comida y bebía el agua de las corrientes, en las que había enormes racimos de algas y berros. Una mañana, temprano, se topó con un águila dorada que estaba posada en un saledizo sobre uno de los riachuelos de las montañas y acicalaba sus plumas. La contempló un buen rato, antes de que ella desplegara sus enormes alas y se lanzara hacia el vacío.
En algún momento de su caminata a través de los Cárpatos pasó la noche en una cabaña de madera con techado metálico que pertenecía al capataz judío de una compañía maderera. Se trataba de un hombre corpulento vestido con ropa de faena, cuyo hermano, un rabino, había ido a visitarle llevando a sus dos hijos. El rabino vestía largos ropajes negros, mientras que los chicos llevaban las patillas largas y rizadas. Cuando hablaban entre ellos lo hacían en yidish, pero se dirigían a Paddy en alemán. Le hablaban de Hitler y de Israel, de los judíos en Inglaterra. Paddy les convenció de que le recitaran fragmentos de las escrituras en hebreo. Pero era muy consciente del abismo insuperable que existía entre él y aquellos chicos. Ambos jóvenes llevaban gafas, eran estudiantes del Talmud y habían decidido dedicar toda su vida a unos estudios muy rigurosos: «Bajo la luz de la lámpara, sus caras pálidas parecían no haber salido nunca de una habitación cerrada con postigos». Y los estudiantes, por su parte, no podían concebir las razones por las cuales alguien había decidido cruzar Europa caminando, tan solo por diversión, sin tener un objetivo concreto. Aquello era un goyim naches, un capricho de gentil, una idea poco ortodoxa que no tenía ningún sentido para un judío práctico y temeroso de Dios.32
Pasó unos cuantos días cerca de Băile Herculane, los baños de Hércules. Fue la última de las casas hospitalarias y acogedoras de la orilla norte del Danubio y pertenecía a Heinz Schramm. Nadie, de entre todas las personas que había conocido aquel verano, había puesto jamás un pie en Bulgaria, y todos creían que él estaba loco. Bulgaria, y eso era del dominio público, había estado bajo dominio otomano durante un período más largo que cualquier otro país de Europa, y era un lugar agreste y retrasado. Paddy tenía ganas de seguir su viaje, pero al mismo tiempo sentía cierta renuencia a partir. Los días en los castillos, las bibliotecas, el buen vino y los baños calientes casi habían quedado atrás. Pasaron tres o cuatro días más, luego se despidió y se dirigió al sur.
Durante varios kilómetros, el curso del Danubio forma una frontera espectacular y natural que separa Rumanía de Serbia. Allí, el gran río, alimentado por miles de corrientes que descienden de las montañas, queda encajado entre barrancos abruptos y aserrados. En este trecho de río solo podían navegar los pilotos más hábiles, puesto que estaban obligados a enfrentarse con las fuertes corrientes y los remolinos que creaba el agua atrapada en el interior de este estrecho desfiladero. El punto más peligroso de navegación era el que se encontraba al oeste de Orşova, en el desfiladero de Kazan, o Cauldron.
Había también otro lugar que Paddy deseaba explorar antes de adentrarse en Bulgaria. Se trataba de Ada Kaleh, una isla de cuatro kilómetros de largo por uno de ancho, ubicada a unos cinco kilómetros de Orşova, corriente abajo. La mayoría de sus habitantes eran turcos y su nombre, en lengua turca, significa «isla fortificada». Se trataba de un minúsculo fragmento del Imperio otomano que, de alguna manera, había sobrevivido conservando un lenguaje propio, su religión y sus costumbres intactas. En una tienda, que también era un pequeño café, fue recibido por un anciano que llevaba el fez, que para saludarle se tocó el corazón, los labios y la frente. Vagabundeó por un laberinto de calles empedradas, en el que las casas blancas y encaladas tenían balcones de madera y pérgolas cubiertas de vides. Las hojas de tabaco estaban colgadas afuera, para secarlas, «igual que arenques al sol», mujeres cubiertas con velos acarreaban leña y alimentaban a sus pollos. Escuchó la llamada del muecín y contempló cómo los hombres acudían a la plegaria. Fue su primer atisbo del mundo islámico.