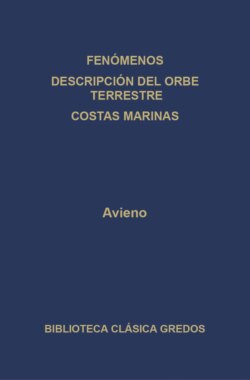Читать книгу Fenómenos. Descripción del Orbe terrestre. Costas marinas. - Avieno - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
1. FUENTES: LA OBRA DE ARATO. CORRESPONDENCIAS ENTRE SU OBRA Y LA DE AVIENO
Los Fenómenos, que en griego viene a querer decir algo así como «Apariencias, figuras o meteoros que se muestran en el firmamento», o Aratea —nombre que remonta a la tradición astronómica anterior a Avieno—, es una traducción ampliada y comentada, casi una paráfrasis, en 1.878 hexámetros dactílicos, de la obra del mismo título de Arato, de cuya vida no quedan demasiados datos seguros: nació en Solos (Cilicia) 1 hacia principios del s. III a. C.; residió en Atenas y Pela (Macedonia), y estudió filosofía estoica, de donde se derivan las simpatías por el estoicismo en su obra 2 . Tomó parte activa en los círculos literarios de su época y puede definirse como un poeta helenístico, partidario de Calímaco (hacia 300-245 a. C.) 3 . Redactó los Fenómenos, 732 hexámetros sobre astronomía —descripción de las estrellas fijas, con leyendas básicas referidas a las principales constelaciones, más un repertorio de amaneceres y ocasos de dichas estrellas—, y otros 422 sobre metereología, llamados Pronósticos (una recopilación de los signos meteorológicos y su impacto en la vida agrícola) 4 , inadecuadamente separados de los anteriores con frecuencia 5 . Una obra que pertenece en plena época alejandrina a la más pura línea de la poesía didáctica, de larga tradición en Grecia, empezando por los presocráticos. En esencia se remonta a los Trabajos y días de Hesíodo (hacia el 700 a. C.), aunque sin compartir su pesimismo social, que sustituye por un cierto romanticismo, característico de la poesía alejandrina. Con todo, su intención fue tomar como base para la parte astronómica a Eudoxo de Cnido (s. IV a. C.), para divulgarlo y hacerlo asequible a la mayor franja posible de público, en tanto que para la metereológica tomó como modelo un tratado anterior, hoy no localizado, del tipo Sobre las señales, atribuido a Teofrasto (371-287 a. C.). El éxito de los Fenómenos fue enorme ya desde el mismo momento de su publicación —lo elogiaron hasta sus coetáneos 6 —, y generó después multitud de comentarios y estudios, entre los que destacó el de Hiparco (s. II a. C.). La clave de tal éxito radicaba en el tema —la astronomía interesaba mucho al gran público por lo que tenía de atractivo en su posible aplicación al destino de las personas, en especial la astrología, aunque de esto no trate la obra de Arato—; y en el estilo con que lo trató: claro, para hacer la obra lo más asequible posible a la mayoría —frente a muchos tratados en prosa sobre astronomía anteriores, aptos sólo para minorías—, y con una cierta dosis de elegancia que lo hacía atractivo para la elite aristocrática. Indicio de su popularidad es que fuera profusamente traducido al latín y comentado: por Cicerón (s. I a. C.) en una obra, Aratea, que le llevó toda su vida y de la que se conserva menos de la mitad (unos 580 vv.: 73 + 480 + 27 7 ); por Germánico, hermano del emperador Claudio, con otra versión, de igual titulo, de la que quedan unos pocos versos (725 + 25 + 28 + 165 = 953), y en la que llegó, incluso, a corregirle, basándose en Hiparco y los globos celestes 8 ; y por Avieno, cuya obra, esta que vamos a traducir, perduró entera. Pero podría decirse que prácticamente toda la literatura astronómica romana tiene influencia, directa o indirecta, de él: que fuera el único autor pagano citado por Pablo de Tarso en un discurso a los atenienses 9 prueba que se hallaba en la mente y la memoria de todos. En época medieval, se estudió como libro de texto; fue conocido por los astrónomos modernos a partir del Renacimiento, y muestra del interés actual por él es la auténtica floración de traducciones y comentarios 10 . Sin embargo, Arato no fue en sentido estricto un científico, sino más bien un divulgador de la ciencia astronómica, que él mismo no entendía ni en profundidad ni en su totalidad. Quizá en esto, paradójicamente, radicó su éxito en el mundo romano y en el actual 11 .
Pero, la adaptación de Avieno no es una simple traducción de la suya, sino una versión personal, dirigida al lucimiento propio, por las importantes notas que, más allá del puro interés estilístico, añade al original arateo, y que responden al convencimiento firme de la relevancia de tal contenido y la necesidad de redondear las exégesis de Cicerón y Germánico, ofreciendo así un manual astronómico, no por sencillo y asequible, menos suelto en la interpretación —como se advierte por la morosidad de la traducción—, y más redondo en el resultado. Para captar adecuadamente tal planteamiento y el carácter de sus explanaciones recogeremos a continuación la relación de correspondencias entre ambas obras ofreciendo, además, una panorámica más evidente de su estructura respectiva:
De esta confrontación o comparación salta a la vista, también que la amplificación de Avieno no se debe, sólo, a sus propias características como escritor, sino a todo el peso de la larga tradición de los escritos griegos y latinos sobre astronomía, a la que nos vamos a referir brevemente.
2. ANTECEDENTES DE LOS FENÓMENOS : TRADICIÓN ASTRONÓMICA LATINA .
La literatura astronómica romana no se apoya sólo en Arato, sino en toda la cultura griega, desde los primeros escritos cosmológicos de los presocráticos, englobados o fagocitados por la filosofía 13 . Platón (428-347 a. C.) había expuesto en su Timeo la cosmogonía del mundo, obra del «Demiurgo», o «Arquitecto Divino», presentando la figura más perfecta, la esfera 14 . Lugar destacado a fines de este s. IV a. C. ocuparon las obras de Aristóteles (324-322 a. C.), Acerca del cielo y Metereológicos 15 —las más influyentes desde el punto de vista astronómico y meteorológico, si bien no las únicas en sentido estricto—; los dos escritos sobre geometría esférica de Autólico de Pítane, con un tercero, perdido, en que criticaba la teoría de las esferas homocéntricas; y los Fenómenos y Enoptron de Eudoxo de Cnido. En el s. III a. C., Aristarco de Samos había planteado el sistema heliocéntrico en Sobre los tamaños y distancias del sol y la luna; y Eratóstenes (273-192 a. C.), al margen de sus obras de análisis literario, histórico y matemático, en general, destacaba por su Geografía y los Catasterismos 16 . En el s. II a. C. Apolonio de Perge, en Panfilia, planteó la teoría de los epiciclos —movimientos circulares complementarios en tomo a un centro situado en la esfera principal—; e Hiparco de Nicea (Bitinia, 194-120) con su Comentario sobre Arato y Eudoxo hizo aportaciones de primer orden en trigonometría; descubrió más tarde la precesión de los equinoccios, bosquejó la teoría sobre los movimientos de la luna, y trabajó sobre los eclipses y la posición y movimiento de los astros; su labor tuvo también una vertiente práctica con la construcción de astrolabios, redactando, además, un catálogo de estrellas. Una figura menor, Hipsicles, realizó, no obstante, la división de la eclíptica en 360° en su obra Sobre la salida de los astros. Pesaron también en la tradición latina las Esféricas de Teodosio de Bitinia y, ya en el s. I a. C., Gémino con su Introducción a los Fenómenos. En el I d. C. tiene su valor el Sobre el mundo del Pseudo-Aristóteles, y este breve resumen de obras básicas podría cerrarse con la gran figura de Ptolomeo de Ptolemaida (s. II d. C.), famoso matemático, astrónomo y geógrafo, con su Sintaxis Matemática ( =Almagesto), el Tetrabiblos (un añadido astrológico a la anterior) y la Iniciación geográfica.
Frente a todos estos antecedentes, casi todos de alto nivel científico —teniendo en cuenta los instrumentos de observación de la época—, el carácter divulgador de la obra de Arato, en la línea de la tradición alejandrina, explica, en parte, su éxito, como se ha visto. Pero es probable que su popularidad en el mundo latino se debiera también al propio talante romano, eminentemente práctico, que rehuía la abstracción puramente científica y se inclinaba hacia la simplificación y la aplicación de aquellas grandes y originales teorías griegas a la vida corriente, bajo la forma del calendario o la construcción de esferas celestes y terrestres, planisferios, etc. Tal carácter puede apreciarse en el que pasa por ser el primer astrónomo romano, Gayo Sulpicio Galo, cónsul en el 166 a. C., que explicó —ya que, probablemente, «no predijo»— a Paulo Emilio el eclipse de luna que tuvo lugar antes de la batalla de Pidna (168) y escribió un libro sobre éstos, en general 17 . Plutarco lo presenta mostrando un gran entusiasmo por la maravillosa esfera de Arquímedes, aquel artilugio que simulaba los movimientos rotatorios del sol, de la luna y de las cinco estrellas errantes, llevado a Roma por
Marco Claudio Marcelo 18 , como preciado botín de guerra, después de la toma de Siracusa (211 a. C.). Buen ejemplo de aficionado, más que a la astronomía a la astrología, fue P. Nigidio Fígulo (muerto en el 45), amigo de Cicerón, y partidario de Pompeyo, ferviente seguidor de doctrinas místicas neopitagóricas, precursor del ocultismo romano —sospechoso de ejercer la magia, sería desterrado por Julio César (46)—, y autor de numerosas obras sobre filología, teología, naturaleza (música de las esferas) y astrología, que redactó un tratado, Sobre la esfera, del que apenas quedan fragmentos y testimonios en noticias desperdigadas.
Pero, en rigor, el primero que merece el título de iniciador de la literatura astronómica latina es Cicerón (102-43 a. C.), no sólo por su versión de los Aratea, sino por su gran interés a lo largo de toda su vida por la astronomía, patente en sus República y Sobre la naturaleza de los dioses, y su traducción del Timeo de Platón. También Lucrecio (98/94-55 a. C.) reflexionó sobre el tema 19 ; y Marco Vitrubio Polión consideró obligado incluir la astronomía en su tratado sobre la arquitectura y aporta datos de primer orden e interés arqueológico sobre el cómputo del tiempo y la construcción de relojes 20 . Cierran el siglo I el parápegma (calendario conservado en los Fastos) de P. Ovidio Nasón (43 a. C.-17 d. C. aprox.), del que se citan también unos Fenómenos, no conservados, quizá traducidos, así mismo, de Arato; y las referencias astronómicas de M. Terencio Varrón (116-27 a. C.). En el s. I d. C., además de a Germánico, habría que citar al estoico Marco Manilio, cuyo famoso tratado de astronomía general 21 incluía también el cómputo del tiempo y la astrología; a Higino 22 , liberto de Augusto; y a. C. Plinio Segundo, el Viejo (23/24-79 d. C.), que dedicó el libro II de su Historia Natural a la astronomía y el XVIII a los parapegmas. Clausuran el siglo Lucano (39-65 d. C.), con los apuntes astronómicos de su Farsalia; Columela, que dedicó a este asunto el libro XI de su tratado Sobre agricultura; y Lucio Anneo Séneca (muerto en el 65 d. C), el exponente más claro en la búsqueda de la verdad científica y la fe en el progreso de la ciencia, con sus Cuestiones Naturales 23 . Lucio Apuleyo (ca. 125-180 d. C.) se haría eco de la astronomía en Sobre el mundo (libros I-II); y en el s. III tenemos unos Escolios a Germánico, y a Censorino, que hace mención del cálculo del tiempo en su Sobre el natalicio. Ya en el s. IV d. C., cuando Avieno redacta sus Fenómenos y Lucio Ampelio presenta comentarios generales al respecto en el Libro Memorial (libros I-III), la siempre problemática Historia Augusta apunta en su Vida del emperador Gordiano I (Gord. 3, 2) que «había escrito sobre las mismas materias que Cicerón, entre ellas la obra de Arato». Las últimas aportaciones a la ciencia de los astros, aunque sencillas, son las de Marciano Capela y Ambrosio Teodosio Macrobio (360-425): hay datos generales en El sueño de Escipión y sobre el cálculo del tiempo en sus Saturnalia. El último autor con referencias a la astronomía fue Calcidio con su Comentario sobre el Timeo. Después, habrá que esperar al s. VIII con el Aratus latinus, pero esa ya es otra época.
Esta breve síntesis de obras diversas, directa o indirectamente de contenido astronómico, revela el interés de la sociedad romana por ella, y, también, por la astrología y la meteorología. Aunque no destacan por la altura o competencia científica griega, hay que resaltar el acervo cultural que supone esa laboriosidad, sin pretensiones pero digna, que en algunos casos alcanza gran originalidad en la exposición y estilo —dentro siempre de la sobriedad tan cara al talante romano—, y notable éxito en la vulgarización. Mantiene todavía hoy un fuerte magnetismo y, sin duda, supuso un paso, si bien modesto, en el progreso de la ciencia, al margen de que no haya sido reconocido como tal; el puro desconocimiento, la excesiva simplificación y la habitual subordinación a los tópicos generados por la validez única de lo actual, son, sin duda, los responsables de tal marginación u olvido.
3. CONCEPTOS ASTRONÓMICOS BÁSICOS
De hecho, la astronomía greco-latina llegó a un alto grado de conocimiento global del firmamento y desarrolló un corpus de doctrina astronómica importante, si bien no compartido en su totalidad por los distintos autores, ni expresado siempre con claridad meridiana. La primera noción destacable —familiar desde el Timeo platónico y demostrada por Aristóteles—, sería que la tierra era una esfera que ocupaba el centro del universo y se encontraba inmóvil; la atmósfera o espacio exterior estaba envuelta y acotada por otra esfera en la que se encontraban incrustadas las estrellas fijas; ésta, gigantesca y ficticia, de radio infinito con centro en el observador, estaba atravesada por un eje —el eje del mundo o línea de los polos—, que se engarzaba en ella por los polos celestes, de manera que uno era visible y el opuesto no. Esta esfera celeste que giraba en tomo a dicho eje, con una rotación en el sentido de las agujas del reloj —empleando en ello veinticuatro horas 24 —, está rodeada por unos círculos indeterminados e imaginarios:
— El ecuador celeste, que está en el mismo plano que el terrestre y es perpendicular al eje del mundo, y al que se le da el valor de veinticuatro horas 25 .
— Los dos trópicos (Cáncer y Capricornio) 26 .
— Otros dos menores, el árctico (o norte) y antárctico (o sur), que son visibles e invisibles en cada caso.
— La eclíptica, que representa la trayectoria aparente del sol y tiene un ángulo de oblicuidad con respecto al ecuador variable —entre 23 1/2° y 24°, hoy—. El plano de ésta secciona al del ecuador en dos puntos, llamados equinoccios: uno, el punto vernal o Primer Punto de Aries, que corresponde al equinoccio de primavera, cuando el sol pasa del sur al norte del ecuador celeste —el 21 de marzo, o cerca; es primavera y verano en el hemisferio norte—. Tal punto, que vendría a equivaler al meridiano terrestre, es la referencia de los astrónomos para situar la posición de cualquier estrella, midiendo la ascensión recta (AR) sobre la coordenada celeste —que corresponde a la longitud terrestre y se llama declinación—; para ello se asigna al punto vernal una declinación cero y se mide en dirección este, en horas, minutos y segundos. Por otro lado, este punto experimenta anualmente un desplazamiento de retrogradación, fenómeno descubierto por Hiparco 27 , conocido como «precesión de los equinoccios» (50” por año = 0,0014°). El otro punto es el equinoccio otoñal o autumnal, llamado Primer Punto de Libra, que se da seis meses después —el 23 de septiembre—. En estos dos momentos el día y la noche tienen la misma duración en todo el mundo: es el aequaenoctium, el equinoccio.
En relación con estos círculos, habría que añadir la órbita de la luna, muy estudiada por los antiguos, que llegaron a determinar correctamente sus fases, por razones de cálculo temporal, y sus eclipses 28 —como los del sol—, que cruza o intersecciona con la eclíptica en dos puntos, los nodos. En cambio, a la Vía Láctea —una cinta luminosa que atraviesa el cielo, formada por billones de estrellas y gas, y visible las noches sin luna—, considerada también un anillo equivalente a los demás 29 , no pudo dársele una explicación exacta. Estudiaron, también, los meridianos celestes, las órbitas máximas que cruzan los polos celestes y el cénit —punto de la esfera celeste emplazado exactamente encima del observador; nadir es el punto contrario—, uniendo los dos polos en el horizonte del observador 30 ; los coluros —«líneas truncadas», según Gémino (v. 49)—, círculos horarios, llamados meridianos de ángulo horario, que polo a polo seccionan la eclíptica por los puntos equinocciales —coluros de los equinoccios—, o por los del solsticio —coluros de los solsticios—; y el zodíaco —zôon, «ser vivo»—, una franja a unos 8o a cada lado de la eclíptica, por la que parecen desplazarse el sol, la luna y los doce signos más antiguos del total de las constelaciones ahora conocidas (88): cada uno abarca 30° de longitud, pero hoy no ocupan el mismo emplazamiento que entonces, por la precesión: se han desplazado 30° al este 31 .
También los planetas —planḗtēs, «astros errantes»— llamaron poderosamente su atención por el movimiento peculiar, que parecía ir contra, o al revés, que el resto de la esfera celeste, acelerando y decelerando, sin que llegaran a dilucidarlo en profundidad por la complejidad que representaban —en realidad son simples cuerpos celestes opacos, sin luz, que giran en tomo al mismo u otra estrella—. A los únicos cinco que conocieron (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), les asignaron un orden en virtud de la duración de sus revoluciones 32 , estudiando, de modo erróneo, sus volúmenes y temperaturas; hasta hicieron intervenir la escala musical (Pitágoras) para calcular la separación de sus órbitas, sosteniendo que la rotación del total de estos cuerpos celestes producía la conocida música que el ser humano no podía percibir. Los griegos pretendieron explicarlo mediante sistemas geométricos de epiciclos y excéntricas; los romanos, que encontraron excesivamente abstracto este enfoque, se decantaron por un método radiosolar: son los rayos del sol los que atraen o repelen a los planetas 33 . En el conjunto de «astros errantes» fueron los cometas —komḗtēs, «que lleva largos cabellos»— los que en más alto grado atrajeron su interés por el tipo de fenómeno que representaban, aunque no son más que hielo y polvo que orbitan en tomo al sol 34 .
5. REPRESENTACIONES ICONOGRÁFICAS
Una de las partes de la matemática que tuvo más aceptación en la Antigüedad, sobre todo en Roma, fue la mecánica 35 , que estudiaba la capacidad de movimiento de la materia. De ello se derivaba la construcción de todo tipo de maquinarias aplicables a distintos sectores o aspectos de la vida: sistemas de resortes para autómatas y artilugios generadores de movimiento, puesta a punto de equilibrios y centros de gravedad, máquinas bélicas, etc.; pero, sobre todo, de globos o esferas que perseguían la reproducción asequible de la cinética observable en la maquinaria celeste, de modo que quedaran materializados los conceptos y descripciones del firmamento. Estos artilugios —una reproducción del firmamento a escala pequeña—, como los globos terrestres, fueron corrientes no sólo entre los autores de obras de tipo astronómico —que componían sus textos más bajo la observación de dichas esferas, que a partir de la observación directa del cielo 36 —, sino también en los simples centros de enseñanza.
Había distintos modelos. La más sencilla era la que reproducía los círculos celestes básicos mediante varillas o líneas metálicas o de cualquier otro material: el ecuador, los trópicos y los círculos árcticos, de manera que podían situarse los puntos equinocciales y los solsticiales sin problema alguno. Una versión un poco más compleja era la que incorporaba en su centro geométrico una esfera pequeña para representar la tierra, engarzada en un eje en el que se acoplaban los círculos básicos, como la anterior —por ello se la llamaba «armilar», del latín armilla, «anilla», «brazalete»—. Todavía hoy pueden verse reproducciones de este tipo, de gran valor, en el Museo de la Ciencia de Florencia. La que representaba las constelaciones, una especie de Atlas del cielo, tenía un sistema que la permitía girar sobre un eje, que, siendo inclinable, permitía cambiar la latitud y conocer qué estrellas salen y se ponen, y la ascensión de los signos del zodiaco 37 . Sin embargo, la reproducción más compleja del firmamento era el sistema planetario, que representaba la esfera de las estrellas fijas y los cinco planetas, para lo cual se servía de sistemas técnicos especiales; aparecían representadas las órbitas del sol y la luna, cuyas fases se indicaban, al igual que los eclipses. Este artilugio tan complejo, que fue el que utilizó Sulpicio Galo, era, como es lógico, más raro.
Pero la uranografía era mucho más rica y no se limitaba a las esferas. Fue muy frecuente la reproducción de figuras celestes de conjunto o signos sueltos del zodíaco, en relieves, en mosaicos de casas particulares y centros públicos; en figuras escultóricas, como el famoso Atlas Farnesio, que representaba la esfera de Hiparco; o en soportes portátiles sobre diversos materiales: medallones de cristal, bronce, cobre, gemas, etc. Con todo, quizá fueran las pintadas las más conocidas: los manuscritos y códices de Arato, Cicerón, Higino, Germánico, etc., se ilustraron y miniaron con figuras de constelaciones y vientos; acabado ya el Imperio, troceados y distribuidos, sirvieron de modelo para reproducciones posteriores 38 . Un caso especialmente valioso en la tradición cultural española es la bóveda celeste pintada por Femando Gallego (s. XV ) para el Aula de astronomía de las Escuelas Menores, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, a partir de aquellas ilustraciones derivadas de un Higino despiezado 39 . Ello da una idea de la atracción que los estudios astronómicos, bajo muy diversas maneras, ejercieron sobre las sociedades, antigua y presente —todavía pueden verse esferas armilares, de mayor o menor tamaño, en algunas ciudades, configurando centros de plazas y cruces de caminos, y hay innumerables reproducciones del firmamento en toda clase de soporte—. Hoy la situación de una estrella puede establecerse con total exactitud, si bien mediante difíciles cálculos matemáticos, que no están al alcance de todo el mundo. En cambio, la antigüedad greco-latina contó con el inconveniente de un instrumental de observación limitado y deficiente; por ello, la descripción laboriosa de los fenómenos astronómicos, legada por su literatura no corresponde al cien por cien con la realidad actual. Hay que reinterpretarla y reconstruirla mediante nuevos métodos, posibles, a su vez, gracias al interés y tesón de los que pusieron las bases para la ciencia actual, que ha culminado con la exploración del espacio. En justa reciprocidad, ésta, en ocasiones, le rinde homenaje: el satélite que exploró el espacio sideral llevaba el nombre de Hiparco 40 .
6. CÓMPUTO DEL TIEMPO Y EL CALENDARIO
Este interés de la Antigüedad por la astronomía no fue puramente literario y científico; en parte, tuvo su origen en la necesidad de computar el tiempo para la organización de la vida en general, especialmente entre los romanos, quizá por ese carácter práctico suyo y ante la complejidad que comportaba su administración estatal.
Frente al sistema de la «nictimeria» astronómica de distribuir el conjunto de un día y su noche en veinticuatro horas iguales, los romanos asignaron doce horas al día y otras tantas a la noche, pero variables, según la estación del año y la latitud de la ciudad, pueblo o punto de residencia. Tan sólo en los equinoccios los días y las noches tenían igual duración. De ahí el afán de los geógrafos por consignar, según la latitud, la duración del día y la noche en los solsticios, y en los equinoccios la correlación entre longitud y sombra del gnṓmōn («aguja de cuadrante solar»). Se había alcanzado, así, una gran precisión en la cuantifícación del día y la noche en los puntos en que los círculos celestes pasaban perpendiculares al horizonte, por debajo del ecuador; en consignar la duración de seis meses para los días y las noches en los puntos del polo en que los círculos eran paralelos al horizonte, y la desigualdad paulatina del día y la noche por la oblicuidad de los círculos 41 .
El primer instrumento para medir el tiempo es el reloj de sol, que se basaba en la longitud del gnémón y su sombra, pero graduados mediante cálculos geométricos complicados que determinaban y conformaban la estructura del reloj 42 . Hubo muchos modelos, tanto fijos —orientados hacia los distintos puntos cardinales, como el llamado «plintio» o «artesonado» del circo Flaminio—, como portátiles o de viaje, cuadrantes excavados en bloques cuadrados o cubos, cóncavos o hemisféricos, de disco sobre una superficie plana, etc. Los de agua, que servían para el cálculo de las horas nocturnas o días sin sol, disponían de un complejo sistema basado en la graduación en función de la altura y el caudal de agua 43 . Más complicados eran los llamados «anafóricos» («que concierne a la salida de los astros» en griego), artilugios mecánicos que, mediante un ingenio motriz, llevaban carillón y un disco para señalar la salida del sol y las estrellas. En suma, el cómputo del tiempo resultaba vital, por ejemplo, para la navegación, que no pudo resolver el problema del cálculo de la longitud, en tanto que los manuales sencillos astronómicos, como el de Arato, permitían guiarse por las constelaciones, y ya desde el s. IV a. C. podía calcularse la latitud.
Más difícil resultó la determinación del calendario (las calendae, el primer día de cada mes, coincidían siempre con la luna nueva 44 ). En un principio las sociedades primitivas, y durante los primeros siglos la república romana, seguían el calendario lunar, basado en la revolución sinódica de la luna: diez meses de veintiocho días, más uno que se intercalaba cada dos años. Pero este calendario era de una irregularidad tal que ya en el s. I a. C. se llegó a un punto de confusión insostenible. Con su decisión habitual, contando con el apoyo del astrónomo alejandrino Sosígenes, Julio César 45 suprimió este cómputo (46-45 a. C.), estableciendo el regulado por el sol, hoy el oficial en Occidente: 365 días y 1/4, que es lo que emplea la tierra en girar en tomo al sol; 12 meses y un día suplementario, inserto en febrero, cada cuatro años, antes del día quinto de las calendas de marzo, un doble «día sexto», el bis sextum. Su reorganización fue decisiva para la vida civil, cuya actividad económica precisaba una regulación estable, y, sobre todo, para el campo, donde las faenas agrícolas dependían exclusivamente de la experiencia de los campesinos en interpretar y observar el cielo atmosférico. Así se correlacionó el año con los sincronismos de salidas y puestas de los astros mediante los llamados parápegmas («tabla astronómica» o «tablero cronológico»), una especie de efeméride astronómica; quedan ejemplares grabados en piedra y numerosos testimonios literarios, como los ya citados Fastos de Ovidio —que, por otra parte, patentizan la preocupación por la relación entre calendario, tiempo meteorológico y vida agrícola—; o los testimonios de Plinio y Columela 46 . Ciertamente, el romano era, en esencia, un campesino y que la vida agrícola necesita una guía en que apoyarse lo revela la existencia todavía hoy de calendarios meteorológico-astronómicos, en los que se incluyen noticias religiosas y literarias, que en un principio tuvieron su origen en un intento didáctico exactamente igual al que operaba en la literatura aratea —como el «Calendario Zaragozano. El firmamento para toda España» 47 —. A esto habría que añadir toda la literatura —tradición que arrancaba de Hesíodo y tenía en Aristóteles un teorizador, con Teofrasto y el Pseudo Aristóteles como continuadores—, que se etiquetaba como «Pronósticos», en la que se iba compilando todo dato meteorológico importante no sólo para la vida agrícola, sino para la económica, en general, y, en especial, la marina.
7. FACTORES METEOROLÓGICOS: VIENTOS
Se entiende por factores meteorológicos las distintas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, bonanza, tempestad, nieve, pedrisco, etc.) que inciden y condicionan las diferentes actividades humanas en ciudades, campo y mar, junto con su conocimiento y estudio con antelación a fin de prevenir consecuencias nocivas para la vida y producción agrícolas, el transporte marino y la vida ciudadana. Se trataba de comprender del mejor modo posible cualquier señal, sobre todo de futura tormenta, que diera la naturaleza. Avieno confirma que tales advertencias podían captarse a partir de la observación de los astros —de la luna (Fen. 1446-1542); o del sol (1543-1650); de la constelación del Pesebre (1651-1669)—; o del estudio del mundo terrestre: del viento (1670-1695); de la lluvia (1697-1724); del buen tiempo (1725-1748); de tormenta (1749-1812); de sequía (1813-1834a); de destemplanza (1834b-1863), etc. Estos datos, obtenidos de la observación directa, recogidos parcial y puntualmente ya en los primeros escritores griegos (Homero; Hesíodo, en Trabajos y días, etc...), se fueron compilando lentamente, hasta tipificar el género de la literatura meteorológica, no tan importante ni con la envergadura de la astronómica, pero sí de un peso considerable. Tratados como los Diosemeia de Arato 48 , los Pronósticos de Avieno 49 , el citado Sobre las señales, atribuido a Teofrasto, los Meteorológicos de Aristóteles, o el anónimo Sobre los vientos del Pseudo Aristóteles, sentaron, de alguna manera, las bases de la ciencia meteorológica moderna. También entre los romanos este tipo de literatura y las referencias e interés por el tiempo, los vientos u otros fenómenos, son, asimismo, abundantes, como veremos; una de las más relevantes, hoy perdida, la Ora maritima de Varrón, trataba de los vientos 50 .
Ciertamente, de todas las señales que brindaba el cielo atmosférico y el mundo terrestre, éstos eran los más importantes por su incidencia en la agricultura y la marina, ejes fundamentales de la economía antigua. Por ello hubo un gran esfuerzo para determinar, razonar y explicar el número ideal y exacto de la rosa de los vientos —estrella de 32 rumbos en que se divide la vuelta o rueda del horizonte (360°)—, en general, y la náutica en particular. Es ésta una cuestión compleja y prolija en la que no podemos entrar en detalle; diremos como resumen que, desde Homero, que conoció cuatro vientos, hasta Aristóteles 51 , que explica una rosa más compleja, de once, lo más notable en este campo, la obra que más llama la atención, no es una producción literaria, sino la torre octogonal que representa el reloj de Andrónico de Cirrestres, llamada «Torre de los Vientos»; construida en Atenas en el s. I a. C., en época de Sila, con los grabados en bajorrelieve de los ocho vientos básicos —bóreas (viento del Norte), esquirón (Noroeste), céfiro (Oeste), lips (Sudoeste), noto (Sur), euro (Sudeste), apeliotes (Este) y kaikías (Nordeste)— es el mejor exponente de tal interés.
En Roma, Vitrubio razonaría los pros y contras de la rosa de cuatro, ocho, doce y veinticuatro vientos (I 6 ss.). Manilio (IV 589-94) daba los nombres de los cuatro vientos principales, anotando la existencia de otros ocho, sin nombrarlos; y Plinio repasaba detenidamente la cuestión: la rosa de los vientos, su calendario, y su régimen 52 ; Aulo Gelio, Suetonio, Apuleyo y Ampelio se harían eco, igualmente, de esta vertiente meteorológica; pero quizá fue Séneca el que más, y más inteligentemente, iba a extenderse sobre ellos 53 , buscando siempre la adaptación de la terminología técnica a partir de la tradición retórica, sin transcribir sin más los términos griegos 54 . Todo el debate sobre este factor demuestra la tendencia a la especificación y diferenciación; pero ello llevaba a una amplificación del número y nombres de vientos tal, que chocaba con la práctica real. Era inviable la aplicación de todos. Avieno, que sin duda conoció todas estas referencias, en sus tres obras sólo recoge nueve: bóreas y septentrión para el N; austro y noto para el S; céfiro y favonio para el O; y euro para el E; además, el cauro (o coro) para el NO, y el aquilón para el NE; de ellos presenta como divinidades mitológicas al Bóreas y al Céfiro 55 .
Entender la relación entre los vientos y la navegación antigua con el cómputo del tiempo y la observación de la bóveda celeste, facilita la comprensión de la Descripción y las Costas, y muchos otros tratados geográficos y periplos anteriores a Avieno, por diversas razones: la eficacia, seguridad y rapidez en las comunicaciones redundaba en proporción directa en el conocimiento geográfico, en las relaciones comerciales y en el desarrollo cultural, porque permitía una descripción más exacta de todas las tierras y pueblos que iban siendo explorados. Ciertamente, para la navegación antigua el primer problema era la orientación, sobre todo en mar abierta y con nublado, dado que todavía no existía la brújula. Era, por tanto, básica la observación meticulosa de la línea costera, para retener su perfil, sus marcas y referencias marinas principales, y, además, poder abastecerse de todo lo necesario cuando fuera preciso: velámenes, aguaje, avituallamiento, cordaje, etc. Esta navegación de cabotaje —sin perder de vista los cabos—, encauza un tráfico comercial de tipo local, servido por cargueros —las naves onerariae romanas—, o por navíos de viajeros, que comunicaban los principales puertos entre sí. La carrera de la costa —la más antigua— supone pues, un primer estadio relevante en la navegación, y sigue siéndolo después, una vez impuesta la de altura, porque se procuraba en la medida de lo posible no perder de vista nunca alguna señal de ella 56 . Este conjunto de datos visuales costeros, completado con observaciones e informaciones variadas (geográficas, etnográficas, económicas, etc.), y transmitidas oralmente de piloto a piloto, para ser después anotadas con cuidado, como una especie de cuadernos de bitácora, acabaron generando el tipo literario de los periplos («navegaciones en torno»), y obras más complejas y de mayores pretensiones, siempre en verso para facilitar su memorización, como las que tradujo Avieno.
Impuesta ya la navegación de altura, el sistema de orientación más seguro e imprescindible era el curso del sol, el movimiento de las constelaciones y el reconocimiento general de las estrellas, arte en el que los fenicios eran muy hábiles y del que Homero da varios ejemplos 57 . De esta manera podían calcular la latitud. Era necesario tener en cuenta también los vientos y el tiempo atmosférico, que determinaba el calendario marino. La experiencia personal de cada piloto atesoraba un conjunto de reglas sobre el tiempo, que en situaciones límite eran la única pauta posible. Son los pilares de la metereología práctica primitiva 58 . En la práctica, como se ha visto, la utilización de una rosa náutica con demasiados vientos, que se identificaban con los puntos de orientación, cardinales y secundarios, no era viable por su complejidad; y la realidad impuso la de ocho vientos 59 . Si los vientos eran favorables, se prefería la vela cuadrada para aprovechar al máximo el impulso de popa y alcanzar la mayor velocidad 60 . Pero si era contrario, bien de frente, bien de costado, disponían de técnicas para aprovechar de todas maneras su fuerza motriz: navegación de frente zigzagueando, o en bolina, con el consiguiente retraso 61 . Lógicamente si éste persistía o era demasiado violento no había más remedio que dejarse derivar —Coleo de Samos (s. VIII a. C.), llegó a Tarteso cuando su destino era Egipto 62 ; pero, quizá, el caso más ilustrativo sea el viaje de Pablo de Tarso desde el puerto de Cesarea, en Judea, hasta Roma 63 —.
Por otra parte, la navegación de altura planteaba una dificultad que nunca fue superada en la Antigüedad: el cálculo de la longitud, pues los relojes de agua o arena no eran suficientemente precisos —por ello el desarrollo de su técnica de fabricación era constante—; un problema que sólo se solucionará en el s. XVIII con el famoso reloj marino de Harrison. Se daba, por tanto, una relación necesaria con la bóveda celeste para orientarse por la noche, si era posible, y se recurría a la trayectoria del sol durante el día; por esta razón, los resúmenes astronómicos, como los Fenómenos de Arato, fueron tan populares: el desplazamiento de las constelaciones y la posición de las estrellas indicaba la ruta a seguir. Numerosos textos atestiguan la navegación nocturna, entre ellos el de Avieno, que se refiere tanto a las distancias que se recorrían de día y noche (Costas 234-235), como a lo contrario, a las encalmadas causadas por la ausencia total de viento.
En suma, pues: dominio de la esfera celeste, que marcaba la orientación, advertía del peligro de tempestades y galernas, y posibilitaba el conocimiento de la latitud, conocida ya desde el s. IV a. C.; el cómputo del tiempo, que habría facilitado el cálculo de la longitud —algo imposible, al no poder medir el tiempo—; y la identificación de los vientos, esencial para la navegación y la agricultura. Como complemento, además, era necesario un calendario-catálogo 64 , que, por un lado, señalara las constelaciones que con su salida señalaban galerna en la mar, y, por otro, las fechas de clausura y apertura de la navegación 65 . A divulgar tales datos, despertando el interés de sus lectores, sirvió, sin duda, la obra de Avieno.
8. EDICIONES
Los Fenómenos volvieron a ser editados por Aldo Manucio en 1499, también en Venecia, con el título de Astronomía veteres; en 1540 lo hizo J. Périon, en París, y poco más tarde, en 1559, G. Morel, también en París; en 1600, en Leiden, por Hugo Grotius, bajo el epígrafe de Syntagma Arateorum; y en 1801 por I. Th. Buhle, en Leipzig. En 1882 por A. Breysig, en Leipzig (sólo los Aratea de Avieno); en 1981 (París) apareció la edición de Jean Soubiran, Aviénus, Les Phénomènes d’Aratos, para «Les Belles Lettres», de necesaria consulta para muchos aspectos 66 , y a la que nos hemos atenido en nuestra traducción, como ya hemos indicado 67 . El comentario más reciente es el de Dorotea Weber (infra).
9. SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
AA.VV., L’astronomie dans l’Antiquité Classique , París, 1979.
J. AMADES , Astronomia i meteorologia populars, Tarragona, 1993 (publicado por primera vez como artículo en 1933).
G. AUJAC et alii, Autolycos de Pitane: la sphère en mouvement. Levers et couchers héliaques (Testimonia) , París, 1979.
F. BOLL , Sphaera, Leipzig, 1903 (= Hildesheim, 1967).
J. CALDERÓN FELICES , Apolodoro, Biblioteca Mitológica , Madrid, 1987.
R. CALDINI MONTANARI , «Allusione e realtá nel cielo dei poeti», Prometeus 19 (1993), 183-210.
W. CAPELLE , «Metereologie», RE, Suppl. VI, cols. 315-358.
— «Zur Geschichte der metereologische Litteratur», Hermes 48 (1913), págs. 342-343.
P. CHARNET , et alii, Le ciel. Mythes et histoire des constellations. Les Catastérismes d'Eratosthène , París, 1998.
Fr. CUMONT , «Zodiacus», en Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, ed. Ch. DAREMBERG -E. SAGLIO , París 1896 (reproducción, Graz, 1969), págs. 1046-1062.
P. FONT QUER , Plantas medicinales (el Dioscórides renovado), Barcelona, 1961.
H. GUNDEL , «Winde», RE VIII, A2, cols. 2211-2387.
— «Das proömium der Metereologie», Hermes 47 (1912), 514-535.
F. HULTSCH , «Astronomie», RE II 2, cols. 1828-1862.
C. IHLEMANN , De Rufi Festi Avieni in vertendis Arateis arte et ratione , Gotinga, 1909.
W. KROLL , «Schiffahrt», RE II A 1, cols. 408-419.
J. P. LACHIÈZE REY Y LUMINET , Figures du ciel, de l’harmonie des sphères à la conquéte spatiale , París, 1999.
M. P. LERNER , Le monde des sphères: I, Genèse et triomphe d'une représentation cosmique , París, 1996; II, La fin du cosmos classique , París, 1997.
D. LIUZZI , La rosa dei venti nella antichitá greco-romana , Lecce, 1996.
TH . H. MARTIN , «Astronomia», en Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, ed. Ch. DAREMBERG -E. SAGLIO , París 1896, págs. 476-504.
I. RIDPATH , Astronomía, Madrid, 1999.
E. RIESS , «Astrologie», RE II 2, cols. 1802-1828.
J. SOUBIRAN , «Astronomie ancienne et technique moderne», Pallas 26 (1979), págs. 3-10.
G. THIELE , Antike Himmelsbilder , Berlin, 1898.
D. WEBER , Aviens Phaenomena, eine Arat-Bearbeitung aus der lateinische Spätantike. Untersuchungen zu ausgewählten Partien , Wien, 1986.
H. ZEHNACKER , «D’Aratos à Aviénus: astronomie et ideologie», Illinois Classical Studies 14 (1989), 317-329.