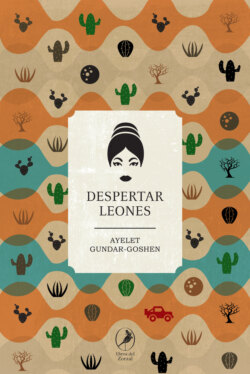Читать книгу Despertar leones - Айелет Гундар-Гошен - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
No habían transcurrido quince minutos desde que dejara a la mujer afuera y entrara a su casa, y ya era como si jamás la hubiera visto. A través de la persiana abierta hasta la mitad, echó una mirada al jardín: el romero, el césped prolijamente cortado, el auto de Yahali dado vuelta. Costaba creer que hacía menos de media hora hubiera estado en ese mismo sendero una mujer llamada Sirkit. La existencia de esa mujer se borró más aún cuando llegaron Liat y los niños. Itamar y Yahali corrían por el jardín en algo que no se sabía si era un juego o una guerra de vida o muerte. Sin proponérselo, sus pasos borraron el recuerdo de la eritrea así como el pasajero de un autobús no piensa en quien venía sentado previamente en el mismo lugar que él. Al cabo de hora y media, ya casi podía convencerse de que su visita jamás había ocurrido.
“Las cosas que nuestro cerebro está dispuesto a hacer para defendernos…”, el profesor Zakai apoyado en el púlpito, con una sonrisa entre burlona y cariñosa, que se decide por fin por la burla. “La negación, por ejemplo. Es cierto. Es un término psicológico. Con todo, no te apresures a desecharla. Porque ¿qué es lo primero que te dirá una persona a la que le comunicaste que tiene un tumor cerebral?”
No puede ser.
“Es cierto. ‘No puede ser.’ Obviamente, puede muy bien ser. De hecho, es lo que sucede en este preciso instante: astrocitomas encefaloplásticos se multiplican una y otra vez, se extienden desde un lado del cerebro hacia el otro hemisferio a través del corpus callosum. En menos de un año, todo el sistema colapsará. Ya ahora hay cefaleas, vómitos, parálisis parciales, y sin embargo ese cerebro enfermo, ese bloque de neuronas disfuncional, aún es capaz de negar la realidad. Le muestras los resultados de los análisis, repites tres veces la prognosis de la forma más clara que puedes hacerlo y, con todo, la persona que tienes delante, esa que en poco tiempo más se convertirá en una masa de quimioterapia y fenómenos secundarios, logra esquivar todo lo que le dices. Independientemente de lo inteligente que sea. Por todos los diablos, si hasta puede ser médico. Todos sus años de profesión no son nada ante el rechazo del cerebro a constatar la realidad.”
El profesor Zakai estaba en lo cierto. Una vez más. Como un iracundo profeta de cabello plateado, estaba allí parado en el púlpito desentrañando el futuro. En el quinto año de estudios era sencillo desechar sus diatribas como anécdotas cínicas y nada más, pero desde que salieron del útero académico a la luz del mundo real sus profecías se fueron cumpliendo una a una. Puede ser, se decía Eitan. Sucede. Y si quieres no seguir en eso, más vale que saques la cabeza de las dunas del desierto y vayas al banco.
A lo largo de todo el trayecto hacia la sucursal local del banco, fantaseó con un servicio amigable y automático, un robot que siguiera sus instrucciones sin más. Pero, cuando formuló su pedido a la empleada, ella levantó la nariz por sobre la pantalla de la computadora y dijo: “Uuuy, es un montón de plata”.
Y ya otras tres levantaban la cabeza para enterarse de qué cantidad se trataba una vez definida como “uuuy, es un montón de plata”, y quién era el cliente que estaba por llevarse ese monto hacia lo desconocido. Eitan no respondió, esperando que la indiferencia bastara para silenciar a la empleada que, ahora que se había incorporado, veía que se llamaba Ravit. Pero a Ravit no le hizo mella su indiferencia. Al contrario. La rigidez de su postura, la mirada displicente, todo ello sólo acicateó su deleite al preguntar: “¿Así que nos compramos casa?”.
Ella siguió trabajando, obviamente. Contando los billetes una y dos veces, constatando que tenía en su mano setenta mil shekel en efectivo. Los contó por tercera vez sólo para acariciar los billetes, dado que ese monto lo ganaría con suerte al final de todo un año de trabajo. Eitan miró sus uñas perfectas contando el dinero. Piedras preciosas de plástico se paseaban plácidamente a lo ancho de los billetes de doscientos que se acumulaban. Mientras Ravit seguía impactada por la cantidad, Eitan temía que no fuera suficiente. La eritrea podría exigir doscientos. Trescientos mil. Incluso medio millón. ¿Cuánto vale el silencio? ¿Cuánto vale la vida de una persona?
Cuando salió del banco, llamó a Liat para avisarle que el equipo de su sala salía a una actividad de cohesión grupal que se había organizado espontáneamente. Uno de los médicos del equipo lo había propuesto y los demás se habían entusiasmado, y a él no le resultaba cómodo ser el único que se autoexcluyera. Se reunirían a beber una cerveza a las diez. Él se las arreglaría para irse del pub no después de las once y media. “Es importante que vayas”, le dijo ella, “y es importante que no vean en tu cara que lo sufres.” Él jamás le mintió así, y el hecho de que fuera tan fácil lo alivió y lo asustó a la vez.
A las diez de la noche, Eitan apagó el motor del jeep a la entrada del taller abandonado, al lado del kibutz Telalim. Media hora antes, ya había recorrido el sendero hacia el antiguo taller mecánico, observando atentamente la oscura construcción. No se veía ningún movimiento allí. Pensó aguardar a la mujer a la entrada del taller, pero no lo hizo. Que no se le impregnara el olor del lugar, de esa tierra. Apretó el botón que cerró las cuatro ventanas de vidrio. Con otro botón encendió la radio. El aire de afuera y los sonidos de la noche se estrellaban contra el rojo cromado del jeep. Pero cuando se hicieron las diez, Eitan supo que no podría esperar más. Contra su voluntad, tomó con mano sudorosa la manija de la puerta, que separaba el cálido interior impregnado de la música de Los Beatles y Led Zeppelin del gélido y silencioso aire del desierto. Una vez fuera del jeep, el ruido del pedrusco bajo sus pies lastimaba sus oídos atronando a la distancia, poniendo en ridículo todos sus esfuerzos por conducirse con la mayor discreción.
No había dado dos pasos fuera del auto cuando detectó a la mujer saliendo del taller. Su piel oscura se mimetizaba con la oscuridad de la noche, sólo el blanco de sus ojos brillaba y el par de pupilas negras se clavaron en él cuando dijo “ven”. Si bien sus piernas se movieron casi solas frente a esa orden, de todos modos se detuvo.
“Te traje dinero.”
Esas palabras parecieron no despertar ningún eco en la mujer, que no hizo más que repetir “ven”. Eitan sintió que de nuevo sus pies se ponían en movimiento obedeciendo ese imperativo sigiloso, la suave voz que le ordenaba seguirla. Pero el taller abandonado se le antojó más oscuro que nunca y no pudo menos que interrogarse si habría otras personas que pudieran encontrarse allí, de tez oscura y mirada rencorosa, que veían la oportunidad de devolver mal por mal. Porque aunque no se lo hubiera hecho a ellos sino a aquel otro, el que ni nombre tiene, bien pudo haber sido cualquiera de ellos. Diablos, si hasta pudo haber sido esa mujer que ahora está de pie junto a él con mirada cargada de urgencia. De haberla atropellado a ella, ¿acaso se habría presentado esa misma noche a declarar? ¿A la mañana siguiente?
Dado que seguía inmóvil, la mujer extendió la mano y lo arrastró hacia el taller. El resto de resistencia que le quedaba (ella te arrastrará adentro y ahí te reventarán a golpes. Están escondidos detrás de la puerta y te matarán) se evaporó cuando sintió el contacto de su mano.
Percibió la presencia del extraño antes de verlo. Un penetrante olor a traspiración. La respiración agitada. La silueta de un hombre en la oscuridad. De pronto tuvo la certeza de que se trataba de una trampa mortal. La hora tardía. El taller abandonado. No saldría de ahí. Entonces Sirkit encendió la luz y se halló frente a una oxidada mesa de metal y allí, acostado, un eritreo semidesnudo.
En un primer momento, pensó que era el eritreo que había pisado la noche anterior. Y por un instante lo invadió una alegría inusitada, porque si ese era el estado del hombre que había arrollado, estaba todo bien, más que bien. Pero al cabo de un segundo comprendió que sólo se había ilusionado. El hombre que había atropellado anoche estaba ahora absolutamente muerto. En cambio este, a pesar de parecérsele como dos gotas de agua, sólo tenía una grave infección en el brazo derecho. Sin querer, ese brazo atrajo su mirada. Un colorido mosaico de rojo y morado, salpicado aquí y allá por un espeso amarillento o por un destello verdoso. Y pensar que toda esa gama de colores se produjo simplemente por algún tajo con alambre de púa o un par de tijeras. Cinco centímetros de profundidad, quizá menos. Pero sin haberlo desinfectado… varias horas bajo el sol implacable, algo de polvo, algún roce con una tela mugrienta, y hete aquí el camino abierto para la entrada triunfal de la muerte en el lapso de una semana.
Ayúdalo.
Eitan oía esas palabras decenas de veces por día. En un ruego, esperanzadas, en soprano agudo y en hondo barítono. Pero jamás así: sin una pizca de sentimiento. Sirkit no le pidió que ayudara al hombre sobre la mesa. Se lo ordenó. Y fue exactamente lo que hizo. Fue rápidamente al jeep y volvió con su botiquín de primeros auxilios. El hombre se quejó en un idioma desconocido cuando la jeringa cargada con Cefazolin le penetró el músculo. Sirkit murmuró algo como respuesta. Demoró varios minutos en desinfectar la herida, el hombre mascullando y Sirkit respondiendo, y Eitan se asombró al descubrir que, a pesar de no entender una sola palabra de lo que decían, entendió todo. El dolor y el consuelo hablan en un solo idioma. Extendió una capa de pomada antibiótica cubriendo el tajo y explicó con gestos qué era lo que debía hacerse tres veces por día. El hombre lo miraba sin comprender, pero Sirkit murmuró algo más. Entonces se iluminó la mirada del hombre y empezó a asentir enérgicamente como la cabeza de bulldog sobre la guantera del jeep.
“Y dile que se lave antes de untarse. Con jabón.” Sirkit asintió y volvió a dirigirse al eritreo, que al cabo de pocos segundos también asintió. Después, el paciente pronunció un discurso de por lo menos un minuto, que a pesar de haber sido formulado en tigriña quedaba claro que el sentido era uno: agradecimiento. Sirkit escuchó, pero no tradujo. El reconocimiento del hombre se detuvo en ella sin traspasar al médico, que en circunstancias normales se hubiera considerado su destinatario.
“¿Qué dice?”
“Dice que le salvaste la vida. Que eres un buen hombre. Que cualquier otro médico no estaría dispuesto a venir tan tarde al taller para atender a un sobreviviente ilegal. Te considera un ángel, dice que…”
“Suficiente.”
Ella calló y, al cabo de un momento, calló también el paciente. Miraba alternadamente a Sirkit y a Eitan como si hubiera percibido, a través de su herida, el muro levantado entre ambos. Sirkit se alejó de la mesa oxidada y se dirigió a la salida. Eitan la siguió.
“Te traje dinero”, dijo. Ella levantó una ceja y no dijo nada. “Setenta mil.”
Al cabo de un instante, ella persistía en su gesto de ceja curvada en alto y boca sellada.
“Puedo traer más, si es necesario.” Y abrió su portafolio del que extrajo el fajo de billetes que había recibido de manos de la cajera Ravit, la de la nariz corregida que entretanto ya había pasado al olvido. Pero Sirkit siguió impertérrita, los brazos cruzados, mirando su ofrenda. A pesar del frío de la noche, las manos empezaron a temblarle manchando los billetes con una humedad turbadora. Sin proponérselo, se encontró diciendo que sí, que sabe que la vida humana no tiene precio. Por eso le agradece tanto su… la oportunidad que le había ofrecido hoy de salvar una vida por la que había malogrado. Y quizás esa combinación, de hecho, esa cantidad de dinero y no menos que eso, la oportuna atención médica, quizá esa combinación podía expiar, en algo, lo que lo apena con toda su alma.
Sirkit siguió en silencio aún después de que él balbuceara lo que balbuceó. Se preguntó si ella entendía lo que había dicho. Había hablado rápido, quizá demasiado rápido, y sus propias palabras le habían sonado huecas.
Assum era mi marido.
En ese momento, casi le pregunta quién era Assum; ya había abierto la boca para preguntar, cuando se frenó a tiempo. Imbécil, ¿acaso pensaste que no tenía nombre, que todos lo llaman aquel, el eritreo, el infiltrado? Se llamaba Assum y era su marido.
Pero si era su marido ¿por qué se veía tan calma, tan segura de sí? No habían pasado veinticuatro horas desde que lo enterrara, si lo enterró. No parecía una mujer que acababa de perder a su marido. El brillo en los ojos, en la piel, el cabello negro bailando al viento del desierto. Sirkit seguía en silencio y Eitan sabía que era él quien debía hablar. No sabía qué decir, de modo que dijo lo primero que se le ocurrió: que lo sentía. Que la culpa lo perseguiría eternamente. Que no habrá día en que no…
De día haz lo que te plazca, lo interrumpió, pero déjate libres las noches.
Eitan miró a la eritrea sin entender, y ella le explicó con lentitud, como se le explica a un niño: ella tomará el dinero. Pero no sólo el dinero. La gente ahí necesita un médico. No pueden ir al hospital, tienen miedo. De modo que usted me dará su número de teléfono –no lo había encontrado en la billetera– para que pueda llamarlo cada vez que lo necesite. Pero como se habían mantenido sin asistencia médica un largo tiempo, se suponía que lo necesitarían seguido, por lo menos durante las primeras semanas.
Ahá, de modo que la perra eritrea había decidido chantajearlo. No hay razón para pensar que se conformará con los setenta mil y algunas semanas de trabajo. Lo que empieza como asistencia médica derivará en financiamiento de rehabilitación para la mitad de la comunidad eritrea del Neguev. ¡Caramba! ¿Qué médico consentirá a atender gente en un taller abandonado, sobre una mesa oxidada? Se imaginó a decenas de abogados disputándose el derecho de presentar la demanda de negligencia de la década. No, Che Guevara de ojos negros, eso no habrá de suceder.
Ella, como adivinando sus pensamientos, sonrió al decir:
No es que tengas alternativa.
Y era cierto. No tenía alternativa. A pesar de que abandonó el lugar con paso airado, azotó la puerta del jeep y se fue sin pronunciar palabra, ambos sabían que a la noche siguiente se presentaría en el taller para su segunda asistencia médica.
*
Todos la observan pero sus ojos están secos. No tiene lágrimas para él. Todos están dispuestos a brindarle palabras de aliento, pero para recibirlas debería mostrar lágrimas. Así como para obtener pan hace falta dinero, y no puedes simplemente ir y llevarte una hogaza sin dar nada a cambio. Pero cuando entra a la barraca, sus ojos están secos y ellos se guardan las palabras de consuelo y la posibilidad de ponerle una mano solidaria en el hombro. A ella no le importa. Sólo querría que dejen de observarla. La puerta de la caravana queda abierta toda la noche para que entre aire y las luces de la gasolinera tiñen todo de amarillo pálido. En el silencio de la noche los sabe pendientes de oírla llorar en su cama. Por la mañana revisarán el colchón buscando señales de llanto, una humedad que demuestre que se mantiene fiel a su hombre. Así como, en otro momento y en otro colchón, buscaban señales de sangre para demostrar que no se había entregado antes a otro hombre.
Ella se acuesta de espaldas mirando al cielorraso, y del otro lado, nubes o estrellas, lo mismo da. Se pasa la mano una y otra vez por la cicatriz en el dedo medio. Una vieja cicatriz, desprovista de historia, tan antigua que no sabe de qué o de quién la obtuvo, y hoy ya no tiene a quién preguntar. Sus dedos recorren la cicatriz y el contacto le resulta ambiguo y agradable. Ambiguo y, por ende, agradable. Otras cicatrices vienen con recuerdos, de modo que no son ambiguas ni agradables, y quién quiere tocarlas. Pero a esta es grato recorrerla, ida y vuelta, dos centímetros de una piel distinta, que aún ahora, en la oscuridad, ella sabe que se ve más clara que el resto de la mano.
La caravana está en silencio y la gente que la observaba cuando entró ya se ha replegado a su posición de sueño. Lo más dormidos que pueden, porque después de lo sucedido ya ninguno de ellos recuerda realmente cómo se duerme con todo el cuerpo, siempre hay alguna parte en vigilia. Y lo contrario también sucede: cuando están despiertos, nunca lo están del todo. Algo duerme. No por eso trabajan con menos ahínco. Ninguno olvida sacar las papas a tiempo del aceite hirviendo en el restaurante, ni lava el piso antes de barrerlo. La parte dormida no les impide trabajar. Quizás hasta los ayude a hacerlo. Y la parte alerta no les impide dormir. Al contrario. Ninguno se atrevería a hacerlo de otro modo. Pero esta noche su parte insomne está más despierta que nunca, y aunque sus dedos suben y bajan por la cicatriz en un movimiento que la relaja desde que la tiene, su sangre aún fluye enérgica dentro de su cuerpo. Había olvidado ya que la sangre puede fluir tan vertiginosa. Consciente de que necesita dormir, que el día de mañana será largo, se resiste a detenerlo. Que la sensación no vuelva a absorberse en sus venas. Que no se adormezca.
Sucede por sí mismo. Con el correr de los minutos, su sangre se sosiega. Los dedos que paseaban arriba y abajo por la cicatriz se detienen en medio del recorrido y se tienden sobre el colchón. Se da vuelta y se recuesta de lado. Ve ojos blancos en la oscuridad y se da vuelta hacia el otro lado antes de detectar la crítica en esa mirada. Qué clase de mujer eres tú. Por qué no lloras. Y quizás no se dio vuelta por la crítica, sino por otras posibilidades que pudiera encerrar la mirada de un hombre en medio de la noche. Su marido está ahora en la tierra en vez de hacer valer su derecho de propiedad, y ella debe cuidarse. Al otro lado, la pared. Cierra los ojos. Aspira el olor a humedad allí donde la pintura se ha levantado. A través del olor a moho y humedad, percibe también el olor del cuerpo de la mujer del colchón contiguo. Lo siente ya a lo largo de tantas noches, que no le cabe duda de que la identificaría aunque pasaran muchos años sin verse. Andará por la calle y percibirá ese olor, se dará vuelta y dirá te recuerdo, fue hace diez años, y también entonces olías agridulce por el sol.
Su sangre fluía calma, pero no del todo, y al rememorar lo sucedido su sangre vuelve a correr y ella empieza a pensar que no se dormirá más. Le causa gracia, porque está lo suficientemente crecida como para recordar las veces anteriores que lo pensó, y siempre terminó durmiéndose. Cuando niña, las noches se le antojaban largas como años y los años largos como una eternidad, y si uno no conciliaba el sueño, yacía en su lecho oyendo crecer el pasto y se volvía loco. Después las noches se fueron acortando y los años más todavía, pero aún había noches que se prolongaban más allá de lo soportable. La noche que sangró ahí por primera vez, y poco tiempo después antes de dormir con él por primera vez, y la noche antes del día que iniciaron la travesía. Y ahora esta noche, que quizás se acabe enseguida y quizás no acabe más, y parte de ella daría cualquier cosa por dormirse ya, le duele la cabeza y siente los músculos tensos, y otra parte de ella sonríe, observa la barraca despintada y la gente durmiendo y dice: por qué no.
El portón eléctrico del garaje se abre accionando un botón. Entra el jeep y, al oprimir otro botón, el portón baja lentamente. A pesar de que no es imprescindible esperar que el portón termine de cerrar para bajar del auto, Eitan espera. El portón finaliza su movimiento previsto, suave, y Eitan abre la puerta del jeep como si abriera un paréntesis (hasta aquí la frase anterior. De aquí en más, una nueva frase separada por un biombo liviano. O quizá una corteza, una placenta separa lo que Eitan ve de lo que no quiere ver. El paréntesis se va ensanchando de hora en hora, día a día, y quizás algún día no haya más remedio porque los paréntesis no lograrán contenerlos y todos los puntos ciegos, las tierras de nadie, las cosas que no vio saldrán a la luz con un grito estridente. Hasta entonces, están encerrados entre paréntesis. Él no los ve pero ellos lo ven. Lo denuncian en un susurro que él no oye.)
Entre sueños, Liat siente levantarse la frazada cuando Eitan se acuesta a su lado. Él la abraza por detrás, la nariz pegada a su cuello, la mano toma la suya, la pierna enlaza su muslo, el pecho en su espalda. Y a pesar de que esa noche no se diferencia en nada de las demás noches –los cuerpos unidos en el mismo abrazo–, algo registran sus párpados. Nariz y cuello, mano con mano, pierna y muslo, pecho y espalda, pero algo en la urgencia habla de huida, el hombre que se metió en la cama huye de algo. Eso quedó registrado en el parpadeo de Liat, y se borró al abrir los párpados cuatro horas más tarde, cuando se levantó a un nuevo día.
*
Víctor Belulu se levantaba todas las mañanas, cocía un huevo exactamente dos minutos y medio y lo comía en compañía de la radio. Mientras informaban sobre inflación y reuniones de gabinete, Víctor Belulu absorbía la yema con la ayuda de una rebanada de pan de molde y pensaba, aquí me engullo otro infortunado pollito. Bien sabía que de todas maneras no nacían pollitos de los huevos que se venden en el almacén, pero pensar en el pollito, si bien lo incomodaba un tanto, le producía una sensación de placer porque él, Víctor Belulu, un hombre mediocre a todas luces, tenía el poder de desencadenar semejante desgracia. Un huevo, dos minutos y medio, todos los días. Porque si restamos los ayunos tradicionales del Día del Perdón y del 9 de Av, que Víctor Belulu respeta rigurosamente, son trescientos sesenta y tres pollitos por año. Si se toman en cuenta los años que tiene, salvo el primero en que se alimentó con leche materna, se llega a una cantidad extraordinaria de trece mil cuatrocientos treinta y un huevos, lo que implica un séquito de trece mil cuatrocientos pollitos que siguen a Víctor Belulu, vaya a donde vaya.
Víctor Belulu piensa en la masa amarilla de pollitos mientras lava su plato de las migas de pan y yema antes de ir a vestirse. La etiqueta de su camisa dice que fue confeccionada en China, que es de primera calidad, que no debe lavarse sino con agua tibia a no más de veinte grados. Víctor Belulu le presta poca importancia a esa información, aun siendo China un país con más de mil cuatrocientos millones de habitantes, una potencia mundial.
Una vez abotonada la camisa, y antes de ponerse los pantalones, Víctor Belulu solía ir a hacer sus necesidades. Se sentaba en el inodoro con parsimonia y algo de suspicacia, esperando descubrir qué le deparaba ese día. Jamás se puso a pensar que el inodoro en que se sentaba provenía de la India, que comparte frontera con China y un menú que destina buena parte al arroz. Al finalizar la ceremonia, Víctor Belulu impulsaba una pequeña manivela metálica y arrojaba sus heces fuera del espacio conocido en que se forjaron y cobraron forma por las cañerías cloacales de la ciudad de Beer Sheva, y de allí, hacia el mar. De hecho, las heces de Beer Sheva jamás llegan al mar –alejado de ella muchos kilómetros–, sino que son desviadas por cañerías y maquinarias hacia el sumidero en la zona del río Sorek. Sin embargo, de alguna manera, todos los ríos llegan al mar, incluso los de cauce seco. Asumir esa creencia le resultaba de suma importancia a Víctor Belulu, porque, a pesar de sentir cierta incomodidad sabiendo que sus deposiciones contaminaban las profundidades de los océanos, le producía una cierta sensación de goce que fuera él, Víctor Belulu, un hombre en quien nadie pensaba mucho, ni siquiera él mismo, el que produjera algo que en ese instante flotaba en medio del océano.
Cuando termina de comer, de hacer sus necesidades y de vestirse, Víctor Belulu se prepara rápidamente y sale de su casa, censurándose por lo tarde que se le hizo. Camina las cuadras que lo separan del lugar al que quiere llegar, se detiene y espera. Al cabo de cierto tiempo, cuando aparece alguna mujer, inspira con todas sus fuerzas y ruge:
¡Puta barata!
Algunas se detienen azoradas. A veces se sobresaltan aterrorizadas. La mayoría acelera sus pasos, algunas hasta salen corriendo. Había quienes le gritaban, se burlaban de él, o lo rociaban con gas pimienta. Había quienes volvían más tarde con un amigo o con el marido y le pegaban. Todo el tiempo era objeto de las miradas de las mujeres, con asco o con temor, con compasión o con rechazo. Pero jamás con indiferencia. Días enteros pasaba Víctor Belulu esperando a las mujeres en las calles de Beer Sheva. Bajas y altas, lindas y feas, etíopes y rusas. Todas pasaban a su lado como si él no fuera una persona sino una maceta, una piedra o un gato callejero abandonado. Pero Víctor Belulu luchaba heroicamente contra su indiferencia, el tigre de Beer Sheva, se llenaba los pulmones de aire y rugía:
¡Puta barata!
En los días buenos, cuando había tenido la suerte de pararse en una calle concurrida, volvía a su casa ronco y con el cuerpo estimulado por tantas miradas. Entonces se preparaba un té con limón, se sentaba en el sillón y evocaba las maravillas que le habían acontecido: la mirada absorta de la soldada con la cola de caballo. El asco punzante de la mujer pelirroja. El frío desprecio, maravilloso, que le dedicó una anciana de blusa rayada. En días buenos como ese, raros, Víctor Belulu se acostaba a dormir con una sonrisa.
Cada tanto, en vez de volver a su casa y beber su taza de té con limón, Víctor Belulu caía en alguna redada de la policía. También allí era objeto de miradas que le quemaban la piel, pero sobre todo sentía algún resquemor, por si se veía obligado a pasar la noche en una celda y, siendo así, a la mañana siguiente no podría comer el huevo hervido durante exactamente dos minutos y medio. Por eso se esforzaba por comportarse como es debido y que lo liberaran con rapidez. Pero esa mañana no le sonrió la suerte y lo sentaron frente a una investigadora. Las avellanas de sus ojos le recordaron las bellotas que recogía en tiempos lejanos en una ciudad lejana a la que la gente llama Nazaret y él llama hogar. Traía las bellotas del bosquecillo a la barraca para alegrar a una madre que se negaba a alegrarse, y cuando murió la madre, murieron también los árboles del bosquecillo, o eso es lo que hubiera correspondido. Cuando Víctor Belulu vio los ojos castaños de la investigadora, se llenó de ira por su madre muerta mientras las avellanas seguían con vida, de modo que rugió un “¡¡puta barata!!” más fuerte que nunca. Y la investigadora, en vez de asustarse de su alarido, en vez de enfurecerse y retarlo o llamar a alguno de sus colegas, siguió ahí sentada mirándolo indiferente. Por eso Víctor Belulu levantó más y más la voz; con toda la potencia de que era capaz, gritaba ronco “puta barata”, en vano, chilló y chilló hasta que sintió que las fuerzas lo abandonaban y se asustó pensando que la investigadora había logrado lo que no habían logrado tres psiquiatras y cinco asistentes sociales, amenazas y golpes. Con la indiferencia de su mirada, con su fatigado sosiego, le arrancó su clamor.
Pero entonces la llamaron a Liat para que saliera, y ella salió aliviada porque ciertamente ese Belulu era bastante divertido, pero esos chillidos le dañaban el oído. En el pasillo estaba el jefe de la comisaría que le dijo el cadáver de un eritreo, un accidente y el conductor huyó, y Liat asintió porque qué otra cosa podía hacer. Después subieron al patrullero y se dirigieron hacia el sur. El oficial conducía a ciento cincuenta kilómetros por hora con la sirena puesta, como si cuanto más rápido llegaran a la escena del hecho menos muerto estaría el eritreo. Cada tanto le echaba una mirada de soslayo a Liat para cerciorarse de que la investigadora se impresionaba de sus habilidades de manejo, de modo que Liat debía aparentar impresionarse, porque qué otra cosa se podía hacer. Cuando llegaron al lugar, comprobaron que el eritreo ya llevaba más de un día muerto y el hedor ascendía al cielo. El oficial sacó un pañuelo y se lo ofreció a Liat, que le respondió no hace falta, está bien. Varias moscas embriagadas de felicidad se amontonaban alrededor del cráneo partido del eritreo, y el jefe le propuso a Liat que esperara en el patrullero. Liat respondió que estaba bien, ella se arreglaba. Varias moscas desecharon la sangre seca del eritreo y se mudaron a las gotas de sudor en la frente del oficial. El jefe se las espantaba con ademán nervioso hasta que le dijo ven, veo que te resulta difícil aquí. Vayamos a ver al que lo encontró.
Su nombre era Guy Davidson y tenía los pies más grandes que Liat haya visto jamás. Ya llevaba nueve años en la policía y tenía vistos especímenes raros; cráneos partidos, heridas cortantes, incluso un cadáver sin cabeza que había sido arrastrado por el agua hasta las costas de Ashdod y fue motivo del primer ascenso ganado en su carrera. Pero nunca había visto algo tan desmesurado como los pies de Guy Davidson. Eran más que grandes, gigantescos, y el tobillo, delgado, casi endeble, como si bastara con cualquier leve presión fortuita para que se desprendieran del cuerpo y salieran solos a andar por el vasto mundo. Pero, por ahora, estaban en su sitio, envueltos en un par de enormes sandalias, que Liat supuso se las hicieron a medida. Davidson lucía realmente como quien podía exigir al fabricante que le hicieran sandalias especiales, incluso a precio de lista. Tenía algo que denotaba decisión, seguridad, una suerte de displicencia osuna que llevó al oficial a erguirse dentro de su uniforme y a Liat a encogerse dentro del suyo.
“Ayer no vino al restaurante. Pensé que a lo mejor estaba enfermo. Pero esta mañana uno de los muchachos del kibutz que salen a trabajar en los tractores lo vio.” Hablaba en un tono cortante y drástico, y Liat se dijo que así también debe ser en la cama, cortante y drástico. Pero a Davidson le dijo:
¿Vieron algún auto por aquí?
Los labios de Davidson se retrajeron dejando al descubierto una fila de dientes dañados por los cigarrillos Noblesse. “¿Autos? ¿En estos caminos de tierra? No, querida, lo único que puedes ver aquí es un camello o un jeep.”
Liat sonrió turbada, aunque no estaba turbada ni sonriente. Siempre sonreía turbada cuando la llamaban cariño, y tras nueve años en la policía israelí ya tenía muchos “cariño” en su haber. Banqueros, agricultores, abogados, contratistas, gerentes, divorciados, casados. Ella los dejaba que la llamaran cariño y después sometía el informe de su investigación a su firma, tras un interrogatorio que ni se habían imaginado, no podían imaginar, y entonces ya no les parecía tan “cariño”.
Lo siento. ¿Vieron algún jeep por aquí?
Davidson movió la cabeza en señal de negativa. “Viernes y sábados suelen venir aquí todos los norteños de Herzlía con jeeps a estrenar, levantan polvareda y se van. Pero en días de semana está todo muerto.”
¿Y jeeps del kibutz?
Una sombra nubló la mirada de Davidson. “Ninguno de nuestros compañeros atropellaría a una persona y huiría.”
¿Cuál era su nombre?
“Assum.”
¿Assum qué?
“Mátame si me acuerdo de cada eritreo que pasa por aquí.”
¿Cuánto tiempo trabajó para ti?
“Año y medio, tal vez.”
¿Año y medio y no sabes su apellido?
“Entendámonos, ¿sabes el apellido de la que limpia tu casa? ¿Tienes idea de cuánta gente tengo aquí en el restaurante? Y eso sin contar la gasolinera.”
En la habitación se instaló un pesado silencio, y Liat registró que el pie derecho de Davidson se movía incómodo en la sandalia, como un animal enjaulado. El jefe, que hasta ese momento había seguido atento el diálogo, se aclaró la garganta. “Volvamos por un momento a los demás eritreos. ¿Les preguntaste si vieron algo?”
Davidson negó con la cabeza. “Te lo dije, nadie vio nada.” Y al cabo de un instante: “Quizás algún beduino que vino a robar lo atropelló y escapó”.
El oficial se puso de pie. Liat también. Por último también el kibutznik Davidson se levantó. Sus enormes pies hicieron temblar el piso de la barraca.
Antes de que se metiera en el patrullero, Davidson le tendió una mano grande y osuna, sorprendentemente tersa. Hay que atrapar a la mierda que hizo esto, les dijo a los dos pero miró directamente a Liat, uno no pisa a un hombre y sigue de largo como si se tratara de un zorro. Liat estrechó su mano y se sorprendió, no sólo por la tersura sino por la delicadeza humana.
En el camino de regreso el oficial no encendió la sirena, ni tenía apuro. El informe policial lo catalogaba “Accidente vial donde el conductor se dio a la fuga. Un infiltrado. Caso cerrado por falta de sospechosos”, podía esperar hasta mañana. En la radio transmitían una canción pop muy conocida, y la voz de Liat interrumpió al oficial justo cuando se disponía a corear el estribillo:
Quizás se pueda averiguar el tipo de jeep revisando las huellas de los neumáticos en el camino.
El jefe esperó que terminara el estribillo –una canción realmente buena– para responder que no tenía sentido. Demasiado engorroso, hace falta gente y al final de todos modos no se encuentra nada en ese suelo desértico tantas horas después del siniestro. Terminó esa canción y empezó otra, no tan buena como la anterior pero también merecía escucharla en silencio en vez de molestar con preguntas para aparentar celo profesional. El oficial escuchó dos estrofas enteras antes de que la nueva investigadora con sus ojos leoninos le dijera: y si fuera una niña del kibutz la atropellada, ¿tampoco tendría sentido revisar las huellas?
Hicieron el resto del viaje en silencio. Seguidilla de canciones, breve informativo, pronóstico de tormentas de arena y polvo en el Neguev. Se recomienda a ancianos y asmáticos evitar esfuerzo físico.