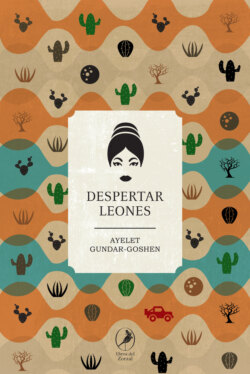Читать книгу Despertar leones - Айелет Гундар-Гошен - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Esa noche durmió bien. Más que bien. Durmió excelente. Sueño profundo, parejo, que no cesó siquiera cuando salió el sol. Después de que los niños se levantaron. Después de que Liat los apurara a voces. Siguió durmiendo después de que Yahali chillara por un juguete que lo desilusionó. Después de que Itamar encendiera el televisor a todo volumen. Y dormía cuando se cerró la puerta de la casa y se oyó el auto arrancar y alejarse con todos los miembros de su familia. Durmió y durmió y durmió y volvió a dormir hasta más no poder, y entonces despertó.
La luz del mediodía penetraba por las persianas y danzaba en las paredes de la habitación. Un pájaro cantaba afuera. Una arañita valiente se atrevió a desafiar el celo higiénico de Liat y se afanaba tejiendo enérgica su tela en el rincón sobre la cama. Eitan observó un rato el trabajo de la arañita mientras se despejaba la bondadosa niebla del sueño y dejaba aparecer una sencilla verdad: anoche atropelló a un hombre y siguió de largo. Cada célula de su cuerpo despertó a esa cruda realidad, ineluctable. Él lo pisó. Pisó a un hombre y siguió su camino. Se lo repetía una y otra vez tratando de unir las sílabas para darles un significado verosímil. Pero cuanto más las repetía más se desarticulaban en su cabeza hasta perder totalmente el sentido. Luego se lo dijo en voz alta, dejando que los sonidos se instalaran en la habitación. Pisé a un hombre. Lo pisé y seguí de largo. Pero incluso así, diciéndolo primero en un susurro y después a voz en cuello, le sonaba irreal, hasta tonto, como si hablara de algo que leyó en el diario o de un programa malo de la tele. Ni la araña ni el pájaro contribuyeron, porque sería de esperar que los pájaros no canten en la ventana de quien atropella a una persona y sigue de largo. Que las arañas no quieran poblar un rincón sobre la cama de un tipo así. Y, sin embargo, ambos perseveraban en lo suyo y hasta el sol, en vez de negarle su brillo, seguía penetrando a través de las persianas y dibujando elegantes formas en la pared.
De pronto, esas manchas cobraron importancia. Manchas de luz sobre la pared blanca. (Porque es así: uno sale de su casa por la mañana y no se entera de nada. Besa a su mujer en la punta de la nariz y le dice nos vemos a la noche, y realmente supone que a la noche se verán. Le dice hasta luego al verdulero, con toda intención. No le cabe duda de que se verán luego, el mismo día u otro, en pocos días más. Volverán a verse, él, el verdulero y los tomates, manchas de luz sobre la pared blanca en el mismo ángulo a cierta hora, todos deben su existencia a la hipótesis de que lo que fue será. Que hoy, como ayer y anteayer, la tierra seguirá girando sobre su eje con el mismo movimiento pausado, somnoliento que mece a Eitan como si fuera un bebé. Si de pronto virara el planeta hacia el otro lado, Eitan trastabillaría y caería.)
A pesar de que ya estaba completamente despierto, siguió inmóvil en la cama. ¿Cómo atreverse a incorporarse después de haber matado a una persona y seguido de largo? La tierra seguramente se lo tragaría.
¿Seguro? Inquirió aquella voz fría, siniestra y sonriente, ¿se lo tragaría? Al profesor Zakai lo sostiene a las mil maravillas.
Frente a ese pensamiento, Eitan se incorporó en la cama y apoyó un pie sobre el piso de mármol. Después el otro. Dio tres pasos hacia la cocina antes de que se le apareciera la cara del hombre muerto y lo paralizara. Una cosa es decirte a ti mismo una y otra vez que has atropellado a un hombre y seguido de largo, y otra muy distinta es ver su cara delante de tus ojos. Con gran esfuerzo replegó su imagen en las profundidades y siguió caminando. En vano. Antes de llegar a la puerta, la imagen lo volvió a golpear, con mayor nitidez: los ojos del eritreo levemente abiertos, sus pupilas congeladas en una eterna expresión de asombro. Esta vez luchó contra ella con más énfasis. Adentro. Métete adentro. Al oscuro depósito donde guardó todas las demás; los cadáveres abiertos el primer año de la carrera, las horribles fotografías de miembros seccionados, quemados por el fuego o por ácidos, que les mostrara la profesora de Traumatología a lo largo del tercer año disfrutando de cada suspiro de asco que surgía del curso. “Tienen un estómago demasiado delicado”, solía decir cuando alguno de los estudiantes balbuceaba alguna excusa pueril y huía en busca de un poco de aire fresco, “y con estómago delicado no se llega a ser médico”. El recuerdo de la rigidez de las facciones de la doctora Reinhart logró sosegar en parte la conmoción. Llegó a la cocina. Todo tan impecable. Como si allí nunca hubieran tenido lugar guerras de cereales y jamás hubieran goteado tazas de café. Cómo logra Liat mantener la casa igual que la muestra de una mueblería.
A través del ventanal, miró de soslayo hacia el estacionamiento y vio el jeep. Ni un rayón. Con razón lo había descrito el vendedor como “el tanque de la Mercedes”. De todos modos, lo había revisado ayer minuciosamente, de rodillas frente al guardabarros, esforzando la vista a la pálida luz del celular. Parecía imposible impactar de ese modo en una persona y que no quedara ni señal. Algún golpe en la chapa, el guardabarros torcido, algún recuerdo de lo sucedido. Testimonio de que no sólo hubo aire allí, hubo también un cuerpo, una masa, un factor de roce. Pero el jeep estaba en el estacionamiento, entero y sin denotar diferencias, y Eitan desvió la mirada del ventanal y con mano temblorosa llenó la tetera de agua.
Los destellos de la imagen del hombre muerto lo acosaron cuando se preparaba la taza de café, pero con menos intensidad. El aroma a limón del desinfectante que envolvía la cocina, el brillo casi estéril del mármol, todo eso alejó las visiones de la noche pasada, tal como los mozos de restaurantes en Tel Aviv impiden la entrada de pordioseros. Eitan pasó una mano agradecida por la mesada de acero inoxidable. Tres meses atrás, cuando Liat insistió en adquirirla, a él lo sublevó el derroche. Tanto dinero para una cocina que pretendía abandonar en menos de dos años, cuando se acabara el exilio forzoso en medio del desierto. Pero Liat ya lo había decidido, y él se vio obligado a acceder, a pesar de que se reservaba el derecho a mirar con ira el objeto de ese gasto toda vez que entraba a la cocina. Ahora la miraba agradecido, porque nada como una pulcra mesada de acero inoxidable para borrar oscuras visiones. Estaba convencido de que nada malo le pasaría entre el sofisticado lavavajilla y el prestigioso extractor de aire. Es cierto, la taza de café casi se le escurrió de las manos al levantarla, dado que la mano del hombre muerto no perdonaba, pero logró hacerla a un lado y enderezarla antes de que cayera. Y aun si cayera, no sería nada terrible. Tomaría un trapo y limpiaría el piso de mármol. Porque seguramente caerán vasos y platos en los próximos días. Habrá momentos de distracción. Pesadillas, quizás. Pero él recogerá los trozos rotos, limpiará el piso y la vida continuará. Deberá hacerlo. Aunque el sabor del café sea agrio y rancio, aunque sus manos transpiren a pesar del frío del desierto, aunque esté aguantando para no tirarse al piso y llorar por el peso de la culpa, de todas maneras deberá ir hasta la sala, café en mano, y dirigirse al sillón. Al final, ese dolor deberá ceder. Tomará dos semanas, un mes o cinco años, pero finalmente pasará. Las neuronas cerebrales disparan vertiginosas señales eléctricas ante la aparición de un nuevo estímulo. Pero, con el correr del tiempo, baja el ritmo de las señales que emiten, hasta detenerse por completo. Hábito. Pérdida progresiva de la sensibilidad. “Ustedes entran a la habitación”, dijo el profesor Zakai, “y hay un hedor insoportable a bosta. Les parece que van a vomitar. Las moléculas del olfato estimulan el epitelio olfativo que envía señales urgentes a la amígdala y a la corteza cerebral. Sus neuronas gritan socorro. Pero ¿saben qué es lo que sucede tras algunos minutos? Cesan. Se cansan de gritar. Y de pronto, alguien entra a la habitación y dice ‘qué olor’, y ustedes no entienden de qué está hablando”.
En el sillón, con la taza de café semivacía, Eitan miró la borra oscura de café en el fondo de la taza. La primera pelea que tuvo con Liat fue la tercera semana después de conocerse, cuando ella le contó que su abuela leía la borra del café.
¿Quieres decir que ella cree que lee la borra del café?
No, insistió Liat, ella la lee de verdad. Observa el fondo de la taza vacía de líquido y sabe lo que sucederá.
¿Qué, que va a salir el sol? ¿Que al final todos nos vamos a morir?
No, tonto. Cosas que no todos saben. Por ejemplo, si el marido de la mujer que tomó el café la engaña. O si logrará quedar embarazada.
Liat, ¿cómo granos de café recolectados por un chico de ocho años en Brasil, que se venden a un precio exorbitante en el supermercado del barrio, pueden pronosticar el embarazo de una puta de Or Akiva?
Ella le dijo que era un soberbio, y era cierto. Ella le dijo que Or Akiva no tiene nada de malo, y aparentemente también en eso tenía razón. Le dijo que quien menosprecia a las abuelas de las muchachas a las que corteja, rápidamente menospreciará también a esas muchachas, lo cual sonó coherente pero no necesariamente cierto. Por fin, le dijo que mejor no volver a verse, y eso lo asustó tanto que al día siguiente se presentó en la puerta de su casa y le propuso que fueran de inmediato a lo de la abuela en Or Akiva para que le leyera la borra del café. La abuela lo recibió con mucha amabilidad, le sirvió un excelente café, aunque algo tibio, echó una mirada a la borra y dijo que iban a casarse.
¿Eso es lo que ves en la borra del café?, le preguntó él con todo el respeto que fue capaz de reunir.
No, rio la abuela de Liat, es lo que veo en tus ojos. Nunca se lee el café, se lee en los ojos, en la conducta corporal, en la manera de formular la pregunta. Pero si le dices tal cosa, se sentirán desnudos, y eso no es agradable para nadie ni de buenos modales, de modo que les lees el café. ¿Has entendido, mi muchacho?
Inclinó la taza hacia un lado y observó detenidamente la borra. Negra y espesa, como ayer. Tal como los pájaros, las arañas y los rayos de sol, tampoco la borra del café consideraba la posibilidad de cambiar sus costumbres sólo porque el día anterior él había arrollado a un hombre y había seguido de largo. Hábito. El rostro del eritreo se iba desdibujando en su cabeza como un mal sueño cuyas impresiones se van borrando a lo largo del día hasta que sólo queda una sensación general de incomodidad. La incomodidad no es dolor, se dijo. La frase le sonó tan certera, que se la repitió varias veces, tan concentrado en el descubrimiento liberador, que tardó en oír el golpe en la puerta.
La mujer del otro lado de la puerta era alta, delgada y hermosa, pero Eitan no prestó atención a ninguno de esos detalles. Otros dos concentraron toda su atención: era eritrea y en la mano sostenía su billetera.
(Otra vez sintió la necesidad imperiosa de cagar, incluso más que el día anterior. De repente, su estómago se desplomó arrastrando tras de sí todos sus órganos internos, y no le cupo duda alguna de que esta vez no se aguantaría. Correría al baño o cagaría ahí mismo, en el umbral, frente a esa mujer.)
Sin embargo, no se movió, respirando con dificultad y mirándola mientras ella le mostraba su billetera.
Es tuya, le dijo en hebreo.
Sí, dijo Eitan, es mía.
Y de inmediato se arrepintió, porque, vaya uno a saber, quizás hubiera podido convencerla de que la billetera no era suya sino de otro –un hermano gemelo, digamos– que la noche anterior había viajado a algún lado, Canadá, por ejemplo, o Japón, un sitio lejano. O pudo haberla ignorado y cerrado la puerta, o amenazarla con llamar a la policía de inmigración. Las posibilidades se le agolparon en la cabeza como coloridas pompas de jabón estallando ante el primer contacto con la realidad. Arrodillarse frente a ella y rogarle su perdón. Aparentar no tener idea de lo que estaba diciendo. Acusarla de loca. Aducir que el hombre ya estaba muerto cuando se había topado con él. Él sabe, es médico.
La mujer no dejó de mirarlo. Las histéricas voces en su cabeza dejaron lugar a otra, perpleja:
Ella estaba allí.
Y como corroborando esa voz, la mujer miró el chalet pintado de blanco y dijo: Es linda tu casa.
Gracias.
El jardín también es lindo.
La mirada de la mujer se detuvo en el autito de juguete que le había traído a Yahali. En Shabat, el niño había corrido ida y vuelta a lo largo del césped, exclamando y vitoreando, hasta que otro juguete le llamó la atención y el autito quedó dado vuelta en el sendero de entrada. Las rojas ruedas de plástico miraban al cielo como flagrante inculpación.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero que hablemos.
Al otro lado de la medianera de piedra, oyó el Mazda de la familia Dor entrando al estacionamiento. El golpe de las puertas una vez que Anat Dor y sus hijos se bajaron del auto. Los consabidos reproches cuando avanzaban hacia la casa. Gracias a Dios por el muro de piedra, la fantástica alienación de los suburbios que logró colarse también a comunas como Omer. De no ser por dicha alienación, ahora estaría expuesto a la mirada curiosa de Anat Dor, que seguramente preferiría olvidar por un momento sus propios problemas cotidianos para preguntarse por qué el médico vecino conversa con una mujer negra en su jardín. Pero el consuelo de los muros divisorios empequeñeció ante la certeza de que el regreso de Anat Dor no era sino un preaviso. En esos momentos, todo un séquito de automóviles avanzaba por esa calle. Y en cada auto había por lo menos un pichón preguntando qué había para comer en el almuerzo. En pocos minutos más –¿dos?, ¿diez?– llegaría Liat con sus pichones. Esta mujer debía irse.
Ahora no, le dijo, no puedo hablar ahora.
Entonces, ¿cuándo?
Esta noche, hablemos esta noche.
¿Aquí?
¿Le pareció, o realmente había un dejo de sarcasmo en sus ojos cuando señaló las sillas de pino en la terraza del chalet?
No, dijo, aquí no.
En el taller mecánico abandonado fuera de Telalim. Dobla a la derecha doscientos metros después de la curva del camino de entrada. A las diez estaré ahí.
De pronto supo con claridad que ella había planificado puntillosamente ese encuentro. Su presencia allí un momento antes del regreso de los más pequeños del jardín de infantes. La enervante demora a la entrada de su casa. La frialdad de su mirada. Por primera vez desde que abriera la puerta, la observó realmente: alta, delgada y muy hermosa. Y ella, como si supiera que recién ahora la veía, asintió diciendo:
Soy Sirkit
Él no se molestó en responder. Su propio nombre no es un secreto para ella. De no ser así, no estaría parada sobre su césped, maravilla ecológica de riego con aguas servidas, dándole instrucciones para encontrarse a las diez de la noche.
Allí estaré, dijo, dando media vuelta y entrando a su casa. La taza de café había quedado allí, en el aparador junto al sillón. La cocina de acero inoxidable brillaba como siempre. El sol seguía danzando en la pared, creando formas asombrosas.