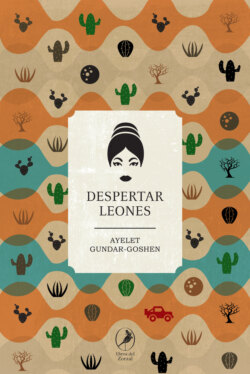Читать книгу Despertar leones - Айелет Гундар-Гошен - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4
Llegaron en masa. El rumor de asistencia médica secreta, sin registro, pasó de uno a otro más rápido que una infección viral. Venían del desierto y de los lechos secos de los ríos, de los restaurantes y de las construcciones, de los caminos semiasfaltados en Arad y de las tareas de limpieza en la terminal de ómnibus. Pequeños cortes que el polvo y la suciedad ponían en peligro de muerte. Hongos en los genitales, que si bien no ponían en peligro de muerte, hacían desgraciadas sus vidas. Inflamaciones intestinales por la mala nutrición. Fisuras o esguinces por el esfuerzo de caminatas prolongadas. El doctor Eitan Green, neurocirujano en ascenso, los trataba a todos.
Y cómo los odiaba. Intentaba dejar de hacerlo pero no tenía alternativa. Se recordaba a sí mismo que no eran ellos los que lo chantajeaban sino ella, y ellos eran sólo seres humanos que se amontonaban allí esperando sus cuidados. Pero el hedor lo atormentaba. La mugre. El pus putrefacto de cortes que arrastraban desde Sinaí, el sudor agrio, desconocido, de hombres que se deslomaban trabajando bajo el sol y mujeres que hacía semanas no se bañaban. Contra su voluntad los detestaba, aunque el sentimiento de culpa aún estaba latente. A pesar de que ya en el primer año de su carrera había jurado tratar a todos sin distinción, y juró con convicción, ahora sentía que algo tan cercano, tan íntimo, como el contacto de un médico con su paciente se volvía intolerable cuando era impuesto. Dado que se le imponía atenderlos, los detestaba por lo menos en la misma medida en que se detestaba a sí mismo. El hedor lo asqueaba. Las secreciones del cuerpo. El vello. Faltantes de piel y heridas en carne viva en dedos mugrientos. Uno se levantaba la camisa y otro se bajaba los pantalones, una abría la boca y otro se agachaba para mostrar. Uno tras otro descubrían sus cuerpos ante él, colmaban el taller con su presencia física monstruosa, piel y miembros, impaciencia y enojo, una delegación de ángeles malos. Por más que quisiera compadecerse de ellos, no lograba dejar de sentir repulsión. No sólo el olor y las secreciones, sino también los rostros. Extraños. Perplejos. Con agradecimiento infinito. Él no hablaba su idioma ni ellos el suyo y se comunicaban con gestos de manos y ojos. Sin la posibilidad de intercambiar una frase como la gente –uno habla y él otro escucha y viceversa–, sin palabras, queda sólo la carne. Hedionda. Putrefacta. Con úlceras y secreciones, eccemas y cicatrices. A lo mejor así se sentía un veterinario.
Las náuseas lo atacaban ya en el jeep, mucho antes de entrar al taller, una sensación de asco que le subía por la garganta desde que dejaba la carretera y tomaba el camino de tierra y se le volvía insoportable cuando estaba delante de ella. Detestaba su porte. Su voz. Cómo modulaba el saludo en hebreo, Shalom, doctor Profundo Disgusto. Un rencor infinito. Se suponía que sentiría culpa, pero su sentimiento de culpa, como flor de un día, se iba marchitando ante ese chantaje a ultranza. La facilidad con que ella lo había agenciado para sus fines, el ritmo implacable que le impusiera, no le dejaron lugar más que para la repulsión. A veces le parecía que sus pacientes lo percibían. Quizás por eso lo miraban con temor. Pero enseguida volvían a sonreírle sumisos, y él quedaba solo con su rencor.
Claro que también sentía culpa. Desde aquella noche no conciliaba el sueño. En vano daba vueltas en la cama, con media pastilla de lorazepam. El hombre muerto rodeaba su cuello y no aflojaba. Cada vez que quería dormirse, lo acuciaba. Sólo en el taller se sentía libre de él. Dejaba su lugar a la larga fila de peregrinos. Rostros oscuros, enjutos, y él no terminaba de distinguirlos. Quizás tampoco se lo proponía. Los pacientes se parecían unos a otros, este al anterior y en un movimiento continuo conducían a aquel, el primero. El semblante oscuro, enjuto, del hombre que había matado.
No puede seguir viendo ese rostro. No puede soportar el hedor de los cuerpos inflamados, diarreicos, quebrados. Manos pies axilas estómagos entrepiernas uñas fosas nasales dientes lenguas pus ulceraciones sarpullidos tajos fisuras infecciones defectos unos tras otros y a veces juntos, ojos negros entregados esperanzados entran a los tropezones exponen sus negros cuerpos frente al doctor Eitan Green que ya no aguanta más, no tolera más medirse con ellos, se sumerge dentro de un mar negro de manos pies abre la boca déjame ver si duele cuando toco aquí, cómo es ese dolor, se ahoga en ese polvo humano que lo va tapando.
“¿Te das cuenta? ¡Ni piensa iniciar una investigación!”
Estaba parada en la cocina y se veía bellísima, con esa majestuosa furia tan suya, mientras Eitan, de pie a su lado, se esforzaba por mostrarse como de costumbre.
“Y te aseguro que si se tratara de algún pibe del kibutz, o de un simple técnico de aire acondicionado de Yerujam, la cosa no terminaría ahí.”
¿Por qué lo dices?
Él hacía todo lo posible por aparentar normalidad, y lo lograba. Piénsalo, Tuli, ¿acaso son pocos los accidentes “chocó y huyó” que terminan en nada? Tú misma dijiste que no hay pruebas, ni la punta de un ovillo.
“Podríamos citar a los eritreos para investigar. ¿Te traigo un paño?”
No, me arreglo.
Y al rato, cuando terminó de secar el café que se le había volcado al temblarle la mano: Los eritreos esos ¿saben hablar hebreo?
“Ni llegamos a esa fase. Marziano sólo dijo que es un chiste citar a la comisaría a treinta personas para preguntarles algo que ya está respondido. Si le decía que había que contratar a un intérprete, seguro le daba el ataque.”
Ella se corrió de la mesada de mármol y le sirvió otra taza de café en lugar de la que se le había derramado, sin que él se lo pidiera, sin decir palabra, y él pensó cuánto la quería, y cuando ella volvía a la mesada, le acarició el hermoso cabello castaño. En un impulso espontáneo, sin que él se atreviera siquiera a desear que lo hiciera, ella dejó de sacar los platos del lavavajilla y se sentó sobre sus rodillas hundiendo la cabeza en su pecho, y él hundió la mano en su cabellera.
Supo que recién se había duchado porque las raíces del cabello aún conservaban humedad y el olor a champú aún estaba fresco. Su cuello estaba levemente perfumado, a pesar de que le había rogado innumerables veces que le permitiera olerla tal como era. El perfume de su cuerpo lo enloquecía, y a ella la turbaba, de modo que era tema de indecibles contiendas sofisticadas. Ella tratando de disimular y él insistiendo en descubrir. Ella se compraba crema corporal perfumada y él la hacía desaparecer. Ella se quitaba una camiseta y él la acechaba para atraparle las manos cuando las tenía alzadas para oler su axila, haciendo caso omiso a sus protestas. Ella lo trataba de pervertido y él la refutaba diciéndole que nada más normal que excitarse con el olor de tu mujer. (El perfume en el cuello, estaba dispuesto a perdonárselo, pero el día que llegó a su casa con gel íntimo ejerció su derecho a veto. Stop. Ella no lo despojaría del olor de su vulva.) Ahora estaba sentada sobre sus rodillas y a él se le ocurrió que en cualquier otra noche, si ella se le sentaba así en la cocina, con el cabello húmedo y descalza, enseguida hubiera fantaseado todo tipo de ideas. Pero hoy, ahora, casi ni tomaba conciencia del roce de sus glúteos con sus muslos. Sólo le acarició mecánicamente el cabello, esperando que se le pasara la náusea. Para poder oler otra cosa, incluso un perfume, hasta gel íntimo, sin que lo superara el hedor que tenía en la mente.
“Quizás tenga razón”, la voz de su mujer le llegó opacada, ya que tenía la boca hundida en su cuello. “A lo mejor es una pérdida de tiempo.” Pero entonces, justo cuando su pulso volvía a ser el de un hombre de su edad, ella se incorporó y volvió a deambular por la cocina.
“Es que no entiendo cómo alguien puede dejar a otro tirado así, como si fuera un perro.”
A lo mejor se asustó. Quizás el eritreo murió instantáneamente y ya no había nada que hacer.
“El eritreo agonizó como dos horas. Es lo que dijo el patólogo.”
Casi le dijo que a lo mejor el patólogo no sabía lo suficiente, pero se contuvo. Liat terminó de sacar todo del lavavajilla y él se paró a su lado para cortar verdura en pequeños cuadraditos, exactos. La primera vez que le preparó una ensalada, cuando finalmente accedió a quedarse a dormir en el departamento de la calle Gordon, lo aplaudió entusiasta. Es como si tuvieras un transportador de ángulos en los dedos, le había dicho entonces.
No siempre, sólo cuando estoy tenso.
“¿Tenso? ¿Por qué?”
Y entonces le confesó que, hasta conocerla, siempre había sido él quien había tenido que dar explicaciones, delicadamente, porque no puede dormir cuando hay otra persona en su cama y sería preferible que cada uno durmiera en su casa. Pero desde que ella llegó, él no logra dormirse, no porque después de tener sexo ella no se va, sino porque no se queda, y anoche finalmente accedió y ahora su temor es de que si no le sale perfecto el desayuno, ella no vuelva. Liat sonrió entonces con sus ojos de canela y a la noche siguiente llegó con el cepillo de dientes. Ahora estaba de pie junto a él en la cocina mirando el pepino en prolijos cuadraditos y preguntando: ¿pasó algo en el trabajo?
No, dijo y extendió la mano hacia los tomates, se me antojó invertir en ti. Ella lo besó en la mejilla y dijo que las ensaladas picado fino son su verdadera vocación y la medicina no es más que una changa ocasional, y él se permitió desear que el tema del eritreo agonizante ya fuera cosa del pasado.
“Pero, sabes cuál es el error de Marziano? Él piensa que es algo puntual. No entiende que una persona que puede pisar así como así a un eritreo y seguir de largo, en otra oportunidad pisará a una niñita y seguirá de largo.”
Eitan soltó el cuchillo. Las tripas del tomate descuartizado quedaron en la tabla de picar.
“Ahá”, le sonríe Liat, “¿dejando el trabajo por la mitad?”
Esta noche tengo guardia, quiero alcanzar a correr antes.
Liat asintió y siguió ella cortando el tomate. “Si esto continúa así, vas a tener que hablar con el profesor Shkedi. No puede cargarte así de trabajo, no corresponde.”
Eitan sale de su casa con zapatillas y auriculares. La noche en el desierto es fría y cortante, pero sin embargo transpira. Quiere correr. Quisiera ir de un punto a otro a la mayor velocidad posible. No por lo importante que pueda ser el punto de llegada, sino por la bendita característica de la hipófisis de reaccionar ante semejante esfuerzo liberando endorfinas, la única vía posible en ese momento para sentirse mejor. Cuanto más rápido corra, más se apresurará la hormona en inundar su cerebro y detener sus pensamientos. Y cuanto más rápido corra, más se diluirá el oxígeno en su cerebro. Los sentimientos consumen oxígeno. La culpa, por ejemplo, o el autoodio, no basta con que se originen, requieren que ciertas cantidades de O2 lleguen al cerebro para subsistir. Un cerebro poco oxigenado es un cerebro menos eficiente. Un cerebro menos eficiente es un cerebro más insensible. Por eso Eitan acelera, acelera más y más hasta sentir un dolor agudo en el vientre, que le dice basta. Entonces se detiene sin más. En las ventanas de los chalets bailotean los televisores como luciérnagas, y él desanda el camino hasta su casa. Una ducha rápida. Una taza de café. Cuarenta minutos de viaje hasta el taller abandonado en Telalim, que de hecho no está abandonado.
En el umbral, Liat lo despidió con un beso en la boca. Un beso cotidiano, leve. Un beso que no era sensual ni amoroso, sólo un beso de buenas noches. Y quizás también: Buenas noches. Confío en que volverás y seguiremos con lo que hemos empezado, es decir, toda una vida. Él la besó. Tampoco su beso era sensual ni amoroso sino sólo: Buenas noches. Te estoy mintiendo. En la estrecha distancia entre nuestros labios hay un mundo.
Ya en el jeep se preguntó por qué le mentía. Se preguntó y no respondió. No respondió porque sabía: miente porque no es capaz de asumir delante de ella que es menos bueno de lo que ella piensa. No es capaz de asumir delante de ella porque teme que, si se entera, lo deje. O peor aún, que se quede y lo desprecie. (Como esa vez, en la primaria, cuando su madre descubrió que le ocultó el examen de matemáticas con el reprobado. No le gritó, pero su mirada lo destrozó. Una mirada que decía: Creí que eras mejor que esto.) Obviamente, él sabía que era peor que eso. Pero era el único que lo sabía, y cuando eres el único que sabe algo, ese algo existe menos. Miras a los ojos de la gente, de tu mujer, y te ves reflejado en ellos limpio y agradable. Casi bello. Imposible destruir algo así.
El color de ojos de Liat cambia constantemente. A veces canela. A veces miel. El marrón se torna distinto con cada cambio de temperatura ambiente. Y él, hace ya quince años, se juzga según la balanza de sus ojos. La medida más exacta para lo correcto y lo incorrecto. Sólo una vez tecleó esa balanza, y aun entonces tenía motivos. Cuando él quiso hacer explotar la historia de Zakai y ella lo detuvo. Quedó tan anonadado, que no atinó a discutirle siquiera. La tranquilidad pasmosa con que ella tomó la cuestión del soborno lo sacudió tanto, o más, que el soborno mismo. (No es que fuera una santa. Comía de los estantes de semillas y frutos secos expuestos en el supermercado como cualquier otro, y lo llamaba “gratificarse con algo dulce” como cualquier otro. Incluso estuvo de acuerdo con él en una oportunidad en colarse sin pagar en un concierto en el Zappa, esa vez que llegaron tarde y vieron que el guardia se había ido momentáneamente de la entrada. Pero ella era de esas personas que en la vida, en la vida, no redondeaban gastos para el informe impositivo, aun sabiendo que nadie lo notaría. De los que encuentran un billete de cien en la calle y van al quiosco vecino a encargarle al dueño que les avise si alguien busca un dinero que perdió.)
La facilidad con que estuvo dispuesta a permitirle a Zakai que saliera indemne lo desubicó. Pero, al parecer, a veces hay miedos existenciales que superan mandatos morales, y la hipoteca constituía para ella un miedo existencial. Sobre todo porque Liat sabía muy bien lo que significa vivir del lado incorrecto del rojo en la cuenta del banco. “Confórmate con saber que tú, por lo menos, actuaste correctamente. Quizás el mundo sea corrupto, pero no consiguió corromperte.” Con qué confianza se lo dijo después del asunto de Zakai, con qué mirada amorosa. En aquel momento lo halagó, pero ahora lo enfurecía. Al beatificar lo bueno que había en él, sin proponérselo, ella había condenado lo malo al ostracismo. Ella había enterrado fuera del cerco todo lo que no compatibilizara con su estricta vara moral, con la persona que ella suponía que era. Ella radió aspectos suyos, y en aquellos tiempos él se alegró de deshacerse de ellos. Aparentar ante ella, y ante sí mismo, que él es el bueno que ella veía. Pero no. No sólo. El eritreo lo sabe.
Todavía no comprendía cómo precisamente cuando decidió sacudirse de encima el polvo de esa ciudad, cuando trataba de quitarse de los hombros la turbia capa de amargura y desidia, cuando por fin se iba raudo al desierto y hasta cantaba (qué ridículo se ve ahora cantando con Janis Joplin lo que en ese momento le parecía una verdad prístina y ahora siente como un mal chiste), cómo, justo en ese momento, le pasó lo que pasó. Mató a una persona. E inmediatamente se apresuró a corregir: tú no lo mataste, el jeep lo mató. Acero y hierro que no tienen rencor ni intención. Una fuerza neutral, impersonal, cierta masa a determinada velocidad que en un momento dado impactó contra un hombre. Vuelve a insistir en que ciertamente no fue su ira la que se descontroló y explotó provocando el impacto. Porque él controla muy bien sus iras, en el estante, a temperatura ambiente: “A Eitan, buenaventura”.
Pero si es así, ¿por qué mintió? Sin embargo, está claro. Claro como un sol cancerígeno. Como la luna del desierto que pende en el ardiente cielo mucho después de que la noche se ha ido: mintió por su bien y por el de ella. Para que nunca se entere hasta qué punto él no es quien ella supuso que es. Pero al mentirle sólo se alejaba aún más de aquel hombre, tanto que, finalmente, no se veía sino como una caricatura de sí mismo.
Y ya acude a su mente la endemoniada que lo espera en el taller abandonado. Ese par de ojos negros. Y casi se enfada consigo mismo por evocar no sólo sus ojos, sino toda su figura perfilada bajo el amplio vestido de algodón. Como quien está por caer al abismo y se toma el tiempo para admirar las flores en el fondo de la hondonada.
*
Ella siempre trata de adivinar por qué discuten. Un hombre y una mujer junto a los surtidores de nafta. Una mujer adulta y una jovencita en la cola de la caja del restaurante. Dos soldados saliendo del baño. A veces las peleas se suscitan de improviso, y todos se dan vuelta para entender quién grita de esa manera. Y a veces son más solapados. Un hombre y una mujer hablan en voz baja pero en los ojos de la mujer brillan las lágrimas, y el hombre los tiene fijos en la factura del combustible como si fuera lo más interesante del mundo. Dos soldados salen de los baños y, a pesar de que van hacia el mismo autobús, no se dirigen la palabra. Uno de ellos dice “cool”, pero no parece contento, y su amigo tampoco. A veces las peleas empiezan en la gasolinera y a veces las llevan consigo hasta allí. Ya en la forma en que azotan las puertas al bajarse del auto se nota que algo no anda bien. Después se los ve sentados a una mesa en el restaurante de la gasolinera sin hablar. Leen concienzudamente el menú, o se concentran en el teléfono celular y expresan su malhumor porque les sirvieron el café tibio.
Ella no le presta mucha atención a todo eso. Tiene que lavar el piso, limpiar la mesa. Pero a veces, cuando se produce algún largo silencio, ella observa el rostro de la gente y controla si alguno se ha disgustado e intenta adivinar por qué. Es mucho más complejo que adivinar de qué se ríen. Cuando un hombre y una mujer estallan en carcajadas por sobre la porción de torta de chocolate y se miran como si ya mismo fueran a hacerlo sobre la mesa de la que aún no se han recogido las bandejas, no se requiere mucho esfuerzo para entender lo que sucede entre ellos. Pero cuando un hombre da vuelta nervioso una bandeja, o cuando una mujer se levanta llevando la bandeja y se aferra al plástico como si fuera su tabla de salvación, uno puede intentar adivinar qué es lo que sucede ahí. Entonces se pone interesante la cuestión.
Una vez trató de hablarlo con Assum. Él trabajaba lavando la vajilla y ella limpiando las mesas, y a pleno día entró una mujer gritando por teléfono de manera que toda la fila giró para mirarla. Después, en la pausa detrás del restaurante, Assum imitó a la mujer que gritaba, con una voz chillona y aguda, y cuando ella terminó de reírse, le preguntó de qué pensaba él que se trataba. Inmediatamente se puso serio. A quién le incumbe por qué gritaba. No es cuestión de incumbencia, le dijo. Es como un juego. Puede resultar interesante. Él fumaba su cigarrillo y no respondió, y ella notó que lo había irritado. Assum nunca miraba a los demás a menos que realmente debiera hacerlo. Los otros también eran así. Era como una ley no explícita, nadie hablaba de eso, pero a todos les quedaba claro. Después de algunos minutos, Assum terminó su cigarrillo y volvieron a entrar. Desde entonces ella no se lo mencionó, pero siguió observando a la gente. Varios días después de que el médico lo había arrollado con su auto, ella notó que ahora lo hacía más que antes, y quizás hasta lo disfrutaba.
Cuando oscurecía, ella se fue en silencio. Caminaba rápido. Él podía llegar en cualquier momento. En la profundidad de la noche, los perros ladraban como locos. Sirkit prestaba atención a las voces. Si seguían ladrando así, la gente tendría miedo de acercarse. O no. La prueba está en que ella no tuvo miedo. Había terminado de lavar el piso del restaurante, doblado prolijamente el paño y salido a la oscuridad. El primer kilómetro todavía la alcanzaban las luces de la gasolinera. Después quedaron sólo la oscuridad y los perros y una fina franja de luna gris, un paño colgado en medio del cielo.
Un poco antes del taller abandonado, se detuvo. Abrió la boca.
Ahhhhhhh.
La sílaba le salió dubitativa. No homogénea. Después de horas de trabajo en el restaurante sin hablar, se le había oxidado un tanto la garganta. Si hubiera estado lavando platos en la cocina, habría parloteado con los demás todo el día. Pero el piso se limpia en silencio. Sólo tú y la cerámica. Al principio resulta aburrido, pero después fluyen los pensamientos y es agradable, y luego cesan y dejan su lugar al silencio de la lejía, y flotas en pompas de jabón, te vas sintiendo cada vez más pesada, te hundes. Como las papas que ponen a freír en aceite en la cocina; como los insectos que se amontonan en los rincones del restaurante y uno los arrastra con el secador; como los ovillos de cabello que se adhieren a la escoba, cabellos claros y oscuros, largos y cortos, de gente que entró, comió y siguió su camino.
Ahhhhhhh.
Él tenía que llegar en cualquier momento, y ella necesitaba su garganta. Debía emerger del silencio de la lejía para poder volver a darle órdenes.
Después de que Eitan saliera, Liat se sentó sola a comer la ensalada, mitad en cuadraditos prolijos y mitad cortada con las manos, y la encontró muy sabrosa. A veces, en interrogatorios agotadores se pregunta qué es lo primero que se quitan al entrar a su casa. La mayoría, los zapatos. Eitan se quita ante todo la camisa. Itamar arroja de sí la mochila antes de entrar, en el jardín, incapaz de contenerse, como su abuela que se desabrochaba el sostén cuando llegaba al hall de entrada diciendo así es, y si los vecinos quieren hablar, que hablen. Y Liat abre la puerta de entrada y antes que nada cuelga los ojos en el perchero.
Después puede descalzarse, liberar el pecho de la trampa de hierros y ganchos, deslizarse de los pantalones ceñidos con cremallera a un jogging. Pero ante todo, los ojos. Que no entren así a la casa, con todo el barro y la suciedad de afuera. Afuera hay gente mala y crímenes horribles. Pero adentro no necesitas esos ojos ni tu revólver, y es preferible que los guardes a ambos bajo llave en un cajón. La casa te resulta conocida y previsible. Ninguna necesidad de miradas ni de revólveres. En la casa se golpean las milanesas para aplastarlas, se acuestan niños, se dobla ropa limpia, todo según un protocolo conocido de antemano. Tanto, que no hay ninguna necesidad de escribirlo, podría recitarlo de memoria como los religiosos sus oraciones diarias. Y aun si a veces no es exactamente lo que uno tiene ganas de hacer y lo hace cansado y sin la debida intención y hasta con algo de amargura, aun así, todo volverá a su lugar a la mañana siguiente. No es que las tareas domésticas fueran su pasión. Pero le tenía cariño a su hogar, deseaba volver a él, lo añoraba en medio de su jornada laboral. Cargar el lavavajilla a altas horas de la noche no era muy distinto de un buen lavado de cabeza en la ducha: heme aquí deteniéndolo todo para sentirme limpia. Hallar todo el reino –hall y sala, cocina y dormitorios– limpio y sereno. Porque tiene que haber un lugar sin incógnitas y sin dudas. De lo contrario, es realmente triste.
El flujo no cesaba. Si Eitan se había hecho ilusiones de que todo eso no sería sino una empresa pasajera, algunos días de voluntariado y punto, al cabo de dos semanas ya tenía claro que se había equivocado. La mayoría de la gente que le tocó ver no había visitado un médico en toda su vida. Todos tenían algo. Un trauma puntual o una enfermedad crónica, una herida leve que se había complicado o un problema grave descuidado, o ambas cosas a la vez. La sala de operaciones estéril del Soroca fue suplantada por una mesa oxidada en medio del desierto, que chirriaba cada vez que un paciente se sentaba. A pesar de las escandalosas condiciones, los pacientes le agradecían con emocionados discursos, abruptamente cercenados cuando Sirkit introducía al siguiente. Ya no le pedía que tradujera. Había aprendido que “janza” era dolor, y “dejna”, bien, y al cabo de unos días ya probaba el sabor de las palabras en su propia boca, respondiendo “bechja” al shukran o “iekanialai”, aparentando no notar la sorpresa en la cara de la capataza.
En el trabajo dijo que estaba enfermo. Las guardias que anuló en el hospital las trasladó al taller. Cada vez que sonaba el teléfono en su casa, corría a atender temeroso de que fuera alguien del trabajo interesado por su estado de salud, ya que hoy en día nadie se comunica por el teléfono fijo, sino sólo al móvil. En su casa estaba ansioso, angustiado y culpable, y desde el momento en que entraba al taller abandonado, se ponía tenso y pendiente del menor movimiento del teléfono celular. Noche a noche se comunicaba con Liat, dejando que oyera el murmullo de los pacientes a su alrededor. Una andanada de eritreos, le dijo, cantidades siderales de trabajo. Y pedía dar las buenas noches a sus hijos.
En pocos días se le empezaron a desollar las manos, literalmente. Tenía la precaución de lavarse las manos con agua y jabón después de atender a cada uno, aunque usara guantes. Vaya uno a saber qué pueden traer de la pocilga donde viven. Tanto fregarse con agua y jabón le produjo muy pronto picazón y ardor. El enrojecimiento de los dedos lo sacaba de quicio. También los dolores musculares que aumentaban con cada noche en vela. Y sobre todo esa mujer que se despedía de él con una sonrisa: Gracias, doctor. Hasta mañana.
Al cabo de dos semanas, le dijo basta. Tengo que descansar.
¿No trabajas en Shabat? Pronunció la palabra shabat con especial énfasis, y a pesar de la oscuridad, tuvo la certeza de que sonreía.
En la sala me hacen preguntas. Dentro de poco mi mujer también empezará a hacerlo. Necesito algunos días normales.
Sirkit repitió sus palabras lentamente, pensativa. “Días normales.” Y Eitan reconoció que su pedido, en boca de ella, perdía llaneza y se volvía rarísimo, fuera de serie. Él necesita algunos días normales. También el muchacho al que la máquina le amputó el dedo necesita días normales. Y la de la limpieza que ayer se desmayó en la terminal de ómnibus. Pero Eitan, Eitan los necesita más. Y por eso los obtendrá.
El lunes, dijo finalmente, y no olvides traer más medicinas.
Casi le dijo gracias, pero se contuvo. En vez de eso, fue y se mojó la cabeza bajo el grifo del rincón del taller. El agua le golpeó los ojos, las mejillas, los párpados. Una caricia refrescante y vivificante. Bastará para mantenerlo despierto hasta llegar a su casa. Cerró el grifo y se dirigió al jeep escoltado por la mano agitada de un jovencito al que recién le había sacado un clavo oxidado de dos centímetros de la planta del pie. Puso en marcha el motor y orientó el jeep hacia la ruta principal. A lo largo del camino a su casa, bajo la pálida luz de la luna, contó tres animales muertos a un costado de la ruta.
Aun después de haber apagado el motor, Eitan no tiene prisa por salir del vehículo. Recorre el blanco chalet a través del vidrio delantero. Las paredes respiran calmas bajo la buganvilia. Por la persiana de la extrema derecha, se cuela una luz tenue, silencioso testimonio de la lucha de Yahali contra sus temores nocturnos. El sol asoma. La noche se repliega. Yahali ha vencido. Las rosas del jardín empiezan a desperezarse hacia la madrugada. Una brisa depone a las gotas de rocío acumuladas en el romero. Claudican en un instante las gotas. Una lluviecita leve. Sólo el jeep hiede a causa de olvidados vasos de café, cartones donde una línea seca de grasa delata hasta dónde llegaba la porción de pizza, un hombre cansado y sin ducharse. Eitan está sentado en el jeep y no logra juntar fuerzas para salir. Por qué mancillar con su presencia la pureza del hogar.
De modo que sigue sentado en el jeep y observa: Liat y los niños duermen en sus camas, y aun cuando el inconmensurable cielo oscuro los acecha, el techo preserva su bienestar. Un techo de tejas rojas separa la calma de los dormitorios de un cielo brumoso. Y aunque no haya nada más absurdo que un techo de tejas a dos aguas en medio del desierto, porque cuándo ha de nevar aquí, igualmente Eitan está contento con ese chalet. Paredes blancas, techo rojo y dos niños seguros de que su padre es lo máximo en el mundo entero. Y si ahora, de pronto, todo eso le parece algo grotesco, no puede quejarse más que de sí mismo. La casa, los niños, no son sino su fiel reflejo. Los padres fantasean con sus hijos mucho antes de que nazcan: qué aspecto tendrán. Qué harán. Quiénes serán. Y al fantasear con sus hijos, fantasean consigo mismos: qué tipo de padre seré. Qué tipo de niño saldrá de mí. Así como los niños le muestran a su maestra jardinera el dibujo que hicieron, ellos muestran su hijo al mundo y preguntan: ¿me salió bien?
Si la respuesta es sí, lo enmarcan y lo cuelgan en la pared. Si la respuesta es no, lo rompen y hacen otro. Los padres fantasean con sus hijos antes de que vean la luz, pero los niños no fantasean con sus padres. Así como el primer hombre no fantasea con Dios; está envuelto en él. Según su voluntad, habrá luz u oscuridad. Una maravillosa perilla levantada o bajada. La leche manará o faltará. Una frazada abrigará o caerá. Los niños miran a sus padres con una mirada crédula. Con plena fe. Después cesan, y el progenitor, cual rey depuesto de su trono, los persigue, les ruega. ¿Podrás venir este Shabat? (Me permitirás volver a ser el centro de tu mundo, aunque sea por un rato, porque en mi mundo estoy muy carenciado.) El progenitor no sabe que su súplica diluye la poca majestuosidad que le queda. No hay amor más esquivo que el de un hijo para con sus padres.
Eitan acuesta a sus hijos a dormir y los despierta por la mañana. Les prepara el chocolate sin grumos. Hace todo lo posible por parecerse al padre que se refleja en sus miradas: un padre fuerte, justo y sabio. Y cuando se mira el tiempo suficiente en sus ojos, casi llega a convencerse de serlo. ¡Cuán agradecido se siente entonces! Él les da el chocolate, pero ellos le dan el reino de los cielos en sus miradas. Él sabe que en algún momento descubrirán que para encender el sol y apagar la noche basta con subir o bajar la perilla. Para que el chocolate no tenga grumos basta con revolverlo bien. El mundo es para que ellos lo recorran y comerán del fruto que se les antoje. Sin embargo, se consuela, todavía falta un buen rato para que abran los ojos. Hasta que vean a sus padres en toda su desnudez e impotencia (ya que eso es lo que sucede cuando uno come del fruto prohibido. No ve su propia desnudez sino la de Dios). Quedan varios años de flotar en aguas dulces, de ser llevado en andas por la veneración infantil. Él mismo miró así a su padre durante años. No sólo cuando era niño. Incluso siendo adolescente, cuando se encendían todas sus iras, cuando daba puntapiés a diestra y siniestra. Si no hubiera estado convencido de que el padre que tenía delante de él era fuerte como una roca, no habría pataleado. Porque quién patea a un hombre mayor, débil, enjuto y con dolores de espalda. Los muchachos maldicen a sus padres así como Job maldice a Dios. Es decir, bendice. El que acusa a Dios por las iniquidades del mundo supone que Dios es el soberano del mundo. Que todo lo hizo a su voluntad.
La conciencia de que un día sus hijos llegarán a quitarse la venda de los ojos para verlo tal cual es, así como él se la quitó y vio a sus padres, la conciencia de que llegará el día en que no lo veneren ni lo pateen permanecía dormida la mayor parte del tiempo para Eitan. Muy por el contrario, el amor de Yahali y de Itamar era tan fuerte, tan estrecho, que a veces sentía faltarle un poco de aire. Cuando volvía a su casa, ambos se lo disputaban de una manera que a veces era cautivante y otras, asfixiante. Para él era agobiante –no menos de lo que resultaba halagador– ser el centro del mundo de sus hijos. Quizás porque comprendía el compromiso que implicaba esa posición. El peligro.
Por eso temía tanto salir del jeep y profanar la ingenuidad del hogar. Sabía que tal profanación no tiene perdón. Y sin embargo, finalmente se incorporó. Salió, cerró, caminó, abrió la puerta de la casa silenciosamente. Una rápida mirada le bastó para corroborar lo que sabía; la casa está en orden, limpia, dispuesta a empezar un nuevo día. Y principalmente, la casa no tiene la más remota idea de las otras casas, que también tienen cuatro paredes pero sin camas ni agua caliente, veinte colchones tendidos en el suelo y la tuberculosis recorre la distancia entre ellos sin prisa y sin pausa.
Ahora, de pie en la entrada de su chalet en Omer, se preguntaba cuántos colchones entrarían en su sala de estar, sobre el piso de parqué. Sin duda alguna, veinte eritreos entrarían allí cómodamente. Treinta ya no. Precisamente por pensamientos como ese se resistía a salir del jeep. Por un instante, se permitía sentir compasión por ellos, y ya la empatía se le iba de las manos, monstruo traicionero de angustiosa y corrosiva culpa. Cuando entraba a su casa, toda esa manada de lobos entraba junto con él. Los pacientes que había visto en la semana devoraban la casa con mirada codiciosa. La cocina de acero, el televisor gigante. Se babeaban por la alfombra que Liat había comprado en Ikea, por la enorme casa armada con Lego de Yahali. Fuera, rugía Eitan, ¡fuera! Pero se negaban a salir. Veinte brujas eritreas bailoteaban alrededor de la mesa del comedor. El hombre al que le había sacado el clavo de dos centímetros de la planta del pie saltaba sobre el blanco sillón junto con el muchacho del dedo mocho. Y en medio de todo ese descalabro estaba Sirkit, calma y serena, sonriéndole provocativa por sobre una taza de café de la máquina.
Desesperado, Eitan se metió al baño. Se cepillaría los dientes, se iría a dormir y mañana averiguaría cómo conseguir un traslado a Estados Unidos. Hay allí suficientes hospitales que recibirían con los brazos abiertos a un médico abnegado con mínimas exigencias salariales. Pero Sirkit le pidió que le alcanzara la toalla y Eitan comprendió que la manada de lobos no se había detenido en la sala de estar y la cocina, sino que había penetrado también al baño.
Ella estaba parada dándole la espalda y se lavaba la cabeza, una cabellera negra que el agua trocaba en negra serpiente que descendía por su espalda hasta debajo de la cintura. Ahora se enjabonaba las axilas con el jabón orgánico de Liat y le preguntaba si tenía una hoja de afeitar.
Huyó al dormitorio.
Y allí, silencio. Calma de cortinas bajas. El aliento de la respiración de Liat a través de la frazada. Agradecido, Eitan se abrazó a su mujer. Un agradable cansancio se extendió por todo su cuerpo. Había vuelto a casa.