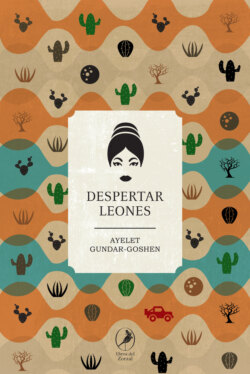Читать книгу Despertar leones - Айелет Гундар-Гошен - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrimera parte
1
El polvo estaba en todas partes. Una capa blanca, fina, como la cobertura de una torta de cumpleaños que nadie quiere. Se amontonaba sobre las hojas de las palmeras en la plaza principal, árboles crecidos que habían sido traídos en un camión para introducirlos en esa tierra, ya que nadie creía que tiernos plantones creciesen en ese lugar; cubría los carteles de propaganda electoral para el municipio, que tres meses después de las elecciones aún pendían de los balcones: hombres calvos y con bigote mirando a través de la polvareda al público de su electorado potencial, algunos con una sonrisa asertiva y otros de mirada seria, según las directivas del asesor de imagen de turno. Polvo en los avisos publicitarios; polvo en las estaciones de ómnibus; polvo en la buganvilia que trepa a un costado de las veredas desmayada de sed; polvo en todas partes.
Sin embargo, parecía que nadie le prestaba atención al polvo. Los habitantes de Beer Sheva se resignaron al polvo como a todo lo demás: la desocupación, el crimen, los parques sembrados de botellas rotas. La gente de la ciudad siguió despertando en calles llenas de polvo, yendo a trabajos cargados de polvo, haciendo el amor bajo un manto de polvo y engendrando hijos cuyas miradas transparentaban polvo. A veces se preguntaba qué odiaba más, el polvo o los habitantes de Beer Sheva. Quizá el polvo. Los habitantes de Beer Sheva no se le asentaban cada mañana sobre el jeep. El polvo sí. Una capa blanca, fina, que opacaba el rojo brillante del jeep y lo volvía rosado desteñido, una parodia de sí mismo. Furioso, Eitan borró con un dedo algo del bochorno. El polvo le quedó pegado en la mano aún después de restregarla en el pantalón, y supo que se vería obligado a esperar a lavarse las manos en el Soroka antes de volver a sentirse limpio. Al diablo con esta ciudad.
(A veces se asustaba al oír sus pensamientos. Entonces se recordaba a sí mismo que él no es ningún racista. Vota Meretz. Está casado con quien antes de convertirse en Liat Green se llamaba Liat Samoja. Después de repasar la lista, se tranquilizaba un poco y podía seguir odiando la ciudad con la conciencia limpia.)
Una vez dentro del vehículo, se cuidó de mantener alejado de todo contacto el dedo manchado, como si no fuera parte de su cuerpo sino una muestra de tejido que sostiene para ejemplificar algo y dentro de un instante se la ofrecerá al profesor Zakai para que juntos puedan evaluarla con miradas ansiosas: ¡revélanos quién eres! Pero el profesor Zakai se encontraba desgraciadamente a muchos kilómetros de allí, despertando en una mañana libre de polvo en las verdes calles de Raanana, introduciéndose en su Mercedes metalizado que se abriría camino hacia el hospital a través del tráfico de la zona central.
Mientras aceleraba por las calles vacías de Beer Sheva, Eitan le deseó al profesor Zakai una hora y cuarto de embotellamiento en el cruce Gueha, transpirando por tener el aire acondicionado descompuesto. Pero bien sabía que los acondicionadores de aire de los Mercedes no se descomponen y que los atolladeros de Gueha no son sino un dulce recuerdo que dejó atrás cuando se mudó ahí, a una metrópolis. El lugar al que todos quieren arribar. Por cierto, en Beer Sheva no hay atolladeros, y él insistía en aclararlo en toda conversación que mantuviera con conocidos de la zona central del país. Pero cuando lo hacía –con una sonrisa dibujada en la cara, la mirada clara de un noble habitante del desierto– siempre pensaba que tampoco en el cementerio hay embotellamientos y sin embargo no fijaría domicilio allí. Las casas a lo largo de la avenida Reger, ciertamente, semejaban un cementerio. Una fila descolorida, homogénea, de bloques de piedra que alguna vez fueron blancos y hoy tienden más al gris. Lápidas gigantescas en cuyas ventanas asomaban de vez en cuando rostros fatigados, polvorientos, de uno u otro fantasma.
En el estacionamiento del Soroka se topó con el doctor Tzendorf, que le sonrió ampliamente y le preguntó: “¿Y cómo está hoy el doctor Green?”, y él extrajo de las profundidades una sonrisa forzada que amplió al máximo para responder: “Todo en orden”. Luego entraron juntos al hospital, cambiando el clima y la hora, impuesta con insolencia por la naturaleza, gracias a los sistemas de aire acondicionado e iluminación que les aseguraban una mañana eterna y una primavera perpetua. A la entrada de la sala, Eitan se despidió del doctor Tzendorf para ir a fregarse cuidadosamente bajo el grifo el dedo empolvado, hasta que pasó junto al lavabo una joven enfermera y comentó que tiene dedos de pianista. Es cierto, pensó, tengo dedos de pianista. Las mujeres siempre se lo han dicho. Pero lo único que pulsaba eran neuronas dañadas, mochas, que tocaba con dedos enguantados para ver qué melodía podía extraerles, en caso de que fuera posible.
El cerebro es un instrumento musical extraño. Nunca sabes a ciencia cierta qué sonido emitirá cuando pulses una u otra tecla. Obviamente, hay alta posibilidad de que si estimulas el hemisferio occipital mediante una leve corriente eléctrica, la persona que tienes enfrente dirá que ve colores, así como si oprimes neuronas del hemisferio temporal es altamente probable que se produzca la ilusión de voces y sonidos. Pero ¿qué sonidos? ¿Qué imágenes? Ahí todo se complica, ya que a pesar de que a la ciencia le gustan las reglas genéricas, homogéneas, resulta que a las personas les gusta diferenciarse unas de otras. Con qué fanatismo molesto se empecinan en crear nuevos síntomas, distintos, que aunque no sean más que variaciones de otro motivo musical igualmente distan mucho entre sí y se torna imposible homologarlos bajo una misma regla. Dos pacientes que presentan un daño en la corteza prefrontal jamás tendrán a bien mostrar los mismos fenómenos secundarios. Uno se comportará con grosería, y otro sonreirá de un modo compulsivo. Uno hará comentarios sexistas chabacanos, y otro insistirá en levantar todo objeto con que se tope. Claro que la explicación a las angustiadas familias será idéntica: por algún motivo (¿accidente automovilístico?, ¿tumor maligno?, ¿una bala perdida?), se ha dañado la corteza prefrontal responsable de la regulación de la conducta. Desde el punto de vista neurocognitivo, todo está en orden: la memoria funciona, las habilidades de cálculo no se han perturbado. Pero la persona que ustedes conocían ya no existe. ¿Quién la reemplazará? No sabemos. Hasta aquí. De aquí en más, un mundo de situaciones fortuitas. La casualidad, ¡oh!, esa mujerzuela, baila entre las camas de la sala, escupe en los uniformes de los médicos, cosquillea los signos de admiración de la ciencia hasta doblegarlos y redondearlos convirtiéndolos en signos de pregunta.
¡¿Cómo se hace para saber algo?!, inquirió en cierta oportunidad frente al púlpito de madera del aula magna. Desde entonces pasaron quince años, y aún conserva vívido el recuerdo del ardor que lo acometió al comprender, en un adormilado mediodía, que la profesión que estudiaba no tenía más certezas que cualquier otra. La estudiante que dormitaba a su lado se sobresaltó al oír su exclamación y lo observó con mirada hostil. El resto del curso esperó la reacción del profesor a cargo que, seguramente, se incluiría en el examen. El único que no lo consideró una insolencia fue el propio profesor Zakai, que lo miró un tanto divertido. “¿Cuál es su nombre?”
“Eitan. Eitan Green.”
“La única manera de saber algo, Eitan, es establecer un seguimiento después de la muerte. La muerte te enseñará todo lo que debes saber. Toma, por ejemplo, la muerte de Henry Molaison, enfermo de epilepsia en Connecticut. En el año 1953, un neurocirujano apellidado Scoville detectó dos focos de su epilepsia en ambos hemisferios temporales y le practicó una cirugía inédita, la lobectomía bitemporal. Se le extrajo gran parte del hipocampo. ¿Sabes lo que sucedió después?”
“¿Murió?”
“Sí y no. Henry Molaison no murió, dado que despertó después de la cirugía y siguió con vida. Pero en cierto sentido Molaison efectivamente murió, porque ya nunca más pudo crear un recuerdo nuevo. No podía enamorarse, ni guardar rencor, ni considerar una nueva idea por más de dos minutos, sencillamente todo se le borraba. Tenía veintisiete años en el momento de la intervención quirúrgica y, a pesar de que vivió hasta los ochenta y dos, de hecho permaneció de veintisiete para siempre. ¿Comprendes, Eitan? Recién después de extraerle el hipocampo descubrieron que es el responsable de la codificación de los recuerdos. Debemos aguardar a que algo se destruya para comprender qué funcionaba bien previamente. Es el método más básico de estudio del cerebro, ya que no puedes ir y desarmar un cerebro humano para ver qué sucede; esperas que la casualidad lo haga por ti, y entonces, como una bandada de aves rapaces, los científicos se abalanzan sobre lo que queda después de que la casualidad hizo lo suyo y tratan de lograr eso que tanto ansías: saber algo.”
¿Fue entonces, en aquella aula magna, donde mordió el anzuelo? ¿Acaso ya entonces supo el profesor Zakai que ese estudiante entusiasta, aplicado, lo seguiría como un perro fiel? Mientras vestía su bata blanca, sonreía reconociendo su ingenuidad. Él, que no creía en Dios, que incluso siendo niño se negó a creer los cuentos con algún viso sobrenatural, endiosó a ese profesor. Y cuando el perro fiel se negó a poner cara de muerto, expresión de sordo, mudo y ciego, el dios vertió su ira sobre él, lo desterró del paraíso telavivense hacia esa tierra inhóspita, el Soroka de Beer Sheva.
“¿Doctor Green?”
La joven enfermera se detuvo junto a él y lo puso al tanto de los acontecimientos nocturnos. Él la escuchó con relativa atención y fue a prepararse un café. Al pasar por el corredor, echó una mirada a los pacientes: una mujer joven sofocaba su llanto silencioso. Un octogenario ruso completaba un sudoku a pesar de que le temblaba la mano. Cuatro miembros de una familia beduina con los ojos fijos en el televisor colgado en lo alto. Eitan se inclinó para ver la pantalla –una chita decidida a sacarle los últimos restos de carne a lo que, de confiar en el relato de la voz en off, había sido un zorro de cola rojiza–. El hecho de que todo ser viviente está condenado a morir, ese hecho simple que nadie mencionaba en los corredores del hospital, se formulaba con todas las letras en la pantalla del televisor. Si el doctor Eitan Green anduviera por la jungla de hormigón llamada Soroka hablando de la muerte sin tapujos, los pacientes se volverían locos. Llantos, gritos, agresiones al equipo médico. Incontables veces había oído de boca de pacientes conmovidos que los apodaban “ángeles de blanco”. Y a pesar de saber que no eran tales quienes vestían las batas blancas, sino humanos de carne y hueso, no les corregía el dato para no entrar en nimiedades. Si la gente necesita ángeles, ¿quién es él para privarlos de ellos? ¿Por qué mencionar siquiera que la caritativa enfermera se salvó por un pelo en la demanda por mala praxis por haber vertido en una garganta reseca la medicina destinada a otra garganta reseca? Los ángeles también se equivocan en más de una ocasión, sobre todo si llevan veintitrés horas sin dormir. O cuando parientes desesperados se abalanzaban sobre un atemorizado practicante o sobre una horrorizada especialista, Eitan sabía que lo harían también sobre ángeles con tal de arrancarles las plumas de sus alas y que no volvieran a volar en el reino de los cielos mientras su amado era enviado al país de las tinieblas. Y, sin embargo, todas esas almas, que no toleraban asomarse ni por un instante a la muerte, se regodeaban observando cómo imponía su ley en la estepa africana. Porque ya no eran sólo aquellos beduinos los hipnotizados por la pantalla –el ruso también abandonó su sudoku para estirar el cuello, y hasta la mujer que se asfixiaba en su llanto miraba a través del espejo y de las lágrimas en sus pestañas–. La chita masticaba enérgicamente los restos de carne del zorro de la cola rojiza. El locutor hablaba de sequía. Debido a la falta de lluvias, los animales empezarían a comerse a sus crías. Los pacientes de Neurocirugía no despegaban los ojos de la insólita descripción que hacía el narrador de un león africano devorando a sus propios vástagos, y Eitan Green supo que no era por la morfina que debía agradecer al dios de la ciencia, sino por el Toshiba de treinta y tres pulgadas.
Cuatro años atrás, una paciente calva lo había llamado cínico y le había escupido en la cara. Aún recordaba el contacto de la saliva en su mejilla. Era una mujer joven, no precisamente atractiva. A pesar de eso, desplegaba allí una suerte de dignidad real que hacía que enfermos y enfermeras le cedieran inconscientemente el paso. Cierto día, cuando se acercó a ella en la ronda matinal, lo llamó cínico y le escupió en la cara. En vano intentó comprender qué la llevó a eso. En las visitas anteriores, le había formulado preguntas puntuales, y sus respuestas habían sido concisas. Jamás se había dirigido a él en el pasillo. Precisamente, por no encontrarle respuesta, el hecho le pesaba. Sin proponérselo, derivaba en pensamientos acerca de percepciones mágicas de ciegos que ven más allá, mujeres calvas a quienes la cercanía de la muerte provee de una visión de Roentgen que penetra corazón y cerebro. Esa noche, en el lecho matrimonial que olía a esperma, le preguntó a Liat:
“¿Soy cínico yo?”
Ella rio, y él se ofendió.
“¿Hasta tal punto?”
“No”, dijo ella besándole la punta de la nariz, “no más que otros.”
Él, ciertamente, no era cínico. No más que otros. El doctor Green estaba cansado de sus pacientes, no más –ni menos– que el promedio usual en las salas de hospital. A pesar de ello, había sido desterrado allende los mares de polvo y arena, exiliado del seno del hospital en el centro del país al deprimente desierto de hormigón del Soroka. “Imbécil”, se dijo mientras intentaba revivir el agónico ronquido del acondicionador de aire en su despacho, “imbécil e ingenuo”, porque ¿qué otro impulso llevaría a una promesa de la medicina a un enfrentamiento con su director? ¿Qué, si no la más pura imbecilidad, lo impulsaría a empecinarse en tener razón aun cuando su superior –padrino del susodicho desde la época de la universidad– le advirtió que se cuidara? ¿Qué nuevas formas de imbecilidad logró inventar el genio de la medicina al golpear en la mesa en un rapto de pálida imitación de asertividad diciendo: “Eso es soborno, Zakai, y yo no seré cómplice”? Y cuando fue y le contó al director del hospital de todos esos sobres con dinero y las intervenciones-urgentes-fuera de turno que sobrevinieron después, ¿acaso realmente era tan tonto para creer en su expresión de asombro?
Y lo peor es que lo volvería a hacer. Todo. De hecho casi lo repitió cuando al cabo de dos semanas descubrió que la única reacción del director del hospital se redujo a disponer su traslado.
“Acudiré a los medios”, le dijo a Liat, “armaré tal escándalo, que no podrán silenciarme.”
“Muy bien”, le dijo ella, “hazlo inmediatamente después de pagar el jardín de Yahali, el auto y la casa.”
Después diría que había sido su decisión, que ella lo hubiera apoyado en cualquier caso. Pero él recordaba cómo el castaño de sus ojos pasó, en un santiamén, de miel a nuez quemada. Recordó cómo dio vueltas en la cama toda la noche debatiéndose en sueños con pesadillas cuyo tenor adivinaba. A la mañana siguiente, entró al despacho del director y aceptó el traslado.
Al cabo de tres meses, ya estaban en el blanco chalet de Omer. Yahali e Itamar jugaban en el césped. Liat probaba dónde colgar los cuadros. Y él, de pie mirando la botella de whisky que le habían regalado sus compañeros de sala al despedirse, no sabía si reír o llorar.
Finalmente, llevó la botella al hospital y la puso en el estante junto a los diplomas. Tal como los diplomas, también la botella simbolizaba algo. Una época terminada, una lección aprendida. Si tenía algún momento de pausa entre un paciente y otro, tomaba la botella y la observaba detenidamente, estudiando la dedicatoria. “A Eitan, buenaventura.” Le parecía que las palabras se burlaban de él. Conocía a la perfección la letra del profesor Zakai, diminutos puntos de Braille que en la época de los estudios universitarios habían hecho llorar a más de uno. “¿Podría repetirme lo que escribió?” “Preferiría que la señorita aprendiera a leer.” “Pero no está claro.” “La ciencia, señores, no siempre es clara.” Y todos se retiraban airados y ofuscados, canalizando, luego, su descontento en evaluaciones envenenadas que jamás modificaron nada. Al año siguiente, volvía a aparecer el profesor Zakai en el aula magna y sus letras en el pizarrón eran iguales a una fila indescifrable de cacas de paloma. El único que se alegraba de verlo era Eitan. Lentamente, con abnegado esfuerzo, había aprendido a entender la letra de Zakai, pero la personalidad del profesor siguió siendo un misterio insondable. “A Eitan, buenaventura.” La tarjeta pendía del cuello de la botella en abrazo eterno, nauseabundo. Varias veces pensó en hacer trizas la cartulina y arrojarla a la basura, quizás con botella y todo. Pero siempre se frenaba a último momento, prendado de las palabras del profesor Zakai con la misma concentración con que en su mocedad observara una compleja ecuación.
Esa noche había trabajado demasiado, y lo sabía. Tenía los músculos doloridos. Los vasos de café no lo sostenían más de media hora. Tras la palma de la mano, ocultaba unos bostezos que amenazaban tragar toda la sala de espera. A las ocho llamó a su casa para desear las buenas noches a los niños, y estaba tan cansado y nervioso que terminó ofendiendo a Yahali. El hijo le pidió que imitara el relincho de un caballo y él le respondió “ahora no” en un tono que asustó a ambos. Después habló con Itamar, que le preguntó cómo le había ido en el trabajo y si volvería tarde, y Eitan tuvo que repetirse que ese niño atento, que se apresuraba a conciliar a las partes, aún no había cumplido ocho años. Mientras hablaba con Itamar, oía los resoplidos de Yahali, seguramente tratando de llorar sin que su hermano mayor lo notara. Cuando terminó la conversación, se sintió agobiado y muy culpable.
Casi siempre que pensaba en sus hijos, se sentía culpable. Sin importar lo que hiciera, sentía que era poco, menos de lo suficiente. Cabía la posibilidad de que justamente esa conversación en que se negó a relinchar, justo esa, quedara grabada en la memoria de Yahali. Esas eran las cosas que él recordaba de aquellos años: no todos los abrazos que recibió, sino los que se le negaron. Como cuando estalló en llanto recorriendo el laboratorio del padre en la Universidad de Haifa, y su madre, que estaba parada allí junto a todos los huéspedes, le dijo al oído que debía avergonzarse. Probablemente lo haya abrazado después, o quizás haya sacado la billetera para darle un sustituto de abrazo en la forma de cinco shkalim para que fuera a consolarse con un helado de fruta. Eso no lo recuerda. Así como no recuerda todas las veces que saltó del árbol del patio y el suelo lo recibió solícito, sino sólo la vez que se estrelló y se rompió la pierna.
Como todos los padres, también él sabía que no hay alternativa. Infaliblemente defraudaría a su hijo. Y, como todos los padres, abrigaba la esperanza de que quizás no. A lo mejor a ellos no les pasaba. Quizás él lograra darles a Itamar y a Yahali exactamente lo que necesitaban. Y sí, los niños lloran a veces, pero los suyos llorarían sólo cuando de verdad hubiera motivo para llorar. Porque ellos hubieran fallado, no él.
Avanzaba por el pasillo de la sala abrasado por los gélidos destellos del fluorescente, tratando de adivinar lo que sucedía en ese momento en su casa. Itamar estaba en su habitación ordenando dinosaurios de mayor a menor; Yahali seguramente ya se había calmado. Ese chico es como Liat, se enciende rápidamente y enseguida se apaga. No como Eitan, cuya ira es como la placa metálica para Shabat, se enciende y no se apaga dos días seguidos. Sí, Yahali ya se había calmado. Estaba sentado en el sofá mirando Los pingüinos por milésima vez. Eitan se la sabía de memoria. Los chistes, el tema musical, incluso los títulos de crédito del final. Y así como conocía la película, conocía a Yahali: cuándo reiría, cuándo recitaría con el locutor la frase esperada, cuándo se asomaría a la pantalla parapetado detrás de un almohadón. Las partes graciosas le causarían gracia indefectiblemente, y las de miedo lo asustarían invariablemente, lo cual resultaba raro, ya que cuánto puede uno reírse de un chiste conocido y cuánto puede uno asustarse del acecho de un lobo marino si ya sabe que al final el pingüino logrará embromarlo y huir. Sin embargo, apenas aparece el lobo marino, Yahali se sumerge detrás del almohadón y desde allí controla lo que le sucede al pingüino. Eitan suele mirarlo a él mirando al pingüino y preguntarse cuándo abandonará ese video, cuándo dejan los niños de requerir constantemente lo conocido y empiezan a buscar la novedad.
Por otra parte, qué bueno y qué cómodo resulta ya en la mitad de la película saber cómo habrá de terminar. Y cómo la peligrosa tormenta del minuto 32 se vuelve tolerable con sólo saber que amaina en el minuto 43. Ni qué hablar de los lobos marinos, y las gaviotas, y todo el resto de los malévolos que se disputan el huevo que ha puesto la reina de los pingüinos, pero fracasan en el intento de conseguirlo, y cuando finalmente el acecho del lobo marino fracasa, tal como sabía que sucedería, Yahali lo celebra a viva voz, saca la cabeza de detrás del almohadón y dice: “Papi, ¿me das una chocolatada?”.
Claro que se la doy. En el vaso de color violeta, dado que no acepta ningún otro. Tres cucharaditas de cacao. Mezclar bien bien, que no queden grumos. Recordarle a Yahali que, si se la bebe ahora, después no habrá otra, porque no es sano. Saber que dentro de dos horas se despertará y pedirá otra. Y es muy posible que la obtenga, porque Liat no resiste ante ese llanto suyo. Se pregunta cómo es que él sí puede resistir. Si acaso es un educador nato, un padre con autoridad y coherencia, o si se trata de otra cosa.
De Itamar se enamoró apenas nació. Con Yahali le llevó cierto tiempo. No habló de eso. No es el tipo de cosas que se dicen acerca de los hijos. Sobre las mujeres se puede. Por ejemplo: ya hace un mes que salimos. Todavía no estoy enamorado. Pero tratándose de tu hijo, se supone que de inmediato lo quieres. Aunque no lo conozcas. Con Itamar fue realmente así. Antes de que lo bañaran, antes de haberle visto la cara, ya tenía un lugarcito en su corazón. Quizás porque durante las semanas previas al parto se ocupó de hacerle lugar. Lugar en los armarios para su ropa, lugar en las cómodas para sus juguetes, lugar en los estantes para sus pañales. Y cuando Itamar por fin llegó, se deslizó naturalmente hacia esos lugares, se ubicó y no se movió de ahí.
O por lo menos así fue con respecto a Eitan. A Liat le costó un poco más. Coincidieron en que había sido por las contracciones y la caída de las hormonas, y si no dejaba de llorar en el lapso de diez días consultarían a un médico. Ella dejó de llorar antes de los diez días, pero tardó en volver a sonreír. Y no hablaron de eso, porque no venía al caso, pero ambos sabían que Eitan lo quiso de inmediato y Liat se le sumó dos semanas más tarde. Y con Yahali fue al revés. Queda la duda en cuanto a si el progenitor que se suma con algo de retraso alcanza al primero en una carrera culposa y agitada, pero luego iguala el paso y equipara el ritmo, o siempre queda rezagado.
Seis horas después, cuando por fin lograron estabilizar a los heridos del accidente de tránsito en la Aravá, Eitan se quitó la bata. “Se te ve agotado”, dijo la joven enfermera, “¿por qué no duermes acá?” Eitan estaba demasiado cansado para interpretar los móviles ocultos que encerraba o no la propuesta. Le agradeció amablemente, se lavó la cara y salió a respirar el aire nocturno. Desde el primer paso, ya percibió lo que diecinueve horas de aire acondicionado le habían hecho olvidar: el calor agobiante y polvoriento del desierto. El leve zumbido de los pasillos del hospital –la suave sinfonía de monitores y ascensores– fue sustituido en un abrir y cerrar de ojos por los sonidos de la noche de Beer Sheva. Los grillos estaban demasiado traspirados para cantar. Los gatos callejeros, demasiado deshidratados para maullar. Sólo la radio del departamento de enfrente atronaba una conocida canción pop.
Desde el portón del hospital ya se veía la playa de estacionamiento vacía, y Eitan se atrevió a imaginar que alguien había robado el jeep. Liat se enfurecería, obviamente. Haría uso de sus influencias, maldeciría a los beduinos como sólo ella sabe. Después llegaría el dinero del seguro y ella insistiría en comprar uno nuevo. Pero esta vez él se negaría. El “no” que no se atrevió a decir entonces, cuando ella se empecinó en gratificarlo antes de efectivizar el traslado. Ella dijo gratificar, y no compensar, pero ambos sabían que era lo mismo. “Con este jeep conquistaremos las dunas alrededor de Beer Sheva”, le dijo, “harás un doctorado en rally extremo”. Cuando ella lo decía sonaba casi cierto, y en los primeros días de embalaje aún se consolaba pensando en el desafío de subidas y bajadas abruptas. Pero una vez en Beer Sheva, Liat se sumergió en su nuevo trabajo y los paseos en jeep se alejaron más que nunca. Al principio, intentó proponerles a Saguí y a Nir que lo hicieran los tres, pero desde que cambió de hospital las conversaciones con ellos se fueron espaciando cada vez más, hasta que el solo hecho de pensar en una diversión compartida resultó extraño. El jeep rojo abandonó sus sueños de lobo estepario y se amoldó rápidamente a su rol de perrito faldero domesticado, y salvo el leve rugido que se le oía cuando aceleraba a la salida de Omer, no era más que un automóvil común de los suburbios. Semana a semana aumentaba el odio que le provocaba a Eitan, y ahora –cuando lo divisó detrás de la casilla del sereno– le costó dominar el impulso de patearle el guardabarros.
Pero al abrir la puerta se sorprendió al constatar cuán despierto se sentía. Un último resabio de noradrenalina que había quedado en un estante olvidado del cerebro le produjo una inesperada implosión de energía. La luna llena brillaba prometedora. Al poner en funcionamiento el jeep, el motor bramó interrogando: ¿quizás esta noche?
Repentinamente decidido, dobló a la izquierda en vez de a la derecha, en dirección a las colinas al sur de la ciudad. Una semana antes de la mudanza, había leído en Internet sobre un recorrido especialmente desafiante para jeeps, no lejos del kibutz Telalim. A esa hora, con las rutas vacías, en veinte minutos estaría allí. Percibió el ronroneo de placer del motor cuando superó los ciento veinte kilómetros por hora. Por primera vez desde hacía largas semanas, sonreía. La sonrisa se convirtió en real alegría cuando descubrió, a los dieciocho minutos nada más, que el recorrido recomendado junto al kibutz Telalim no lo decepcionaba. La enorme luna inundaba el blanco camino de tierra y las ruedas del jeep avanzaban vertiginosas hacia las profundidades del desierto. Cuatrocientos metros más adelante, se detuvieron chirriando. En medio del camino se alzaba un enorme puercoespín. Eitan estaba convencido de que huiría, pero el animal lo miraba y no se movía. Ni siquiera erizaba sus púas. Tendría que contárselo a Itamar. Dudó un instante, pero renunció a sacar el celular y fotografiarlo. El puercoespín que tenía enfrente no alcanzaba el metro de longitud, y el que le describiría a Itamar superaría el metro y medio. Este no erizaba sus púas, y el del cuento las dispararía a diestra y siniestra. Este no emitió sonido alguno, y el suyo diría: “Perdón, ¿me puede decir la hora?”.
Eitan sonrió para sí al imaginar la risa de Itamar. Quién sabe, quizás repetiría el cuento a sus compañeros de curso. Los atraería a su alrededor gracias al puercoespín encantado. Pero Eitan sabía que hacía falta mucho más que un puercoespín parlante para quebrar el muro de vidrio entre su hijo y el resto de los niños. Jamás se explicó cómo salió Itamar tan introvertido. Ni él ni Liat son de los que miran la vida desde un costado. Ambos mantienen cierta distancia, incluso algo de soberbia con respecto al medio, pero siempre desde adentro. Digamos, bailar en la fiesta y a la vez criticar a los demás. O reírse en una cena con varias parejas y después criticarlas en el camino de regreso a casa. Lo de Itamar es diferente. Su hijo observa el mundo desde afuera. Y a pesar de que Liat siempre dice que no tiene caso hurgar demasiado, eso es lo que le place, Eitan duda de que sea por elección. No es que lo marginan. Tiene a Nitai. Pero a nadie más. (Y está bien, diría Liat, hay niños más y menos sociables, de vínculos más estrechos con menos gente.) Eso no tranquilizaba a Eitan, que buscaba la forma de agradar a Nitai, proponía inusualmente pedir pizza, invitarlos al cine, cualquier cosa con tal de que estuviera a gusto. Y a la vez no dejaba de observarlo: realmente quiere estar aquí, o su visita no es sino la opción menos mala (porque otro niño no podía hoy; porque su mamá quería aprovechar para hacerle a él alguna consulta médica). A Liat la sacaba de quicio. “Deja ya de insistir con esas pizzas. Que no sienta que le quieres comprar amigos. Es capaz de conseguírselos solo.”
Quizás ella estaba en lo cierto. Quizás tenía que bajar la guardia. No había señal alguna de que Itamar sufriera en la escuela. Y sin embargo, lo preocupaba. Porque él no había sido así. Cuando todos los niños se juntaban en la explanada los viernes a la tarde, allí estaba él. No en el centro, pero con todos. Y su hijo no. Y a pesar de que no debía molestarle, le molestaba. (Quizás no fuera la preocupación por Itamar, sino el miedo a la desilusión que pudiera llegar a sentir frente su hijo. Precisamente por lo parecidos que eran en otros aspectos. Casi siameses. De modo que guardaba su desencanto bien adentro. Pero aún era posible que de repente explotara frente a Itamar, sin proponérselo.)
Fuera del jeep, el puercoespín le dio la espalda y siguió su camino. Eitan lo observó alejarse. Lentamente, indiferente, sus púas extendidas por detrás. Lo miró desaparecer entre las rocas oscuras. La ruta volvía a estar despejada, sugerente. De pronto sintió que detenerse lo había llevado a tomar conciencia de lo sediento que estaba de movimiento. Correr hacia adelante. Pero antes, un momento, una buena carrera requiere música de fondo. Se debatió entre Janis Joplin y Pink Floyd antes de decidir que no hay nada comparable a los gritos angustiados de Joplin para un raid nocturno como ese. Y ella realmente chilló, a todo volumen, y así también el motor, y al cabo de poco tiempo también Eitan chillaba entusiasmado en la loca pendiente, gritaba desafiante al trepar por la subida, y se hacía oír completamente liberado en la curva junto a la colina. Después calló (Janis Joplin siguió, increíbles las cuerdas vocales de esa mujer) y siguió corriendo, para unírsele en el estribillo cuando la sentía demasiado solitaria. Hacía años que no disfrutaba tanto solo, sin compartir la visión de tanta maravilla, sin que otro se hiciera eco de su entusiasmo. Por el espejo retrovisor divisó la luna, enorme y majestuosa.
Y precisamente se decía que era la luna más hermosa que hubiera visto jamás cuando atropelló a aquel hombre. En un primer momento, aún pensaba en la luna, siguió pensando en la luna y entonces se detuvo de golpe, como una vela soplada.
En el primer momento, todo lo que fue capaz de pensar era que le urgía cagar. Urgente, definitivo, le costaba horrores aguantar. Sentía que el estómago se le desplomaba y en un segundo más todo se le escaparía descontrolado, sin duda alguna. Y entonces, de repente, el cuerpo se desconectó. El cerebro pasó a piloto automático. Ya no sentía urgencia física alguna. Ya no se preguntaba si llegaría a la siguiente inspiración.
Era un eritreo. O sudanés. O Dios sabe qué. Un hombre de treinta o cuarenta, nunca acertó a calcular la edad de esa gente. Al final del safari en Kenia, le dio propina al hombre que manejaba el jeep. El agradecimiento del hombre lo halagó, de modo que agregó varias preguntas intrascendentes con una afabilidad que entonces le sonó creíble. Preguntó: cómo te llamas y cuántos hijos tienes y qué edad tienes. Se llamaba Huso y tenía tres hijos y era de su misma edad, a pesar de que parecía tener diez años más que él. Esa gente nace anciana y muere joven, y en el medio qué. Cuando le preguntó su fecha de nacimiento, descubrió que habían nacido con un día de diferencia. El dato carecía de toda importancia, sin embargo. Ahora este hombre, de cuarenta o quizás treinta, estaba tirado en el camino con la cabeza reventada.
Janis Joplin le rogaba que se llevara otro pedazo de su corazón, pero él se arrodilló en el suelo y pegó su cabeza a los agrietados labios del eritreo. Un médico del Soroka terminó de trabajar a las dos de la mañana después de diecinueve horas sin descanso. En vez de irse a su casa a dormir, había decidido poner a prueba el rendimiento de su jeep. En la oscuridad. A toda velocidad. ¿Cuánto le darían por eso? Eitan miró con un ruego el agujero abierto en el cráneo del hombre, que no mostraba la menor intención de cerrarse milagrosamente. En el examen al final de quinto año, el profesor Zakai les preguntó qué se hacía si llegaba un paciente con el cráneo partido y la cabeza abierta. Lapiceras mordidas, intercambio de susurros, que no sirvieron de nada. Todos respondieron mal. Vuestro problema es suponer que hay algo por hacer, les dijo Zakai cuando empezaron a amontonarse los pedidos de revisión de nota en su escritorio. Cuando el calvario está roto y hay daño neurológico extendido, lo único que se puede hacer es tomarse un café. De todas maneras, Eitan le midió el pulso, débil y acelerado; revisó el flujo capilar, increíblemente lento, y volvió a constatar con absurda prolijidad que las vías respiratorias seguían libres. Diablos, él no puede quedarse ahí sentado mirando la agonía de ese hombre.
Veinte minutos, resonaba serena la voz de Zakai. Ni un minuto más. A menos que hayas empezado a creer en milagros. Eitan volvió a revisar la herida en la cabeza del eritreo. Hacía falta mucho más que un milagro para volver a cubrir la materia gris que asomaba bajo el cabello: neuronas desnudas, expuestas, que brillaban a la luz de la luna. De las orejas le salía una sangre clara y acuosa por el líquido cefalorraquídeo que ya empezaba a manar del cráneo partido. Sin embargo, se levantó y fue hasta el jeep para volver con su maletín de primeros auxilios, y estaba abriendo el celofán de las vendas cuando se dio cuenta. Qué sentido tiene. El hombre se muere.
Una vez que finalmente apareció la palabra explícita, sintió de inmediato cómo los órganos de su vientre se cubrían de hielo. Una blanca capa de escarcha se extendió desde el hígado hasta el estómago y desde el estómago hasta el intestino. Estirados los dobleces del intestino delgado, tiene una longitud de entre seis y ocho metros. Más de tres veces la altura de una persona. Un diámetro de tres centímetros, aunque el tamaño no es uniforme en todas las edades. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e íleon. Eitan extraía una rara calma de dicha información. Una calma blanca y congelada. Se detuvo en el intestino delgado. Lo estudió. Su cara interna, por ejemplo, con la mucosa compuesta por pliegues circulares y microvellosidades. Su estructura multiplica quinientas veces la superficie interna del intestino delgado, hasta doscientos cincuenta metros cuadrados. Increíble. Decididamente fabuloso. Ahora apreciaba de verdad sus estudios. Muro reforzado de saber que se interponía entre él y ese término espantoso, “morir”. Este hombre se estaba muriendo.
Debes comunicarte con el Soroka, se dijo, que manden una ambulancia. Que preparen el quirófano. Que busquen al profesor Tal.
Que se comuniquen con la policía.
Porque eso es lo que harán. Es lo que hacen siempre que llega la información de un accidente de tránsito. El hecho de que el médico a cargo sea casualmente el conductor del vehículo implicado no establece diferencia alguna. Se comunicarán con la policía, la policía acudirá y él explicará que estaba oscuro. No vio nada. No hay razón alguna para suponer que alguien andaría por el costado del camino a esa hora. Liat lo ayudará. No en vano está casado con una de las investigadoras destacadas de la Policía de Israel. Ella les explicará y ellos sabrán entender. Deberán entender. Es cierto, él iba a mayor velocidad de la permitida, y no, no dormía hacía ya más de veinte horas, pero el irresponsable en este caso es el eritreo, Eitan no podía suponer que habría alguien ahí.
¿Y el eritreo tenía razón alguna para suponer que tú andarías por ahí?
El tono de voz de Liat sonaba frío y seco. La había oído hablar así, pero siempre a otros. A la encargada de la limpieza, que finalmente confesó haberle robado los aros de perla; al que habían contratado para hacer los arreglos en la casa, que admitió haber inflado los precios. Le gustaba imaginarla en el trabajo, dirigiendo su mirada entre distante y divertida al sospechoso sentado enfrente, una leona perezosa jugando con su presa antes de abalanzarse sobre ella.
Volvió a mirar al eritreo. La sangre que manaba de su cabeza manchaba el cuello de su camisa. Con suerte, el juez le daría varios meses. Pero no podría seguir operando. De ninguna manera. Nadie tomaría en su equipo a un cirujano condenado por muerte. Y los medios, y Yahali, Itamar, Liat, su madre y la gente que encontrara en la calle.
El eritreo seguía desangrándose, como a propósito.
De pronto supo que debía irse. Ya mismo. No podía salvarlo. Intentaría por lo menos salvarse él.
La oportunidad estaba en el aire de la noche, sencilla y clara: meterse en el jeep y salir de allí. Eitan la midió desde lejos, tenso, atento a sus movimientos. La oportunidad dio un salto y lo rodeó por completo, un miedo frío y acuciante, un grito que le ensordecía los oídos: al jeep. Ahora.
Pero en ese momento el eritreo abrió los ojos. Eitan quedó petrificado en su sitio. El aire se diluía y el sabor de la lengua en su boca era papel de lija. A sus pies, exactamente junto a los zapatos con las plantillas ortopédicas compradas en el duty free, yacía un eritreo con el cráneo partido y los ojos muy abiertos.
Él no miraba a Eitan. Simplemente yacía allí con los ojos fijos en el cielo, tan concentrado que Eitan no pudo menos que elevar su mirada hacia el objeto al que dirigía la suya el eritreo, por si había algo allí. Nada. Sólo una luna impresionante, un cielo brillante de azul profundo, como si alguien hubiera estado modificándolo con Photoshop. Cuando bajó la mirada, los ojos del eritreo se habían cerrado y su respiración se había serenado. La respiración de Eitan era acelerada y corta, todo el cuerpo le temblaba. ¿Cómo irse de allí cuando los ojos de ese hombre aún podían abrirse? Por otra parte, ojos abiertos no significan nada; mucho más significativo es el líquido cerebral que ya no sólo manaba de las orejas, sino también de la nariz y burbujeaba por la boca. Las piernas del eritreo entrechocaban contraídas en posición descerebrada. A pesar de la voluntad de Eitan, ya no había resto de vida por que luchar. De verdad.
Y de verdad, parecía que el eritreo se resignaba a su situación con esa calma africana proverbial, porque tuvo a bien mantener los ojos cerrados y respiraba silencioso, con una expresión en su rostro que no distaba mucho de la sonrisa. Eitan volvió a mirarlo antes de volver al jeep. Ahora ya estaba seguro de que el eritreo le sonreía, asintiendo con sus ojos cerrados.