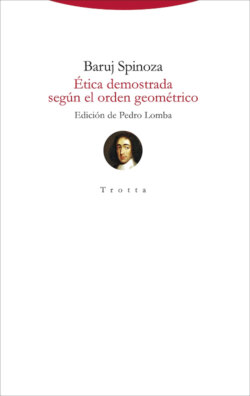Читать книгу Ética demostrada según el orden geométrico - Baruj Spinoza - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
C. Algunos estudios y comentarios
ОглавлениеAlbiac, G., La sinagoga vacía, Un estudio de las fuentes marranas del espinosismo, Hiperión, Madrid, 1987.
Feuer, S. L., Spinoza and the Rise of Liberalism, Beacon, Boston, 1958.
Giancotti, E., Baruch Spinoza, 1632-1677. La ragione, la libertà, l’idea di Dio e del mondo nell’epoca della borghesia e delle nuove scienze, Editori Riuniti, Roma, 1985.
— (ed.), Spinoza nel 350 Anniversario della Nascita. Atti del Congreso Internazionale di Urbino, 4-8 ottobre 1982, Bibliopolis, Nápoles, 1985.
Gueroult, M., Spinoza I. Dieu (Éthique, I), Aubier, París; Olms, Hildesheim, 1968.
—, Spinoza II. L’âme (Éthique, II), Aubier, París; Olms, Hildesheim, 1974.
—, «Spinoza, tome 3 (Introduction générale et première moitié du premier chapitre)»: Revue philosophique de la France et de l’étranger 102 (1977), pp. 285-302.
Macherey, P., Introduction à l’Éthique de Spinoza. La cinquième partie: les voies de la libération, PUF, París, 1994.
—, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La troisième partie: la vie affective, PUF, París, 1995.
—, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La quatrième partie: la condition humaine, PUF, París, 1997.
—, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La seconde partie: la réalité mentale, PUF, París, 1997.
—, Introduction à l’Éthique de Spinoza. La première partie: la nature des choses, PUF, París, 1998.
Matheron, A., Individu et communauté chez Spinoza, Minuit, París, 1988 [1969].
—, Le Christ et le salut des ignorants chez Spinoza, Aubier, París, 1971.
—, Études sur Spinoza et les philosophes de l’âge classique, ENS, Lyon, 2011.
Mignini, F., Ars imaginandi. Apparenza e rappresentazione in Spinoza, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1981.
—, L’Etica di Spinoza. Introduzione alla lettura, Carocci Editore, Roma, 1995.
—, Introduzione a Spinoza, Laterza, Roma/Bari, 1994.
—(ed.), Dio, l’uomo, la libertà. Studi sul «Breve Trattato» di Spinoza, Japadre, L’Aquila, 1990.
Moreau, P.-F., Spinoza, Seuil, París, 1975.
—, Spinoza. L’expérience et l’éternité, PUF, París, 1994.
—, Spinoza: éléments de biographie, CERPHI, DATA (Documents, Archives de Travail & Arguments), n.° 14 (diciembre de 1997).
—, Spinoza et le spinozisme, PUF, París, 2003.
—, Spinoza. État et religion, ENS, Lyon, 2005.
—, Problèmes du spinozisme, Vrin, París, 2006.
— y Lagrée, J. (comps.), Lire et traduire Spinoza, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (GRS, Travaux et Documents, n.° 1), París, 1989.
Nadler, S., Spinoza. A life, Cambridge UP, Cambridge/Nueva York/Melbourne/Madrid/Ciudad del Cabo, 1999.
—, Spinoza’s Heresy. Immortality and the Jewish Mind, OUP, Oxford, 2001.
Rousset, B., La perspective finale de L’Éthique et le problème de la cohérence du spinozisme. L’autonomie comme salut, Vrin, París, 1968.
—, Spinoza lecteur des Objections faites aux Méditations de Descartes et de ses Réponses, Kimé, París 1996.
—, L’immanence et le salut. Regards spinozistes, Kimé, París, 2000.
Scribano, E., Da Descartes a Spinoza. Percorsi della teologia razionale nel Seicento, Franco Angeli, Milán, 1988.
—, Angeli e beati. Modelli di conoscenza da Tommaso a Spinoza, Laterza, Roma/Bari, 2006.
—, Guida alla lettura dell’Etica di Spinoza, Laterza, Roma/Bari, 2008.
Strauss, L., Spinoza’s Critique of Religion, The University of Chicago Press, Chicago/Londres, 1997.
Vernière, P., Spinoza et la pensée française avant la Révolution, PUF, París, 1982 [1954].
Wolfson, H. A., The Philosophy of Spinoza. Unfolding the Latent Processes of His Reasoning, Harvard UP, Cambridge/Londres, 1962 [1934].
Zac, S., L’idée de vie dans la philosophie de Spinoza, PUF, París, 1963.
—, Philosophie, théologie, politique dans l’œuvre de Spinoza, Vrin, París, 1979.
No quisiera terminar sin expresar mi amistad a algunos compañeros sin cuyo aliento nunca habría finalizado este trabajo. En primer lugar, a Pierre-François Moreau, maestro y ejemplo de spinozismo. José Luis Pardo, María José Callejo, Antonio Rivera y Manuel Abella se interesaron muy sinceramente en que llevase a término una nueva traducción de la Ética, así como Gabriel Albiac, Luciano Espinosa y Luis Ramos, este último desde México. Alejandro del Río, una vez más, ha mostrado conmigo una confianza que me sigue sorprendiendo, después de tantos años.
Por último, quisiera dedicar todo lo bueno que contenga este trabajo, aunque solo si lo contiene, a Elías, Inés, Costanza y Sarah, con la esperanza de que un día lo encuentren útil. Pero sobre todo con el deseo de que un día lo encuentren bello. El resto no tiene importancia…
1.Cito las cartas por la edición de Juan Domingo Sánchez-Estop: Baruch de Spinoza, Correspondencia completa, Hiperión, Madrid, 1988.
2.Las críticas de Spinoza a la metafísica cartesiana han debido ser algo bien conocido por cuantos, de una manera u otra, han tenido un trato directo con él. De ello da fe el que ya en la primera de sus cartas conservadas ofrezca los fundamentos, nunca desmentidos luego, de su desacuerdo con Descartes; tal desacuerdo, por tanto, ha permanecido siempre inalterado. Sobre esta cuestión, de la que me ocuparé en seguida, se deben consultar los trabajos (esenciales, como todos los suyos) de B. Rousset, L’immanence et le salut. Regards spinozistes, Kimé, París, 2000 (en especial, pp. 241-245) y Spinoza, lecteur des Objections faites aux Méditations de Descartes et de ses Réponses, Kimé, París, 1996 (passim).
3.Cf. Ep 4 (G IV, 12-14).
4.Cf. Ep 6 (G IV, 15-36).
5.La denominación es de K. O. Meinsma en su pionero y fundamental estudio Spinoza et son cercle. Étude historique et critique sur les hétérodoxes hollandais, Vrin, París, 1983 (trad. francesa de S. Roosenburg y J.-P. Osier del original neerlandés Spinoza en zijn kring: Historisch-Kritische Studien over Hollandsche Vrijgeesten, 1896).
6.En esta carta se lee claramente el carácter comunitario de la filosofía de Spinoza (de nuestra filosofía), marcado ya por su destino combativo. Cf. Ep 8 (de Simon de Vries a Spinoza, 24 de febrero de 1663), G IV, 39: «… ya que no todo en ellos [en vuestros escritos] nos aparece suficientemente claro a mí y a los demás miembros del colegio que hemos formado para estudiar vuestras obras, y porque no quiero que penséis que os tengo en el olvido, me he dispuesto a escribiros esta carta. / En lo que respecta al colegio mencionado, he aquí su modo de organización: cada uno (llegado su turno) lee en público y con detenimiento vuestras proposiciones, las explica tal y como él las concibe y seguidamente las demuestra según la sucesión y el orden que en vuestra obra tienen. Ahora bien, si ocurre que no pueda alguno de nosotros satisfacer las exigencias de comprensión de algún otro, juzgamos útil tomar nota de ello y hacéroslo saber por escrito para que nos esclarezcáis sobre el tema debatido y podamos, bajo vuestra guía, defender la verdad contra los que mantienen una actitud supersticiosa ante la religión y la doctrina de Cristo, y resistir así a los ataques de cualquiera» (Correspondencia completa, cit., p. 38).
7.Cf. Ep 28 (G IV, 162-163).
8.Cf. Ep 68 (G IV, 299).
9.En julio de 1675 el mismo Oldenburg, siempre en carta, escribe haber entendido que la Ética ya estaba preparada quizás desde antes de ese verano. Cf. Ep 62, de Oldenburg a Spinoza (G IV, 299): «… en vuestra respuesta del 5 de julio pude entender que estaba en vuestro ánimo el hacer público aquel tratado vuestro en cinco partes…» (Correspondencia completa, cit., p. 160).
10.La bibliografía sobre la sacudida intelectual que supuso en prácticamente toda Europa la publicación del tratado es muy amplia, pero se debe consultar el bellísimo libro de S. Nadler, A Book Forged in Hell. Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of Secular Age, Princeton UP, Princeton/Oxford, 2011.
11.Cf. Ep 68 (G IV, 299; Correspondencia completa, cit., p. 177). Más adelante trataré de esclarecer las razones que explican el uso del adjetivo con que Spinoza califica a los cartesianos soliviantados en 1675 por el rumor de la inminente publicación de la Ética. Véase la nota 34 de esta Introducción.
12.Por ejemplo, desconfiará de Leibniz, quien, habiendo leído con atención, y admirado, el Tratado teológico-político, se muestra muy interesado en conocer la obra capital del filósofo. Cf. Ep 70, de G. H. Schuller a Spinoza, noviembre de 1675 (G IV, 301-303) y 72, de Spinoza a Schuller, de la misma fecha (G IV, 304-306).
13.Spinoza ha publicado en vida dos textos, solo uno de los cuales aparece con su nombre en 1663, Los principios de filosofía de Descartes, junto con los Pensamientos metafísicos. El otro, el Tratado teológico-político, ve la luz en 1670. En cuanto al Breve tratado y al Tratado de la enmienda del intelecto, son, con toda probabilidad, anteriores a 1663. El primero aborda temas muy similares a los de la Ética, de manera que puede considerarse como una primera elaboración de sus principios. En cuanto al Tratado de la enmienda del intelecto, inconcluso, abandonado en un cajón de su escritorio hasta su muerte, es quizás una introducción metodológica a la Ética. Pero una introducción fallida por razones que todavía hoy se discuten. Por último, el texto que queda también inconcluso, aunque por otros motivos, el Tratado político, constituye una profundización, en sus capítulos iniciales, de la teoría de la potencia ofrecida en la Ética. El filósofo muere sin haber tenido el tiempo necesario para terminarlo.
14.Así llamada, como también la de Spinoza, aunque es bien sabido que el término «panteísmo» lo construye John Toland en los primeros años del siglo XVIII.
15.Ep 2 (G IV, 8; Correspondencia completa, cit., p. 23).
16.La fórmula de Los principios de la filosofía es cristalina; con ella resume Descartes la operación que ha dado su particularidad propia a su filosofía: «… he tomado el ser o la existencia de este pensamiento por el primer principio, del cual he deducido muy claramente los siguientes, a saber, que hay un Dios que es autor de todo lo que es en el mundo», etc. (AT IX-2, 10).
17.Cf. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, trad. de W. Roces, FCE, México, 1955, vol. III, p. 257. Ya Schelling, en sus lecciones muniquesas Sobre la historia de la filosofía moderna, había otorgado a Descartes el título de «iniciador de la más nueva de las filosofías».
18.En el Tratado de la enmienda del intelecto Spinoza rechaza de manera explícita esa revolución o giro, y lo hace más explícitamente aún en la Ética, cuya estructura formal restaura la tradicional ordenación de los capítulos de la metafísica: la primera parte de nuestro texto, el De Deo, es un tratado sobre «la causa primera y origen de todas las cosas» que da paso después, pero solo después, a una deducción sobre la naturaleza y el origen de la mente. No debe olvidarse que el orden de la Ética es rigurosamente geométrico, o sea, deductivo.
19.Cf. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, cit., pp. 252 y 254.
20.Cf. ibid., p. 254: «La filosofía spinozista […] se comporta con respecto a la filosofía de Cartesio solamente como si se tratase de su consecuente desarrollo; el método es lo esencial».
21.Ibid., p. 280: «La filosofía cartesiana presenta todavía muchísimos giros no especulativos; acoplándose directamente a ella otro filósofo, Benedicto Spinoza, desarrolla con una consecuencia total el principio en que esta filosofía se inspira».
22.Tomo la contraposición de los conceptos de carácter y destino de la deslumbrante obra ensayística de Rafael Sánchez Ferlosio, por ejemplo de La señal de Caín o de God & Gun (I, § 9), quien a su vez se inspira explícita y directamente en el escrito de Walter Benjamin «Destino y carácter» (recogido ahora, traducido por José Navarro Pérez, en W. Benjamin, Obras, II, 1, Abada, Madrid, 2007).
23.Cf. Los principios de la filosofía, I, § 51 (AT IX-2, 47): «… propiamente hablando, solo Dios es tal [sustancia], y no hay ninguna cosa creada que pueda existir un solo momento sin ser sostenida y conservada por su potencia. Es por ello por lo que tiene razón la Escuela cuando dice que el nombre de sustancia no es unívoco en relación a Dios y a las criaturas» (subrayado mío).
24.En la correspondencia que mantiene en la primavera de 1630 con Marin Mersenne: «… se puede saber que Dios es infinito y omnipotente, aunque nuestra alma, siendo finita, no lo pueda comprender ni concebir —de la misma manera que podemos tocar con las manos una montaña pero no abrazarla como haríamos con un árbol o con cualquier otra cosa que no excediese el tamaño de nuestros brazos—. Pues comprender es abrazar con el pensamiento, pero para saber una cosa es suficiente con tocarla con el pensamiento» (AT I, 152).
25.El término lo acuña Jean-Luc Marion, para describir el núcleo de la metafísica de Descartes, a propósito de un largo comentario a las cartas (cuyo contenido nunca ha sido desmentido por Descartes) citadas en la nota anterior. Cf. J.-L. Marion, Sur la théologie blanche de Descartes. Analogie, création des vérités éternelles et fondement, PUF, París, 1981.
26.Utilizo el término racionalismo absoluto —problemático, como todos los que definen una filosofía anterior a su surgimiento— siguiendo el esencial estudio de A. Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Minuit, París, 1969.
27.Por ejemplo, ya en el Tratado de la enmienda del intelecto, el de la necesidad de elaborar un método para alcanzar y reconocer la verdad, anticipando así algún paso definitivo de la segunda parte de la Ética. Lejos de ser lo esencial, como pretendía Hegel (véase supra la cita de la nota 20), la cuestión del método, tal como la ha planteado Descartes, es irrelevante para Spinoza.
28.Repárese en la afirmación del escolio de E3p9 (G II, 104): «… nosotros por nada nos esforzamos, nada queremos, ni apetecemos, ni deseamos, porque juzguemos que es bueno, sino que, por el contrario, juzgamos de algo que es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, lo apetecemos y lo deseamos».
29.La analogía la ha explotado Descartes exactamente desde el 15 de abril de 1630, en carta al padre Mersenne: «… no hay ninguna [ley de la naturaleza] en particular que nosotros no podamos comprender si nuestra mente se vuelca a considerarla, y todas ellas son mentibus nostris ingenitae—del mismo modo que un rey imprimiría sus leyes en el corazón de todos sus súbditos si también tuviese el poder para hacerlo—. Al contrario, nosotros no podemos comprender la grandeza de Dios aunque la conozcamos. Pero esto mismo, que la juzguéis incomprensible, nos la hace estimar aún más —al igual que un rey posee mayor majestad cuanto menos familiarmente es conocido por sus súbditos, con tal de que no piensen por ello carecer de rey, y de que lo conozcan lo bastante como para no dudar de ello—» (AT I, 145-146). Sobre esta cuestión considero muy valiosas las breves observaciones de C. Schmitt en el cap. 3 de Teología política (Trotta, Madrid, 2009).
30.Spinoza denuncia con fuerza una imagen de la potencia de Dios, de Dios mismo (y la metáfora a que dicha imagen se vincula automáticamente en su siglo y que Descartes comparte; véase la nota anterior) que determina la denominada teología política de la primera Modernidad. La cita que sigue es larga, pero extremadamente significativa de la inactualidad del pensamiento del ateo de Ámsterdam: «El vulgo entiende por potencia de Dios una voluntad libre y un derecho de Dios sobre todas las cosas que son, las cuales, por ello, son consideradas como cosas contingentes. Pues dicen que Dios tiene la potestad de destruirlas todas y de reducirlas a la nada. Además, comparan frecuentísimamente la potencia de Dios con la potencia de los reyes. Pero […] la potencia de Dios no es ninguna otra cosa que la esencia actuosa de Dios. Y por ello, tan imposible nos es concebir que Dios no actúa como que Dios no es. Por lo demás, si me pluguiese seguir adelante con este asunto podría mostrar también aquí que aquella potencia que el vulgo finge en Dios no solo es humana (lo cual muestra que Dios es concebido por el vulgo a semejanza de un hombre), sino también que implica impotencia […] nadie podrá percibir rectamente lo que pretendo si no se cuida muy bien de no confundir la potencia de Dios con la humana potencia o derecho de los reyes» (E2p3e; G II, 87-88).
31.Como lo acreditan algunos títulos fundamentales del pensamiento fenomenológico. Por ejemplo, las Meditaciones cartesianas y La idea de la fenomenología, de E. Husserl, o Ser y tiempo y La época de la imagen del mundo de M. Heidegger. También, por supuesto, el existencialismo de Sartre, como se comprueba al leer su precioso estudio «La liberté cartésienne» (en Situations philosophiques, Gallimard, París, 1990 [1947], pp. 61-79).
32.En medios eclesiásticos la cuestión, como no podía ser de otra manera, ha sido más retorcida. A finales del siglo XVII, en Francia, se produce un violento debate, auspiciado sobre todo por la Compañía de Jesús, a propósito de la obra de Descartes y sus discípulos. Algunas voces, por ejemplo la de Noël Aubert de Versé en su escrito de 1684, L’impie convaincu, alzan su tono para denunciar una filiación directa entre la metafísica cartesiana y la obra de Spinoza, sosteniendo que el sistema del ateo de Ámsterdam es el término de una evolución necesaria dentro del pensamiento de Descartes. El mismo Leibniz, siempre tan servicial, escribe en 1697 una carta a Nicaise (sabiendo que será ampliamente difundida) en la que sostiene que «Spinoza no ha hecho más que cultivar ciertas semillas contenidas en la filosofía del señor Descartes». Es evidente que esta filiación obedece a una estrategia concertada para desacreditar el cartesianismo; la mejor manera de hacerlo consiste en aproximarlo a la doctrina más execrable del momento, la de Spinoza. Lo prueba el hecho de que la mejor defensa consistirá en su más explícito y tajante rechazo. Así, los cartesianos se defenderán atacando con saña el spinozismo; tratarán de rehabilitar la metafísica de Descartes demostrando, primero, su utilidad para blindar la ortodoxia cristiana, especialmente la católica, y, a continuación, mostrando que los principios más fundamentales del cartesianismo demuestran la compatibilidad total entre la razón y la fe, de manera que lejos de ser el germen del que han brotado los principios del sistema de Spinoza, la metafísica cartesiana serviría para disipar sus delirios y acorazar así la religión que ellos mismos dicen estar fundamentando filosóficamente. La obra de Malebranche es un claro ejemplo de cartesianismo puesto al servicio del catolicismo. En la de François Lamy, Le nouvel athéisme renversé, de 1696, se lee con toda claridad la respuesta a aquel movimiento estratégico, aunque ya en 1675 el propio Spinoza conoce, pues los sufre en su propia persona, los aspavientos de los estúpidos cartesianos. Véase nuevamente su Ep 68.
33.A este respecto, son muy significativas las cartas que cruzan Malebranche y Dortous de Mairan a propósito de la mejor manera de refutarle. La posición del primero es muy clara: a Spinoza no hay ni que nombrarlo. Cf. Malebranche, Correspondance avec J.-J. Dortous de Mairan, Vrin, París, 1947.
34.El De Deo ha sido legible en ese período precisamente por lo apuntado al comienzo de estas páginas: por estar escrito para un público familiarizado con la nueva ciencia y sobre todo con la nueva filosofía de Descartes. Aun así, el efecto de esta lectura parcial ha sido su percepción y consiguiente calificación como absurdo que entraña una hipótesis ridícula. El cartesiano Pierre Bayle es quien dibuja esta imagen (que se puede contemplar en sus Escritos sobre Spinoza y el spinozismo, Trotta, Madrid, 2010), transmitiéndola para todo el siglo XVIII. Solo a finales de esa centuria, en Alemania y con ocasión de la llamada «polémica del panteísmo», comenzará a prestarse alguna atención a las demás partes de la Ética.
35.La idea, difundida por el inevitable e inimitable Carl Schmitt, es defendida con fuerza, entre otros, por Hans Kelsen en Religión secular. Una polémica contra la malinterpretación de la filosofía social, la ciencia y la política modernas como «nuevas religiones», Trotta, Madrid, 2015.
36.El copista del manuscrito es, con toda probabilidad, Pieter van Gent (amigo de Spinoza, miembro de su «círculo» y uno de los futuros editores de las Opera posthuma, junto con Johannes Bouwmeester, Lodewijk Meyer y Georg Hermann Schuller), quien se lo da a Tschirnhaus para su uso personal. El texto, efectivamente, presenta notas y correcciones autógrafas tanto de Van Gent como de Tschirnhaus.
37.Y publicado de inmediato: L. Spruit y P. Totaro, The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica, Brill, Leiden/Boston, 2011. El texto está archivado como Vat. Lat. 12838.
38.Niels Stensen, reputado científico danés, se ha convertido espectacularmente al catolicismo en noviembre de 1667.
39.Se trata, muy probablemente, de Ehrenfried W. Tschirnhaus, en Roma en la época.
40.Las relaciones de Stensen son particularmente estrechas con Albert Burgh (hijo de Konrad Burgh, ministro de finanzas, liberal, amigo personal del filósofo), quien es discípulo de Spinoza hasta que se convierte en 1673 al catolicismo durante un viaje a Italia. En 1675 escribirá una larga (y, por qué no decirlo, extravagante) carta a Spinoza (Ep 67; G IV, 280-291; Correspondencia completa, cit., pp. 164-172) en la que airadamente le insta a arrepentirse de sus impíos errores. La respuesta de Spinoza a la misma, además de ser una pieza maestra de la ironía y el sarcasmo, revela a las claras su consideración del catolicismo y, en general, de la superstición, de la que aquel no sería sino una variante especialmente insidiosa (cf. Ep 76; G IV, 316-324; Correspondencia completa, cit., pp. 186-189). Stensen es el máximo responsable de la conversión de Albert Burgh y tal vez del tono de la epístola en cuestión.
41.Tal como queda plasmado en el intercambio epistolar con el abate Picot que suele ser editado como prefacio de Las pasiones del alma: «… mi designio no ha sido el de explicar las pasiones como orador, ni siquiera como filósofo, sino tan solo como físico» (AT XI, 326).
42.La siguiente afirmación de E2p13e es fundamental: «… para determinar qué diferencia a la mente humana del resto [de ideas] y en qué es más excelente que ellas, nos es necesario conocer su objeto, como ya hemos dicho. Esto es, conocer la naturaleza del cuerpo humano» (G II, 52).
43.Passiones animae per Renatum Des Cartes: Gallice ab ipso conscriptae, nunc autem in externorum gratiam Latina civitate donatae ab H. D. M. i. v. l. [Henrico Des-Marets, Iuris Utriusque Licentiato], Amstelodami apud Ludovicum Elzevirium, Anno MDCL. Publicada en 1650, año de la muerte de Descartes, este no ha podido tener cumplida noticia de esta traducción, ni por tanto darle o negarle su aprobación, aunque ningún motivo hay para sospechar que se la pudiese haber negado.
44.E3DA31 (G II, 199).
45.E3DA20 (G II, 195).
46.Por ejemplo, Spinoza no recogerá en su repertorio (o sea, su deducción dejará de lado por razones estrictamente teóricas) aquellos afectos que expresan una cierta potencia de la mente, afectos que sí había tratado Descartes como tales: courage, magnanimité, etc. O podrá constatarse qué fenómenos anímicos o mentales son considerados por uno y otro autor, o dejan de serlo, como afectos o como pasiones en sentido propio. Las diferencias obedecen, en buena medida, a la precisión spinozana para definir, y por consiguiente distinguir, el afecto-pasión respecto de la potencia o acción de la mente. Igualmente se podrá constatar la ausencia, en la deducción de Spinoza, de la admiración o asombro, pasión o afecto fundamental según Descartes, pues es uno de los seis afectos «simples o primitivos» (el primero, para más señas), al igual que la ausencia en el texto de Las pasiones del alma de otro, la melancolía, sobre el que Spinoza reflexiona en algunos momentos cruciales de su obra. O la ausencia en el texto de Descartes de determinadas pasiones que Spinoza incorpora a su repertorio, ausencia motivada quizás por la extrañamente optimista afirmación cartesiana —asentada sobre su sustancialista concepción del alma— según la cual todas las pasiones son «buenas por su propia naturaleza», de manera que lo único que debemos evitar, mediante un adecuado disciplinamiento de la voluntad, son «sus malos usos o sus excesos».
47.El término lo forja Pierre-François Moreau para designar la cultura a la que el filósofo ha tenido un acceso directo y real. Cf. P.-F. Moreau, «Une genèse sépharade de la modernité européenne? Spinoza, ses lectures et ses lecteurs», en J.-C. Attias (dir.), Les Sépharades et l’Europe. De Maïmonide à Spinoza, PUPS, París, 2012, pp. 61-84.
48.Por ejemplo, el italiano; aunque posee las obras de Maquiavelo en su idioma original, tiene los Diálogos de amor de León Hebreo traducidos al castellano, posiblemente por el Inca Garcilaso.
49.Así lo declara ante la Inquisición el capitán Pérez de Maltranilla al denunciar, de vuelta en España tras siete meses de peregrina estancia en Ámsterdam, a Spinoza y el doctor Juan de Prado: «Spinosa es moço de buen cuerpo, delgado, cabello largo y negro, poco vigote del mismo color, de buen rostro, de treinta y tres años de edad, y que de la pregunta no save otra cosa más que averle oido decir a el mismo que nunca havia visto a España y tenia deseo de verla» (citado por Gabriel Albiac en La sinagoga vacía. Un estudio de las fuentes marranas del espinosismo, Hiperión, Madrid, 1987, p. 117). Por lo demás, y como ha señalado Pierre-François Moreau en alguna ocasión con cierto resquemor fingido no exento de ironía y desenfado, de los tres únicos escritos franceses que poseyó Spinoza, uno de ellos (esto es, un tercio de su biblioteca «francesa») es el anónimo relato de un viaje por España…
50.Cf. P.-F. Moreau, «Une genèse sépharade de la modernité européenne?…», cit.
51.En su edición del texto latino del Tratado teológico-político (PUF, París, 1999).
52.En su edición bilingüe del Exame das tradiçoes phariseas (EUM, Macerata, 2014).
53.Sobre este asunto, y además de los trabajos ya clásicos de Carl Gebhardt, debe tenerse en cuenta el riguroso estudio de Saverio Ansaldi, Spinoza et le baroque, Kimé, París, 2001.