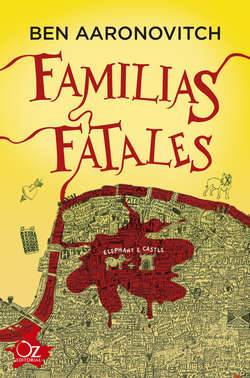Читать книгу Familias fatales - Ben Aaronovitch - Страница 11
Capítulo 4 Asuntos complicados e imprecisos
ОглавлениеTras los incidentes relacionados con la seguridad vial, los robos y los hurtos son los delitos más comunes que sufren los civiles (lo que la gente llama habitualmente ciudadanos ciudadanos). También son de los que más se quejan, sobre todo porque saben que el número de casos resueltos es bajo.
—No sé por qué se molestan en anotar todo eso —dicen mientras exageran el valor de sus pertenencias para el seguro—. Tampoco es que vayan a pillarlo, ¿no? —A lo que no tenemos respuesta porque tienen razón. No vamos a atraparlos por ese robo en particular, pero a menudo les cogemos después y entonces conseguimos devolverles sus cosas, esas que ya han sustituido por otras mejores gracias al seguro. La mayor parte de las pertenencias recuperadas son porquerías, pero algunas llaman la atención de la Brigada de Patrimonio Histórico, que se las lleva, las fotografía y las sube a una base de datos que se llama, gracias al infalible oído de Scotland Yard para conseguir acrónimos melodiosos, LSAD: Directorio de Arte Robado de Londres.
No dejan de decir que van a hacerla accesible al público, pero yo esperaría sentado. Un agente de policía sí que puede hacer consultas si consigue persuadir a su jefe más inmediato de que presione para que le den acceso a su Unidad de Mando Operacional a través de sus terminales. No es fácil cuando el jefe más inmediato en cuestión tiene un poco difusos los conceptos sobre bases de datos, búsquedas por Internet y, ciertamente, la mismísima noción de «jefe directo». Yo había conseguido tener acceso después de Año Nuevo, y ahora comprobar las nuevas adquisiciones se había convertido en parte de mi rutina matinal. «Cualquier cosa con tal de evitar el trabajo de verdad», era el veredicto de Lesley, y Nightingale me dirigía la misma mirada larga y de sufrimiento que me dedica cuando exploto accidentalmente los extintores, me quedo dormido mientras habla o no consigo conjugar los verbos en latín.
Así que podrás imaginarte lo contento que me puse cuando, una fría y oscura mañana, quince días después de mi visita a Swindon, localicé mi primer hallazgo. Siempre empiezo con los libros raros y casi lo paso por alto porque estaba en alemán: Über die Grundlagen, die der Praxis der Magie zugrunde leigen, pero por suerte se había traducido como Sobre los conceptos básicos subyacentes a la práctica de magia, probablemente por el traductor de Google. Había una imagen en la portada que apuntaba a Reinhard Maller como su autor y 1799 como su fecha de publicación en Weimar. Busqué a Maller en el índice de tarjetas de la biblioteca mundana, pero no encontré nada.
Anoté el número del caso, imprimí la descripción y se lo enseñé a Nightingale después, durante la práctica de esa mañana. Él tradujo el título como Sobre los fundamentos que subyacen a la práctica de la magia.
—No presumas —dije.
—Creo que será mejor lo guardes —dijo—. Y mira a ver si puedes averiguar de dónde ha salido.
—¿Tiene algo que ver con Ettersberg? —pregunté.
—Dios mío, no —respondió—. No todo lo que es alemán está relacionado con los nazis.
—¿Es una traducción del Principia Artis Magicae?
—No puedo decírtelo sin haberle echado una ojeada.
—Me acercaré a Patrimonio Histórico —dije.
—Hazlo más tarde, después de las prácticas.
* * *
Patrimonio Histórico, a la que sin duda el resto de la Policía Metropolitana conoce como la Brigada de Manualidades, recuperaba de vez en cuando algún objeto tan valioso que ni siquiera el almacén de pruebas del Nuevo Scotland Yard era lo suficientemente seguro para él. Para esos objetos alquilaban un espacio en la casa de subastas Christie’s, donde se ríen de los hombres araña, les retuercen la nariz a los ladrones internacionales de arte y tienen las medidas de seguridad más importantes, y se rumorea que ilegales, del mundo. Por eso a la mañana siguiente me encontré bajando por King Street en el barrio de St. James, donde ni siquiera la lluvia glacial podía borrar el olor a dinero.
Tampoco pudo un cartucho de bombas incendiarias, en abril de 1941, cuando lo destruyó todo salvo la fachada del número 8 de King Street, la sede londinense de Christie’s desde 1823. La reconstruyeron en los cincuenta, razón por la que el recibidor era decepcionantemente deforme y tenía un techo bajo, aunque con un aire acondicionado caro y con los suelos de mármol.
La Locura no genera los gigabytes de papeleo que el resto de Scotland Yard, pero lo que sí producimos tiende a ser un pelín demasiado esotérico como para subcontratar a una compañía de tecnología de la información en Inverness. En su lugar tenemos a un anciano metido en un sótano de Oxford, aunque cierto es que el sótano está bajo la biblioteca Bodleiana y el hombre es un doctor en Filosofía y un miembro de la Royal Society.1
Encontré al profesor Harold Postmartin, doctor en Filosofía, miembro de la RS y la B. Mon, inclinado sobre el libro en una sala de consultas del piso superior. Diseñada, me enteré después, para ser deliberadamente neutra y no distraerte de lo que fuera que se suponía que estabas consultando, toda la sala estaba enmoquetada en color beige, tenía las paredes blancas y unas sillas de falso estilo Bauhaus, de aluminio y lona negra. Postmartin estaba examinando su premio en un atril anodino. Llevaba puestos unos guantes blancos y utilizaba una espátula de plástico para pasar las páginas.
—Peter —dijo cuando entré—. Esta vez te has superado a ti mismo. De verdad que te has superado.
—¿Es bueno? —pregunté.
—Yo diría que sí —respondió Postmartin—. Un auténtico grimorio alemán. No había visto uno de estos desde 1991.
—Pensé que podría ser una copia del Principia.
Postmartin me miró por encima de sus gafas y sonrió.
—Sin duda, se basa en los principios newtonianos, pero opino que es mucho más que una copia. Mi alemán está un poco oxidado, pero creo que no me equivoco al decir que parece haber salido de la Weiβe Bibliothek de Colonia.
Mi alemán es peor que mi latín, pero me pareció que hasta yo podía traducir eso.
—¿De la Biblioteca Blanca? —pregunté.
—También conocida como la Bibliotheca Alba y como la sede central de la práctica de la magia alemana hasta 1798, cuando los franceses, que eran dueños de esa parte de Alemania por aquel entonces, cerraron la universidad.
—¿Entonces a los franceses no les gustaba la magia?
—Apenas —respondió—. Cerraron todas las universidades. Es uno de los desafortunados efectos secundarios de la Revolución Francesa.
Los detalles de lo que le pasó al contenido de la biblioteca anexa eran escasos, pero, según los documentos de Postmartin, toda la Weiβe Bibliothek se había trasladado en secreto de Colonia a Weimar.
—Donde, alentada sin duda por la ola creciente del nacionalismo alemán —dijo—, se convirtió en la Deutsche Akademie der Höhere Einsichten zu Weimar o en la Weimarer Akademie der Höhere Einsichten, para abreviar.
—Porque lo segundo es mucho más corto —aclaré.
—La Academia de Conocimientos Superiores de Weimar —dijo Postmartin.
—¿Conocimientos Superiores? —pregunté.
—Höhere Einsichten puede traducirse así o como «comprensión superior» —me explicó—. O de las dos formas, de hecho. El alemán es una lengua realmente espléndida para hablar de lo esotérico.
Aunque no era del todo la versión alemana de La Locura.
—Mucho más rigurosa, mucho menos petulante —dijo Postmartin, que pensaba que la Akademie había ido probablemente por delante de La Locura durante gran parte del siglo xix.
—Aunque a uno le guste pensar que estaban a la par hacia los años veinte —dijo. En la década de los treinta, se la había tragado la Ahnenerbe de Himmler, una organización dedicada a proporcionar tanto una infraestructura intelectual para el nazismo como una reserva interminable de malos desechables para Indiana Jones.
«Y volvemos a Ettersberg una vez más», pensé. Y a lo que fuera que Nightingale y sus funestos camaradas hubieran hecho allí en 1945.
Le pregunté si los alemanes tenían un equivalente contemporáneo de La Locura.
—Hay una sección de la Bundeskriminalamt (es decir, de la Policía Federal) establecida en Meckenheim y llamada Abteilung KDA, siglas de Komplexe und Diffuse Angelegenheiten, que se traduce como el Departamento de Asuntos Complejos e Indefinidos.
Dejando a un lado el maravilloso nombre, el Gobierno Federal mantenía una inconcreción poco alemana sobre las responsabilidades de dicho departamento.
—Una postura asombrosamente parecida a la tomada por sus homólogos de Whitehall con respecto a La Locura —dijo Postmartin—. En realidad, eso habla por sí solo.
—Supongo que nunca se te ocurrió descolgar el teléfono y preguntarles —dije.
—Eso es un asunto de Operaciones, así que no tiene nada que ver conmigo, me temo —indicó—. Y, además, no pensábamos que fuera necesario.
Entre los magos británicos supervivientes había sido un artículo de fe que la magia desaparecería del mundo. No hacía falta que establecieras vínculos bilaterales con organizaciones afines si tu razón de ser era irte evaporando como el casco polar ártico.
—Además, Peter —añadió—, si este libro realmente procede de la Biblioteca Blanca, entonces es bastante probable que los alemanes lo quieran de vuelta y yo, por mi parte, no tengo ninguna intención de dejar que me lo quiten de las manos. —Colocó su mano blanca y enguantada suavemente sobre la cubierta para enfatizar sus palabras—. ¿Cómo dieron con él en Patrimonio Histórico?
—Lo entregó un librero respetado —señalé.
—¿Cómo de respetado?
—Bastante, como es obvio —dije—. Colin and Leech, en Cecil Court.
—El ladrón debía de ser dichosamente inconsciente de lo que tenía entre manos —dijo Postmartin—. Es como intentar colocar —se jactó al pronunciar la palabra, evidentemente disfrutaba de su sonido— un Picasso en Portobello. ¿Cómo se lo arrebataron?
Le dije que no conocía los detalles y que iba a investigarlo tan pronto como acabáramos esa conversación.
—¿Y por qué no se ha hecho eso ya? —preguntó—. Dejando a un lado su calidad esotérica, sigue siendo un objeto muy valioso. Sin duda ya se habrá abierto una investigación, ¿no?
—No se ha denunciado el robo del libro —expliqué—. Por lo que respecta a Patrimonio Histórico, no hay ningún delito que investigar. —Y, dado que en Scotland Yard estaban tan seriamente machacones entonces con los recortes de los gastos, nadie tenía prisa por encontrar una excusa para trabajar más.
—Qué curioso —dijo Postmartin—. Quizás el propietario no se ha dado cuenta de que se lo han robado.
—Quizás el propietario sea el tío que intentó venderlo y quiera recuperarlo —anuncié.
Postmartin me miró, espantado.
—Imposible —dijo—. Un camión de seguridad viene de camino para llevarnos rápidamente a este libro y a mí a Oxford, donde estaremos protegidos. Además, si es el propietario, no se merece lo que tiene. A cada uno lo que le corresponde y esas cosas.
—¿Has contratado un camión de seguridad?
—¿Para esto? —dijo Postmartin mirando cariñosamente el libro—. Por supuesto. Incluso pensé en salir con mi revólver. —Hizo aquella pausa para asegurarse de que yo me asustaba como correspondía—. No te preocupes, era muy buen tirador en mis tiempos.
—¿Y qué tiempos eran esos?
—En Corea, en el Servicio Nacional —dijo—. Todavía tengo mi revólver militar.
—Pensaba que para entonces el ejército utilizaba la Browning —dije. Limpiar el arsenal de La Locura el año anterior había resultado todo un aprendizaje sobre armas antipersona del siglo xx y sobre el número de décadas que puedes dejarlas oxidándose antes de que se vuelvan peligrosamente inestables.
Postmartin sacudió la cabeza.
—Mi leal Enfield Modelo Dos.
—Pero no lo has hecho, ¿no? Traértela.
—Al final no. No logré encontrar la munición de repuesto.
—Genial.
—Busqué por todas partes.
—Qué alivio.
—Creo que debí de dejármela en alguna parte del cobertizo —dijo Postmartin.
* * *
Charing Cross Road fue una vez el corazón de la venta de libros de Londres, y tenía suficiente mala fama como para que la evitaran las cadenas multinacionales en su incesante cruzada por convertir todas las calles, de todas las ciudades, en clones las unas de las otras. Cecil Court era un callejón peatonal que unía Charing Cross con St. Martin’s Lane donde, si ignorabas la cara hamburguesería de un extremo y la franquicia mejicana en el otro, todavía veías cómo debía de haber sido. Aunque, según mi viejo, está mucho más limpio que antes.
Entre las librerías especializadas y las galerías estaba Colin and Leech, fundada en 1897, cuyo propietario actual era Gavin Headley. Resultó ser un hombre blanco, bajito y corpulento, con la clase de petulante bronceado mediterráneo que proviene de tener una segunda vivienda en algún lugar soleado y bastantes genes mediterráneos como para que tu piel no se ponga naranja. En el interior de la tienda hacía suficiente calor para cultivar granadas y olía a libros nuevos.
—Nos especializamos en primeras ediciones firmadas —dijo Headley, y me explicó que a los autores se los persuadía de que «firmaran y citaran» sus libros recién publicados—. Escriben una cita de su libro en lo alto de la portadilla —dijo, y entonces sus clientes los comprarían y los dejarían reposar como un buen vino.
La tienda tenía techos altos, era estrecha y estaba cubierta de libros modernos de tapa dura, colocados en estanterías de madera maciza caramente barnizadas.
—¿Como una inversión? —pregunté. A mí me parecía un poco arriesgado.
Headley lo encontró gracioso.
—No va a volverse rico invirtiendo en libros nuevos de tapa dura —dijo—. Puede que sus hijos sí, pero usted no.
—¿De dónde sacan sus ingresos?
—Es una librería —dijo Headley encogiéndose de hombros—, vendemos libros.
Postmartin tenía razón. El ladrón tendría que haber sido increíblemente estúpido para intentar vender una antigüedad valiosa de verdad en Cecil Court y conseguirlo, sobre todo en Colin and Leech. Headley no se había mostrado impresionado.
—Para empezar, lo traía envuelto en una bolsa de basura —dijo—. En cuanto lo sacó, pensé: «No me jodas». Quiero decir que puede que yo me especialice en el mercado contemporáneo, pero sé reconocer algo auténtico cuando me lo ponen escandalosamente delante. «¿Cree que es valioso?», me pregunta. ¿Lo es? ¿Cómo podría él ser una persona aceptable y no saberlo? Vale, supongo que quizá lo encontró en el desván de su abuelo, pero ¿es eso posible cuando se encontraba en tan buenas condiciones?
Estuve de acuerdo en que era un supuesto poco probable y le pregunté cómo se las apañó para alejar el libro del caballero en cuestión.
—Le dije que quería quedármelo una noche, ¿sabe? Para pedirle a alguien que viniera a valorarlo como es debido.
—¿Y se lo tragó?
Headley se encogió de hombros.
—Le di un recibo y le pedí sus datos de contacto, pero me dijo que acababa de recordar que había aparcado en una línea doble amarilla y que volvería enseguida.
Y se marchó, dejando el libro tras de sí.
—Imagino que debió de darse cuenta de que la había cagado —dijo Headley— y le entró el pánico.
Le pregunté si podía darme una descripción.
—Puedo hacer algo mejor que eso —dijo, y levantó un USB—. Guardé las imágenes.
* * *
El problema con el supuesto estado de vigilancia de las narices es que lleva mucho trabajo intentar localizar los movimientos de alguien utilizando las cámaras, sobre todo si van a pie. Parte de la dificultad es que todas las cámaras pertenecen a diferentes personas por diferentes motivos. La junta municipal de Westminster tiene una red para las infracciones de tráfico, la Asociación de Comerciantes de Oxford Street tiene una red enorme para pillar a los ladrones de las tiendas y a los carteristas, las tiendas pequeñas tienen sus propios sistemas, como los pubs, las discotecas y los autobuses. Cuando paseas por Londres es importante recordar que el Gran Hermano puede estar observándote, o quizás esté haciendo pis, leyendo el periódico o ayudando a desviar el tráfico por un accidente de coche o a lo mejor se le ha olvidado encender ese puñetero trasto.
En un equipo de investigación de delitos graves como Dios manda hay un detective o un sargento cuyo trabajo es llegar a la escena del crimen, localizar todas las cámaras potenciales, reunir todas las imágenes y después revisar las miles de horas que haya grabados, sean las que sean, buscando algo relevante. Él o ella tienen un equipo de un máximo de seis detectives para que les ayuden con el trabajo; el tonto de mí me tenía a mí mismo, a Toby y la terca determinación de ver cómo se hacía justicia.
Habían entregado el libro a Patrimonio Histórico a finales de enero y la mayoría de los locales privados solo guardan cuarenta y ocho horas de imágenes, pero yo me las ingenié para sacar algunas de la cámara de tráfico y de un pub que acababa de instalar su sistema y aún no había averiguado cómo se borraban las antiguas. En los viejos tiempos, cuando un gigabyte era mucha memoria, me habrían endilgado una gran bolsa llena de cintas de vídeo, pero ahora todo cabía en el USB que Headley me había dado.
Contando con una parada para almorzar en Gaby’s pastrami con pepinillos, tardé unas buenas tres horas y no volví a La Locura hasta bien entrada la tarde. Quería meterme directamente en la tecnocueva para comprobar las imágenes, pero Nightingale insistió en que Lesley y yo nos pusiéramos a practicar golpeando una pelota de tenis adelante y atrás a través del patio interior, utilizando únicamente impello. Nightingale afirmaba que había sido un deporte de los días de lluvia cuando iba al colegio y lo llamaba tenis de interior. Lesley y yo, para su gran enojo, lo llamábamos quidditch de bolsillo.
Las reglas eran sencillas y lo que se esperaría de un grupo de adolescentes encerrados en un ambiente agresivo y exclusivamente masculino. Los jugadores se ponían en cada extremo del patio interior y tenían que quedarse dentro de un círculo de tiza de dos metros de ancho dibujado en el suelo. El árbitro, en este caso Nightingale, colocaban una pelota de tenis en el centro del campo y los jugadores intentaban utilizar impello y cualquier otro hechizo relacionado para impulsar la bola contra su oponente. Los puntos se contaban por los golpes dados en el cuerpo, entre el cuello y la cintura, y se perdían si no lograbas controlar la pelota en tu mitad del campo. En cuanto el doctor Walid oyó hablar del juego, insistió en que nos pusiéramos cascos de críquet y protectores en la cara cuando jugáramos.
Nightingale se quejó de que en sus tiempos nunca habrían pensado en ponerse protecciones —ni siquiera durante el bachillerato, cuando jugaban con pelotas de críquet— y además, reducían la motivación del jugador de mantener una buena forma y que no le golpearan a la primera. Lesley, a la que nunca le gustó llevar puesto un casco, se opuso hasta que descubrió que podía provocar un sonido divertido, boing, haciendo que la pelota rebotase en el mío. Yo, por mi parte, me habría cabreado más de no ser por 1) el casco y 2) Lesley desaprovechaba tiros fáciles hacia mi cuerpo para ir a por mi cabeza, lo que hacía que fuera más fácil ganarle.
Antiguamente, en Casterbrook, los chicos apostaban en el juego. Sus apuestas consistían en «días con alumnos de primero», lo que significaba que un chico más pequeño tenía que actuar como el sirviente de otro más mayor, y eso resume más o menos todo lo que hay que saber sobre los colegios pijos. Lesley y yo, que éramos de clase obrera con aspiraciones, preferíamos invertir en pagar rondas en el pub. El hecho de que yo le llevara siete meses de ventaja a Lesley como aprendiz era probablemente la única razón por la que ella nunca tuvo que pagarse sus propias bebidas.
Al final terminamos en empate, con un golpe en el cuerpo para mí, un boing para Lesley y un punto que no contaba porque Toby saltó y atrapó la bola en el aire. Nos dirigimos a lo que Lesley y yo llamábamos cena, Nightingale consideraba un tentempié y Molly se pensaba, o eso habíamos empezado a sospechar, que era un campo de pruebas para hacer sus experimentos culinarios.
* * *
—Esta patata sabe un poco diferente —dijo Lesley dándole un golpecito al montón cónico y meticuloso de puré que equilibraba un lado del plato junto a lo que Nightingale había identificado como un taco de atún chamuscado.
—Eso es porque es boniato —dijo Nightingale, sorprendiéndome. El boniato no destaca precisamente en el menú inglés tradicional. Aunque, de haberlo hecho, probablemente lo habrían convertido en puré y después lo habrían cubierto con salsa espesa de cebolla. Mi madre lo cuece como la yuca, lo corta en rebanadas con mantequilla y hace una sopa lo suficientemente picante como para cauterizarte la punta de la lengua.
Me fijé en Molly, que nos observaba mientras comíamos, y levantó la barbilla para encontrarse con mi mirada.
—Está muy bueno —dije.
Escuchamos un zumbido lejano que nos confundió a todos hasta que nos dimos cuenta de que era el timbre de la puerta principal de La Locura. Todos nos miramos hasta que quedó claro que, puesto que yo no era intrínsecamente un ser sobrenatural ni un inspector jefe ni necesitaba ponerme una máscara para recibir a la gente, me habían nominado abridor oficial de la puerta.
Resultó ser un mensajero en bicicleta que me entregó un paquete a cambio de mi firma. Era un sobre A4 rígido gracias al cartón que llevaba e iba dirigido al señor Thomas Nightingale.
Nightingale empleó un cuchillo de sierra para abrir el sobre por el lado incorrecto —el mejor, según explicó, para evitar sorpresas desagradables— y extrajo una hoja de papel de calidad. Nos la enseñó a Lesley y a mí; estaba escrita a mano y en latín. Nightingale la tradujo:
—«El señor y la señora del Río le anuncian que celebrarán su Audiencia de Primavera juntos en los Jardines de Bernarda de España. —Se detuvo y releyó el último cacho—. Los Jardines de Berni de España, y que se le encarga por la presente, como si fuera una antigua costumbre, garantizar la seguridad y proteger los festejos de todo enemigo». Y está sellado con el Hombre Ahorcado de Tyburn y la Noria de Agua de Oxley, más sus firmas.
Nos mostró los sellos.
—Alguien se ha pasado viendo Juego de Tronos —comentó Lesley—. ¿Y qué es la Audiencia de Primavera?
Nightingale explicó que, tiempo atrás, era tradición que el Anciano del Támesis celebrase una Audiencia de Primavera río arriba, normalmente cerca de Lechlade, donde sus súbditos podían acudir para presentar sus respetos. Por lo general ocurría en el equinoccio de primavera o alrededor de esa fecha, pero no se había celebrado ninguna desde que el Anciano abandonara el canal en la década de 1850.
—Y La Locura, si recuerdo bien la historia, tampoco desempeñaba ningún papel —dijo—, salvo el de mandar un enviado con nuestros respetos.
—Me he fijado en que dice «como si fuera una antigua costumbre» —señalé.
—Ya —respondió Nightingale—. Imagino que tanto Tyburn como Oxley se han divertido con la ambigüedad de esa declaración.
—A lo mejor no se lo están tomando muy en serio —dije.
—Ojalá fuera verdad —contestó Nightingale.
Después de la cena me dirigí a la tecnocueva para tomarme una cerveza y ver qué había en la tele por cable. Pensé que Lesley se uniría a mí, pero me dijo que estaba hecha polvo y que se iba a la cama. Saqué una Red Stripe de la nevera y pasé de un canal a otro en vano durante cinco minutos antes de decidir que me convenía más ponerme a procesar las imágenes de las cámaras de esa tarde.
Empecé con las de la tienda. A juzgar por el ángulo, la cámara estaba sobre el mostrador y cubría toda la tienda, estrecha y larga, hasta la puerta principal. Preparé el vídeo y lo inicié en el momento en que nuestro hombre entraba, aferrado a la bolsa negra con su botín dentro, y se acercaba enérgicamente al mostrador.
Era caucásico, de tez pálida, con la nariz estrecha, me pareció que de unos cuarenta y cinco, de cabello oscuro que le clareaba y unos ojos azules oscuros con ojeras. Iba vestido con una chaqueta color tostado con cremallera, sobre una camisa de un tono claro y unos chinos caquis.
Comprobé que la transacción ocurría como la describió Headley y me fijé en que era bastante evidente el momento en el que el ladrón se daba cuenta de que había cometido un error. Miró involuntariamente hacia la cámara de vigilancia, se dio cuenta de lo que había hecho y salió por la puerta menos de un minuto después.
Treinta y seis segundos exactamente, según el código de tiempo que había en la esquina de la pantalla.
La cámara de la tienda era de última generación. Rebobiné y conseguí una imagen de su rostro cuando miró hacia ella. Hice una ampliación maravillosa utilizando solo el Paint Shop Pro e imprimí dos copias para utilizarlas después. A pesar del ángulo deficiente, estaba bastante convencido de que el ladrón de libros había girado a la derecha al salir de la tienda, dirigiéndose hacia St. Martin’s Lane, pero para estar seguro comprobé las imágenes que tenía del Barclays de Charing Cross Road. Los bancos del centro de Londres tienen las mejores cámaras, y una de las quince del Barclays grababa la entrada de Cecil Court. Comprobé los veinte minutos antes y después de su hora de partida y corroboré que definitivamente no había salido a Charing Cross Road.
Había un par de ángulos buenos en el propio Cecil Court, pero habían borrado las imágenes. Así que lo mejor que tenía de ese lado de St. Martin’s Lane salió del Angel and Crown, donde, gracias a Dios, aún no habían averiguado cómo borrar los vídeos. Aun así, era un sistema de bajas especificaciones que grababa diez fotogramas por segundo, y tenía más imágenes fantasma de las que una cámara operativa a plena luz del día debería tener. A pesar de eso, resultaba fácil localizar a aquel hombre —jersey con cremallera tostado y pantalones caqui— saliendo a St. Martin’s Lane, girando a la izquierda y subiéndose a una ranchera Mondeo blanca, Serie 2 por lo que pude ver.
Aquello me dio esperanzas. Si era su coche, entonces solo habría que solicitar otro reconocimiento a la Plataforma Integrada de Información, que incluiría la base de datos de la DGT, y obtendría su nombre, fecha de nacimiento y dirección —todo cortesía de la Base de Datos de la Seguridad Social—, lo que demostraba que el Gran Hermano sirve para algo, al fin y al cabo.
Mierda, no veía la matrícula. Incluso cuando arrancó, el Mondeo se encontraba en un ángulo demasiado oblicuo y la imagen tenía una calidad tan baja que no pude identificar el número. Lo rebobiné y lo reproduje un par de veces, pero el vídeo no se veía más nítido. Tendría que persuadir a la junta municipal de Westminster para que me entregara algunas de las imágenes de sus cámaras de tráfico y así ver si podía pillar al Mondeo cuando giraba hacia Charing Cross Road.
Y no iba a conseguirlas pasadas las seis porque otro problema que tiene la llamada vigilancia del Estado es que solo trabaja hasta las cinco.
Me tomé otra Red Stripe y me fui a la cama.
Después del desayuno y de mi paseo obligado con Toby, volví a la tecnocueva y seguí buscando un plano claro de la matrícula del coche del ladrón de libros. Estaba a punto de respirar hondo y de disponerme a atravesar las cenagosas entrañas de la burocrática interfaz de la junta municipal de Westminster cuando, de repente, se me ocurrió que había pasado por alto una opción más fácil. Puse las imágenes de St. Martin’s Lane y rebobiné para ver cómo el Mondeo aparcaba al principio. A mi ladrón de libros no se le daba muy bien estacionar y la segunda vez que hizo maniobras conseguí una buena visión de la matrícula.
Tras una sola consulta a la Plataforma Integrada de Información ya tenía su nombre: Patrick Mulkern. Su cara coincidía con la de la cámara de vigilancia y su ficha policial, con el perfil de un ladrón de cajas fuertes profesional. Uno bueno y cuidadoso, además, a juzgar por la falta de condenas durante la segunda mitad de su carrera. Un montón de cargos, como el de «persona de interés» para el caso y varios arrestos, pero ninguna condena. Según las notas de inteligencia adjuntas, Mulkern era un especialista contratado por individuos o grupos para abrir cualquier caja fuerte problemática con la que pudieran encontrarse en su trabajo. Hasta tenía un negocio legal de cerrajería, con dirección en Bromley, como apunté, lo que hacía que detenerle por «ir equipado» fuera algo complicado, porque utilizaba las mismas herramientas para los dos trabajos. Las notas también sugerían que acababa de «jubilarse» de los robos de cajas fuertes, pero no de la cerrajería.
La dirección de su última casa conocida se correspondía tanto con la de su carné de conducir como con la de su negocio, así que decidí ir a darle un tirón de orejas.