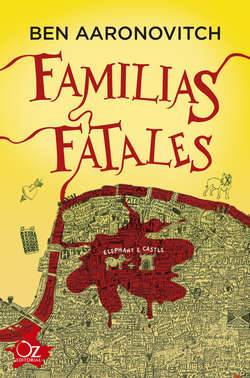Читать книгу Familias fatales - Ben Aaronovitch - Страница 8
Capítulo 1 Monstruos perfectamente humanos
ОглавлениеA las siete y veintitrés de la mañana, Robert Weil condujo su Volvo V70 del 53 por encima del puente que une Pease Pottage,1 nombre que recibe el pueblo inglés por increíble que parezca, con Pease Pottage, la gasolinera de la autopista. Sabemos la hora exacta porque las cámaras de la Dirección General de Carreteras lo recogieron en ese instante. A pesar de la lluvia y de la poca visibilidad, los fotogramas de las imágenes clave aumentadas mostraban a Robert Weil, solo, en el asiento delantero.
Con una conducción que parecía, a posteriori, sospechosa y deliberadamente cautelosa, Robert Weil giró a la izquierda en la rotonda para unirse a la carretera en curva que rodea la gasolinera y que lleva a Crawley propiamente dicho a través del segundo puente que pasa por encima de la M23. Ahí hay una intersección complicada en la que el tráfico que sale de la autopista se cruza con los coches que atraviesan el puente; está regulada por unos semáforos para evitar accidentes. No sabemos por qué Robert Weil se saltó esos semáforos. Algunos creen que era un acto para llamar la atención, un deseo inconsciente de que lo pilláramos. Otros dicen que tenía prisa por llegar a casa y optó por un riesgo calculado, lo que no explicaría los lentos cincuenta kilómetros por hora a los que iba cuando se los saltó. Yo creo que iba tan concentrado en mantener el límite legal de velocidad y evitar llamar la atención que ni siquiera vio el semáforo… Tenía muchas cosas en la cabeza.
No sabemos en qué estaba pensando Allen Frust cuando salió de la autopista, en ángulo recto con respecto a Robert Weil, a unos ochenta y cinco kilómetros por hora aproximadamente en su Vauxhall Corsa de cinco años de antigüedad. El semáforo se lo permitía, así que siguió girando a la izquierda y estaba en el centro de la intersección cuando golpeó el lateral del Volvo de Robert Weil, justo delante de la puerta del copiloto. El Equipo Forense de Investigación de Accidentes de Sussex determinó después que ninguno de los dos vehículos frenó ni realizó maniobra evasiva alguna antes del choque, lo que les llevó a concluir que, con las condiciones de lluvia y oscuridad, ningún conductor fue consciente de la presencia del otro.
El impacto desplazó el Volvo hasta el arcén cubierto de hierba y lo hizo chocar contra el quitamiedos, donde se detuvo casi de inmediato. El Vauxhall, que circulaba prácticamente el doble de rápido, giró varias veces por culpa de la humedad antes de volcar y dar vueltas de campana hasta una fila de árboles que había más adelante, contra los que terminó estrellándose. Se determinó que, mientras Allen Frust había sobrevivido en primera instancia gracias al cinturón de seguridad y al airbag, por desgracia el cinturón falló mientras el coche hacía trombos y él salió despedido contra el techo, con lo que se fracturó el cuello.
El primer policía que apareció fue la agente Maureen Slatt, que estaba destinada en la cercana comisaría de Northgate, en Crawley. Había estado patrullando sola a menos de un kilómetro al norte y, a pesar de que las condiciones climatológicas habían empeorado, llegó a la escena en menos de dos minutos.
No hay nada que ponga más en peligro la vida de un policía que acudir a un accidente de tráfico en una vía rápida, de manera que lo primero que hizo fue aparcar su vehículo policial en la intersección en «posición diagonal», con las luces del techo, los faros y los intermitentes encendidos. Después, una vez dispuesta toda aquella escasa protección contra los desquiciados conductores nocturnos, se aventuró a acercarse primero al Volvo, donde encontró a Robert Weil atontado pero respirando, y después al Vauxhall, en el que halló a Allen Frust tendido y bien muerto. Tras realizar un rápido barrido con la linterna para asegurarse de que ningún pasajero había salido despedido hacia los matorrales que había a lo largo del arcén, volvió junto a Robert Weil para ver si podía ayudarle. Fue entonces cuando la agente Slatt, y apuesto a que la habían acosado por tener ese nombre, demostró que era una policía de verdad y no solo un uniforme con destreza para la conducción.
El Volvo V70 era un coche familiar grande y, en el momento del impacto, la puerta trasera se había abierto de golpe. La sabiduría popular de los policías está llena de historias espantosas sobre mascotas, abuelitas e incluso niños sin abrochar que salen volando por la parte de atrás de los coches, así que la agente Slatt pensó que debía echar un vistazo.
Reconoció de inmediato las manchas de sangre que había en el lateral del coche; eran tan recientes que aún brillaban a la luz de su linterna. No había mucha, pero sí la suficiente como para que se preocupara. Se puso a buscar minuciosamente, pero no había nadie en la parte trasera del coche ni a diez metros a la redonda.
Para cuando hubo terminado la búsqueda, los policías de tráfico habían llegado con sus grandes BMW 520 llenos de barreras, luces de emergencia y suficientes señales reflectantes como para montar una segunda pista en Gatwick. Acordonaron rápidamente el carril y volvieron a hacer que el tráfico circulara de forma segura. Una ambulancia llegó poco después y, mientras el personal sanitario se ocupaba de Robert Weil, la agente Slatt se puso a buscar la documentación del coche en la guantera. Antes de que la ambulancia se fuera, Slatt subió a la parte de atrás y le preguntó a Robert Weil si alguien iba con él en el coche.
—Estaba completamente aterrado —le contó después a los detectives—. No solo le alarmaba la pregunta, sino que estaba incluso más asustado por el hecho de que yo fuera policía.
Entre los policías se dice que todos los ciudadanos son culpables de algo, pero algunos en particular lo son más que otros. Cuando la ambulancia subió con esfuerzo hacia la M23 en dirección a las urgencias de Redhill, la agente Slatt la seguía de cerca. Mientras conducía, le recomendó por radio al inspector de la Unidad de Mando y Control que estaba de guardia que el Departamento de Investigación de Delitos fuera a echar un vistazo. Nunca se consigue hacer nada deprisa a las dos de la mañana, de manera que ya amanecía cuando el detective de la cercana comisaría de Crawley consideró que valía la pena llamar a su inspector. Patalearon, maldijeron a los trabajadores madrugadores que tocaban el claxon y se quejaban por el retraso, y decidieron que bien podrían convertir ese asunto en el problema de otra persona. Así pasó a la Brigada Conjunta de Grandes Crímenes de la policía de Sussex y Surrey.
Se necesita algo más que un poco de misterio para arrancar de su cama cómoda y calentita a un inspector jefe veterano, así que cuando Douglas Manderly, el oficial superior designado para la investigación, llegó a la oficina, ya había enviado a un par de desafortunados detectives a la escena, otro se dirigía al hospital West Surrey para relevar a la agente Slatt y su ayudante ya había encendido el programa HOLMES y le había asignado un nombre a la operación: «Sallic».
Douglas Manderly no se imaginaba que, nada más introducir el nombre de Robert Weil en HOLMES, se desencadenaba una señal que yo había conseguido de un informático civil experto en soporte técnico al que había engatusado, y que recibía un correo electrónico en mi ordenador. Después, el ordenador me lo enviaba al teléfono, y este sonó cuando Toby y yo paseábamos por Russell Square.
Digo que salimos de paseo, pero, en realidad, los dos nos habíamos escabullido a través de la fina llovizna invernal a la cafetería del parque, donde yo me tomé un café y Toby, un pedazo de pastel. Comprobé los detalles lo mejor que pude en el teléfono, pero no es lo bastante seguro para asuntos tan delicados, de manera que volvimos a La Locura saltando los charcos. Para ahorrar tiempo entramos por la puerta de atrás, atravesamos el patio trasero y subimos por la escalera de caracol exterior hacia el apartamento renovado que había sobre el garaje. Ahí tenía los ordenadores, la televisión de plasma, el equipo de sonido y el resto de accesorios de la vida del siglo xxi que, por una u otra razón, no me atrevía a mantener dentro de La Locura.
Después de Navidad le había pedido a mi primo Obe que viniera a poner un interruptor principal junto a la puerta. Corta la corriente de todos los dispositivos eléctricos del apartamento salvo las luces; muy ecológico, pero esa no es la razón por la que lo instalé. La verdad es que cuando haces magia, cualquier microprocesador que esté a una corta distancia se convierte en chatarra y, puesto que hoy en día casi todo lo que tiene un interruptor tiene un microprocesador, termina saliendo caro muy pronto. Ahora bien, llevé a cabo unos pequeños experimentos que revelaron que dichos microchips deben tener corriente para romperse, de ahí lo del interruptor. Me aseguré de que Obe escogía un conmutador de palanca antiguo que fuera lo suficientemente duro como para imposibilitar cualquier uso fortuito. Cuando alargué el brazo para encenderlo esa mañana, descubrí que ya lo estaba. Pero claro, sabía que no había sido yo porque, después de que mis mierdas volaran por los aires por culpa de la magia hacía más de un año, me había vuelto muy exigente con estas cosas. Y no había sido Lesley porque le estaban operando otra vez la cara en el hospital. Sabía que Nightingale se colaba de vez en cuando para ver el rugby a hurtadillas, así que podría haber sido él.
Tan pronto como entré, con Toby sacudiéndose el húmedo pelaje y metiéndose entre mis pies, encendí el Dell que utilizamos como terminal para AWARE, respondí a un correo electrónico que me recordaba que en dos semanas tenía que presentarme al curso de repaso de Seguridad para Agentes y volví a comprobar la alerta que me remitía a la Operación Sallic en HOLMES, que no me permitía el acceso. Pensé en entrar con el número de placa de Nightingale, que parece tener acceso a todo, pero los mandamases se mostraban muy inquietos por entonces con los accesos no autorizados a las bases de datos, de manera que me pregunté qué habría dicho Lesley en estas circunstancias: «¡Llama al Centro de Coordinación, idiota!».
Así que eso es lo que hice y, después de diez minutos al teléfono hablando con el ayudante de la Brigada de Grandes Crímenes, salí corriendo para contárselo todo a Nightingale, aunque me aseguré de apagar el interruptor principal mientras salía.
* * *
Una hora más tarde nos dirigíamos al sur en el Jaguar.
Nightingale me dejó conducir, lo que estuvo bien, aunque todavía no me dejaba ir solo en él hasta que hiciese el curso avanzado de conducción de Scotland Yard. Ya me había apuntado, pero el problema era que prácticamente todos los agentes del cuerpo querían hacer el curso y los chicos y chicas que conducen los vehículos de apoyo de los comandantes del distrito tienen prioridad. Puede que hubiera una vacante en junio. Hasta entonces tendría que contentarme con que me supervisaran mientras aceleraba el motor de seis cilindros en línea y bajaba a unos comedidos ciento veinte kilómetros por hora por la M23. Consiguió alcanzarlos sin ningún esfuerzo aparente, lo que no está mal para un coche que es casi tan viejo como mi madre.
—Estaba en la lista que nos dio Tyburn —le dije a Nightingale cuando por fortuna escapamos de la terrorífica singularidad que es el tráfico de Croydon.
—¿Por qué no hemos hablado con él antes? —preguntó Nightingale.
Habíamos estado monitorizando a los antiguos miembros de un club vespertino de la Universidad de Oxford, que se llamaba los Pequeños Cocodrilos, desde que descubrimos que un viejo mago, Geoffrey Wheatcroft, había estado enseñándoles magia contra todo hábito y costumbre. Llevaba haciéndolo desde principios de los cincuenta, así que, como os imaginaréis, había muchos nombres que cubrir. Tyburn —Lady Ty para ti, campesino—, genius loci de uno de los afluentes perdidos del Támesis y licenciada de Oxford, había localizado a algunos miembros de esta camarilla durante sus años allí. Aseguraba, y yo la creía, que era capaz de oler, literalmente, a un practicante de magia. Así que le dimos prioridad a su lista.
Y nuestro conductor del Volvo estaba en ella.
—Robert Weil, con W —dije—. Hemos trabajado con la lista en orden alfabético.
—Eso no hace más que probar que existe algo que se llama ser demasiado metódico —dijo Nightingale—. Supongo que has arrasado con los registros informáticos, ¿qué has descubierto?
En realidad, el ayudante con el que había hablado me había enviado los resultados de las investigaciones, pero no iba a decirle eso a Nightingale.
—Tiene cuarenta y dos años, nació en Tunbridge Wells, su padre era abogado; su madre, ama de casa. Estudió en el colegio privado del Sagrado Corazón de Beachwood… —dije.
—¿Era externo o comía allí? —preguntó Nightingale.
Había adquirido algunos conocimientos rudimentarios de lenguaje elegante desde que trabajaba con Nightingale, así que al menos conseguí entender la pregunta.
—El colegio está en Tunbridge Wells, así que yo diría que era externo —dije—. A menos que sus padres tuvieran muchas ganas de que no estuviera en casa.
—Y de ahí, supuestamente hasta Oxford —comentó Nightingale.
—Donde cursó Biología… —empecé a decir.
—Estudiar —dijo—. En la universidad se estudian asignaturas.
—Donde estudió Biología y se licenció con unas notas normalitas —dije—. Así que no era el tipo más brillante de la pandilla.
—Biología —repitió Nightingale—. ¿Estás pensando lo mismo que yo?
Estaba pensando en las quimeras de Sin-rostro, en sus gatitas producidas en masa y en los chicos-tigre que habían salido de lo que llamábamos el club de striptease del doctor Moreau. En eso y en la Dama Pálida, que se había deshecho de varias personas arrancándoles a mordiscos la polla con los dientes de su vagina. Y en el resto de cosas que Nightingale había considerado demasiado terribles como para que yo las viera.
—Espero sinceramente que no —dije, pero sabía que, en realidad, sí que estaba pensando lo mismo que él.
—¿Y después de que se licenciara? —preguntó Nightingale.
Había estado en Imperial Chemical Industries2 durante diez años, antes de pasarse al creciente campo de las evaluaciones de impacto medioambiental, y había trabajado para las autoridades aeroportuarias británicas como agente de control medioambiental hasta que lo vendieron, junto con el resto del aeropuerto de Gatwick, en 2009.
—Le despidieron el año pasado —dije—. Formaba parte de la dirección, así que consiguió un buen finiquito. En la actualidad cotiza como consultor.
* * *
El centro de coordinación se había establecido en Sussex House, a las afueras de Brighton, en lo que parecía una planta de ingeniería eléctrica de los años treinta convertida en oficinas. En algún momento de los últimos treinta años, habían brotado en el lugar unos almacenes, una tienda Matalan y un supermercado ASDA del tamaño de un portaviones impulsado por energía nuclear. Era la clase de desarrollo urbanístico de las afueras que hace que los hombres y mujeres serenos y respetuosos con el medio ambiente echen espuma por la boca por la indignación y muerdan los volantes de sus Prius, pero yo no pude evitar pensar que, desde un punto de vista policial, venía estupendamente bien para comprar después del trabajo. De hecho, puesto que el centro de detención de Brighton estaba justo detrás, también venía genial para los sospechosos. Y había unos trasteros Big-Box al lado, lo que podría resultar práctico si las celdas se abarrotaban alguna vez.
El inspector jefe Douglas Manderly era un policía al estilo moderno, con un sutil traje de raya diplomática entallado, el pelo castaño y corto, ojos azules y un móvil de última generación en el bolsillo. Era serio, trabajaba hasta tarde, bebía la cerveza rubia en cañas y sabía cambiar un pañal. En poco tiempo buscaría ascender a superintendente, pero solo por la paga extra y la pensión. Era bueno en su trabajo, deduje, pero probablemente no se sintiera cómodo con las cosas que se salían de su zona de confort.
Le íbamos a encantar.
Nos encontramos con él en su oficina para proclamar su autoridad, pero se levantó y nos dio la mano por turnos para promover una correcta atmósfera entre compañeros. Nos sentamos en los sitios que nos ofreció y también aceptamos su café, y le dedicamos un minuto y medio, más o menos, a las cortesías antes de que nos preguntara, sin rodeos, qué queríamos.
No le contamos que estábamos cazando brujas porque esa clase de cosas suele causar sobresaltos.
—Puede que Robert Weil esté relacionado con otra investigación —dijo Nightingale—. Una serie de asesinatos que tuvo lugar durante el verano.
—¿Con el caso de Jason Dunlop? —preguntó.
«Es mejor que bueno en su trabajo», pensé.
—Sí —respondió Nightingale—, aunque no está directamente relacionado.
Manderly parecía decepcionado. La gente tiene una idea errónea sobre la territorialidad policial. Una investigación por asesinato a gran escala sale por un cuarto de millón de libras como mínimo. Si Manderly pudiera pasárselo a Scotland Yard, entonces se convertiría en nuestro dinero y nuestro problema, por no mencionar que mejoraría su recuento de criminalidad a final de año. Era evidente que no quería asignarnos a uno de sus preciados detectives para que nos acompañara, pero no se mostró particularmente contento cuando Nightingale preguntó por la agente Maureen Slatt.
—Eso es un tema de su superior más inmediato —indicó Manderly.
Entonces preguntó si tenía que buscar algo en especial, dado nuestro interés.
—Podría informarnos si descubre algo que se salga de lo normal —dijo Nightingale.
—¿Eso incluye algún cuerpo? —preguntó.
Técnicamente no hace falta que tengas ningún cadáver para acusar a alguien de asesinato, pero los detectives siempre se sienten mejor cuando han encontrado a la víctima propiamente dicha; son así de supersticiosos. Además, a nadie le gusta pensar que se puedan estar gastando un cuarto de millón y que resulte que la víctima esté viviendo en Aberdeen con un vendedor de seguros llamado Dougal.
—¿Estamos seguros de que había un cuerpo en el Volvo? —pregunté.
—Seguimos esperando los resultados de ADN, pero el laboratorio ha confirmado que la sangre es humana —respondió Manderly—. Y que salió de un cuerpo en las primeras fases de rigor mortis.
—Entonces no fue un secuestro —dijo Nightingale.
—No —concedió el detective.
—¿Y dónde está el señor Weil ahora? —preguntó Nightingale.
Manderly entrecerró los ojos.
—Está de camino —dijo—. Pero, a menos que tengan algo sustancial que añadir a su interrogatorio, preferiría que nos lo dejaran a nosotros.
Ahora que había quedado claro que no íbamos a relevarle de este problemático caso, no iba a dejarnos acercarnos al sospechoso principal hasta que lo tuviera todo atado y bien atado.
—Me gustaría hablar con la agente Slatt primero —dijo Nightingale—. Imagino que ya se habrá registrado la casa de Weil, ¿verdad?
—Tenemos a un equipo allí —dijo Manderly—. ¿Están buscando algo en concreto?
—Libros —respondió—. Y posiblemente otras clases de parafernalia.
—¿Parafernalia? —repitió el detective.
—Lo sabré cuando la vea —dijo Nightingale.
* * *
La principal diferencia entre las labores policiales de la ciudad y las de campo, hasta donde me parecía, era la distancia. Había treinta kilómetros por la A23 hasta Crawley, donde vivía Robert Weil, que era mucho más de lo que yo conducía en Londres durante la semana laboral. Eso sí, como Londres no se interponía, llegamos en menos de media hora. De camino pasamos por el punto donde había tenido el lugar el accidente. Le pregunté a Nightingale si quería que parásemos, pero, puesto que ya se habían llevado el Volvo de Weil, continuamos hasta Crawley.
En los cincuenta y los sesenta, los todopoderosos hicieron un esfuerzo conjunto para echar a la clase trabajadora de Londres. La ciudad estaba perdiendo rápidamente su industria y las maravillas tecnológicas de la era de los electrodomésticos estaban sustituyendo a un amplio número de sirvientes que se requería en las casas eduardianas. Londres simplemente ya no necesitaba tanta gente pobre. Crawley, que hasta entonces había sido un pequeño pueblo medieval basado en el comercio, tenía sesenta mil residentes allí tirados. Digo tirados, pero en realidad fueron a parar a miles de sólidos adosados con tres dormitorios en los que a mis padres le habría encantado vivir, si hubieran podido llevarse la escena londinense del jazz, el mercado de Peckham y a la población exiliada de Sierra Leona o, al menos, a la mitad con la que mi madre se seguía hablando.
Crawley se las había apañado para evitar la plaga de centros comerciales a las afueras con el simple recurso de colocar uno en el centro del pueblo. Más allá estaban las oficinas del ayuntamiento, la universidad y la comisaría, todo apiñado con tanto esmero como si hubiera salido de un juego de SimCity.
Encontramos a la agente Slatt en la cafetería, que era tan anodina como sus equivalentes en Londres. Era una mujer bajita y pelirroja que rellenaba el chaleco antipuñaladas como un adosado de tres dormitorios y tenía unos ojos grises e inteligentes. Nos dijo que su inspector ya la había puesto al día. Yo no sabía lo que le habían dicho, pero la mujer miraba a Nightingale como si esperara que fuera a salirle otra cabeza.
Nightingale me envió a la barra y, cuando volví con el té y las galletas, la agente Slatt le estaba describiendo cómo había obrado en el lugar del accidente. Si pasas algún tiempo entre accidentes de tráfico, no tendrás ningún problema en distinguir la sangre cuando la veas.
—Brilla cuando la iluminas con la linterna, ¿no es verdad? —dijo—. Pensé que podría haber otra víctima en el coche.
Es bastante común que las personas que han sufrido un accidente de coche escapen de su vehículo y se pongan a deambular en cualquier dirección, aunque estén seriamente heridos.
—Solo que no pude encontrar ningún rastro de sangre y el conductor negaba que hubiera alguien más con él en el coche.
—Cuando miró por primera vez en la parte trasera del vehículo, ¿notó algo extraño? —preguntó Nightingale.
—¿Extraño?
—¿Sintió algo fuera de lo normal al mirar en el interior? —preguntó Nightingale.
—¿Fuera de lo normal? —repitió ella.
—Raro —aclaré yo—. Espeluznante. —La magia, sobre todo la que es muy potente, puede dejar una especie de eco tras de sí. Con lo que mejor funciona es con la piedra, mal con el hormigón y el metal e incluso peor con los materiales orgánicos, pero extrañamente bien con algunas clases de plástico. Localizar el eco es fácil si sabes lo que estás buscando o si la fuente es muy potente. De ahí vienen los fantasmas, por cierto. Y es un coñazo tener que explicárselo a las personas que los ven.
Slatt se recostó en la silla para alejarse de nosotros. Nightingale me miró con dureza.
—Estaba lloviendo —dijo Slatt por fin.
—¿Qué impresión le dio? —preguntó Nightingale—. Me refiero al conductor.
—De primeras, la de cualquier otra víctima de un accidente de tráfico con la que me haya encontrado —dijo—. Aturdido, descentrado, ya saben cómo es esto: o balbucean o se quedan catatónicos; él era de los primeros.
—¿Y balbuceaba sobre algo en particular? —preguntó Nightingale.
—Creo que dijo algo sobre unos perros ladrando, pero murmuraba a la vez que balbuceaba.
Slatt terminó con su comida, Nightingale con su té y yo con mis anotaciones.
* * *
Mientras yo conducía, la agente Slatt me guiaba. Dejamos atrás la estación de tren, pasando por encima de las vías, y atravesamos, hasta donde me pareció, la zona victoriana de Crawley. Por supuesto, la casa de Robert Weil era una achaparrada e independiente villa victoriana de ladrillo con miradores cuadrados, un tejado inclinado y pináculos de terracota. Las casas que la rodeaban eran todas eduardianas o incluso de estilos posteriores, por lo que supuse que, hace tiempo, la villa se habría erguido orgullosa en sus propios terrenos. Se notaba en los restos del gran jardín trasero, que actualmente era el foco de un equipo de perros rastreadores, un préstamo de la Brigada de Rescate Internacional, por lo que supe después.
Slatt conocía al agente que estaba de guardia en la puerta, que anotó nuestros nombres sin decir palabra. La casa era lo bastante grande como para que sus dueños no hubieran sentido la necesidad de derribar todos los muros intermedios y hubieran restaurado —recientemente, pensé— las molduras decorativas. Habían tenido que abandonar el comedor porque sus hijos, de siete y nueve años según mis notas, lo habían invadido traicioneramente y lo tenían lleno de juguetes, xilófonos rotos y varios DVD que iban a la deriva fuera de sus carcasas. Los niños estaban en casa de unos amigos, pero la mujer seguía allí. Se llamaba Lynda, escrito con y, y tenía el pelo de un rubio descolorido y una boca de labios finos. Estaba sentada en el sofá de la sala de estar y nos fulminaba con la mirada mientras inspeccionábamos su casa; los policías locales buscaban cadáveres; nosotros, libros. Nightingale se encargó del estudio y yo de los dormitorios.
Miré primero en las habitaciones de los niños, por si acaso hubiera algo interesante escondido entre las pegatinas de Lego de Star Wars, los libros de Highway Rat o los de colorear, que tenían un aspecto un poco pringoso. El hijo mayor ya tenía su propio portátil en su habitación, aunque, a juzgar por sus años de antigüedad, parecía de segunda mano. Los hay que tienen suerte.
El dormitorio de los padres tenía un olor rancio y concentrado, y no había muchas cosas que me interesaran. Los practicantes de magia de verdad nunca dejaban los libros importantes por ahí tirados, pero vas aprendiendo algunos trucos. La clave está en las yuxtaposiciones improbables. Mucha gente lee libros sobre ocultismo, pero si los encuentras junto a otros escritos por o sobre Isaac Newton, especialmente los tochos más aburridos, entonces se te erizan los pelos del pescuezo, se izan las banderas y, lo que es más importante, haces anotaciones en la libreta.
Lo único que descubrí en el dormitorio, bajo la cama, fue una copia con las esquinas dobladas de El descubrimiento de las brujas, junto con La vida de Pi y El dios de las pequeñas cosas.
—Él no ha hecho nada —dijo una voz a mi espalda.
Me levanté y, al girarme, descubrí a Lynda Weil en la puerta.
—No sé qué es lo que se piensan que hizo —dijo—, pero no lo hizo. ¿Por qué no me dicen qué se supone que ha hecho?
Los policías buenos, cuando están ocupados con otros asuntos, evitan interactuar con los testigos o los sospechosos y, sobre todo, con aquellos individuos que encajen en las dos categorías. Además, desconocía lo que había hecho su marido.
—Lo lamento, señora —dije—. Terminaremos tan pronto como podamos.
Acabamos incluso antes porque, un minuto después, Nightingale me llamó para que bajara y me dijo que la Brigada de Grandes Crímenes había encontrado un cuerpo.
Además, lo habían logrado con un poco de vigilancia policial. Me habían impresionado de verdad. La Brigada de Grandes Crímenes tenía las imágenes de unas cámaras de vigilancia en las que se veía a Robert Weil atravesando la rotonda de Pease Pottage y dirigiéndose hacia la Carretera del Bosque, que tenía ese nombre tan siniestro porque recorría el eje central del bosque de St. Leonard, un mosaico de forestas que cubrían la cumbre de un terreno elevado que iba desde Pease Pottage hasta Horsham.
Un terreno ideal para depositar un cadáver, según la agente Slatt; de fácil acceso a pie por los senderos y las pistas forestales y sin cámaras de tráfico. Fuera a donde fuera, Robert Weil no había vuelto a Pease Pottage hasta más de cinco horas después, así que podría haber estado, sin problema, en cualquier sitio del bosque. Pero habían tenido suerte, porque Lynda Weil llamó a su marido a las nueve menos cuarto de la mañana, presumiblemente para preguntarle dónde demonios estaba, y eso le permitió a la policía de Sussex triangular la posición de su teléfono a una celda pegada al pueblo de Colgate. Después de eso, solo era cuestión de comprobar el tramo adecuado de la carretera hasta que localizaran algo, en este caso, las marcas de neumático de un Volvo V70.
Las nubes grises se estaban oscureciendo hasta ponerse de un negro campestre cuando llegamos al lugar del crimen. No había ninguna salida directa, así que tuve que aparcar el Jaguar avanzando un poco por la carretera y retrocedimos andando.
La agente Slatt nos explicó que el dueño de las tierras acababa de bloquear la entrada a una ruta de acceso que atravesaba el bosque.
—Probablemente Weil recordara la salida de algún paseo que había dado por la zona —dijo—. No se imaginaba que ya no existiría.
Consejo de seguridad importante para asesinos en serie: investigar siempre el sitio donde se van a tirar las cosas antes de utilizarlo. Tuvimos que escalar un montículo artificial hecho de un barro pegajoso y amarillento y de las ramas desechadas de los árboles, porque los forenses seguían trabajando en el camino ligeramente visible.
—Tuvo que arrastrar el cuerpo, porque dejó un rastro —dijo la agente Slatt.
—No da la impresión de que sea una persona muy preparada —dije. La lluvia formaba rayas plateadas a la luz de mi linterna mientras apuntaba hacia atrás para guiar a Nightingale.
—A lo mejor era su primer asesinato —comentó.
—Dios, eso espero —dijo Slatt.
El camino que había más adelante estaba lleno de barro, pero lo atravesé con la confianza de un hombre que se ha asegurado de meter unas botas DM en su kit de supervivencia. Ya sea en el campo o en la ciudad, uno no quiere llevar puestos sus mejores zapatos en la escena de un crimen. A no ser que seas Nightingale, que parecía tener un suministro ilimitado de zapatos de calidad hechos a mano que otra persona se encargaba de limpiar y de sacar brillo. Sospechaba que probablemente sería Molly, pero podrían haber sido unos gnomos, que yo supiera, o cualquier otro espíritu de la casa indeterminado.
A cada lado del camino había una hilera de árboles esbeltos con unos troncos pálidos que Nightingale identificó como abedules plateados. La hilera sombría de árboles puntiagudos y oscuros que había más adelante estaba conformada, por lo visto, por abetos Douglas intercalados con algunos alerces aquí y allá. Nightingale estaba horrorizado por mi falta de conocimientos arbóreos.
—No entiendo cómo conoces cinco formas de unir ladrillos pero eres incapaz de distinguir el árbol más común de todos —dijo.
En realidad conocía veintitrés formas de unir ladrillos, si contaba el estilo Tudor y el resto de estilos de la Edad Moderna, pero me lo guardé para mí mismo.
Alguna persona sensata había puesto cinta reflectante de un árbol a otro para señalar nuestro camino descendente hacia el sitio desde el que me llegaba el zumbido de un generador portátil y donde veía los flashes blancoazulados de las cámaras, las chaquetas amarillas reflectantes y las figuras fantasmagóricas de las personas ataviadas con trajes desechables de papel.
En oscuros tiempos lejanos, se embolsaba a la víctima, se la etiquetaba y se la enviaba a la morgue en cuanto se tomaban las primeras fotografías. Hoy en día, los patólogos forenses colocan una tienda sobre el cuerpo y se instalan indefinidamente. Por suerte, de vuelta en la civilización, no tardan mucho tiempo, pero en el campo hay toda clase de insectos y esporas interesantes que se dan un festín con el cadáver. Según nos han contado, estos ofrecen una gran información sobre la hora de la muerte y el estado en el que se encontraba el cuerpo cuando cayó al suelo. Catalogarlo todo puede llevar un día y medio y acababan de empezar cuando llegamos. Se notaba que a la patóloga forense no le hacía gracia que otro grupo desconocido de policías interfiriera en su cuidada investigación científica, incluso aunque nos portáramos bien y fuéramos vestidos con unos trajes Noddy con las capuchas y mascarillas puestas.
Y al inspector jefe Manderly, que había llegado allí antes que nosotros, tampoco le hacía gracia. Aun así debió de pensar que, cuanto antes empezáramos, antes nos marcharíamos, porque se puso a hacernos señas de inmediato para que nos acercáramos y nos presentó a la forense.
Yo había echado bastantes horas junto a cadáveres desde que me uní a La Locura y, después del bebé al que arrojaron y del Hari Krishna al que le había explotado la cabeza, pensaba que me había vuelto más frío. Pero, como le he oído contar a los agentes con experiencia, nunca consigues serlo lo suficiente. Era el cuerpo de una mujer, estaba desnudo y cubierto de barro. La forense nos explicó que la habían enterrado en una tumba de poca profundidad.
—Solo estaba a doce centímetros de la superficie —dijo—. Los zorros habrían acabado con ella en cuestión de segundos.
No había señales de lucha, de manera que Robert Weil, si es que había sido él, se había limitado a depositarla en el agujero y cubrirla. Con aquella luz artificial, la mujer parecía estar tan gris e incolora como las fotografías del holocausto que recuerdo del colegio. No veía más allá del hecho de que era caucásica, mujer y ni una adolescente ni tan mayor como para tener la piel caída.
—A pesar de este entierro chapucero —dijo la forense—, hay pruebas forenses de tácticas defensivas, todos los dedos han desaparecido a partir de la segunda falange y, por supuesto, está la cara…
O su ausencia, más bien. De la barbilla para arriba no había nada salvo una papilla roja moteada del blanco de los huesos. Nightingale se agachó y situó el rostro tan cerca como para haber besado la zona donde habrían estado los labios de la mujer. Yo aparté la vista.
—Nada —me dijo Nightingale mientras se incorporaba—. Y tampoco ha sido dissimulo.
Respiré hondo. Así que no era producto del hechizo que le destrozó la cara a Lesley.
—¿Qué cree que lo ha causado? —le preguntó Nightingale a la forense.
Esta señaló la zona de la parte de arriba del cuero cabelludo, que presentaba unos pequeños surcos rojos.
—Nunca lo he visto en carne y hueso, por así decirlo, pero sospecho que el disparo de una escopeta en el rostro a poca distancia.
Las palabras «a lo mejor alguien pensaba que era una zombi» intentaron escaparse de mi garganta con tanta fuerza que tuve que ponerme la mano delante de la mascarilla para que no salieran.
Nightingale y la forense me miraron con curiosidad antes de volver a centrarse en el cadáver. Salí corriendo de la tienda con la mano aún sobre la boca y no me detuve hasta que me alejé del perímetro forense interno, donde pude recostarme contra un árbol y quitarme la mascarilla. Ignoré las miradas compasivas de los policías de más edad que había fuera; prefería que pensaran que estaba mareado y no que me estaba conteniendo para no reírme.
La agente Slatt se acercó y me ofreció una botella de agua.
—Queríais que hubiera un cadáver —dijo mientras me enjuagaba la boca—. ¿El caso es vuestro?
—No, no creo que vaya a ser nuestro —dije—, gracias a Dios.
* * *
Nightingale tampoco lo pensaba, de manera que volvimos a Londres tan pronto como nos deshicimos de nuestros trajes y le dimos las gracias al inspector jefe Manderly por su cooperación. Nightingale condujo.
—No había vestigia, y la verdad es que me parecía la herida que produce una escopeta —dijo—. Pero estoy dispuesto a preguntarle al doctor Walid si le gustaría venir y echarle un vistazo en persona. Solo para asegurarnos.
La lluvia constante había aflojado mientras nos dirigíamos al norte y vi las luces de Londres reflejadas más allá de las nubes, justo pasadas las North Downs.
—Un asesino en serie normal y corriente, entonces —convine.
—Estás sacando conclusiones apresuradas —dijo Nightingale—. Solo hay una víctima.
—Que sepamos —indiqué—. Bueno, aun así ha sido una pequeña pérdida de tiempo para nosotros.
—Teníamos que asegurarnos —dijo Nightingale—. Y nunca viene mal salir al campo.
—Oh, claro —dije—. No hay nada como una escapada a la escena de un crimen. Es imposible que esta sea la primera vez que investigas a un asesino en serie.
—Si es que lo es.
—Y si lo es, no puede ser el primero.
—Por desgracia, eso es verdad —dijo—, aunque yo nunca he sido el oficial al mando.
—¿Alguno de los famosos eran seres sobrenaturales? —pregunté. Pensaba que aquello explicaría muchas cosas.
—Si hubieran sido sobrenaturales —indicó—, nos habríamos asegurado de que no fueran famosos.
—¿Y Jack el Destripador? —pregunté.
—No —respondió—. Y créeme, se habría producido un gran alivio si hubiera resultado ser un demonio o algo así. Conocí a un mago que ayudó en la investigación policial y me dijo que todos habrían dormido mucho mejor de haber sabido que no era un hombre el que estaba haciendo todas aquellas atrocidades.
—¿Peter Sutcliffe?
—Yo mismo lo interrogué —dijo—. Nada. Y desde luego ni era un practicante ni estaba bajo la influencia de ningún espíritu maligno. —Levantó la mano para que me callara la siguiente pregunta que iba a hacerle—. Y tampoco lo era Dennis Nilsen, hasta donde yo sé, ni Fred West ni Michael Lupo ni ningún otro del desfile de espantosos individuos a los que he tenido que investigar en los últimos cincuenta años. Todos eran unos monstruos perfectamente humanos.