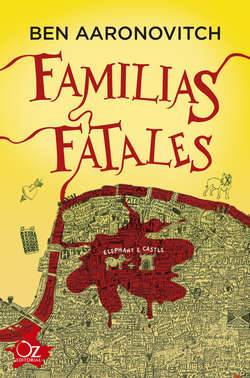Читать книгу Familias fatales - Ben Aaronovitch - Страница 12
Capítulo 5 El cerrajero
ОглавлениеEstaba lloviendo otra vez y tardé casi tanto en cruzar el río en coche y bajar a Bromley, el municipio de Londres, como lo que me había llevado conducir hasta Brighton el mes anterior. Pasé una buena parte del tiempo sorteando el tráfico de Elephant and Castle y reptando por Old Kent Road.
Cuando llegas al sur de Grove Park, los restos victorianos de la ciudad se reducen y te encuentras en la tierra de las construcciones bajas de estilo Tudor de imitación que protagonizaron la última gran expansión urbana de Londres. A la gente como a mi padre o a mí no nos gusta pensar que los sitios como Bromley forman parte de Londres, pero los municipios periféricos son igual que los cuñados: te gusten o no, tienes que aguantarlos.
La dirección de Patrick Mulkern era un híbrido extraño. Parecía que el constructor se hubiera cansado de construir casas adosadas de imitación al estilo Tudor y hubiera juntado dos a presión para crear una pequeña hilera de cuatro casas. Como ocurría con la mayoría de las viviendas de esa calle, su generoso jardín delantero se había asfaltado para conseguir más aparcamiento y un mayor riesgo de inundaciones.
Un Ford Mondeo blanco roto estaba aparcado fuera, reluciente bajo la lluvia. Comprobé la matrícula, coincidía con la de las imágenes de las cámaras. No solo era un Serie 2, sino que también tenía el débil motor Zetec 1.6. Fuera cual fuera el salario de los delincuentes, no cabía duda de que Mulkern no se lo gastaba en coches.
Me quedé sentado en el exterior con el motor apagado durante cinco minutos y observé la casa. Era un día sombrío, pero no se apreciaba ninguna luz visible a través de las ventanas y nadie tiraba de los visillos para mirarme. Salí del coche y caminé lo más rápido que pude para refugiarme en el porche. En algún momento, la casa había adquirido una capa gruesa de mezquinos guijarros de pedernal que casi me arrancaron la piel de la palma cuando apoyé la mano sobre ella.
Llamé al timbre y esperé.
A través de los cristales esmerilados que había a cada lado de la puerta vi un despliegue de machas blancas y marrones en el suelo del recibidor: el correo sin abrir. De dos o quizás tres días, a juzgar por la cantidad. Llamé y mantuve el dedo en el timbre mucho más tiempo del que se consideraba cortés, pero aun así no hubo respuesta.
Pensé en volver al coche y esperar. Tenía mis difíciles Geórgicas de Virgilio para entretenerme y una bolsa reabastecida para las tareas de vigilancia que estaba bastante seguro de que no contenía ninguna de las espeluznantes sorpresas culinarias de Molly, pero, según me apartaba, rocé con los dedos la cerradura y sentí algo.
Una vez, Nightingale me describió los vestigia como la imagen persistente que queda en tus ojos tras mirar una luz brillante. Lo que la cerradura me transmitió fue como el efecto resultante del flash de una cámara. Y en su interior había algo duro y punzante y peligroso, como el suavizador de una navaja de afeitar sobre una piedra de afilar.
Nightingale, en virtud de su amplia experiencia, asegura que es capaz de identificar al conjurador de un hechizo por su signare (en cristiano, eso es su firma). Pensaba que me estaba tomando el pelo, pero desde hacía poco tiempo había empezado a creer que yo mismo podía sentirlo. Y la signare que se desprendía de la puerta me llevó de golpe a la azotea del Soho y a un cabrón con acento pijo, sin rostro y con un entusiasta interés no académico en la sociopatía criminal.
Comprobé las ventanas del salón, no había nadie allí. Con aspecto fantasmal a través de los visillos, se dibujaba la silueta de los muebles, pasados de moda pero bien conservados, y de la televisión, que tendría unos veinte años de antigüedad.
Puesto que no se había denunciado realmente el robo del libro, no iba a conseguir una orden de registro. Si entraba ilegalmente, tendría que confiar en la vieja Sección 17.1.e. de la Ley de Pruebas Criminales y Policiales (1984), que claramente establece que un agente puede entrar a un sitio para salvar «la vida y la integridad física» de alguien, lo que ni siquiera requiere que oigas algo sospechoso. Esto se debe a que ni siquiera el miembro más extremo del liberalismo quiere que la policía se quede titubeando al otro lado de la puerta mientras le están estrangulando dentro.
¿Y si entraba a la fuerza y el Sin-rostro seguía dentro?
No tengo tanta práctica como Nightingale, pero estaba seguro casi al cien por cien de que los vestigia de la cerradura llevaban allí depositados menos de veinticuatro horas y de que hacía tiempo que el hombre Sin-rostro se había marchado.
Seguro casi al cien por cien.
Solo había sobrevivido a nuestro último encuentro porque él me había subestimado y los refuerzos habían aparecido justo a tiempo. No pensaba que fuera a menospreciarme de nuevo y la caballería estaba ahora mismo en la otra orilla del río.
Tampoco es que una furgoneta Sprinter llena de agentes del Grupo de Apoyo Territorial fuera a suponer mucha diferencia. Nightingale estaba convencido de que solo él podría ganar al Hombre Sin-rostro en una pelea justa. «Aunque no tengo intención de ofrecerle semejante satisfacción», había aclarado.
Pero no podía recurrir a Nightingale cada vez que quisiera entrar en casa de algún sospechoso, ¿para qué estaba yo, entonces? Y no podía quedarme dando vueltas hasta que uno de los vecinos sospechara lo suficiente como para llamar a emergencias.
Así que me incliné, dispuesto a entrar a la fuerza. Pero, para cubrirme las espaldas, llamaría a Lesley y le diría dónde me encontraba y qué estaba haciendo.
Esto es a lo que llamamos en el cuerpo «hacer una evaluación de los riesgos».
Su teléfono me desvió directamente al contestador, de manera que le dejé un mensaje. Después apagué el móvil, comprobé que nadie me estaba observando y reventé la cerradura de la puerta con una bola de fuego. Nightingale conoce un hechizo que saca la cerradura de una forma más limpia, pero yo me las tengo que apañar con lo que tengo.
Me quedé un momento en el umbral de la puerta, escuchando.
Delante de mí, las escaleras subían al piso superior; a la derecha, unas puertas abiertas conducían al salón y, tras otra puerta en la parte trasera de la casa, tapada con una cortina de cuentas, supuse que estaba la cocina.
—¡Policía! —grité—. ¿Hay alguien?
Volví a esperar. Cuando entras en masa, lo haces deprisa para sobrepasar cualquier resistencia que pueda haber antes de que empiece la acción. Cuando vas solo, entras despacio, con un ojo puesto en la retaguardia.
Otro vestigium: un olor a carne quemada, a barbacoa oxidada y, por encima, otro rozamiento del filo de un cuchillo sobre la piedra de afilar y un destello de calor.
Por mucho que quisiera, no podía quedarme esperando en la puerta todo el día. Atravesé a toda velocidad la entrada y verifiqué que el salón estaba despejado. Después, avanzando lo más lentamente que pude, volví a salir con sigilo y entré en la habitación del fondo.
Lo que evidentemente había sido una vez el comedor se había transformado en un despacho de facto. Había una mesa abatible antigua invadida por una máquina duplicadora de llaves, cajas de llaves en blanco y unas ventanas francesas que daban a un patio y a una franja de césped empapado. Un aparador de caoba pasado de moda tenía una imitación de Stubbs enmarcada y colgada encima: unos caballos en un paisaje escarpado del siglo xviii .
La habitación olía al polvo del metal, pero no fui capaz de saber si eran vestigia o la consecuencia de haber estado recortando llaves. El silencioso recibidor que tenía detrás me estaba poniendo nervioso, así que avancé rápidamente hacia la cocina.
Limpia, anticuada, con un par de tazas y un solo plato de porcelana azul sobre el escurridor de plástico amarillo.
El olor a carne quemada se percibía menos allí, y cuando revisé los armarios y la nevera de pie, ambos estaban bien provistos, pero no había nada podrido.
Empezaba a hacerme una idea de la casa. Un hombre soltero en una vivienda de tamaño familiar… ¿Sería de sus padres? ¿O habría por ahí una exmujer e hijos? Si esta hubiera sido la casa de mi madre, la habría llenado de parientes, habría alquilado las habitaciones o, probablemente, las dos cosas.
Volví a salir a la entrada y me quedé de pie frente a las escaleras.
El olor a barbacoa oxidada era más fuerte allí y me di cuenta de que no era ninguna clase de vestigium, era real.
—Señor Mulkern —dije en voz alta, porque, en algún momento de un lejano futuro, un abogado defensor podría preguntarme si lo había hecho—. Soy policía, ¿necesita ayuda?
Madre mía, ojalá estuviera visitando a su madre enferma, o en la compra o comprándose un plato de curry.
En lo alto de la escalera vi la parte superior de una puerta medio abierta que, salvo porque se alejaba radicalmente del diseño típico, conduciría al baño.
Puse un pie en los escalones y desplegué el bastón extensible al máximo. No es que no confíe en mis habilidades, sobre todo con impello, pero nada dice «brazo largo de la ley» como una porra con resorte.
Mientras subía las escaleras despacio, el olor empeoró; los matices cobreños se mezclaban con algo parecido al hígado quemado. Tenía el terrible presentimiento de que sabía de dónde provenía el olor.
Estaba en mitad de la escalera cuando le vi, tumbado bocarriba dentro del baño. Los pies apuntaban en mi dirección, calzados con unos zapatos negros de piel, de buena calidad pero gastados por los talones. Los tenía estirados hacia fuera por el tobillo de una forma que es difícil de mantener a no ser que seas un bailarín profesional.
A medida que ascendía los últimos escalones, vi que su mirada estaba fija en el techo. La piel del rostro, cuello y manos que quedaba al descubierto presentaba un horrible color marrón rosáceo, como el de un cerdo bien cocinado. Tenía la boca completamente abierta y teñida de un negro como el hollín, y parecía tener los ojos cocidos, a juzgar por su desagradable color blanco. Sin embargo, incluso a esta distancia tan corta, el hedor seguía siendo apenas soportable; debía de llevar muerto un tiempo. Días, quizás. No intenté buscarle el pulso.
A un policía bien entrenado se le exige que haga dos cosas cuando encuentra un cuerpo: dar aviso y proteger el escenario.
Yo hice las dos cosas mientras esperaba fuera, bajo la lluvia.
Los asesinatos son un tema importante en Scotland Yard, lo que significa que las investigaciones resultan caras de cojones y que no vas a arriesgarte a abrir una para después descubrir que la víctima solo estaba como una cuba y se había echado un sueñecito. En realidad, eso ocurrió una vez, aunque, a decir verdad, el tío estaba en coma por una intoxicación etílica, pero no era un asesinato, a eso voy. Para evitar que alejen a la fuerza a los agentes de las Brigadas de Homicidios de su papeleo de suma importancia, por Londres patrullan los coches de los Equipos de Evaluación de Homicidios, que están listos para abalanzarse en picado y asegurarse de que vale la pena gastarse el dinero y el tiempo en algún cadáver.
Debían de estar cerca, porque el equipo apareció cinco minutos después en, de todos los coches posibles, un Skoda rojo ladrillo en cuya parte trasera seguro que resultaría doloroso sentarse.