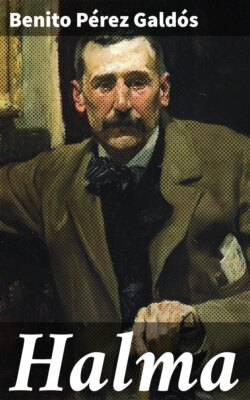Читать книгу Halma - Benito Pérez Galdós - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI
ОглавлениеÍndice
Y como si las palabras de Consuelo fueran una evocación, apareció en la puerta, sin que antes se le sintieran los pasos, un clérigo alto y viejo, que sonriendo y con blanda vocecilla, decía:
—Don Manuel, sí, aquí está don Manuel, dispuesto a convencer a la misma sinrazón... ¡Oh, mi señora doña Catalina!... A fe de Manuel Flórez que no esperaba tan grato encuentro, y pensaba, antes de almorzar, darme una vueltecita por arriba.
—Hoy es día solemne —dijo el Marqués con su habitual cortesanía—; hoy tenemos a almorzar al señor don Manuel, y mi hermana, que sabe cuánto se merece un amigo de tal calidad, quebranta su clausura, baja al comedor y nos acompaña a la mesa.
—No merezco yo tanto... ¡Oh!
Doña Catalina quiso protestar sin ofender al venerable sacerdote; pero su voz fue ahogada por admoniciones cariñosas, y poco después pasaron los cuatro al comedor. Por el camino decía el simpático Flórez a la Condesa de Halma:
—No está demás, mi buena y santa amiga, aflojar un poquito la cuerda de vez en cuando.
Con decir que la educación del Marqués y la de su esposa era exquisita, se dice que en el curso del almuerzo no se habló más que de cosas gratas, en las cuales pudieran todos decir su palabra sin ninguna violencia. Catalina estuvo melancólica y amable, don Manuel festivo, el Marqués reservado, y Consuelo con todos fina y obsequiosa. Nada ocurrió, pues, que merezca especial mención. Dijeron algo de política, que Feramor trataba siempre con criterio muy elevado, huyendo de las personalidades, cuatro palabras de literatura y academias, y un poco también del proceso del cura Nazarín, que por aquellos días monopolizaba la atención pública, y traía de coronilla a todos los periodistas y reporters. Divididos los pareceres sobre aquella extraña personalidad, unos le tenían por santo, otros por un demente, en cuyo cerebro se habían reunido con extraordinaria densidad los corpúsculos insanos que flotan, por decirlo así, en la atmósfera intelectual de nuestro tiempo. Interrogado sobre tan peregrino caso, el bonísimo don Manuel dijo que aún no tenía datos suficientes para formar criterio en aquel punto, y que se reservaba su opinión para cuando hubiese estudiado, con repetidas visitas y conferencias, al loco, santo, o lo que fuera. La de Halma no dijo esta boca es mía, ni aun demostró interés en un asunto, que por ser cosa que andaba en los periódicos, debió de parecerle de interés vano y pasajero.
Después del almuerzo, subieron don Manuel y doña Catalina al aposento de esta, y se entretuvieron largo rato charlando con los chiquillos y la institutriz, la cual era inglesa, de edad madura, con rostro de pájaro disecado, buena persona, que sabía su oficio y cumplía muy bien, transmitiendo a las criaturas sus maneras finísimas, y sus tópicos de ciencia fácil para uso de familias bien acomodadas. Cuatro eran los niños de los señores Marqueses, y a todos se les nombraba con los diminutivos familiares, a la usanza inglesa. Alejandrito, el mayor (Sandy), despuntaba por su corrección de pequeño gentleman, y era un fiel trasunto de su papá, por lo comedido, lo económico, y la precocidad de las cosas prácticas. Seguía Catalinita (Kitty), ahijada de su tía del mismo nombre, monísima criatura, muy espiritual y un poquitín traviesa. Paquito (Frank) era un poco abrutado, pero en él despuntaba una inteligencia sólida para la mecánica y... las obras públicas. Como que su juego preferido era imitar el ferrocarril, haciendo él de locomotora. Seguía Teresita, de tres años, a la cual llamaban Thressie, gordinflona, comilona, y nada espiritual, por el momento. Se pirraba por chapotear en agua, lavar trapos, y otras ordinarias ocupaciones. Era la que más daba que hacer a la miss, a quien llamaban Dolly, que es lo mismo que Dorotea.
Fuéronse todos de paseo muy bien arregladitos, pastoreados por la inglesa, y solos ya la Condesa y don Manuel, se encerraron, quiero decir, que a solas estuvieron larguísimo tiempo, casi toda la tarde, charlando de cosas graves de religión y de beneficencia. No es posible continuar en esta verídica narración sin afirmar que don Manuel Flórez era un sacerdote muy simpático: sus singulares prendas lo mismo le daban prestigio y consideración en las clases altas, que popularidad en las inferiores. Entre diversos linajes de personas andaba de continuo, codeándose con aristócratas, o alternando con la pobreza humilde, y arriba y abajo sabía emplear el lenguaje más propio para hacerse entender. En él eran de admirar, más que las virtudes hondas, las superficiales, porque si no carecía de austeridad y rectitud en sus principios religiosos, lo que más en él resplandecía era la pulcritud esmerada de la persona, la dulzura, la benevolencia, y el lenguaje afectuoso, persuasivo y en algunos casos retórico de buen gusto. La malicia pudo alguna vez tratar de mancharle, arrojándole salpicaduras de lodo callejero; pero siempre salió limpio y puro de aquellos ataques por su constancia en despreciarlos y no darles ningún valor.
Nunca tuvo ambición eclesiástica. Hubiera podido ser obispo con solo dejarse querer de las muchas personas de gran influencia política que le trataban con intimidad. Pero creyó siempre que, mejor que en el gobierno de una diócesis, cumpliría su misión sacerdotal utilizando en servicio de Dios la cualidad que este, en grado superior, le había dado, el don de gentes. ¡Prodigiosa, inaudita cualidad, cuyos efectos en multitud de casos se revelaban! No era solo la palabra, ya graciosa, ya elocuente, familiar o grave según los casos; era la figura, los ojos, el gesto, el alma flexible y escurridiza que se metía en el alma del amigo, del penitente, del hermano en Dios, y aun del enemigo empecatado. Podría creerse que tal cualidad serviría para lucir en el púlpito. Pues no señor. En su juventud había probado la oratoria sagrada con éxito dudoso. Predicador adocenado, pronto hubo de conocer que a ninguna parte iría por aquel camino. Su apostolado tenía por órgano la conversación, y el trato social era el campo inmenso donde debía ganar sus grandes batallas.
Vivía Flórez con independencia, de la renta de dos buenas fincas que heredó de sus padres en Piedrahita. No tenía, pues, que afanarse por la pícara olla, ni que volver los ojos, como otros infelices, al palacio episcopal, a las parroquias o al Ministerio de Gracia y Justicia. Dios le había hecho vitalicio el pan de cada día, poniéndole en condiciones de ejercer su ministerio con la eficacia que da... una alimentación perfecta. No le venía mal la independencia hasta para la conservación de su fácil ortodoxia, de su perfecta conformidad con el espíritu y la letra de cuanto enseña y practica la Santa Iglesia. Vestía con pulcritud y hasta con cierta elegancia dentro de la severidad del traje eclesiástico, sin que en ello hubiera ni asomos de afectación, pues en él el aseo y la compostura eran cosa tan natural como el habla correcta y la bondad de las acciones. Era elegante, por la misma razón porque cantan los pájaros y nadan los peces. Cada ser tiene su epidermis propia, producto combinado de la nutrición interior y del medio atmosférico. La ropa es como una segunda piel, en cuya composición y pátina tanta parte tiene lo de dentro como lo de fuera.
Importantísimo debía de ser lo que hablaron aquella tarde don Manuel y doña Catalina, porque la encerrona fue larga. Despidiose el buen sacerdote al fin, diciendo al coger su teja:
—Quedamos en eso..., ¿eh?
—Yo no diré nada, ni haré nada.
—Corriente, mi buena y santa amiga. Si algo le dicen a usted, desentiéndase. Si sobreviene algún disgustillo, écheme la culpa. No tiene más que decir: «cosas de don Manuel».
—Perfectamente. Si consigo lo que deseo, a usted lo deberé todo, y suya será la gloria.
—No, eso no: la gloria es de usted, quedamos en eso, en que la gloria es de usted. No soy más que el ejecutor o el auxiliar de una grande, de una excelsa idea. Adiós, adiós.